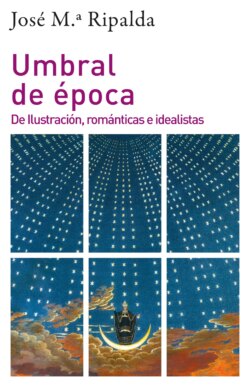Читать книгу Umbral de época - Jose Mª Ripalda - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеINTRODUCCIÓN
Después de la revolución
Corrían aquellos días de desolación que tuvieron consecuencias funestas para Alemania, para Europa, incluso para el resto del mundo, cuando el ejército de los francos irrumpió en nuestra patria por una brecha mal guardada. Una familia noble, que había abandonado sus posesiones en la región [del Palatinado], cruzó el Rhin en su huida, escapando de las calamidades que amenazaban a todas las personas distinguidas[1], pues se les imputaba como crimen que guardaran un grato y honroso recuerdo de sus antepasados y disfrutaran de ciertas ventajas que, por otra parte, cualquier padre cariñoso no puede sino querer para sus hijos y descendientes.
Así de sutil comienza Goethe las Conversaciones de emigrados alemanes (1795) en plena Guerra de la Primera Coalición. El evidente modelo de esta colección de narraciones, el Decamerón de Boccaccio, sugiere de entrada la comparación de la Revolución francesa con la peste que asolara Florencia cuatro siglos antes (en otro umbral de época). La familia noble, refugiada ahora de la nueva epidemia, representa la vieja célula nuclear de lo político regida por el privilegio hereditario; el patrimonio particular del monarca era a la vez el del Estado y los funcionarios de este eran a la vez sirvientes.
La nobleza ocupa en este texto el lugar de la cultura, caracterizada por las formas atentas y cordiales sin afectación ni énfasis. Goethe ha sido elevado a la nobleza hace ya una docena de años; y lo que propugna la elegancia y fluidez de su narración es precisamente la serena excelencia de la gente cultivada sobre la plebe. Un tipo ideal, pues a esa acrópolis no pertenece solo la nobleza ni menos aún toda ella.
A continuación es presentada «la baronesa von C.» como el compendio de la competencia social, lo que le otorga una autoridad tan espontánea como grata. Goethe le atribuye también decisión y energía, lo que ciertamente no era tan característico de la nobleza –lo interpreto como una delicada sugerencia cuidadosamente oblicua–: la nobleza se caracterizaba más bien por la evasión y por una distinguida «hipocondría» que también cultivaba el patriciado burgués.
Veamos la descripción del «consejero privado (“Geheimrat”) von S.»:
Un hombre a quien desde su juventud los negocios [del Estado] se le habían convertido en una necesidad; un hombre que merecía y disponía de la confianza de su soberano. Se atenía estrictamente a principios y tenía sus opiniones sobre ciertas cosas. Era preciso de palabra y obra, y exigía lo mismo de los demás. Una conducta consecuente le parecía la virtud suprema.
Se trata de un noble, dotado en este caso de un título estatal, consejero privado, que equivale al de ministro. Solo la función pública, en el ejército o en el gobierno, era un trabajo digno de un noble. La fusión entre función pública y servicio personal se manifiesta ya en la denominación «consejero privado», que excluía expresamente la publicidad.
No se le escapa a la perspicacia del consejero que la Nation invasora invoca constantemente la ley, mientras procede arbitrariamente; que habla mucho de libertad, pero es opresora; y que el vulgo, como siempre, se empeña en confundir las palabras con los hechos, la apariencia con la posesión (real de bienes [raíces]). Goethe recoge aquí discretamente la argumentación de Burke contra el vulgo y la chusma femenina de París. Así se explica la «hipocondría», sin duda noble, que invadía a veces al consejero y la indignación con que juzgaba esas situaciones. Es esta indignación la que le hace abandonar violentamente el grupo de «emigrados» ante la provocación de un joven pro-revolucionario, que luego pedirá perdón a la baronesa por haber perturbado la paz del grupo, cuando –ella le contesta– la cosa ya no tiene remedio.
Seguramente, como cuenta el libro 13.º de Ficción y verdad, sería el aura que rodeaba al autor del Werther lo que atrajo al jovencísimo Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach; pero lo que le decidió a encomendar a Goethe las tareas de consejero fue una conversación sobre Justus Möser, cuyas Fantasías patrióticas –próximas a las ideas de Burke– Goethe acababa de leer. Goethe tenía 26 años; Karl August, 17. Con el brillo y la cercanía juvenil entre ambos, Goethe le había descubierto a Karl August una imagen política en que poder reflejarse: la de un príncipe protagonizando heroicamente –como mecenas– la nueva vivencia «infinita» de la propia «libertad»; el «progreso» ilustrado de Federico el Grande pasaba a ser un ideal «abstracto» (su uso político actual prosigue en ese anacronismo).
En cuanto a que el consejero von S. «tenía sus opiniones sobre ciertas cosas», a quien sí pudiera reflejar es al mismo Goethe, por ejemplo en su actitud respecto al matrimonio. De hecho entre sus tareas de consejero privado una no tan secundaria se derivó de su complicidad con los affaires privados de Karl August, quien tuvo no menos de 40 hijos extra-matrimoniales, lo que también suponía sus respectivas madres de las que ocuparse. Ello encajaba en lo que se podía esperar de un aristócrata, siempre y cuando garantizara su descendencia legítima, que su consorte, la princesa Luise von Hessen-Darmstadt, también le dio en su momento. Con ello se garantizaba el éxito de la operación matrimonial urdida por las madres de ambos, unidas en la viudez. Que el matrimonio fuera un fracaso personal de ambos cónyuges era por lo demás irrelevante.
Ahora bien, quod licet Jovi, non licet bovi y solo gracias a la protección del duque pudo vivir Goethe 18 años en escandaloso concubinato con una mujer «de baja extracción» como Christiane Vulpius. Esta desigualdad continuada era precisamente lo peor a ojos de los nobles, que por otra parte se permitían con cierta normalidad el abuso de los «inferiores». En la misma narración autobiográfica de su vida, con todo y ser la de un patricio burgués, se puede entrever el constante riesgo de humillación en que se encontraba frente a los nobles.
Los servicios de «Leporello» a Karl August no constituyen el capítulo más glorioso de la biografía de Goethe. Años después la Revolución francesa le daría la ocasión de participar activamente en lo que (también para Hegel) constituía el máximo honor de la nobleza, el servicio de las armas, aguantando el fuego enemigo en la batalla de Valmy. Cuando en 1806 Karl August sea derrotado junto con los prusianos, será su esposa Luise quien se enfrente personalmente a Napoleón para pedirle el cese del saqueo sin ofrecerle contrapartidas, pues la fidelidad al rey de Prusia le impide a su esposo, fugado, rendirse ante él. El emperador plebeyo cede ante la princesa y el orden queda salvado; según sus propias palabras las bayonetas valen para todo menos para sentarse sobre ellas.
* * *
Es un umbral de época, se anuncia la «Modernidad» a la que seguimos adjudicándonos, pese a que ya estamos inmersos en el siguiente umbral. Del nuestro se podría decir que des-sincroniza el interior mismo de la última generación de referencia, los millennials (1980-2000), mientras que aquel umbral de época afectó por igual a las dos generaciones alemanas nacidas en los vertiginosos 1740-1780. La irrupción exterior de Napoleón generó como un interregno lleno de vicisitudes militares y sociales, pero con fronteras culturales nítidas. Su límite anterior se puede fijar incluso con nombres propios como el de Kant y Moses Mendelssohn; los de Schopenhauer y Heine valdrían para señalar el límite posterior.
La enorme potencia de una subjetividad libre que irrumpe en el viejo orden más bien lo parasita que lo destruye; lo estremece, pero no lo derrumba. No es otra la clave de la era de Goethe. Pero la complejidad de los acontecimientos es muy densa. La década que abarca desde 1795 hasta 1805 es el momento en que, por el trasfondo, se alza como una erupción fascinante el Idealismo especulativo entre el Fichte de la Doctrina de la Ciencia y el Hegel de la Fenomenología del Espíritu. Mueren Kant y Schiller. Y lo que anuncian las nuevas obras y las muertes debidas es el Yo que ellas ni son ni expresan, o que se había ido fraguando antes, pero solo ahora brota como un reventón y aún va a seguir produciendo efectos espectaculares. Esa década parece corresponder como a un campo magnético; a su curvatura se acopla la filosofía de Hegel, punto de capitón del presente relato.
La filosofía pretende guiar al mundo, pero ella misma es síntoma. Y la filosofía no responde solo a la Revolución francesa, como en este caso se suele dar por supuesto. Porque cuando se desató la revolución en Francia, también el protestantismo se hallaba en una crisis profunda: se trata de dos realidades inflamables por separado, pero que explotan al coincidir. El foco de esta grandiosa conflagración es poco aparente, interior a un reducido grupo de jóvenes burgueses; afecta a la institución de la disciplina moral y la seguridad vital, la religión, y específicamente a su acomodación política bajo el cuius regio eius religio (para el judaísmo significa la apostasía en masa de su clase media); afecta a la institución reproductiva del matrimonio y a los mismos hábitos sociales, no solo a la política. La sociedad sigue siendo aristocrática; pero esta hegemonía se encuentra como de repente con que no es tan compacta como se presenta en su mundo ceremonial, representativo, cuyas mismas batallas se parecían a maniobras y desfiles.
Los sentimientos se escapan a través de las junturas institucionales. En cierto modo la soberanía religiosa del bautizado había hecho plausible en Alemania la nueva conciencia de la Libertad. Melanchthon había adoptado los recursos escolásticos para dotar al protestantismo –enfrentado con la casta sacerdotal católica– de una estructuración comparable. Wolff la secularizó en la academia alemana. De ahí la boutade de Gadamer cuando definió al Idealismo alemán como Rousseau más el Padre Suárez (parodiando la autodefinición de la revolución leninista como comunismo más electricidad). El idealismo especulativo dota a la nueva subjetividad de una forma teórica poderosa y convincente, mientras de algún modo perviva la escolástica y… el pre-sentimiento divino. Se trata de un momento fundacional, que a continuación irá sufriendo torsiones monstruosas hasta casi nuestros días; casi…: la naturaleza ha dejado de devolvernos nuestra imagen divina; más bien vemos en ella la sombra oscura que nos devuelve nuestra propia destrucción.
Las generaciones que protagonizamos en la segunda mitad del siglo xx la reconstrucción de Europa teníamos como referencia la fuerza de sus ideas, especialmente las del Idealismo alemán y su escatología progresista. Las urgencias que hoy afrontamos son catastróficas y globales. Aquellas ideas solo nos pueden valer, quizá, transponiéndolas a otro tono, a otro espacio, no como doctrinas.
[1] Traduzco «ausgezeichnet» por «distinguida», sabiendo que ese término alemán podía tener también el sentido de «marcada», «estigmatizada». No supongo la inocencia de Goethe al respecto.