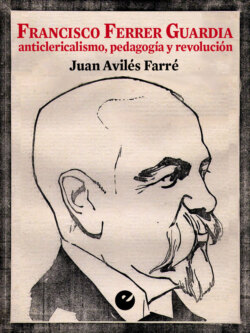Читать книгу Francisco Ferrer Guardia - Juan Avilés Farré - Страница 7
ОглавлениеCapítulo 1
Un catalán en París
París era a finales del siglo XIX una de las ciudades más atractivas de Europa. Su vida artística y literaria estimulaba a los jóvenes de talento, más o menos bohemios; sus lugares de diversión seducían a los viajeros ricos; su libertad resultaba acogedora para los exiliados políticos, llegados de Rusia o de España, y su actividad económica ofrecía oportunidades a quienes buscaban simplemente ganarse la vida. Era, en fin, una ciudad en la que podía abrirse camino un extranjero pobre pero con espíritu de iniciativa, como aquel Francisco Ferrer que se había instalado allí en 1885.
Monsieur Ferrer est un anarchiste
La verdadera prosperidad no le había llegado todavía en aquel año de 1894, en el que su vida dio un viraje. El 28 de marzo alguien envió a monsieur Mouquin, comisario de policía del faubourg Montmartre, un folio anónimo, hoy conservado en el archivo de la Prefectura, que denunciaba al profesor de español monsieur Ferrer como anarquista y daba su dirección, rue de Richer 26, para que la policía pudiera seguirle y comprobar la veracidad de la acusación. Efectivamente, un agente hizo sus pesquisas y comenzó por comprobar que debía tener dos pisos en la misma calle, pues había alquilado otro en el número 43.1 Pero, ¿qué significaba entonces ser anarquista y por qué le interesaba el tema a la policía? La cuestión resulta tan importante en la biografía de Ferrer como para merecer una respuesta detallada.
Se puede definir el anarquismo, en términos positivos, como un proyecto de sociedad basado en la igualdad, en la libre iniciativa individual y en la cooperación voluntaria, o también como una exageración de la idea de libertad, en palabras de Karl Popper. El anarquista italiano Carlo Cafiero, en un folleto publicado en París a finales del siglo XIX, explicó que la futura sociedad se basaría en el principio “de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades, es decir, de cada uno y a cada uno según su voluntad”. Se trata de una fórmula algo sorprendente, por su implicación de que todos estarían dispuestos a trabajar sin exigir una recompensa acorde con su trabajo, pero muy característica del optimismo anarquista. Ese optimismo, sin embargo, se refería al futuro y de momento de lo que se trataba era de destruir la sociedad presente, con todas sus miserias, sus injusticias y sus variadas formas de opresión. El francés Sébastien Faure explicaba por entonces que era anarquista todo aquel que negaba la autoridad y la combatía, ya fuera en su forma política, el Estado, en su forma económica, el capital, o en su forma moral, la religión. El gran padre fundador del anarquismo, el ruso Mijaíl Bakunin, había escrito treinta años antes, en carta a un amigo, que durante un largo futuro no preveía más que “la severa poesía de la destrucción”.2
La violencia revolucionaria en la que pensaba Bakunin y a cuya promoción dedicó buena parte de su vida era la violencia abierta de la insurrección, encaminada a la toma del poder, no la violencia clandestina del atentado individual, orientada a difundir el pánico en la sociedad y mostrar así su vulnerabilidad, es decir lo que hoy llamamos terrorismo. A fines del siglo XIX, sin embargo, el término anarquismo llegó a ser comúnmente usado como sinónimo de terrorismo, tanto en los discursos de los políticos como en los artículos de la prensa y en los comentarios de los ciudadanos preocupados. Se llegó a ello, no porque todos los anarquistas hubieran adoptado las tácticas terroristas, sino por una combinación de atentados impactantes, pánico colectivo y propensión anarquista a defender a todos aquellos que, por cualquier vía, se enfrentaran al Estado y a la sociedad burguesa.
La primera gran oleada de atentados del siglo XIX no fue sin embargo protagonizada por anarquistas, sino por una organización revolucionaria rusa, Narodnaya Volya (‘Voluntad del Pueblo’), cuyos militantes, habitualmente designados en Occidente por el término de nihilistas, actuaron sobre todo entre los años 1879 y 1883. Por esas mismas fechas surgió también la idea anarquista de la “propaganda por el hecho”. El primer texto conocido en el que se empleó fue el que con ese título publicó en agosto de 1877 el boletín de la Federación del Jura de la Internacional. Esta federación agrupaba a un activo núcleo de militantes de la región suiza del Jura, en la que habían hallado refugio destacados anarquistas extranjeros, como el ruso Piotr Kropotkin o el francés Paul Brousse, probable autor este artículo. Su tesis era que actos de desafío como las manifestaciones ilegales o los intentos insurreccionales, aunque fracasaran, tenían más impacto en la opinión que la propaganda escrita, que se veía limitada por la incapacidad de los revolucionarios para editar diarios de gran tirada y por la escasa disposición a la lectura que tenían obreros y campesinos tras sus extenuantes jornadas laborales.3
Unos años después, en julio de 1881, un congreso anarquista internacional reunido en Londres adoptó la estrategia de la propaganda por el hecho, entendida como el uso propagandístico de la violencia, con un llamamiento a que se hicieran “todos los esfuerzos posibles para propagar mediante actos la idea revolucionaria” y con una exhortación al estudio y la aplicación de “las ciencias técnicas y químicas”, que representaba una alusión apenas velada al empleo de explosivos.4 En los años ochenta fueron sin embargo muy escasos los atentados anarquistas, por lo que fue sólo a comienzos de los noventa cuando el terrorismo alcanzó un eco considerable en la opinión. La primera gran oleada de atentados anarquistas se produjo en París entre 1892 y 1894 y culminó con el asesinato en Lyon del presidente de la República, Sadi Carnot. En conjunto causaron diez muertes, se saldaron con la ejecución de cuatro de sus autores y tuvieron un gran impacto en la opinión pública, con lo que todos los anarquistas se convirtieron en sospechosos.5 De ahí la gravedad de la denuncia anónima contra Ferrer, cuya condición de español podía además hacer sospechar que tuviera alguna relación con los atentados aún más graves que habían comenzado a tener lugar en la península Ibérica.
En España el terrorismo anarquista tuvo su epicentro en Barcelona, donde los primeros atentados se cometieron en 1884, pero fue en 1893 cuando adquirió una dimensión sobrecogedora. El 24 de septiembre de ese año, Paulino Pallás lanzó dos bombas contra el general Arsenio Martínez Campos, quien sólo recibió una herida sin importancia, mientras que fue alcanzado de lleno un guardia civil que falleció poco después con el vientre y las piernas destrozadas, al tiempo que otras quince personas resultaron heridas, entre ellas una joven de veinticuatro años, a quien hubo que amputar una pierna. Pallás, detenido en el acto, fue prontamente juzgado y ejecutado, tras lo cual se produjo un atentado aún más horrible. El 7 de noviembre de ese mismo año el anarquista Santiago Salvador lanzó dos bombas sobre el patio de butacas del Teatro del Liceo de Barcelona, causando la muerte a veinte personas y heridas a otras treinta. Fue el primer atentado anarquista contra una multitud indiscriminada y la respuesta de las autoridades españolas vulneró a su vez los principios jurídicos más básicos. El empleo de la tortura en los interrogatorios condujo a que, antes de la detención de Salvador, otro anarquista, José Codina, se declarara autor material de la matanza, y cuando la confesión del verdadero autor hizo temer que la justicia ordinaria se conformara con pedir la pena capital sólo para él, tanto Codina, que probablemente había fabricado algunas bombas, como otros cinco acusados en el caso del Liceo, fueron procesados también por complicidad en el atentado contra Martínez Campos, que era competencia de la justicia militar, con el resultado de que todos ellos fueron condenados a muerte y ejecutados.6
En tales circunstancias, el interés que la policía parisina mostró por el anónimo que denunciaba a Ferrer no tuvo nada de extraño. Las investigaciones no revelaron sin embargo nada sospechoso. A finales de abril un inspector redactó un informe según el cual Francisco Ferrer, profesor de español, era un republicano avanzado y librepensador, cuyas opiniones le habían obligado a dejar su país de origen, del que recibía periódicos y abundante correspondencia, pero que no se ocupaba de política y acerca del cual no se había descubierto nada desfavorable. Durante varios años había residido en el número 26 de la rue Richer, por el que pagaba un alquiler anual de 800 francos y en el que seguía viviendo su mujer, Thérése para la policía francesa, pero en realidad llamada Teresa, de soltera Sanmartí, pero él se había trasladado hacía dos meses al número 43. Y el inspector añadía otra información digna de interés: desde que Ferrer la había abandonado, su mujer había dicho varias veces que iba a hacerlo detener como anarquista.7 ¿La anónima denuncia había partido pues de su mujer? Es probable es que así fuera y que, al ver que no daba resultado, optara por castigar a su odiado cónyuge por medios más directos y contundentes.
La malheurese femme fit feu sur son mari
El 12 de junio de 1894, en la misma calle en que ambos vivían, Teresa abordó a su marido y le disparó tres veces con un revólver, pero por fortuna Francisco sólo sufrió un rasguño en la cabeza, mientras que ella fue inmediatamente detenida por unos guardias. Al ser interrogada declaró que le había disparado porque él se negaba a decirle a dónde había enviado a su hija mayor, de doce años.8 Uno de los diarios que al día siguiente se hizo eco del caso fue el influyente Le Figaro. El propio Ferrer había visitado su redacción para dar su versión de los hechos y para rogar que publicaran sólo sus iniciales, a fin de evitar que el escándalo le perjudicara ante sus alumnos. Así es que Le Figaro explicó que la mujer de F. F., abandonada por éste, le había disparado por venganza. Se habían conocido diez años antes en un tren, ella le la había explicado que su familia la oprimía, él se había apiadado, se habían casado y finalmente se habían instalado en París. Habían tenido cuatro hijas, de las cuales una había muerto en agosto del año anterior, dos estaban en Australia con un hermano de F. F. y otra se criaba en el campo según instrucciones de su padre. Él había abandonado a su mujer por la conducta irregular que ella tenía.9
Le Figaro consideró oportuno conocer también la versión de la esposa, que publicó al día siguiente y no dejó en muy buena luz a su marido. Teresa tenía sin duda una gran capacidad de convicción, que no sólo le sirvió con el redactor de Le Figaro, sino también, como veremos, con el comisario y con el tribunal que se ocupó de su caso. En Le Figaro la discreta alusión a F. F. se convirtió en un affaire Ferrer, en el que madame Ferrer era poco menos que la víctima, la malheureuse femme a quien su marido le había arrebatado sus hijas. Ella explicó que ambos daban clase de español, cada uno por su lado, que la paz interior de su hogar había desaparecido y que, aprovechando una ausencia de ella, su marido se había llevado los muebles del apartamento, cuyo elevado alquiler ahora tenía ella que pagar. Pero lo peor es que se había llevado a sus hijas (en realidad ella sabía que su hija Paz se hallaba en Australia, donde había sido enviada antes, y su inquietud debía referirse a su otra hija Trinidad, pero es comprensible que ante la prensa optara por simplificar) y todos sus esfuerzos por volverlas a ver se habían estrellado con la intransigencia de su marido, que se negaba a permitirlo hasta que decidiera la justicia, ante la que había presentado una demanda de divorcio. Ella había acudido entonces en busca de ayuda al comisario Mouquin, quien le explicó que sólo podía recomendarle esperar con calma hasta que el tribunal decidiera. Pero cuando su marido respondió con un desdeñoso silencio a un nuevo intento de que le dejara verlas, sólo pensó en vengarse y le disparó. Fue sólo después de su detención cuando supo de labios del comisario Mouquin que sus dos hijas mayores habían sido enviadas a Australia al cuidado de su cuñado y al oírlo, convencida de que con ello las había perdido para siempre, cayó desvanecida. A estas alturas del artículo no cabe duda de que al menos las lectoras, y quizá también los lectores, habrían tomado decididamente partido por Teresa. Así es que debió satisfacerles saber que, según el periodista, no tardaría en ser puesta en libertad provisional, debido a las excelentes referencias que se habían obtenido acerca de ella.10
Procesada por tentativa de homicidio, Teresa Sanmartí, de treinta y cuatro años, ingresó el 15 de junio en la prisión de Saint-Lazare, en la que permaneció hasta primeros de julio. Un documento de la prisión la describe como una mujer de 1,62 de estatura, lo que no estaba mal para la época, de pelo y ojos castaños, rostro ovalado, frente alta y nariz recta, una descripción objetiva que no mencionaba lo principal: lo atractiva que era.11 Desde la prisión escribió al comisario Mouquin una carta en la que relacionaba a su marido nada menos que con Pallás, el autor del atentado contra Martínez Campos, que había sido ejecutado unos meses antes. Entre insinuaciones acerca de cosas que hasta entonces no había dicho al comisario, pero que estaba dispuesta a decirle personalmente, Teresa afirmaba que su marido se reunía a menudo con anarquistas y que había enviado 25 francos a Pallás, un dinero además que ella misma le había dado para que pagara al médico.12 El 3 de julio el Tribunal Correccional del Sena la condenó a un año de prisión, pero la sentencia quedó en suspenso, lo que significa que quedó en libertad.13 También logró evitar la expulsión de Francia, que podía haberle sido impuesta como extranjera condenada por un tribunal, así es que en definitiva salió muy bien parada, teniendo en cuenta lo cerca que había estado de matar a su marido.
Pocos días después de su puesta en libertad, la policía volvió a recibir escritos anónimos contra Ferrer. El primero le acusaba de haber proporcionado los explosivos utilizados en el atentado del Liceo, algo que resulta muy poco verosimil, mientras que el segundo le acusaba de actuar como intermediario entre los anarquistas españoles y los de París.14 Esto último debió parecer verosímil a la policía, que sometió a vigilancia a Ferrer y el 13 de julio registró su domicilio.15 Años después el propio Ferrer se quejaría de que Mouquin había protegido mucho a su mujer y en cambio había tratado de conseguir que le expulsaran a él de Francia, pero lo cierto es que no se obtuvieron pruebas de que estuviera implicado en conspiración alguna.16
Acerca de cuáles eran por entonces sus opiniones políticas, resulta interesante un artículo que publicó en abril de aquel año en el diario madrileño El País, en el que se mostró contrario tanto a los atentados anarquistas como a les excesos represivos. Sostenía que era necesario que la justicia actuara con rapidez para condenar a los autores de los atentados, para evitar que la prensa se ocupara extensamente de ellos durante los juicios, pero había que evitar las redadas masivas para no provocar una exasperación que se tradujera en actos de represalia. Era además un error creer que se podría combatir las ideas anarquistas de otro modo que con la educación, la persuasión y la justicia. En España no habría ocurrido la deplorable catástrofe del Liceo si la opinión pública se hubiera impuesto al gobierno para evitar la ejecución de Pallás, cuyo atentado no le parecía tan condenable, pues lo consideraba un intento de mostrar la vía de la justicia a un pueblo oprimido, burlado y deshonrado. Él no aprobaba los actos de los anarquistas, pero argumentaba que había que preocuparse por las causas que les inducían a cometerlos: mientras los gobiernos siguieran cometiendo injusticias, no sería de extrañar que cada día estallaran bombas.17 Eran tesis propias de un republicano avanzado, pero no de un anarquista. De hecho, Ferrer se había iniciado en política como seguidor del antiguo jefe de gobierno del rey Amadeo y por entonces infatigable conspirador republicano Manuel Ruiz Zorrilla, exiliado en París. Pero antes de entrar en esta cuestión conviene aludir a su tempestuosa relación con Teresa Sanmartí, que tan cerca había estado de costarle la vida.
Un matrimonio mal avenido, con hijas
En la Fundación Ferrer y Guardia de Barcelona se conserva una agenda suya en cuya primera página están anotadas algunas fechas importantes, como la del nacimiento de sus hijas.18 Entre esas fechas no está la de su matrimonio con Teresa, pero sí la de su separación, el 10 de febrero de 1894, que probablemente consideraba como el inicio de una nueva vida. En una declaración ante el juez, en 1906, Ferrer explicó que Teresa y él habían tenido siete hijos, pero de dos de ellos carecemos de noticias, por lo que es probable que murieran al poco de nacer, mientras que de un hijo varón, Carlos, poco se sabe aparte de que murió en la infancia. En la agenda citada, su padre anotó sólo los nombres de Trinidad, nacida en 1882, Paz, nacida en 1883, Luz, nacida en 1884, y Sol, nacida en 1891. Siete partos en casi catorce años de convivencia, desde que se casaron en Barcelona a finales de 1880, representaban un ritmo bastante normal para la época. Lo que es difícil saber es cuándo empezaron a deteriorarse las relaciones entre los cónyuges. Parece que las cosas empezaron a ir mal cuando vivían en Cataluña, pero debió haber una reconciliación temporal al principio de su estancia en París. El propio Ferrer afirmaría años después que los altercados venían de la coquetería de su esposa y de lo poco que se ocupaba de sus hijas.19
La mayor de las hijas, Trinidad, dio años más tarde cierta información sobre su padre a uno de sus primeros biógrafos, y también uno de los más cuidadosos, William Archer. Según ella, Francisco Ferrer era un padre amable y afectuoso. Puesto que Paz había sido enviada a Australia con su tío en 1892, Luz falleció en 1893 y Sol era todavía muy pequeña y se criaba con una nodriza en el campo, Trinidad fue la única que vivió la crisis final en el matrimonio de sus progenitores y tomó claramente partido por su padre. Explicó a Archer que su madre tenía manías de lujo y era una mala administradora y que ella misma, a sus doce años, aconsejó a su padre que se separara y la enviara a ella a una pensión. Efectivamente, estuvo un tiempo pensionada en casa de madame Tissier, que tenía una escuela laica en Montreuil, donde su madre la visitaba cada domingo, le decía que quería el divorcio y le pedía que cuando se lo concedieran se fuera a vivir con ella. Finalmente fue Trinidad quien pidió a su padre que la enviara a Australia con su hermana.20 Por un informe policial sabemos que partió el 3 de junio de 1894.21 Cabe suponer por tanto que fue al no encontrarla Teresa en su siguiente visita semanal cuando se desencadenó la crisis que condujo a la agresión del 12 de junio.
En cuanto a Sol, que apenas trató a su padre, pues era muy pequeña cuando su madre se la llevó consigo tras la separación, se convirtió durante su larga vida en una gran defensora de su memoria. Acumuló algunos documentos, que hoy constituyen junto a los escritos de ella misma la colección Ferrer de la Universidad de California en San Diego, y escribió dos libros sobre él, que se publicaron inicialmente en París. Su profesionalidad como historiadora no estaba sin embargo a la altura de su devoción filial y sus libros, que se contradicen entre sí en algunos puntos y contienen obvios errores, no pueden ser considerados una fuente fiable. Ello es de lamentar, porque aportan datos acerca de las primeras décadas de la vida de Francisco Ferrer que quizá ella oyera de labios de su madre o de sus hermanas, por lo que a pesar de todo conviene utilizarlos respecto a algunas cuestiones, entre ellas la de la separación de Francisco y Teresa.
La versión de Sol en su primer libro, el más interesante, insiste en la diferencia de caracteres entre ambos. A comienzos de los años noventa él había conseguido un modesto bienestar que le bastaba, mientras que Teresa, que deseaba ser adulada y mimada, aspiraba a más. Tampoco le gustaban nada ciertas actividades y ciertos amigos de su marido, como Sébastien Faure o el anarquista Albert Libertad, a quien ella consideraba muy capaz de fabricar bombas. Tampoco se sintió feliz cuando él le explicó que era masón. Los domingos Francisco llevaba a los suyos a actividades del Gran Oriente abiertas a las familias, como tertulias, sesiones de linternas mágicas o conciertos de música laica, y las hijas mayores, Trinidad y Paz, participaron en una ceremonia de adopción masónica. Durante unos meses, Teresa se dejó arrastrar a esas actividades, acompañada por su amiga española madame Vinardell, cuyo marido pertenecía a la misma logia que Ferrer, pero un día ambas decidieron no volver más. Por otra parte, le inquietaba la actividad política clandestina en la que parecía estar implicado su marido, que incluyó por ejemplo un viaje secreto a España del que ella se enteró por la portera, lo que originó una trifulca a su regreso. Él le insinuaba que, si no fuera por las niñas, se separaría, mientras que Teresa le amenazaba con suicidarse junto a ellas. A ella misma, la pequeña Sol, la habían enviado con una nodriza para que se criara en el campo, y era Luz, que cumplió seis años en 1893, la que más unía a sus padres. Ese mismo año, por insistencia de Teresa, hicieron venir a París a Carlos, que vivía en Cataluña con la familia Sanmartí, pero al poco de llegar enfermó y murió. Poco después fue Luz la que falleció de una tisis galopante, exactamente en agosto de 1893, según anotó Ferrer en su agenda. Fue un golpe tremendo para los dos, pero a Teresa le indignó ver cómo esa noche Francisco se ponía a trabajar con sus papeles como todos los días. Desesperada se fue a casa de sus mejores amigos, el matrimonio Vinardell. Luego pasó el mes de marzo de 1894 en Borgoña, en la región de Morvan, pero allí la soledad le pesó y sintió de nuevo el amor materno hacia unas hijas de las que apenas se había ocupado. De regreso a París la tensión se acentuó, para acabar como ya sabemos.22
Después del escándalo, Ferrer siguió viviendo en el apartamento de la rue Richer 43, que debía ser más pequeño que el que antes ocupaban en el número 26, porque el alquiler anual era de 400 francos, exactamente la mitad de lo que pagaba por el otro. Tampoco necesitaba tanto espacio, ahora que no tenía familia consigo. De Teresa no pudo divorciarse, porque eran españoles, pero la separación fue definitiva. Por otra parte, la rue de Richer, situada en el distrito 9, entre los grandes bulevares y la estación del Norte, se hallaba convenientemente cerca de la rue Cadet, en la que tenía y sigue teniendo su sede el Gran Oriente de Francia.
En cuanto a Sol, que vivía confiada a los cuidados de una nodriza en la pequeña localidad de Morée, en el cercano departamento de Loir-et-Cher, terminó por seguir el rumbo de su madre. Ella recordaba muchos años después cómo en Morée la visitaba los domingos su papá, un hombre guapo, bien vestido, con sombrero de paja y bastón. Hasta que, en un dia de invierno, una dama que nunca la había visitado pero resultó ser su madre, que era bonita y hablaba y hablaba sin parar, llegó y se la llevó tras una discusión con la familia que la cuidaba. Se instalaron en la rue Troyon, en París. Su madre tenía una vida muy activa y daba sus lecciones casi siempre fuera de casa, quedando ella a cargo de la criada, Marie. Tras varios meses de interrupción, se reanudaron las visitas de su padre, que acudía los jueves, nunca subía a la casa y solía llevarla al zoo. Pronto comenzó a hacerse ver un amigo de su madre, el señor de Mering, un joven elegante, con binóculo, que hacía de todo para que la niña se familiarizara con él. Su madre le hizo notar que él era rico y joven y que ella no era todavía vieja. Se trataba de un conde ruso, que no usaba el título, hijo de un riquísimo médico, profesor y filántropo de Kiev, que tenía grandes propiedades en Ucrania. En París, él vivía en la avenida Niel, en un apartamento suntuoso, con estatuas en el vestíbulo, grandes salones y lámparas eléctricas, una gran novedad por entonces. En contraste con la tacañeria que según Teresa caracterizaba a Ferrer, quien nunca le había llegado a regalar a Sol la muñeca que le había prometido, su nuevo papa Mering le compró una maravillosa. Desde que dejaron la rue Troyon, la niña no volvio a ver a su verdadero padre.23
Esta curiosa historia muestra cómo Ferrer tendía a rodearse de gente un tanto excepcional. Teresa sin duda lo era. Tras su largo matrimonio con Ferrer, cuando era todavía relativamente joven pero menos de lo que ella decía, porque se quitaba años incluso en declaraciones a la policía, logró muy rápidamente encontrar a la persona que iba a hacer realidad su sueño de una vida lujosa. Lo que de ella se dice en un informe que la policía francesa redactó años más tarde parece el fin de un cuento de hadas: conoció en París al señor de Mering, marchó con él a Rusia, se casaron, tuvieron tres hijas, y vivían en una vasta propiedad en las cercanías de San Petersburgo.24 Sol creció pues en Rusia, mientras que sus hermanas residían en Australia y su padre iniciaba en París una nueva vida sentimental.
1 APP, París, Ba 1075, anónimo, 28-3-2004.
2 Maitron, J. 1975, p. 22. Kelly, A. 1982, p. 171
3 «La propagande par le fait», Bulletin de la Fédération jurassienne, 5-8-1877. Atribución a Brousse en Cahm, C. 1989, p. 83.
4 Avilés, J. 2012
5 Avilés, J. 2013, pp. 235-272
6 Avilés, J. 2013, pp. 273-297
7 APP, París, Ba 1075, informe, 24-4-1894.
8 APP, París, Ba 1075, Mouquin, 12-6-1894.
9 Le Figaro, 13-6-1894.
10 Le Figaro, 14-6-1894.
11 APP, París, Ba 1642, Maison de Saint-Lazare 3-7-1894.
12 APP, París, Ba 1075, T. S. de Ferrer, 30-6-1894.
13 APP, París, Ba 1075, nota, 3-7-1894.
14 APP, París, Ba 1075, anónimos de 9-7-1894 y 16-7-1894.
15 APP, París, Ba 1075, Interior a Prefectura, 11-7-1894; Ba 1642, informe de 10-4-1901.
16 Regicidio, II, p. 449: declaración de Ferrer ante el juez en 1906.
17 El País, 8-4-1894.
18 FFFG, Barcelona, agenda de Ferrer.
19 Regicidio, II, pp. 173-174.
20 Archer, W. 2010, pp. 41-43
21 APP, París, Ba 1075, informe, 6-7-1894.
22 Ferrer, S. 1948, pp. 56-68
23 Ferrer, S. 1948, pp. 71-73
24 AN, París F7 13065, informe, 15-10-1909.