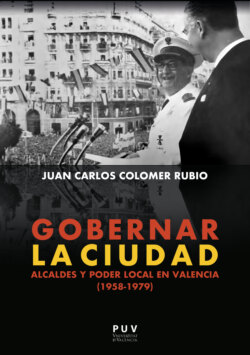Читать книгу Gobernar la ciudad - Juan Carlos Colomer Rubio - Страница 12
Оглавление1. ORDENAMIENTO LEGAL Y EVOLUCIÓN POLÍTICA DE LAS INSTITUCIONES LOCALES FRANQUISTAS
El estudio de la articulación del poder local durante el franquismo es, por tanto, esencial para un mejor conocimiento de la propia estructura piramidal de la dictadura. Pero, a su vez, favorece la comprensión de los mecanismos de control y coacción de la sociedad por parte de las élites políticas.1
El aparato político franquista consideró que para la construcción del nuevo Estado era fundamental crear un aparato institucional fuertemente jerarquizado que pudiera gestionar la depuración de cargos afines al sistema precedente y organizar las bases de la nueva realidad sociopolítica. Las instituciones locales constituían el primer órgano desde el cual el régimen proyectaba su imagen pública y la población podía identificarse con ellas gracias a las mejoras urbanas y políticas públicas que se iban realizando. A lo largo de este capítulo vamos a describir el uso, reforma y construcción de estas instituciones locales franquistas para ver su evolución en el tardofranquismo en los capítulos posteriores. También analizaremos las problemáticas que planteó su articulación y construcción en contacto con la población que decían representar.
LA RED INSTITUCIONAL-PROVINCIAL DEL FRANQUISMO
La dictadura militar de Franco –por medio de estas instituciones locales– facilitó el reencuentro de los diversos poderes locales, abanderados por la ideología nacionalcatólica que legitimó los contenidos contrarrevolucionarios del nuevo régimen.2
El ámbito de la institución provincial devino fundamental y su ordenación fue clave una vez el bando franquista iba avanzando y conquistando posiciones en el territorio durante la Guerra Civil. La eliminación de cualquier vestigio de la realidad republicana fue el objetivo clave que se marcó para establecer, sobre aquellos rescoldos, la «nueva realidad franquista». Así se presentó una legislación adaptada a las nuevas formas de ejercicio del poder que seguía un doble objetivo: por un lado, acabar con cualquier tipo de representación democrática institucional y, en segundo lugar, buscar y cooptar un personal político que fuera leal a los principios fundamentales del Movimiento, subordinado al poder central y que sirviera de manera «fiel» y «desinteresada» al Caudillo.
En definitiva, esta red de instituciones locales resultó fundamental para dotar al nuevo sistema político de una base de dirección nueva que le aportase una mayor legitimidad. Ahora estábamos ante una nueva realidad donde había que hacer las cosas de manera diferente a la etapa política republicana. Así se impulsó un proyecto político monolítico, depurador y centralizador que se concretó en un cambio en los mecanismos para acceder al control de los centros donde se hacía la política. Terminar, por tanto, con el sistema electoral precedente y el control de acceso era, para la lógica del franquismo, la mejor forma de cerrar el paso a reivindicaciones democráticas del pasado. Ahora, la sumisión y la subordinación en sus manifestaciones más puras y el hieratismo más rígido en el ejercicio del poder marcaron la propia evolución de las instituciones provinciales y locales del régimen.3
Ante esta nueva realidad, ¿cuáles eran las ventajas de obtener un puesto en la administración local que tenía, por tanto, escaso margen de maniobra y unos presupuestos que las atenazaban? Las circunstancias que acompañaron a la guerra, primero, y a la victoria, después, generaron una serie de bienes e influencias muy preciadas y, en torno a ellas, se hilaron nuevas adhesiones y lealtades. Así, las viejas relaciones de poder se reformularon y las antiguas clientelas se reconstruyeron en torno a los que estaban a punto de ganar la guerra en abril de 1939. Ocupar un puesto en una institución provincial generaba, por tanto, un bien de influencia valioso sobre el entorno inmediato y de conexión con la superioridad lo que podía ser utilizado en beneficio del interesado o de los administrados que él considerase. Además, estas nuevas redes clientelares giraban en torno a los mandatarios locales quiénes tenían capacidad de maniobra para decidir puestos y cargos locales, favorecer a determinadas familias y empresas y, en definitiva, primar unos intereses frente a otros.
Con el franquismo, todos los principales cargos que aquí señalamos serían ocupados por nombramiento directo y superior estableciéndose una relación de confianza y dependencia de arriba a abajo que sólo podía ser desquebrajada en la misma dirección, incluso en el supuesto de una dimisión o en una destitución fulminante.4 Esta jerarquización que caracterizaba al régimen franquista, como base para el mantenimiento de la homogeneidad política, es el hilo explicativo de la limitación de las atribuciones municipales, último peldaño de este sistema jerárquico. En este contexto, la figura del alcalde era, más bien, la de un delegado gubernamental que la de un representante del municipio ante otras instancias de poder. Pese a ello, la figura pública del máximo representante municipal ganó peso en la dictadura convirtiéndose en el verdadero líder local franquista junto con el gobernador civil. Este hecho presentó una continuidad cronológica ya que cuando se realizaron, a partir de 1948, las elecciones municipales por tercios, el principal administrador consistorial nunca dejó de ser designado por el gobernador, como también sucedió con el presidente de la diputación.5
LOS AYUNTAMIENTOS: CONTEXTO HISTÓRICO Y MARCO LEGAL
El ayuntamiento se había constituido como una institución relevante a partir de la Constitución de Cádiz. Centro del poder local, los administradores del consistorio habían gozado de poderes de gestión y delegación de la autoridad superior en toda la época liberal y esa autoridad local era fundamental para los administrados. El peso político del alcalde dentro del consistorio es lo que fue variando a lo largo de toda evolución histórica española, así como su designación.
El texto legal clave de regulación de esta institución en el franquismo fue la Ley de Bases de Régimen Local aprobada el 17 de julio de 1945. Su redacción tuvo lugar en la fase de reordenación, fijación legal y revisión estatal que caracterizó a los años centrales de la década de los cuarenta y que se inició con la aprobación de la Ley de Creación de las Cortes Españolas en 1942. En este sentido, durante esa etapa también fueron promulgados el Reglamento Provisional de las Cortes (1943), el Fuero de los Españoles (1945), la Ley de Referéndum (1945) y la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1947).
Los principios recogidos en la Ley de Bases de Régimen Local de 1945 y que afectan al ayuntamiento permanecieron vigentes hasta lo momentos finales de la dictadura, si bien en los años siguientes se elaboraron otros textos referidos a la vida municipal de carácter complementario que no modificaron la base de la ley que rigió la institución durante el régimen franquista.6
En la ley de 1945 se estableció que los ayuntamientos –como las diputaciones– eran corporaciones públicas de fines económico-administrativos encargadas del gobierno y la dirección de los intereses peculiares de su territorio y que debían actuar bajo la dirección ministerial sin sobrepasar un estricto marco competencial. De esta manera, la actividad de cada consistorio quedaba limitada al desarrollo de las tareas de urbanismo, conservación del patrimonio, aprovechamiento de los bienes comunales, salubridad, higiene, abastos, transportes, instrucción, cultura, beneficencia, policía, concursos y exposiciones, ferias, mercados, fomento del turismo y cualquier otra obra o servicio que respondiera «a las aspiraciones ideales de la corporación». Con ello se limitó las atribuciones políticas de los municipios sin pensar que muchas de estas atribuciones también eran una manera de expresión política indirecta. El nombramiento de director general de esta institución –el alcalde–, cabeza de partido y principal autoridad, no se dejó al azar:
A través del nombramiento de los primeros ediles, el Gobierno estatal se aseguraba el control del poder e influencia que aquéllos tenían, de acuerdo con un sistema en el que toda autoridad se convierte en subordinada de la superior de la que depende por entero. De este modo se justificaba, en un primera etapa amplia, la unión en la misma persona de la Presidencia de la Corporación Municipal y la Jefatura Local de Falange Española, algo que ejemplificaba la articulación de la maquinaria centralista del Estado a través de la adhesión a Franco.7
Así, los ayuntamientos en el franquismo tuvieron un fuerte carácter unipersonal. El poder recayente en la figura del alcalde era total, en él se encontraba las funciones de presidente del consistorio, jefe de la administración local y delegado gubernamental en el término. Su nombramiento dependía directamente del ministro de la Gobernación en las capitales y en los municipios de más de 10.000 habitantes. En el resto de poblaciones, su nombramiento dependía del gobernador civil. Con ello se conseguía un doble objetivo: por un lado, lograr el principio de jerarquía infalible sobre el que se articulaban los órganos de poder en el franquismo y, por otro, eliminar el principio de representatividad logrado en etapas anteriores. Su designación formaba parte de la lógica dictatorial: directamente nombrado por Franco, a partir de sus delegados –los gobernadores civiles–.
Los requisitos necesarios para poder optar a una alcaldía eran, como en la mayoría de las otras instituciones, ser español, tener más de 25 años de edad y «reunir las debidas condiciones de idoneidad, competencia y arraigo en la localidad», una expresión tan genérica e indeterminada que no significaba en la práctica ninguna limitación a la discrecionalidad nominativa. Además, quién ostentaba el cargo no cobraba por ello, enfatizando la idea de servicio a la patria y al Caudillo, aunque en los municipios mayores la Corporación podía asignarle a su presidente una cantidad fija para los gastos de representación que no podía exceder del 1% del presupuesto ordinario de ingresos. Esta circunstancia explica que la mayoría de ediles y alcaldes continuase con su profesión ordinaria anterior mientras las obligaciones relativas al cargo se lo permitiesen.8
Según quedaba definido en la Base Decimocuarta de la Ley de Régimen Local de 1945, al alcalde le correspondían las siguientes atribuciones que enumeramos a continuación:
1) Convocar, presidir, suspender y levantar sesiones y dirigir las deliberaciones, pudiendo decidir los empates con voto de calidad.
2) Publicar, ejecutar y hacer cumplir los acuerdos adoptados cuando no mediase la causa legal para su suspensión.
3) Dirigir e inspeccionar los servicios y obras municipales, los de la policía urbana y rural y de subsistencia, dictando los bandos y disposiciones convenientes.
4) Decidir la incoación de expedientes disciplinarios y la suspensión previa de funcionarios designados por la Corporación, el nombramiento y la sanción de los empleados que usasen armas y de los sometidos a la legislación de trabajo.
5) Reprimir y castigar las faltas de desobediencia a su autoridad y las infracciones de las ordenanzas y reglamentos municipales.
6) Ordenar los pagos y rendir cuentas de la administración del patrimonio municipal y de la gestión de los presupuestos.
7) Representar judicial y administrativamente al ayuntamiento y a sus establecimientos dependientes.
8) Presidir las subastas y concursos para ventas, arrendamientos, suministros y toda clase de servicios y obras municipales, así como todas las demás facultades de gobierno y administración no reservadas expresamente a la Corporación.
A esta funciones debemos añadir las que se emanaban de su posición como delegado de poder del Gobierno en la provincia: hacer cumplir las leyes gubernativas, mantener el orden y proveer a la seguridad pública e individual, cuidar de que se prestasen con exactitud los servicios y cargas impuestas por el Estado, adoptar personalmente y bajo su responsabilidad las medidas que considerasen necesarias en caso de gravedad producida por epidemia, trastorno de orden público, guerra, inundación o cualquier accidente análogo.
Como vemos, el alcalde franquista detentaba la totalidad del ejercicio del poder en su municipio desde los puntos de vista político y administrativo, a excepción de las atribuciones expresamente conferidas a otros organismos. Resultaba el máximo exponente del régimen a escala municipal o, en otras palabras, el último eslabón de la cadena centralizadora. Destacó, sobre cualquier otra consideración, su carácter de delegado gubernativo, algo que no se modificó a lo largo de todo el régimen, incluso con la nueva ley de 1975. En este sentido, en 1977, cuando todavía se mantenía la organización de los ayuntamientos impuesta por la dictadura, se afirmaba lo siguiente:
La ley de 1945 ‘fabrica’ un alcalde para hacer tanto a nivel municipal como, sobre todo, estatal en la localidad [...] El alcalde es poder [...] El alcalde es el instrumento a través del cual el Estado va a realizar su política a nivel municipal, quedando cualquier otra consideración totalmente relativizada; a la vez que las formas jurídicas de este órgano –presidencia del ayuntamiento, jefatura de la Administración Municipal, delegación gubernativa– son meras coberturas de ese poder actuante desde instancias externas al municipio.9
Pero lo cierto es que las amplias atribuciones que le fueron otorgadas por la legislación franquista propiciaron una profunda inflexión en el contenido esencial del concepto de alcalde, hasta el punto que puede considerarse como el giro más importante de los operados en la evolución interna de la institución en su historia desde los comienzos del constitucionalismo. En efecto, la dictadura concedió a los primeros ediles un sentido general que les equiparaba a los corregidores de los pueblos en su versión decimonónica, cuya principal función fue la de facilitar la intervención central y su control sobre los ayuntamientos. Paralelamente a ello, su poder era también equiparable al de los gestores en un estado de excepción. Ambas características se concentraron en los alcaldes de la ciudad de Valencia una vez la autoridad central iba perdiendo entidad y entrando en crisis terminal. Asimismo, la ley estableció, en la línea con la propia esencia del régimen, la duración indefinida del cargo, circunstancia que nuevamente recibió las críticas de ciertos sectores críticos dentro del régimen que apostaban por una limitación de mandato. Los ceses eran decididos por el ministro de la Gobernación «por razones de interés público» creando un grado de incertidumbre y discrecionalidad que favorecía el control de poder central y una lealtad ciega de sus delegados municipales.
Además del alcalde, los ayuntamientos franquistas estaban compuestos por un número de concejales proporcional al conjunto de residentes en el término municipal correspondiente. La escala utilizada, expresada a continuación, favorecía a los municipios menores donde la relación edil/vecinos era más representativa que en las poblaciones mayores (tabla 1).
TABLA 1
Número de concejales por número de población
Pero lo cierto es que estos ediles tenían escasa capacidad de decisión política y resultaban, más bien, delegados de los alcaldes en determinadas barriadas o asuntos municipales por él establecidos. La última decisión en todos los aspectos de la vida municipal era competencia del alcalde, principal administrador de las prebendas y sobre el que recayó la última responsabilidad de gobierno. Aunque esta realidad fue así durante todo el régimen, lo cierto es que la elección de estos concejales fue utilizada como una forma de establecer los principios de la democracia orgánica que éste propugnaba. Así, a partir de 1948 hasta 1973, se sucedieron elecciones municipales por tercios para renovar a parte de los concejales, siendo las del tercio familiar, como veremos a continuación, fundamentales para entender la evolución y composición diversa de los consistorios del franquismo.
EVOLUCIÓN DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL EN EL FRANQUISMO: ELECCIONES POR TERCIOS, RENOVACIÓN Y PROBLEMÁTICAS MUNICIPALES
Las elecciones por tercios constituyeron, desde 1948, una cita clave para entender la relativa renovación municipal del franquismo. Llama la atención, por tanto, los escasos estudios sobre estos procesos electorales consecuencia clara de la ausencia de documentación relevante sobre el tema en archivos locales o estatales.10
Siguiendo la normativa electoral consignada en la legislación municipal, la elección de una parte de los ediles de cada ayuntamiento correspondía a los representantes de los vecinos cabezas de familia de cada localidad, entendiendo tales a las personas de quienes dependían otras que necesariamente debían vivir en el mismo domicilio. Una cooptación que se realizaba a través de la celebración de comicios populares de carácter obligatorio entre los inscritos en el censo electoral de cabezas de familia. Otra parte era designada por los organismos sindicales radicados en el término municipal y en este caso los electores eran los compromisarios nombrados por las juntas sindicales locales. Finalmente, la elección del último tercio se efectuaba conjuntamente por los concejales de los otros dos grupos entre los miembros de las entidades económicas, culturales y profesionales no encuadradas en la Organización Sindical o, en su defecto, entre vecinos de reconocido prestigio a partir de una lista propuesta por el gobernador civil. Y estos planteamientos no se modificaron en toda la dictadura.
Dichas elecciones «semicompetitivas» o «no competitivas» del tercio sindical, familiar y de corporaciones respondieron a un intento por ganar legitimidad y a una defensa de los principios de la democracia orgánica donde el municipio aparecía como uno de sus pilares fundamentales. Pero lo cierto es que era muy desigual el procedimiento de elección –directa en el caso de los cabezas de familia, o de segundo grado los del sindical, pasando por la cooptación del tercio de corporaciones– incurriendo, por tanto, en un principio de contradicción frente a la presumible igualdad de oportunidades dictada en las Leyes Fundamentales.11
Este criterio de desigualdad también se detectó en la regulación de las campañas electorales que quedaban establecidas por decreto prohibiéndose la participación de cualquier asociación en el desarrollo de la misma o del escrutinio posterior. La campaña electoral era más bien pobre, debían ser actos públicos y muy controlados, inclusive la propaganda y las cuñas publicitarias. Es por ello que la legislación de la misma obstaculizaba la labor de difusión de los candidatos considerados independientes pues no gozaban del apoyo de sectores en el poder. Además, la lucha electoral fue prácticamente inexistente, aunque eso no quiere decir que, de manera excepcional, se sucediera un encorsetado enfrentamiento y que, en ocasiones, resultase elegido el candidato «no oficial». Ello ocurrió en ciertos momentos del tardofranquismo y resultó clave para entender procesos como el de 1966 o 1976. Este último año fue el de la renovación de los presidentes de las corporaciones tras la nueva ley de 1975 y que, para el caso del Ayuntamiento de Valencia, resultó fundamental, como veremos.
Con estos procesos electorales, el régimen franquista pretendió generar una base social de amplio apoyo y formar una comunidad política de afines participantes en los procesos electorales, algo que no consiguió atendiendo a los bajos índices de participación de todos los procesos. Con nuestro análisis, la caracterización realizada por algunos autores de considerar estos procesos electorales como salida del franquismo para solucionar una carencia, nos parece altamente insuficiente. Estas fórmulas corporativas ya existían durante la dictadura de Primo de Rivera, sobre todo en organizaciones patronales y empresariales para participar activamente en los órganos de representación política inorgánica. En el caso de la dictadura franquista, recurrir a procesos de elección continua supuso una legitimación institucional tanto en el ámbito interno como externo. Por ello, los momentos de estas consultas coincidieron con los de mayor contestación internacional al sistema.12
Pero lo cierto es que la propia evolución del franquismo fue restando legitimidad a estos procesos electorales, algo que se puede detectar en el descenso de la participación electoral en cada uno de los comicios y la escasa presentación de candidaturas ajenas a las consideradas «oficiales». A partir de lo señalado por varios autores, la tendencia general de participación en estos procesos electorales, sobre todo el de ámbito familiar, fue muy inferior al de los referéndums.13 Ello preocupó a las propias autoridades franquistas, sobre todo en la década de los años sesenta, y lo intentaron resolver gracias a la ampliación del sufragio incluyendo a las mujeres casadas, retirando el festivo al día de la votación o directamente ampliando y modernizando las campañas en la prensa, radio o televisión.14
La escasa participación también se debió al complejo marco legal con el que estaba diseñado la propia lógica electoral franquista. Conviene tener en cuenta que el sistema orgánico implantado tras la Guerra Civil contemplaba bases electorales muy diversas en cuanto a su número y su naturaleza, con diferentes tipos de sufragio dependiendo del proceso. El sufragio indirecto fue el más extendido hasta 1967 donde votaban sólo los cabezas de familia, hombres o mujeres, mayores de 21 años residentes en España y que tenían en su domicilio a su cargo otras personas. El sufragio universal sólo fue utilizado en los referendos.
Sirva de ejemplo de todo lo afirmado anteriormente y, de la propia trascendencia de las elecciones municipales para ver las diferentes corrientes de la dictadura, el proceso electoral de 1966 en Madrid y que resultó paradigmático para todo lo que venimos señalando. Ese año, un grupo de aspirantes de inspiración monárquica se presentó a las elecciones en equipo. Liderados por Joaquín Satrústegui, candidato por el distrito de Chamartín,15 su programa electoral resultaba muy atrevido para el contexto político de la época pues cuestionaba el escaso papel dado a los concejales por parte de la Ley de Régimen Especial aplicada a las ciudades de Madrid y Barcelona. Una carta de recomendación electoral publicada por el diario ABC el 17 de noviembre de 1966 tuvo como resultado no deseado la elevada politización de la campaña por parte de la prensa del Movimiento.16
Esta politización fue fundamental para entender la derrota de Satrústegui que perdió los comicios porque no supo crear la imagen pública que el elector esperaba. Tanto es así que, como concluye un estudio sociológico que se realizó de este proceso electoral, en los lugares donde se politizó la práctica del voto, los candidatos independientes obtuvieron mejores resultados. Así lo entendió el propio protagonista que, en una carta publicada por el diario Arriba el 28 de noviembre de 1966, manifestaba su pleno convencimiento que el fracaso electoral se había dado por no saber transmitir que su candidatura era la de un hombre alejado de los cuadros políticos del propio Movimiento.
Junto con el caso de Madrid, tenemos el caso de Barcelona donde, como ha destacado Roque Moreno, en las campañas del tardofranquismo se alcanzaron amplios niveles de discusión no expresamente limitada a temas municipales aunque siempre circunscritas a temas legislativos, institucionales o financieros y nunca ligados a la promoción de la lengua o mostrando una actitud crítica o reformadora con el régimen. Escasos grupos, como cita Solé Tura, avanzaron en críticas al ayuntamiento, la Carta Municipal, la afirmación de un vago catalanismo y la filiación expresa a una ideología política determinada. El estudio de sociología que realizó Tura, uno de los más completos que disponemos de las elecciones de 1973, detectaba la presencia de cuatro grupos de candidatos con unas perspectivas políticas totalmente enfrentadas y divergentes.17
Pese a las campañas que dejaban entrever un proceso destacable de divergencia, lo cierto es que las autoridades del franquismo manipularon los resultados con el objetivo de controlar unos procesos lectorales que tan sólo pretendían dar legitimidad, con mecanismos democráticos, a un régimen dictatorial de partido único. Sin la manipulación se corría el riesgo claro de la pérdida de control de los ayuntamientos y, a partir de 1967 con las elecciones a procuradores en Cortes, la consecuente erosión del poder central desde dentro y el surgimiento a la voz pública de una pluralidad discursiva que podía dañar políticamente al régimen. Esta práctica de manipulación electoral fue una constante y produjo el resultado claro de pérdida de confianza de gran parte del electorado que consideró estos procesos como «mera pantomima». Así, poco a poco, el propio contexto internacional cuestionó las elecciones municipales, afirmando su carácter no democrático y criticando un supuesto aperturismo político que decían representar. Para el caso de la ciudad de Valencia, como señalaremos posteriormente, los resultados de las diferentes elecciones municipales se correspondían a lo demandado por el propio alcalde que configuraba previamente su equipo y, exceptuando alguna situación concreta, utilizó dichos procesos para rodearse de un entorno afín a sus intereses.
Como hemos visto, los propios procesos partían viciados con la selección de candidatos a participar. Todos eran investigados por su pasado político, descartando los que no podían concurrir por haber pertenecido a fuerzas relacionadas con la izquierda republicana. Además, en las grandes ciudades, los candidatos debían hacer frente a los gastos derivados de unas campañas electorales muy caras y tener una vinculación con el partido único probada y respetada. Cuando, a pesar de todos los escollos, llegaba a presentarse una «candidatura independiente», el principal objetivo del sistema franquista era evitar que llegase al día de las elecciones. Los recuentos también podían ser amañados si fuera necesario e incluso forzar políticamente la salida de concejales o de procuradores si disentían con lo que se consideraba «el sentir general». El trabajo que realizó Vidal Beneyto de los procesos electorales de Madrid ya destacaba infinidad de prácticas fraudulentas como: la presencia de delegados gubernativos no contemplados en la ley, control de las mesas electorales, falta de preparación técnica de los componentes de la mesa, ausencia de papeletas de voto independientes, coacción de los indecisos ante la urna o carencias evidentes en la organización material de las elecciones.18
Pero, pese a todo, estos procesos, fundamentales para el período que nos ocupa, nos proporcionan datos sobre las diferentes actitudes políticas de los valencianos o la distribución de corrientes de opinión. Es por ello que en cada período de alcaldía que analizaremos mostraremos especial interés hacía los procesos electorales de: 1960, 1963, 1966, 1970, 1971, 1973 y, con matices, 1976.
El municipio, junto con la familia y el sindicato, suponía, como vemos, uno de los pilares de la democracia orgánica propugnada desde el organicismo político de la dictadura. Es por ello que su gestión y organización fue una de las preocupaciones fundamentales y, a su vez, generó una serie de problemas sociales y políticos que afectaban a la mayoría de municipios peninsulares, especialmente los de las grandes ciudades. Estas dificultades fueron en aumento una vez el régimen llegaba a su fase final, especialmente en el tardofranquismo, y se codificaron en las siguientes: la representatividad y participación, el urbanismo y el regionalismo. Para intentar hacer frente a estos problemas, formar una élite administrativa y reflexionar sobre los asuntos de gestión, el régimen previó una serie de instituciones o recursos determinados.
Por ello, desde la instauración de la dictadura se decidió impulsar varias instituciones o servicios destinados al asesoramiento para la búsqueda de soluciones a los problemas que podían generarse en la política municipal. Así, en primer lugar, se creó el Instituto de Estudios de Administración Local en 1940 que se complementó con el Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios en 1958. Ambos institutos reflexionaron sobre los problemas municipales que, a tenor de la dictadura, sufrían los municipios españoles y la manera de solventarlos.
A la tarea de ambos centros se sumó, desde 1960, la iniciativa más importante de reflexión sobre las problemáticas de gestión de los municipios en el franquismo: los cursos «Problemas políticos de la vida local».19 Esta iniciativa, impulsada por Fernando Herrero Tejedor cuando ocupaba la Delegación Nacional de Provincias del Movimiento Nacional y celebrada anualmente en Peñíscola (Castellón), supuso una enumeración de las principales preocupaciones de gestión que tenía el régimen con respecto a las diferentes ciudades.20
¿Cuáles eran los problemas analizados en Peñíscola? Durante las primeras ediciones de los cursos –hasta prácticamente los años setenta– los temas tratados fueron desde la evolución histórica de los entes locales, la orientación política general de la vida local, clases y estructuras políticas de los municipios, las relaciones de las entidades locales o el futuro de las mismas. Así, aparecieron referencias a términos como regionalismo o región, prácticamente excluidos de la retórica oficial; o histórica fue la ponencia de García de Enterría en la primera edición: «Administración periférica del Estado y administración local: problemas de articulación», donde realizó una exposición de la estructura local, criticando el centralismo aplicado por el Estado que realizaba, en su opinión, una absorción completa de las actividades municipales. A estos temas se añadieron otros, no menos novedosos a principios de los años sesenta, como la situación de la juventud española o el cuidado del medio ambiente.
En esta línea de renovación que supusieron los temas tratados, especialmente el regionalismo, destaca también la presencia, en la III Edición de los cursos, del Delegado Nacional de Prensa, Propaganda y Radio del Movimiento, José María del Moral, con su conferencia «Perspectivas de un nuevo regionalismo». Una ponencia sobre el tema regional donde, como ya bien afirmaba, estábamos ante un aspecto «delicado, espinoso y polémico» pero que había que abordarlo dado que «se encontraba en el mismo meollo de la problemática económica, social y política de nuestro tiempo». En la ponencia se destacaba la apuesta por un regionalismo funcional y se consideraba al «separatismo» como «patología social». Estos «nacionalismos separatistas» habían sido motivados, según el ponente, por el «absolutismo borbónico del siglo XVIII, con un centralismo absorbente y desmedulador (sic)».
A estos problemas empezarán a incorporarse otros de diferente calado como el análisis de la representatividad municipal. Aquí debemos destacar la ponencia de José María Boquera Oliver en la V edición de los cursos que planteaba sus ideas para mejorar la representatividad del pueblo en las instancias municipales, constatando que se estaba perdiendo en la mayoría de municipios. Las elecciones por tercios no tenían el valor que merecían: «Una de las causas de retroceso de la democracia municipal pudiera ser, a nuestro entender, el actual sistema de representación en esta esfera administrativa». Por ello, analizaba el sistema representativo municipal para plantear una serie de cambios a introducir para detener la deficiencia planteada. Así, como idea novedosa proponía una democracia auténtica en el ámbito municipal, donde todos los vecinos con capacidad civil tuvieran la posibilidad de consentir y participar en el poder del ayuntamiento. Esto supondría, efectivamente, la instauración de la democracia inorgánica en los municipios, algo que el autor intentaba demostrar como conveniente y necesario para superar muchos de los problemas locales.
Como vemos, el análisis de las ponencias y conclusiones de Peñíscola nos permite comprender las preocupaciones de los asistentes sobre determinados temas de la política municipal. Si bien es cierto que los asuntos de debate, como hemos señalado, eran a propuesta de la Delegación Nacional de Provincias, la labor reformista de los impulsores del congreso se hizo patente en la novedad de planteamiento de dichas conclusiones a la discusión de los seminarios. Las cuatro problemáticas trabajadas y detectadas en estos conectaban claramente con las preocupaciones de las ponencias y fueron: la representatividad y participación, el urbanismo o el regionalismo.
Así, a modo de ejemplo, durante la celebración de la segunda edición de los cursos, en 1961, se trabajó «la participación de los administrados en el régimen local». El régimen, consciente de la escasa implicación de los ciudadanos en los procesos electorales dedicados a renovar las corporaciones locales, debatió con insistencia de qué manera se podía modificar esta situación. Por ello, se planteó desde una reforma educativa que incluyera como asignatura obligatoria la importancia de las colectividades locales, hasta la apertura de determinadas comisiones especiales locales al ciudadano con voz y voto. Estas conclusiones incluyeron el uso de la propaganda por «medios modernos» y una cierta descentralización en las formas y reconocimiento de entidades para la participación de los administrados en las funciones y servicios locales. Además, se destacó la importancia que han tenido las asociaciones de vecinos y otras entidades como forma de acercar al ciudadano a los problemas.21 Este tema de la participación y representación fue evolucionando hasta dedicarse un curso exclusivamente a la temática del asociacionismo ya al final de la dictadura.
Lo que cada vez parece más cierto y palpable es que la formación intelectual de parte de la élite, canalizada en estos cursos, fue permitiendo, poco a poco, cierta apertura política o asimilación de las transformaciones que se iban dando, posibilitando que los cambios se produjesen de la forma y manera en que se produjeron en algunos municipios. Por tanto, tal y como hemos venido señalando, los cursos de Peñíscola reúnen las perspectivas, ideología y aspiraciones de un sector del franquismo que, en consonancia con otros centros y figuras políticas «con gran capacidad de integración de las coyunturas menos favorables del sistema», permitieron crear auténticos espacios de debate en la dictadura.22
Por otro lado, todo ello ayudaría a comprender que la élite de origen e intereses diversos tuvieran un punto de encuentro en el sistema con el municipio como principal preocupación y centro político especialmente en torno a temas como el regionalismo, el urbanismo o la representatividad municipal.
1 R. Quirosa-Cheyrouze Múnoz y M. Fernández Amador: Poder local y transición a la democracia en España, Granada, Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional, 2010, p. 26.
2 E. Nicolás Marín: «Los poderes locales y la consolidación de la dictadura franquista», Ayer, 33 (1999), p. 70. La cursiva es mía.
3 A. Cenarro Lagunas: «Instituciones y poder local en el ‘Nuevo Estado’», en S. Juliá (coord.): República y guerra en España (1931-1939), Madrid, Espasa, 2006, pp. 421-448; M. Marín Corbera: Els ajuntaments franquistes a Catalunya: política i administració municipal, 1938-1979, Lleida, Pagès, 2000, pp. 50-53.
4 A. Cazorla Sánchez: Las políticas de la victoria: la consolidación del nuevo Estado franquista (1938-1953), Madrid, Marcial Pons, 2000, p. 44.
5 Dejamos aquí las referencias a las otras instituciones locales fundamentales en la dictadura: gobierno civil y diputación provincial, sobre las cuales el lector podrá encontrar suficientes referencias bibliográficas en este trabajo.
6 Entre ellos destacan el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las corporaciones locales de 17 de mayo de 1952; la Ley de Bases de Régimen Local de 3 de diciembre de 1953 sobre modificación de la de 1945; y el Texto articulado y refundido de las leyes de bases de régimen local de 1945 y 1953 aprobado por Decreto el 24 de junio de 1955. Podemos señalar que estos corpus legales no se modificaron hasta la nueva Ley de Régimen Local que modificó la anterior y que, aprobada en 1975, prácticamente no se desarrolló.
7 R. Quirosa-Cheyrouze Múnoz y M. Fernández Amador: Poder local..., op. cit., p. 45.
8 En los municipios de menos de 10.000 habitantes se estableció un régimen económico diferente, según el cual los alcaldes sólo podían recibir compensaciones e indemnizaciones en el caso de que fueran propuestas por el ayuntamiento y autorizadas por el gobernador civil.
9 Véase J. Morillo-Velarde Pérez: El alcalde en la administración española, Sevilla, Instituto García-Oviedo-Universidad de Sevilla, 1977.
10 Una excepción resulta, aparte de los trabajos de autores como Roque Moreno, algunos fondos documentales contenidos en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, especialmente los referidos a la Secretaría Técnica del Movimiento Nacional y que contienen informes relativos a las citas electorales por los diferentes tercios, aunque su número es escaso y se refieren, en su mayoría, a los últimos procesos.
11 Dicho sistema no es original de la dictadura franquista. Está presente en otros regímenes dictatoriales. Un buen marco comparativo en: R. Moreno Fonseret: «Las consultas franquistas: la ficción plebiscitaria», en R. Moreno Fonseret y F. Sevillano Calero: El franquismo: visiones y balances, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1999.
12 Esto se puede reforzar comparando –como ha realizado Roque Moreno– el calendario electoral franquista con las propias presiones internacionales del régimen. Así, siguiendo el calendario internacional, justo en 1945 –final de la contienda mundial– Franco anunciaba que próximamente se celebraría elecciones municipales. En 1947, las autoridades ya habían sometido a referéndum el texto de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, basándose en la Ley de Referéndum de 1945. Nuevamente, en un contexto de hostilidad internacional y con una modernización económica creciente, se convocó, en 1966, el referéndum de la Ley Orgánica del Estado y la convocatoria, un año después, de las primeras elecciones donde podía concurrir la mujer casada. A ello debemos añadir la importancia que estaban teniendo, desde 1963, las elecciones sindicales, «la manifestación más atípica de participación y representatividad que se da en toda la estructura política del franquismo», R. Moreno Fonseret: «Las consultas franquistas...», op. cit., p. 54.
13 Según señala Roque Moreno, por datos obtenidos en la prensa, la participación en las elecciones municipales osciló del 80% en las de 1948 y 1951, a aproximadamente un 40% registrado en los últimos comicios de la dictadura (1970 y 1973), R. Moreno Fonseret: «Las consultas franquistas...», op. cit., p. 80.
14 Tenemos constancia que la escasa participación en las elecciones municipales preocupaba mucho al régimen y dicho malestar estuvo en la base de la organización de los cursos «problemas políticos de la vida local» como veremos posteriormente.
15 Joaquín Satrústegui Fernández, abogado, del círculo de D. Juan de Borbón, defendió una solución monárquica del régimen lo que le valió las críticas de otros sectores. Participó en la creación de la Unión Española y en el Congreso de Múnich. En 1966 encabezó las elecciones al tercio familiar en el distrito de Chamartín. Resultó una figura clave dentro de los políticos liberales en la Transición.
16 La noticia, publicada en el ABC del 17 de noviembre de 1966, llevaba como título la sugerente interrogación «¿existen candidatos ‘oficiales’ y de la ‘oposición’ en las elecciones a concejales del próximo domingo?». En el mismo escrito se intentaba desmontar las críticas lanzadas por Álvarez Llopis, de la jefatura local de FET-JONS, que consideraba a los candidatos de este sector monárquico «candidatos de la oposición».
17 J. Solé Tura: «Elecciones municipales y estructura del poder en España», en VV.AA.: Estudios de ciencia política y sociología en homenaje a Carlos Ollero, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1972.
18 J. Vidal Beneyto: Elecciones municipales y referéndum, Madrid, Tanagra, 1966.
19 Estas jornadas, de una o dos semanas de duración dependiendo de la edición, tuvieron lugar una vez al año hasta 1976. A ellas fueron convocados todos aquellos que desarrollaban cualquier tipo de labor en una institución pública del país. Así, a la presencia de alcaldes, presidentes de diputación y algún gobernador civil, se sumaba la asistencia de funcionarios locales como: secretarios, interventores, trabajadores de ayuntamientos y diputaciones. La mayoría acudían becados al curso de formación y muchos, gracias a su presencia, hacían méritos para ascender dentro de la carrera política. No olvidemos que Peñíscola favorecía el trato entre miembros de diferentes puntos geográficos con la consecuente relación afectiva y política que se establecía entre ellos y, por tanto, la posibilidad de labrarse un buen futuro profesional. El programa del curso establecía cinco o seis horas de trabajo continuado articulado en una serie de ponencias magistrales y, posteriormente, los asistentes participaban de unos seminarios de discusión y debate propuestos por la organización.
20 El estudio de estos cursos ha sido capaz gracias a un trabajo pormenorizado de lectura de las ponencias publicadas anualmente por la Delegación Nacional de Provincias del Movimiento y el Instituto de Estudios «Castillo de Peñíscola». El estudio de los 17 volúmenes depositados, casi en su totalidad, en la Biblioteca Nacional de España, constituye la base de lo que afirmamos aquí. Igualmente, en el Archivo General de la Administración se encuentran multitud de legajos sobre la conformación y organización de los citados cursos.
21 Ello reafirmaría la tesis de Radcliff al referirse a estos colectivos vecinales como auténticas «escuelas de democracia» y cuya importancia no debemos desdeñar en la Transición. P. Radcliff: «Si ocurrió en España, ¿por qué no en cualquier otra parte?», Pasajes: revista de pensamiento contemporáneo, 29 (2009), pp. 109-119.
22 Véase C. Palomares: Sobrevivir después de Franco: evolución y triunfo del reformismo, 1964-1977, Madrid, Alianza, 2006.