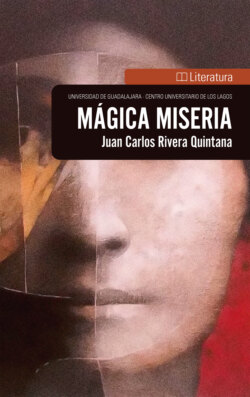Читать книгу Mágica miseria - Juan Carlos Rivera Quintana - Страница 4
ОглавлениеCapítulo II: Desgraciada en el juego…
La paja sequísima de la techumbre de la casa de tabaco olía a humedad rancia de las lluvias recientes, esa que a Yaya le permitía dormirse enseguida, como si fuese un somnífero, y le proporcionaba una paz increíble, un remanso de silencio, donde no se escuchaba ni el eco de los boyeros arando la tierra rojiza y arenosa. Nunca llegó a explicarse por qué aquel hedor le provocaba tal calma, creo que tampoco le interesó mucho buscar respuestas para todo. Su pragmatismo la perdía o la salvaba… Quizás era porque olía al antiguo escaparate de cedro, de su abuela, la vieja Merced, y le hacía recordar aquellas tardes en que abría aquel armario vetusto y delante del espejo, medio oxidado del cuarto de la anciana, se probaba las túnicas de encaje y brillo de las épocas festivas de las mujeres de su familia.
Allí estaba aquel vestido de quince años de su madre, ese de color verde aliento, con lazo en la espalda, que tanto le gustaba, y hasta un sombrerito blanco con florcitas de tul, el disfraz perfecto para una niña soñadora y con deseos de ser adulta. Pero lo que la metía en un éxtasis inmediatamente era un viejo saco de lino, color ocre pálido, con un corbatín de flores y aquel sombrero tejido, el jipijapa de su padre. Cuando se lo ponía se sentía fuerte, casi masculina. Se daba cuenta que era su ropa preferida, porque inmediatamente agarraba aquel bastón de cáñamo oscuro y salía caminando con un donaire patricio, ese que su progenitor no tenía. En esos momentos, se miraba alucinada pensando que la naturaleza fue cruel con ella, porque le hubiera gustado tanto ser varón para salir a la conquista del mundo sin pedir permiso y no tener que apaciguar sus ánimos pensando que era una mujer destinada al servicio, a la paciencia, ante la altanería varonil de aquella época.
Pero Yaya —como si se tratara de una herida abierta— sabía que vendrían tiempos extraordinarios, estaba casi segura. Entonces, ya comenzaba a desarrollar una cierta agudeza mental para leer las caras de la gente y con sólo mirarle a los ojos comenzar a desentrañar sus insatisfacciones e incertidumbres…sus más oscuros deseos ocultos. Empezaba a tener una media unidad perceptiva, que le posibilitaba desplegar su intuición de médium con capacidades para la audición y la clarividencia psíquica, dones con el fin de extraer información hasta de las sombras generadas por las energías espirituales, esas auras, que rodean a una persona cualquiera para poder predecir las fuerzas del bien y las del mal que la circundan. Por eso, cuando tenía un tiempo libre, al mediodía, mientras sus hermanas corrían a preparar el almuerzo habitual: un poco de arroz con frijoles y boniatos, recién arrancados de la tierra, ella salía de la vega de tabaco o del despalille de las hojas verdes con aroma a hastío y se escabullía entre los sembradíos para descansar su mente, que no paraba nunca. Era la hora de soñar con que algo superior tendría que tocarle. Porque estaba empeñada en cambiar su rumbo y le jodían los destinos manifiestos y los preconceptos.
Ella era una rebelde de siempre y eso le había traído muchos problemas, innumerables cachetazos en la cara, por parte de su padre; muchos regaños y tirones de oreja de su madre o insolentes miradas de la abuela por alguna que otra opinión, que era juzgada como propia de los varones. Pero a ella poco le importaba el trompón en el rostro, si podía decir lo que pensaba. No quedarse callada era su costumbre. En ese instante se decía para sí, que diría lo que creía siempre, aunque fuera descabellado, y luego asumiría los riesgos. Entonces como reforzando un lugar que ella misma se otorgó apuntaba:
—Basta de callarse… uno se pone rojo una sola vez, dice lo que debe y no enmudece con la cabeza gacha… no soy una carnera. Qué me importa que lleve falda y el qué dirán. Me cago en los reverendos mameyes…meto mi cuchareta y si no te gustó, no me interesa, pues no soy un cero a la izquierda… existo. He leído mucho para que venga cualquier Juan de los Palotes a darme sermones, a intentar anularme como ser humano. Algún día nos tiene que llegar la total independencia, pero ese tiempo tenemos que ganárnoslo a fuerza de que se nos tenga en cuenta. Hay que ir entrenando el pulso, librando batallas, apuntaba con convicción y discurso a lo Rosa Luxemburgo.
Así, con esa valentía, casi de adelantada, se manejaba por la vida y de alguna manera iba posicionándose, abriendo su espacio: “mi guardarraya”, como ella gustaba decir, entre sembradíos de tabaco, ajíes rojos, cangres de yuca y frijoles negros. Esa leguminosa, que ella sacaba con una destreza inusitada, de las vainas curvadas, de color crema, y luego ponía a ablandar de un día para el otro en una olla de agua, pues era una experta en cocinar los moros y cristianos, un plato que mixturaba el arroz con esas habichuelas negras y algún pedazo de puerco asado, ajo, cebollas moradas, tomates peritas, aceite de puerco, cilantro y ají de la puta de su madre para darle un ligero picor en el paladar de sus comensales, con aquel mejunje pegajoso con un sabor ancestral de dioses terrenales. Esas semillas negras, opacas, pequeñas y alargadas que tanto disfrutaba, también, eran conocidas como caraotas negras, porotos negros o zaragozas negras, en las distintas acepciones lingüísticas, de Brasil, Cuba, México, la costa del Caribe y las Islas Canarias, pero para ella eran frijoles negros, así llanamente.
Enero era una época del año, en Pinar del Río, donde el tiempo no acompañaba pues se perdían muchos días de trabajo entre las hojas lanceoladas de tabaco verde por las reiteradas lluvias y tormentas. Entonces se aprovechaba para coser tabaco ya seco y despalillarlo, para preparar las pacas, que luego saldrían, a la capital del país, con destino a las fábricas de torcedores del famoso Habano.
De ahí que, aprovechando un descanso del mediodía y segura de que llovería a cántaros por la forma en que los pinares se curvaban al viento arremolinado, Yaya se escondió, ese día, en una casa de tabaco para evadir la preparación del almuerzo, pues el resto de sus hermanas, cuando la veían entrar a la cocina, de leña y carbón de la casa, se persignaban como si entrara el demonio y ponían caras de molestias pues se sentían desplazadas, ya que entre ella siempre hubo mucha rivalidad y competencia hogareña. A Yaya —como si fuera una herida abierta— no le gustaba pugnar ni con su sombra por las labores hogareñas, mucho menos con las mojigatas de sus hermanas, que no hablaban de otra cosa que de buenos partidos, aludiendo a posibles novios; casamientos con maridos trabajadores y de conseguir una familia numerosa para ayudar en los quehaceres del campo. Se paría porque era importante tener más manos para trabajar la tierra, pero poco se pensaba, entonces, que había más bocas y panzas que alimentar. Mientras, Yaya hablaba —a contramano de todas— de sus pocos deseos de casarse, de tener hijos y ponía énfasis en ser independiente, en mantenerse para no perder su libertad y poder de decisión. Sus hermanas siempre murmuraban que ella se quedaría para vestir santos, pues nadie iba a juntarse o escaparse con una mujer tan poco delicada, hogareña y marimacho.
Pero lo cierto es que ella tenía como un imán para atraer a los hombres. No sabe si eran sus ojos oscuros o su pelo castaño ensortijado y esas piernas macizas, flacas y blanquísimas o el tono de su voz donde las palabras terminaban siempre envolviendo a su interlocutor como una suerte de hechizo, un don de la comunicación con el que se nace, pero a su vez transmitían convicción e inteligencia y hasta algún pulimento intelectual, a pesar de haber nacido en Remanganagua, como decía para mofarse de su lugar de origen.
Luego acotaba: “de este páramo hay que salir huyendo o abandonar toda esperanza, pues entre mosquitos, jejenes, tabaco y mar embravecido hay pocas oportunidades de salir a flote. Esto es casi un infierno, una suerte de ciudad del llanto, del dolor eterno y la raza condenada”, apuntaba parafraseando el poema de Dante Alighieri, que tanto le gustaba. Posteriormente se preguntaba, qué habré hecho yo para merecer semejante castigo, en este culo del mundo.
Luego se recostaba sobre aquella pajilla de heno y quedaba como petrificada. Se dormía enseguida una larga siesta del mediodía para dar paso a sus representaciones fantasmagóricas, a su liturgia en los brazos de Morfeo. Ni en su cama, en las noches, lograba descansar tan plácidamente como en aquel pajonal de la casa de tabaco de su padre, que estaba muy cerca de la casona. E inmediatamente que cerraba los ojos comenzaba un festín de representaciones raras, de opacidades recónditas, cargadas de mensajes enigmáticos; de verdades contenidas, pero no reveladas del todo. Siempre supo que sus sueños —que disfrutaba sobremanera— eran una suerte de ejercicio de enfrentamiento a sus miedos existenciales de las duras verdades cotidianas, un cierto lenguaje sígnico, un simulacro del inconsciente, un hechizo abracadabrante que la alejaba del mundanal ruido y le reparaba el espíritu y el alma.
En esa ocasión, en la sustancia de su sueño se veía sola, en un bosque casi impenetrable y oscuro, donde apenas se colaban algunos rayos de sol entre las copas de los árboles. El sitio era, entonces, tan desolado que semejaba muerto y el sendero estaba lleno de piedras inmensas, como prehistóricas, condenadas a desgastarse por la erosión de los torrenciales aguaceros diluvianos. Yaya estaba exhausta de caminar, tenía mucha sed y no encontraba la salida pues se había extraviado, aunque tampoco tenía muy claro adónde quería ir. Al fondo y muy lejano escuchaba una sierra que cortaba madera sin parar. Ella conocía, pues lo había leído en cierta ocasión, que el acto de talar, en el lenguaje de los sueños, significaba que las penas salían afuera por una voluntad de cambio y transformación, una metáfora de la naturaleza interna.
De un salto de agua, casi verdoso, que formaba un pequeño lagunato oscuro como si fuera una sopa caliente, subían números brillantes, a flote, como en una lotería de pueblo pobre. Primero pudo apreciar nítidamente, el 48, después el 86 y al final emergió el 39. El sorteo era como un mensaje a descifrar, que según los nigromantes, en un libro vetusto sobre el significado de los sueños, que alguien le acercaba, esos guarismos representaban al muerto que habla, el humo y a la lluvia. Pero ella seguía sin poder armar mensaje alguno; se comenzaba a impacientar pues nada le molestaba más que no entender y tener que conjeturar.
En aquel escenario de espejismos, se movía atrevidamente, pues presentía que no corría peligro alguno, pero en la vida real sucedía todo lo contrario. Una tormenta se había desatado, casi una tromba de viento y centellas, en menos de diez minutos, como sucedía con frecuencia, en ese descampado del Cabo de San Antonio, y una ráfaga atronadora, de esas que hace temblar hasta los cimientos de la Tierra, caía sobre la techumbre de la casa de tabaco, que tardaba segundos en arder insaciablemente. Se trataba de una encerrona fatídica. Yaya estaba a punto de perder la vida, calcinada entre tabaco y paja, en aquel vara-entierra, pues permanecía dormida, ajena a lo que sucedía a su alrededor. Pero los gritos de Aparecida Domínguez, que la conocía más que la palma de su mano y suponía que se hallaba metida dentro de aquella bola de fuego, la sacaron del letargo de ensoñaciones, cuando —al parecer— todavía podría haber alguna posibilidad de escape entre tanto estropicio.
Lo cierto es que cuando abrió sus ojos e intentó despabilarse ya no se podía respirar dentro de aquel polvorín, pues la cobija de guano humeaba como zarza, en episodio bíblico. Y faltaron unos milímetros apenas para que el palo mayor, que sujetaba una parte de aquel inmenso cobertizo de guano le cayera calcinado encima del cuerpo y la partiera al medio. Pero Yaya —con ese sexto sentido— se corrió con agilidad gatuna e intentó orientarse inmediatamente para buscar la salida, pues estaba a punto del desmayo y eso sí sería mortal.
Afuera, su padre y todas las hermanas intentaban apagar el fuego para evitar que se esparciera y dañara la siembra de tabaco, cuyas hojas verdosas inmensas comenzaban a augurar una cosecha prometedora, que les daría de comer todo el año. Pero, mientras más agua se tiraba, con cubos metálicos, que metían en el pozo e intentaban esparcir… el fuego arremetía con más fuerza en contacto con el preciado líquido. Ese episodio —salvando las épocas y escenarios— recordaba aquellos pasajes de inspiración medieval de los asedios árabes navales, a la ciudad cristiana de Constantinopla, en 1453. Entonces, aquellos 1.200 barcos —de repente— comenzaron a arder y los intentos de apagar con agua no servían para nada, sino que avivaban la llama verdosa, incluso encima del mar oscuro. Nadie podía explicar qué era lo que pasaba con aquel fuego griego, provenientes de ballestas, cañones de artillería y rudimentarias calderas a presión casi extraídas del Infierno. Luego se hablaba de una alquimia mágica, que los bizantinos guardaban con celo bajo siete llaves —conocida como el arma de Callínico—, cuyos componentes secretos se rumoraban era petróleo, bencina, aceite crudo, azufre y probablemente amoníaco y al tirarlo sobre las velas de los buques árabes producían un fuego descontrolado. Así cuando la candela entraba en contacto con el agua producía una cantidad de gases que se expandían generando altas presiones e infernales explosiones como truenos y una andanada de humo, que no tenía fin. De esa manera, el fuego griego resultó primordial para acabar con una flota, que parecía invencible, y evitar que el islamismo se convirtiera en la civilización imperante.
De esa misma manera pasaba ante los intentos de apagar el incendio descontrolado, en aquella vega tabacalera de batey pinareño pobrísimo. Habían transcurrido pocos segundos entre el despertar de Yaya y sus intentos de moverse para escapar de ese sitio adverso, repleto de llamaradas, que estaban por despellejarla, pero por las puertas principales ya no se podía salir pues las lenguas rojas de fuego lo impedían. Inmediatamente, se avivó y recordó una pequeña puertita que tenía ese cobertizo, en el medio del rancho, que fue hecha para refugiar animales de granja, en caso de grandes aguaceros. Ni tonta ni perezosa se arrastró por toda aquella tierra, que se comenzaba a llenar de carbones encendidos, de cenizas que le laceraban la piel. En un último intento pudo abrir, de un tirón, esa portezuela central, que ya humeaba y convertirla en su escapatoria de emergencia. Para entonces estaba todo por caer, por terminar calcinado, pero como siempre había dicho su abuela, la vieja Merced: “Yaya tiene más recursos, que un gato con siete vidas”.
Mientras, Armando Olay, elucubró como una alternativa posible para frenar la propagación de las bocanadas de fuego tirarle el orine de las bacinillas o tibores, recogidos durante toda la noche, que eran colocados debajo de las camas para evitar salir a esas horas a esa suerte de casilla sanitaria, donde hacer las necesidades fisiológicas, conocida en el campo cubano, como excusado. Suponía que aún no se habían vaciado esos utensilios de losa o porcelana, que acostumbraban a estar repletos, en la mañana, y ello pudiera ser la solución radical. Él había escuchado que esos miasmas amoniacales tienen propiedades anti-incendiarias. Y cuando salieron todos con sus tibores, incluso muchos vecinos, lanzándolos contra el fuego aquello fue de un efecto inmediato, casi sobrenatural para cortar la cadena de humo y llamas. Yaya apareció entre la muchedumbre, entre los gritos del pueblito, que se había volcado a la finca para ayudar. Llevaba el pelo medio chamuscado, algunas ligeras quemaduras en los brazos y una cara de terror que la convertían realmente en una sobreviviente. Al salir sólo atinó a murmurar en tono de guasa: “Hoy, sí me las vi duras”. A estas alturas ya no sabía cuántas vidas le quedaban —y valga la redundancia— por quemar.
El caserío aplaudió, durante varios minutos, pues estaba sorprendido de esa salida casi milagrosa, de esa aparición teatral entre las cenizas. Ella hizo una reverencia de agradecimiento como si hubiera asistido a su gran representación e inmediatamente fue a darse un baño para quitarse los olores a leño quemado y alguna que otra salpicadura de orín, de excrementos, provenientes de la bacinilla del sucio farmacéutico, que había recibido cuando escapaba —a rastras— del cobertizo incinerado. Aunque no acostumbraba a jugar, en la lotería de La Grifa, salió corriendo, a la bodega del pueblo, para comprar los tickets de los números 48, 86 y 39, que se le aparecieron en el sueño. Pero dichos guarismos no salieron rifados ese día, sino el posterior, pero para ese momento ya su alcancía estaba más pelada que un plátano pintón para jugar nuevamente.
Yaya, entonces, recordó aquel viejo proverbio español, que había escuchado tanto a su madre que apuntaba: “Desgraciada en el juego, afortunada en los amores” y pensó que, al menos, salvó la vida de aquella encerrona fatídica. Ahora vendrían nuevos amoríos, que ella —a diferencia de sus hermanas— no se sentaría a esperarlos, pues estaba muy concentrada en diseñar su futuro.