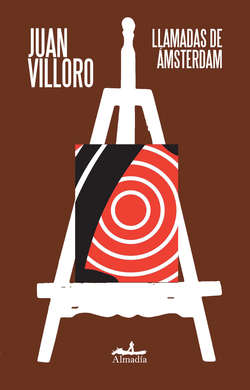Читать книгу Llamadas de Ámsterdam - Juan Villoro - Страница 6
ОглавлениеJuan Jesús colocó la tarjeta en el teléfono y marcó el número de Nuria. Escuchó su voz en la contestadora, el tono fresco y optimista con que la conoció, aunque en el fondo sólo conocemos optimistas. ¿Quién anuncia sus miserias desde el primer encuentro? No dejó mensaje.
Recordó los días en que ella perdonaba sus retrasos épicos, sus olvidos (las llaves dentro del auto, el paraguas en la fiesta de ayer), su cartera sin billetes ni tarjetas de crédito en el restorán agradable pero algo pretencioso, escogido por él para halagarla. Nuria mitigó el nerviosismo con su disposición a ignorar los desastres menores creados por Juan Jesús, a sentirse bien en la primera o la última fila del cine. Tal vez se dejó llevar por las esperanzas del principio y las imprecisas virtudes atribuibles a un desconocido, o tal vez advirtió sus altibajos desde entonces y decidió ignorarlos.
A la distancia, le gustaba suponer que él hizo todo para fracasar rápido, como si anticipara futuros daños con un sagaz instinto. Nuria lo quería con misteriosa aquiescencia, como si lo amara a pesar de algo; aceptó su silueta descompuesta y empapada en su departamento de La Condesa como la magnánima capitulación del bienestar ante el desorden. A él le pareció un milagro estar ahí, escogido por el azar, del mismo modo en que diez años después odiaría ser aceptado por ella. Diez años, demasiados para una pareja sin hijos ni un proyecto de colonización en tierras vírgenes.
Cuando se separaron, Nuria desapareció de su órbita. Se fue a Nueva York como abducida por extraterrestres. En siete años no supo nada de ella. A veces, la soñaba en naves espaciales que parecían casas de la colonia Roma, con fachada de los años treinta, protegida por una reja de lanzas, y donde alguien abusaba de ella en una habitación mal iluminada; una criatura con muchos dedos anillados untaba ungüento color arcilla en los senos de su ex mujer. Cuando vivían juntos, estas fantasías le ayudaban a hacer el amor en cualquier sitio que no fuera la cama; ahora resultaban absurdas al modo de una envejecida película de ciencia ficción: cuán ingenua era la mente que imaginó esos aparatos para el porvenir.
Nuria desapareció, engullida por una zona ingrávida, y él se vio obligado a reconocer que los amigos comunes podían dedicarse a otra cosa que mantener un vínculo conjetural y venenoso entre los amantes separados. No lo abrumaron con la posteridad de Nuria en Nueva York. La discreción era tan marcada que le bastaba beber una ginebra o inhalar una raya de coca para sospechar que deseaban evitarle la humillación de conocer los triunfos de su ex mujer. Hay vidas que se estructuran como la trayectoria de un actor de género, un solo papel perfeccionado hasta el infinito. Nuria Benavides sólo era concebible al margen del dolor y el fracaso o, eventualmente, aceptando a los demás como su dolor y su fracaso.
Cuando vivían juntos y ella se hizo cargo de un conglomerado de revistas femeninas, le ofreció a Juan Jesús retirarlo de su trabajo en la imprenta. Los dos sabían que para él el diseño gráfico significaba un medio para un fin; su meta estaba en los óleos acuchillados que guardaba en el cuarto de azotea, la serie de vandalismo expresionista que reflejaba tan bien el miedo de vivir en la ciudad, o lo reflejaría cuando acabara aquellos cuadros cautivos en la azotea. Él se negó. El departamento era de Nuria, su suegro les había regalado un equipo de sonido con más funciones de las que podían descifrar, casi todos los muebles provenían de la época antediluviana en que ella administró una tienda polinesia. “Me pagas cuando expongas en el Guggenheim”, le dijo ella con una confianza horrorosa. No hubo ironía ni solemnidad en la frase. Nuria creía que eso era posible. Juan Jesús no podía aceptar un trato que incluyera expectativas que tal vez iba a traicionar. Se veía como un piloto en la niebla, carismático y mojado, con una chamarra tipo Indiana Jones, dispuesto a arriesgarse pero no a garantizar su horizonte. Salvo uno, sus contactos con la crítica habían sido deprimentes. Solía exponer en esas galerías que saben aliarse al secreto y se ubican en una calle doblada hacia un panteón o en el último patio de un centro cultural. No esperaba mucho de la crítica. Una noche vio una entrevista en televisión con un célebre pítcher de béisbol, un hombre ansioso de tener oponentes, que se “mentalizaba” al subir al montículo para lanzar bolas inesperadas, y se sintió capaz de enfrentar rivales armados con un bat. El secreto estaba en restarles importancia, en tratarlos como impostores. La respuesta ante la originalidad siempre carece de sentido. No podía entregar su destino a los anhelos y las frustraciones de los otros. Sabía de sobra que nada se reparte tan bien como la envidia y que hay quienes viven para criticar los errores que no se atreven a cometer. Aun así, le dolió el aire de suficiencia de un crítico que lo descartó sin rebajarse a argumentar. Otro cuestionó su no muy clara relación con la raíz del hombre. El más imaginativo lo llamó “Chucho el Rothko” por confundir la influencia con el hurto. El futuro de Juan Jesús lucía brumoso. No había nada seguro en un mundo que dependía de veleidades ajenas y donde acaso no hubiera coleccionistas de óleos concluidos con navajas.
En alguna de las terapias a las que se sometió después de la ruptura, llegó a pensar que Nuria lo había invitado al abismo. Su generosa propuesta de mantener al genio podía ser un magnífico pretexto para incriminarlo después. Lo cierto es que pensaba demasiado en su ex mujer, inventaba a diario motivos para las decisiones que ella tomó por él, buscaba claves en su rostro, anuncios de lo que ya había hecho pero adquiría otro peso ahora que entraba en su memoria: Nuria abría una puerta y permitía que él la viera como no lo hizo años atrás, anunciaba algo que Juan Jesús no supo descifrar entonces.
En siete años, él no había vivido con nadie más. Sus relaciones iban de la fase “no te abres” al momento en que contaba algo de Nuria; el rostro de su interlocutora se iluminaba con repentino interés; luego venían preguntas detallistas, ansiosas, que rara vez conseguía esquivar y lo ponían en pésima situación, por más que deseara parecer banal, indiferente, apagado. El fantasma de Nuria se sobreponía a la figura que tenía enfrente, insulsa, misteriosamente irreal. El problema sólo podía agravarse con el tiempo; Juan Jesús evocaba a una mujer que sólo en parte existió con él, la perfeccionaba en su imaginación para hacerse el mayor daño posible.
Con todo, hubo un tiempo, diez años ya espectrales, en que vivieron juntos. Su momento decisivo, la “condensación” de la que le hablaron al menos dos terapeutas, tenía un solo nombre, “Ámsterdam”. Juan Jesús obtuvo una beca para mirar la luz que entraba por las ventanas de Vermeer. Se vio en bicicleta, con una bolsa de red en el manubrio para llevar pan o quesos o pinturas. Nada le hubiera molestado más en México que andar en bicicleta y llevar el pan colgado del manubrio, pero Ámsterdam estaba para eso, para vivir de otro modo y hacer estimulantes las molestias. Nuria aceptó el plan con sencilla felicidad. Renunció a su trabajo sin alardes ni reproches ni gestos concesivos, compró guías de los Países Bajos, descubrió a un novelista policiaco que narraba estupendos asesinatos en los muelles de Róterdam, consiguió una agenda para su vida futura con un Mondrian en la portada.
Empacaron sus adornos, muebles y libros favoritos y los mandaron por barco a esa tierra donde le ganarían terreno al mar.
Después de varias reuniones de despedida en las que alguien aconsejaba ir a San Petersburgo y en el entusiasmo de la noche sonaba no sólo lógico sino necesario ir a Holanda para conocer las noches blancas de Dostoyevski, Nuria fue a ver a su padre y regresó descompuesta.
–¿No me vas a preguntar nada? –Habló como si llevaran una eternidad en silencio y él ya hubiera acabado de descorchar la botella que tenía en las manos.
–¿Qué te pasa? –preguntó, en forma maquinal.
El padre de Nuria tenía leucemia. Se la acababan de descubrir. Él había querido ocultar su enfermedad, pero la madre decidió enterar a las hijas.
Las lluvias habían llegado a la ciudad y un torrente negro lamía las ventanas, como una concreción del ánimo en ese departamento sin adornos. Juan Jesús acarició a Nuria. Le pareció más hermosa y lejana que nunca. La oyó llorar durante dos, tres horas. No sabía que se pudiera llorar tanto. Al cabo de varias tazas de té que dejó intactas, Nuria dijo:
–No lo voy a volver a ver.
Juan Jesús supo lo que tenía que hacer. Era su turno.
Canceló el viaje con la misma sencillez con que ella lo aceptó. Fueron sus mejores días juntos. Nuria irradiaba una dicha absoluta entre los estantes donde las cosas favoritas habían desaparecido. Tardaron en comunicar su cancelación a los amigos y pasaron semanas sin citas, dignas de su agenda vacía con el Mondrian en la portada. Las molestias locales se volvieron tan sugerentes como las que anhelaban en Ámsterdam; misteriosamente, estaban de regreso. Les gustaba hablar a Holanda para preguntar por sus cosas y averiguar la ruta por la que volverían. Su única ocupación era Felipe, el padre de Nuria. Tenían que estar con él, apoyarlo como pudieran. En esos días de mudanza inmóvil, Juan Jesús propuso tener un hijo. Nuria se frotó la ceja donde supervisaba sus problemas. Tardó en contestar. No descartaba nada pero aún debía probarse cosas a sí misma y, sobre todo, debía velar por su padre; sus reservas emocionales se consumían en esa enfermedad; tal vez después, claro que sí, no creas que no.
Felipe Benavides había sido senador de la república por el PRI, un hombre de cuidada oratoria, con ciertos excesos de vocabulario (decía “justipreciar”, había colocado un balcón circundante en su biblioteca sólo para referirse al “ambulatorio”, opinaba que el tequila reposado era más “sápido”). Oírlo era como verle los zapatos, lustrados por un bolero que pasaba a diario por su casa. Juan Jesús tenía una estupenda mala relación con él. Felipe Benavides procuraba por todos los medios que su voluntad se confundiera con los deseos de los demás. Organizaba viajes, comidas, idas al teatro, como si obedeciera los caprichos de una grey exigente. Lo favorecía el hecho de tener cuatro hijas semihistéricas entre las que intercedía con tácticas de tahúr. Nuria era la quinta. Creció un poco a destiempo, relegada de la pandilla inquieta, ruidosa, competitiva. Sus hermanas vivían para medirse entre sí y disputar por la predilección del senador.
A los 67 años, Felipe Benavides preservaba su abundante cabellera en un esmerado tono caoba. Al tercer tequila, sus ojos adquirían el brillo lapislázuli que hizo leyenda en la Facultad de Derecho. La práctica de la abogacía le había dejado contactos de hierro para asegurarse puestos más o menos políticos y un sinfín de anécdotas escabrosas para amenizar reuniones. Aunque lo que contaba era siempre venal, ruin, miserable, su voz de locutor de los años cuarenta y sus fantasiosos adjetivos daban una confusa dignidad a las historias del hampa, el latrocinio, los sótanos de la justicia. Había conquistado a más de una mujer con sus patricias descripciones del mal; quien lo escuchaba se sentía misteriosamente protegido por sus palabras, en un círculo cómplice; el senador hablaba con la pericia del sobreviviente, de quien sabe que los modos raros son los verdaderos. Aquel abogado sin deseos de litigar trabajó a fondo en las sobremesas y urdió una red de solidaridades que lo llevó al escaño que reclamaba su apostura física: existía para aparentar a un senador.
Pero en nada invirtió tanta energía como en lograr la irrestricta adoración de sus hijas. Logró transformar a su mujer en una sombra conveniente, algo más que una criada, algo menos que una tía que estuviera de visita. La genética respondió con fanática lealtad a sus deseos. Las cinco tenían su sonrisa avasallante. Un hijo (que juraba haber deseado) hubiera arruinado su neurótico harem. La primera vez que Juan Jesús vio a Nuria junto a su padre conoció los alcances de la idolatría: se anticipaba al complejo código de señales del senador con una ternura hipertensa.
–¿Cómo te cayó? –le preguntó ella después del primer encuentro.
–Se pinta el pelo, ¿verdad?
Así selló su estupenda mala relación con el suegro. Felipe Benavides era un benefactor interesado; se las arreglaba para ayudarlos en pos de fines egoístas que tarde o temprano llegarían. Nuria lo adoraba con una entereza envidiable que trataba en vano de ocultar. Obviamente, todo podría haber sido peor. Juan Jesús se resignó a disfrutar las bulliciosas reuniones en casa de sus suegros.
En algún momento se preguntó si habrían cancelado el viaje en caso de que la madre enfermara. La suposición era absurda; aquella mujer estaba hecha para extinguirse en forma fulminante, sin dar molestias. En cambio, su suegro se entregó a un tránsito despacioso, sin muchos síntomas aparentes, que acercó a sus cinco hijas y renovó sus posibilidades de disputa. Una confiaba en los hospitales de Houston, otra estaba casada con un cardiólogo que odiaba al inmunólogo de Benavides, la tercera recomendaba curaciones con planchas de bronce y brujos de Catemaco, la cuarta repasaba los seguros médicos y posibles demandas por negligencia. Sólo Nuria parecía un tanto al margen. Poco a poco, Juan Jesús entendió su verdadera fuerza, lo mucho que se parecía a su padre. Con suave reticencia, la hermana menor se convirtió en árbitro de las disputas y llevó los acuerdos comunes al rumbo que deseaba. Desde su cama de enfermo, Felipe la miraba con la misma idolatría que ella solía brindarle.
Los muebles aún no regresaban de Holanda cuando ella decidió pasar las noches en casa de su padre. Los médicos insistían en el “elemento emocional” y el apoyo de Nuria resultaba decisivo. Al cabo de unas semanas, la mejoría fue asombrosa; el mal seguía en el cuerpo, pero neutralizado. Una tregua para vivir. Cuando llegó el Derby de las Américas, el senador volvió al hipódromo, con unos binoculares costosísimos, regalo de su hija menor. En las muchas comidas de festejo, entrelazaba sus dedos con los de Nuria y le besaba el dorso de la mano: “Mi doctora estrella”, decía. Ahora, el tercer tequila no lo llevaba a la picaresca del crimen sino a considerar que la leucemia había remitido lo suficiente para permitirle morir de cualquier otra cosa. “Estoy tan sano como ustedes”, señalaba de uno en uno a los contertulios, como si les atribuyera enfermedades aún no descubiertas.
Juan Jesús había cobrado cierto afecto por el hombre de repentino pelo blanco y voz débil, que aceptó con silencio y entereza la posibilidad de morir. El sobreviviente, en cambio, hablaba en tono ventajoso, se ufanaba del final que no llegó pero le otorgaba derechos raros; había estado en el umbral como en los separos policiacos; su cuerpo negoció una tregua en esas sombras.
Era ruin criticar a Felipe por sus desplantes de convaleciente, pero las ideas de Juan Jesús se enredaban mucho en los días en que recibió la mudanza sin Nuria (ella tenía una junta con los médicos o con el comité de selección de un nuevo trabajo). Abrió las cajas llenas de aserrín y papel burbuja, sacó los adornos y los puso en los entrepaños con la rara sensación de manipular objetos de otro tiempo, no las artesanías de Oaxaca ni los ceniceros de difuso modernismo escandinavo, sino un juguete roto o un absurdo superhéroe de la infancia, cosas llegadas por error o accidente. Esa noche volvió al tema del hijo. Nuria se cubría la cara con una crema verde. Juan Jesús habló con firmeza, como si la máscara lo favoreciera a él. El suegro había recuperado la salud hasta donde era posible, habían “regresado” a México, estaban rodeados de sus pertenencias, podían abrir otra puerta, darle un giro al destino. Ella habló con la boca torcida por la crema que se le iba secando en la cara. Tenía un nuevo trabajo, quería concentrarse en esa puerta, después verían, la idea del hijo, por supuesto, era estupenda, además, le gustaba que no viniera como una renovación obligada, el hijo a cambio del padre muerto, sino como algo que agregarían al futuro, otra puerta abierta.
La oficina de Nuria estaba en un edificio de Santa Fe donde los vidrios captaban energía solar y las luces de los pasillos se encendían por medio de sensores. Se encargaba de la prospectiva (la “idea de futuro”, le explicó a Juan Jesús) de cinco revistas líderes en sus respectivos ramos. Sus colegas se referían a la empresa como “corporativo”, lo cual significaba que había pasado por exitosas depredaciones internacionales. Los fundadores mexicanos la habían vendido a unos españoles que fueron engullidos por alemanes y ahora pertenecían a un consorcio de Nueva York (directiva inglesa, gestión gringa, capital japonés).