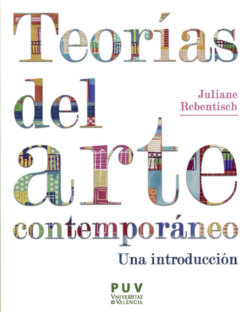Читать книгу Teorías del arte contemporáneo - Juliane Rebentisch - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSi bien en los desarrollos registrados en los últimos cincuenta años hacia obras intermediales y abiertas ha prevalecido el concepto de desdiferenciación, en la teoría estética posterior a 1970, en especial en la estética filosófica de habla alemana, paralelamente a ello ha cobrado importancia un concepto adicional: el de experiencia. En Alemania, ambos conceptos –desdiferenciación y experiencia– han estado en el centro de los debates teórico-artísticos sobre la comprensión del arte contemporáneo en los últimos años.1 Ciertamente, el lugar central que ocupan estos dos conceptos específicos caracteriza en especial la discusión en el ámbito alemán; no obstante, bajo tales nombres se debaten motivos y problemas tan fundamentales que la discusión internacional también puede ser puesta en relación con ellos.
Ahora bien, el primero de estos dos conceptos, el de desdiferenciación, se concentra en las nuevas formas que adopta el arte a partir de los años sesenta desde el punto de vista de la estética de la producción, mientras que el segundo, el de experiencia, se enfoca más bien en los efectos del arte desde el punto de vista de la estética de la recepción. Puesto que uno y otro concepto no responden a un mismo campo de problemas, se discute sobre ellos inicialmente en apartados distintos. Sin embargo, habrá de mostrarse que ambas discusiones remiten la una a la otra. Así, el concepto de experiencia se ha convertido en el concepto clave para la conformación de la teoría estética, siendo no en última instancia una reacción a la crisis del concepto de obra desencadenada por las tendencias de desdiferenciación en el arte. Como habremos de ver, a pesar de que estos desarrollos en términos práctico-artísticos no son los únicos, constituyen, en cualquier caso, un fundamento prominente para una teoría que en general ya no ha de buscar la especificidad de lo estético en determinadas propiedades del objeto ni, por tanto, en la obra objetivable. En lugar de ello, la teoría se desplaza conceptualmente de la obra a la experiencia, es decir, la especificidad de lo estético se configura ahora en una relación especial entre el sujeto que interpreta y un objeto que posee un significado esencialmente abierto. De este modo, la idea de una obra dada en términos objetivos se ve socavada a tal punto que las formas de la obra explícitamente abiertas aparecen ahora como el paradigma de lo estético. Pero la estrecha relación entre las discusiones se pone de manifiesto no solo en el hecho de que la conformación de la teoría estética a partir del concepto de experiencia pueda entenderse cabalmente como respuesta a las tendencias de desdiferenciación en el arte. En realidad, la conexión entre desdiferenciación y experiencia se hace evidente también en vista de la propia praxis artística. Es decir, al mirar más de cerca las formas abiertas de las obras se descubre que estas en absoluto pueden ser pensadas independientemente de la instancia de su experiencia –de la experiencia de los sujetos que las interpretan–. Para su pleno despliegue, las obras abiertas necesitan de manera explícita de la implicación interpretativa, e incluso de las intervenciones manifiestas, de quienes se involucran en ellas. Nos enfrentamos aquí a obras que, a diferencia de las obras autosuficientes y cerradas en sí, ya en virtud de su forma cuentan con sus intérpretes, e incluso dependen de ellos. En la forma abierta del arte más nuevo se pone de manifiesto el papel activo que al intérprete le compete en la configuración de la obra como tal: esta solo se pone en obra a través de su devenir-interpretada.
A continuación, a partir de dos textos especialmente influyentes –«La poética de la obra de arte abierta»,2 de Umberto Eco (apartado 1.1) y el ensayo de Rüdiger Bubner «Sobre algunas condiciones de la estética actual»,3 pionero en cuanto al giro teórico hacia la experiencia en la estética filosófica (apartado 1.2)–, se intentará arrojar luz sobre esta conexión. Aunque una gran parte de la discusión teórica sobre la experiencia que tuvo lugar en la filosofía –siguiendo el planteamiento de Bubner– se concentró en la pregunta de cómo ha de ser concebida más precisamente la estructura de la experiencia estética, la pregunta teórico-artística por el objeto de esta experiencia, entretanto, ha sido relegada a tal punto que la correspondiente discusión podría sugerir tanto la extrañeza frente al arte como la falsa alternativa entre una «estética de la recepción» y una «estética de la producción». Con todo, ambos textos clásicos de la discusión filosófica –Obra abierta, de Eco, fue publicado originalmente en 1962, y «Sobre algunas condiciones de la estética actual», de Bubner, en 1973– dan cuenta, precisamente en su complementariedad, de una estrecha conexión entre la reflexión en términos de teoría del arte y la reflexión en términos de teoría de la experiencia, una conexión que es instructiva para la teoría del arte contemporáneo incluso allí donde no se hace referencia explícitamente a estos textos.
1.1 LA OBRA DE ARTE ABIERTA
¿Qué es una obra de arte abierta? La expresión, tal como señala el propio Umberto Eco, es inexacta (Eco, p. 66). Es decir, en cierto sentido toda obra podría ser denominada «abierta», pues también la obra de arte orgánica, formalmente cerrada en sí, puede ser vista e interpretada interminablemente desde muchas perspectivas, sin que por ello deje de ser idéntica a sí misma. Y en general consideramos justamente esto como una cualidad específica de las obras de arte. Sin embargo, las producciones artísticas que Eco se propone describir a comienzos de los años sesenta son abiertas en un sentido muy concreto. Se presentan como «obras “no acabadas”, que el autor parece entregar al intérprete más o menos como las piezas de un mecano, desinteresándose aparentemente de adónde irán a parar las cosas» (ibíd.). Según este diagnóstico, por tanto, una obra de arte ha de denominarse abierta cuando se realiza concretamente solo por medio de la intervención de un intérprete. Así, por ejemplo –este es uno de los ejemplos que da Eco (63)–, al intérprete de la obra Klavierstück XI, de Karlheinz Stockhausen, se le permite la libre elección del orden en que montará las frases musicales, las cuales se disponen en una única y gran hoja de tal manera que no es posible extraer de ella ninguna indicación en cuanto a la secuencia correcta. No obstante, si pensamos en notaciones gráficas como las desarrolladas por Earle Browne (Four Systems), Roman Haubenstock-Ramati (Graphic Music) o Cornelius Cardew (Treatise), Klavierstück XI de Stockhausen parece ser todavía relativamente poco abierta. Mientras que esta obra meramente deja al intérprete la libre decisión sobre el orden de frases por lo demás escritas de manera tradicional, y por tanto en gran medida fijadas de antemano, en aquellas ha de interpretarse incluso la configuración misma de las frases. Por medio de tales formas –gráficas– de notación, se expande radicalmente esa «zona de indeterminación»4 que existe siempre entre la obra musical como (pre-)inscripción5 y su interpretación en la ejecución, y a un punto tal que de la notación ya no puede ni debe obtenerse eso que según Nelson Goodman es precisamente su función principal: identificar una obra de interpretación a interpretación.6 En lugar de ello, la obra se configura solo a través de la interpretación, y eso quiere decir: se realiza de nuevo una y otra vez, pero siempre de manera singular, en la relación entre la notación (gráfica) abierta y la interpretación concreta. Así, por ejemplo, de la obra Treatise, de Cardew, existen muy diferentes grabaciones, ninguna de las cuales parece tener mucho que ver con las otras.
Tan cierto como que estas dos formas de hablar –la del discurso sistemático-metafórico de la apertura de la obra de arte en el sentido general de su significado abierto y la del discurso diagnóstico-literal de la apertura de la obra de arte más novedosa en el sentido de su nocompletitud concreta– han de diferenciarse una de otra es que, por otro lado, ha de tomarse en serio el hecho de que están estrechamente conectadas entre sí. En definitiva, según Eco, en ambas se reconoce la instancia del intérprete como factor significativo en la vida de una obra de arte. Es decir, también el discurso del significado abierto de la obra de arte implica ya el desarrollo de una sensibilidad en cuanto al hecho de que aquella no requiere solo de un creador que la produzca, sino también de los continuos actos de su correspondiente interpretación que la abran una y otra vez y, así, la mantengan viva en la historia de su recepción.
Así, las nuevas obras de arte abiertas en cierto sentido meramente hacen explícito, según Eco, algo que ya era válido también para las obras cerradas. Toda obra de arte, ya sea formalmente cerrada o no, exige «una respuesta libre e inventiva» (66) de parte de su público, pues solo los logros interpretativos de sus espectadores, oyentes o lectores pueden en última instancia vivificarla y liberarla en sus cualidades estéticas. Sin embargo, con las obras de arte explícitamente abiertas se enfatiza en la propia obra la conciencia acerca de la función constitutiva de la subjetividad interpretante para el ser de las obras. Esta conciencia se convierte en un principio formal.
Entretanto, lo que en este contexto se refleja es una autocomprensión y una comprensión del mundo específicamente moderna. Si bien, como constata Eco (67), a los antiguos no se les escapaba el hecho de que en la recepción de una obra de arte siempre hay en juego una participación subjetiva, ni en la Antigüedad ni en sus secuelas iniciales condujo ello a que esa parte fuera explícitamente reconocida y promovida mediante la forma de las obras. Durante mucho tiempo se hizo más bien todo lo posible para controlar esta participación. Se encontraron medios y mecanismos tendientes a refrenar el margen para la interpretación. De modo que, según Eco, incluso la obra de arte alegórica de la Edad Media, por caso, solo en un sentido muy restringido puede considerarse como una obra de significado abierto, puesto que únicamente admite un conjunto manejable de significados fijos. Todavía no se puede hablar aquí de un reconocimiento de la libertad de interpretación. Este reconocimiento constituye, en cambio, el centro de la obra de arte moderna y (en cuanto a su significado) abierta. De acuerdo con ello, no se trata meramente de que para el intérprete estén abiertas solo un par de posibilidades cuantificables, o bien una cantidad infinita de posibilidades de interpretación: no se trata de una cuestión cuantitativa, sino más bien cualitativa, esto es, de toda una «imagen del mundo» (69).
La evolución, esbozada a grandes rasgos, hacia la obra de arte de significado abierto comienza para Eco en el Barroco –y, en efecto, no solo porque el carácter dinámico, en permanente cambio, de las formas barrocas exija de cada espectador que quiera entenderlas una cierta agilidad y actividad, en ocasiones física, pero ante todo mental, sino también porque «aquí [en la época del Barroco], por vez primera, el hombre se sustrae a la costumbre del canon [...] y se encuentra, tanto en el arte como en la ciencia, frente a un mundo en movimiento que requiere de él actos de invención» (ibíd.)–. La poética barroca refleja esto en una concepción del arte según la cual la obra ya no se entiende en su orden y significado evidente, sino que ha de desplegarse como «un misterio que investigar, una tarea que perseguir, un estímulo a la vivacidad de la imaginación» (ibíd.). Así pues, para Eco, por mucho que ya en el Barroco comience a despuntar la sensibilidad estético-cultural de la modernidad, todavía eran necesarios estadios de desarrollo ulteriores «entre clasicismo e iluminismo» (ibíd.), según resume el autor, en cuyo decurso se conformara el concepto de «poesía pura» que establece ya de una manera central la ambigüedad de la obra de arte y el juego de asociaciones liberado por ella, antes de que, finalmente, con la corriente literaria del simbolismo surgida hacia finales del siglo xix en Francia, se articulara «por primera vez una poética consciente de la obra “abierta”» (70). Los representantes de esta poética –Eco menciona a Paul Verlaine y Stéphane Mallarmé–evitan de manera expresa suscitar la impresión de univocidad, trabajando en pos de conferir a cada término un «halo de indefinido» y «preñarlo de mil sugerencias diversas» (ibíd.).
Sin embargo, el programa estético de una apertura radicalizada del significado de las obras no se restringe de ningún modo al simbolismo, pues no solo es característica también de otras obras capitales de la modernidad literaria –como por ejemplo la de Franz Kafka o la de James Joyce–, sino que determina nuestro concepto de la modernidad estética en su conjunto. Tan diferentes como puedan ser las artes y, desde luego, las obras individuales, todo arte enfáticamente moderno tiene en común, según Eco, el hecho de presentar un cosmos finito que parece, no obstante, infinito en cuanto a sus posibilidades de interpretación (71). Nos enfrentamos a un arte que «se plantea intencionadamente abierto a la libre reacción del que va a gozar de él» (ibíd.). A su vez, Eco ve manifestarse en lo estético una ulterior autocomprensión cultural, «puesto que se ha sustituido un mundo ordenado de acuerdo con leyes universalmente reconocidas por un mundo fundado en la ambigüedad, tanto en el sentido negativo de una falta de centros de orientación como en el sentido positivo de una continua revisión de los valores y las certezas» (71). Si la experiencia de un mundo ambiguo ha de ser interpretada más bien como una crisis o como una promesa es algo que para Eco no reviste mayor interés (83). Lo que únicamente le interesa al autor es que esta experiencia fundamental para la modernidad se pone de manifiesto no solo en los modelos de pensamiento científico, sino también en el arte –y precisamente en la forma de una poética de la obra de arte abierta–.
Con todo, a partir de esta definición general de la obra de arte abierta aún no han sido caracterizadas suficientemente las obras de arte más novedosas, esas obras estrictamente abiertas que, en un sentido concreto, se consuman solo en la interpretación. Para ello Eco introduce una nueva categoría, a fin de designar aquellas obras de arte que adquieren una nueva forma en cada una de sus realizaciones: «obras en movimiento» (75). A diferencia de las obras de arte de significado abierto, tales trabajos exigen no solo la actividad mental de parte del intérprete, sino además la colaboración práctica de este en su conformación. Al parecer, aquí el intérprete se involucra en el hacer de la obra de arte (ibíd.); es, en cierto sentido, parte del proceso de su producción.
No obstante, los ejemplos que Eco ofrece siguiendo esta definición de «obras en movimiento» son desconcertantemente disímiles, ya que entre ellos se incluyen no solo los trabajos interactivos en el más amplio sentido del término –esto es, aquellos que de hecho provocan una intervención concreta-práctica en su espectador y, en virtud de esta intervención, adquieren rostros siempre distintos–, sino también, por ejemplo, las obras Mobiles de Alexander Calder, las cuales, en cuanto objetos cinéticos, están en sí mismas –y en un sentido literal– tendencialmente en movimiento, adoptando así aspectos siempre nuevos sin requerir para ello de la colaboración del espectador. Aún más sorprendente que el cortocircuito conceptual entre el término «obra en movimiento» y el arte efectivamente moviente –término aquel elegido quizá de manera no del todo feliz pero, en cualquier caso, introducido en un sentido totalmente distinto al de este– es tal vez el hecho de que Eco, a los efectos de ilustrar el concepto de «obra en movimiento», mencione ejemplos tomados del ámbito del diseño de interiores (paredes movibles) y del diseño industrial (lámparas adaptables, sillones ergonómicos, etc.). El impacto de la conciencia moderna acerca de la mutabilidad de todo lo preestablecido evidentemente se refleja no solo en el arte, sino también en el diseño flexible de artículos de uso cotidiano, y sin lugar a duda existen también (sobre todo bajo el signo del arte contemporáneo) fenómenos de transición entre el arte y el diseño. Sin embargo, es en extremo dudoso que la diferenciación conceptual entre uno y otro ámbito simplemente haya de ser abandonada –después de todo, incluso en vista de esos fenómenos de transición uno debería todavía poder especificar los polos que allí se abren el uno al otro–. Ahora bien, una marcada diferencia entre arte y diseño se insinúa precisamente –e irónicamente– en vista de aquella conexión sistemática que Eco había subrayado antes en referencia a la obra de arte abierta de la modernidad. En verdad, también la lámpara adaptable puede en cierto sentido mostrar su adaptabilidad, y la pared movible demuestra su flexibilidad también allí donde permanece atada a un uso puntual durante un periodo de tiempo prolongado. Pero, aun así, en su respectivo uso se le confiere al objeto en cuestión un sentido específico que lo determina considerablemente. A pesar de toda la flexibilidad en su forma, el sillón sigue siendo un sillón, cuyo sentido está establecido en gran medida por el uso que habitualmente hacemos de los sillones, incluso si ahora, de acuerdo con la situación, podemos elegir entre diversas formas de sentarnos o acostarnos. En cambio, en la experiencia del arte se trata –así lo había señalado el propio Eco en conexión con la obra de arte de significado abierto– de que, con la libertad de su interpretación, el intérprete experimente al mismo tiempo una potencialidad semántica de la obra de arte que es por principio inagotable.
También en este contexto se trata no meramente de una diferencia cuantitativa, sino más bien cualitativa: a diferencia del objeto de uso, por más flexible que sea, la obra de arte moderna está determinada de principio a fin por su –tal como lo formula Adorno– «carácter enigmático»,7 por el hecho de sustraerse a toda determinación unívoca y, por tanto, a toda finalidad. Las obras de arte son cosas, escribe Adorno, «que no sabemos qué son».8 En la medida en que, como Eco aclara en varios pasajes de su texto, la «obra en movimiento» debe entenderse como la ulterior radicalización de la tendencia estética, impulsada ya por la obra de arte de significado abierto de la modernidad, hacia la indeterminación, está atravesada por una tensión que no es comparable ni siquiera con la que es propia del más multiforme objeto de uso cotidiano –precisamente porque en sí mismo, es decir, en cuanto objeto de uso,9 este no posee ningún carácter enigmático–,10 pues la «obra en movimiento» invita a ser concretada en un acto de interpretación, para a su vez volver a remitir cada una de estas interpretaciones a su propia contingencia. Justamente por eso en cada una de las interpretaciones particulares o realizaciones sigue estando presente la experiencia de la inagotabilidad de la obra.
De modo que no es casual que el ejemplo que el propio Eco discute más en detalle enfatice precisamente esta experiencia –y, con ello, renueve también la cercanía conceptual entre las obras de arte modernas de significado abierto y las más recientes «obras en movimiento»–. En lugar de un ejemplo contemporáneo, Eco elige en este contexto, significativamente, una «anticipación» de la «obra en movimiento» que, entretanto, se ha vuelto clásica (76): el así llamado Livre de Mallarmé –una obra que Mallarmé nunca concluyó, pero de la que existen esbozos–. Habría de tratarse de un libro que no empieza ni termina en ninguna parte, una miríada de textos desperdigados en fascículos individuales, cuyas hojas a su vez móviles y recombinables pueden colocarse en constelaciones siempre nuevas. Cada oración o cada palabra en una de las páginas podría ser conectada sugestivamente con todas las otras oraciones o palabras, de modo que se abran contextos de sentido siempre nuevos, pero sin privilegiar –y esto es decisivo– una de las posibilidades de la producción de estos contextos de sentido en detrimento de las otras: ninguna ejecución de una obra coincide con una definición «última» de ella, cada ejecución realiza la obra, pero ninguna la «agota». «Cada ejecución [...] nos da la obra de un modo completo y satisfactorio, pero al mismo tiempo nos la da incompleta, puesto que no nos da la totalidad de las formas que la obra podría adoptar» (81).
En efecto, tampoco se alcanza a entender el punto central de las «obras en movimiento» insistiendo unilateralmente en el hecho de que aquí el receptor se vuelve partícipe del proceso de producción. En cada ejecución se expresa más bien la tensión entre las posibilidades de la obra y la realidad que ella adquiere a la luz de una determinada interpretación. Por eso, experimentar tal arte supone más que la mera producción práctico-concreta de una de sus manifestaciones, o la constatación interpretativa de un contexto de sentido, por evidente que este sea. Participar en este tipo de arte también implica siempre participar de la potencialidad de la obra, experimentar su infinitud e inagotabilidad.
En cualquier caso, y como podemos aprender de Eco, el hecho de que las «obras en movimiento» sean obras que solo se realizan o se completan por parte de sus destinatarios no debería ser malinterpretado apresuradamente –tal como con frecuencia sucede, incluso entre sus propios protagonistas– en términos de una suerte de democratización de la producción artística, pues la asimetría entre artista y público se mantiene: las intervenciones del público en la obra son aquí parte del cálculo artístico; tienen lugar dentro de un horizonte establecido por el artista, aun allí donde, por ejemplo –y como suele ser el caso hoy en día–, el espacio mismo que existe entre arte y no-arte deviene objeto de disputa. (Volveré sobre tales casos en el siguiente capítulo). La «obra en movimiento» no es ninguna «invitación amorfa a la intervención arbitraria», sino una «invitación [...] a insertarnos libremente en un mundo que, sin embargo, es siempre el deseado por el autor» (85). Así, el hecho de que la intervención libre esté siempre orientada hacia algo determinado, sin embargo, no va en detrimento de la experiencia de su indeterminación; el que también en el caso de obras manifiestamente abiertas nos veamos remitidos a algo finito (a un cosmos por lo demás cambiante) no afecta a la experiencia de su infinitud, sino que, por el contrario, es su condición.
Conforme a ello, la inagotabilidad semántica de las obras no ha de confundirse con su interpretabilidad arbitraria. Las «obras de arte en movimiento» insisten precisamente sobre esto. Por ejemplo, cada ejecución e interpretación11 de una notación gráfica se realiza con la pretensión total, por así decir absoluta, de hacer justicia a la obra. Al mismo tiempo, sin embargo, se es consciente de que esta es una entre una cantidad inabarcable de interpretaciones posibles. Justamente en este punto las obras de arte en movimiento resultan ser, una vez más, el reflejo de lo que es una condición de la experiencia del arte en general. Incluso en una obra como Rey Lear de Shakespeare, para tomar un ejemplo canónico de obra de arte cerrada, es claro que no puede decirse sencillamente todo (lo que se quiera). No obstante, el significado de la pieza se demuestra en última instancia en la abundancia de interpretaciones a veces conflictivas, pero en cada caso evidentes, que ella ha reunido y continuará reuniendo en torno a sí. Experimentar el arte quiere decir descubrir esta potencialidad en el acto de la interpretación que la concretiza. Por consiguiente, la experiencia estética la realiza solo quien no permanece indiferente ante el arte.
Solo quien se involucra en el cosmos de la obra, ingresa en él y se familiariza con él, es capaz de experimentar la peculiar opacidad y la extrañeza del arte, cualidades que este conserva incluso frente a cada una de sus más sutiles aperturas. Por lo tanto, la extrañeza del arte es una consecuencia de la confrontación íntima con él, y no la expresión de lo simplemente incomprensible. Esto supone también, a la inversa, que uno puede acercarse al arte solo bajo la modalidad de la distancia, que uno nunca podrá adueñarse definitivamente de él, hacerlo propio, pues la dignidad específica del arte –mejor dicho: su autonomía– consiste precisamente en sustraerse una y otra vez a las apropiaciones comprensivas que sin embargo provoca. Nunca podemos conocer el arte por completo, pero una y otra vez podemos reconocerlo en su potencialidad, en la medida en que nos involucramos reiteradamente con él. Puede que esta sea justamente la razón de que en ocasiones volvamos a las obras de arte como a los buenos amigos, de que ellas sean para nosotros más que objetos y de que, en su presencia, podamos ser más y otra cosa que sujetos que disponen de los objetos. En efecto, no sería esta la peor definición de la libertad específica que experimentamos en la actualidad del arte. Así pues, el arte haría posible para nosotros algo totalmente distinto a –y a veces este parece ser el caso en Eco– una mera libertad de elección –como si la obra de arte fuera meramente un objeto más para nuestro consumo–. El arte posibilitaría más bien una «libertad para el objeto»,12 la cual debe ser entendida en última instancia como una liberación también con respecto a nuestra apropiación consumista de los objetos.
Sin embargo, aquello sobre lo cual Eco ha llamado la atención tiene un doble significado: por un lado, las obras de arte recientes, abiertas en sentido estricto, deben ser vistas en una conexión interna con los desarrollos que determinan ya a la modernidad estética; por otro lado, ambos estadios de desarrollo de la obra de arte abierta se conectan sistemáticamente con una condición fundamental del arte en general. Así, las obras de significado abierto de la modernidad establecieron ya una condición para toda recepción del arte, e hicieron de esa apertura un principio para la creación –a saber, aquel según el cual el significado de una obra se da solo en la interpretación, y esto quiere decir que ella está siempre enraizada en una relación, en una correspondencia con la subjetividad que interpreta y es, por tanto, potencialmente abierta–. Según Eco, «toda obra de arte, aunque se produzca siguiendo una explícita o implícita poética de la necesidad, está sustancialmente abierta a una serie virtualmente infinita de lecturas posibles» (87), cada una de las cuales vuelve a vivificar o a ejecutar la obra. Las «obras de arte en movimiento» han de ser vistas en línea con el reconocimiento positivo que esta relacionalidad experimenta en la modernidad, pues, a través de su forma, estas obras exhiben de manera totalmente manifiesta, esto es, inmediata y a veces casi táctilmente, el hecho de que la interpretación es constitutiva para las obras, ya que solo mediante aquella obtienen estas su correspondiente contenido concreto. Al mismo tiempo, y de una manera igualmente tangible, hacen experimentable el hecho de que ninguna de las interpretaciones, por más brillante que sea, agota la obra. Que aquí el intérprete, a diferencia de lo que sucede en la obra de arte de significado abierto de la modernidad, se convierta en un ejecutante práctico (como el músico, quien interpreta una notación gráfica al ejecutarla a su manera) no constituye, entretanto, ninguna ruptura con la obra abierta de la modernidad. Finalmente, cada interpretación (también aquella, por tanto, que el oyente de una pieza de música tradicional efectúa para sí) abre la obra de cierta manera, y en este sentido la ejecuta, la realiza mentalmente. Ambas realizaciones –tanto la práctica como la mental– de una obra de arte son para Eco «manifestaciones diversas de una misma actitud interpretativa» (65, nota al pie): una actitud que es tan consciente del momento constructivo en toda interpretación como de la circunstancia de que la obra nunca se subordina a las construcciones que exige.
Este contexto no solo arroja una nueva luz sobre el arte premoderno, el cual puede desarrollarse incluso en contra de las reglas de sus respectivas poéticas, sino que también resulta instructivo en relación con un arte contemporáneo que, desde sus inicios en la década de los sesenta –mientras Eco escribía sus observaciones sobre la obra de arte abierta–, se ha desdiferenciado cada vez más. Correspondientemente, el concepto de «obra en movimiento» de Eco no se ha aceptado no solo debido a que –como hemos visto– es un tanto engañoso, incluso en relación con los fenómenos que ha de designar, sino antes que nada por el hecho de que no todos los fenómenos de desdiferenciación en el arte tienden a la intervención manifiesta del público. Con el telón de fondo de las transiciones –puestas de relieve de manera explícita por parte de Eco– entre sus sentidos moderno y contemporáneo, el concepto de obra de arte abierta sigue siendo, precisamente en virtud de su equivocidad, la palabra clave más pertinente, pues hoy en día –como veremos con más detalle en los siguientes capítulos– el arte contemporáneo es abierto de formas muy diversas, algunas de las cuales demandan la actividad física de su público y otras «solo» la actividad mental, mientras que otras tantas justamente dejan abierto este interrogante. En cualquier caso, y este es el motivo por el cual aquí se comienza evocando la temprana teoría de Eco acerca de la obra de arte abierta, todas estas formas van siempre en la línea de las conexiones aquí descritas: ninguna de las formas que la desdiferenciación de la obra pueda adoptar es comprensible sin la consideración del rol constructivo que ahora se le reconoce al público –un público de intérpretes–, ninguna de ellas se abre sin recurrir al momento de la apertura del significado de la obra de arte, el cual asimismo deconstruye una y otra vez las construcciones de su público.
A pesar de que, con Eco, es plausible ver en la apertura del significado de las obras un signo esencial de la modernidad artística, por otro lado, sin embargo, el énfasis en la apertura del significado del arte está en clara tensión con aquellas estéticas modernas que definen la obra de arte como portadora de la verdad.13 La crítica de esta misma corriente de la estética filosófica es también la apuesta del ensayo de Rüdiger Bubner. Para Bubner, la crisis de la obra de arte tradicional y cerrada en sí que en los años sesenta se volvió innegable constituye una ocasión altamente auspiciosa para deshacerse de la «estética de la verdad» en filosofía.
1.2 UN NUEVO COMIENZO EN LA ESTÉTICA
La filosofía del siglo xx, según denuncia Bubner en 1973, no ha dicho nada verdaderamente esclarecedor sobre el arte, pues las pocas filosofías en cuyo marco el arte había tenido generalmente un papel no han tratado en absoluto del fenómeno artístico en sí mismo. Antes bien, el arte fue para la filosofía principalmente el lugar de una verdad que de ningún modo puede obtenerse con los medios de la reflexión consciente, o que por lo menos no puede hacerse visible de un modo semejante. Sin embargo, con ello la filosofía no solo proyectó en el arte su propia problemática, sino que además lo instrumentalizó para ponerlo al servicio de su resolución: ya sea que Martin Heidegger defina el arte como el «ponerse-a-la-obra de la verdad»14 o Hans-Georg Gadamer haga de la obra de arte un privilegiado acceso a la «cuestión de la verdad»,15 ya sea que Georg Lukács vea inmediatamente ilustrada en el arte la verdad objetiva de las relaciones sociales16 o Theodor W. Adorno elucide el arte, precisamente en virtud de su carácter enigmático, como lugarteniente de una reconciliación cuya verdad utópica contrapone a una realidad marcada por el dominio de la razón instrumental –en todos estos casos, por lo demás muy diferentes entre sí, argumenta Bubner, el arte es puesto en relación con un problema que le es impuesto desde fuera por la filosofía–, pues ni el problema de la verdad ni la función cognoscitiva derivada de él pertenecen originalmente al arte en sí mismo.
Pero, puesto que las estéticas de la verdad determinan externamente su objeto, ellas mismas permanecen en última instancia ajenas a él. En vista de los recientes desarrollos en el arte, la ceguera de las respectivas filosofías frente a su objeto se vuelve especialmente evidente, porque la idea de que el arte constituye un medio de la verdad está, como afirma Bubner (391), informada por una categoría que desde hace tiempo ha sido puesta en cuestión por el propio arte: la categoría de «obra». Para que el arte pueda percibirse como lugar de la verdad, debe ser singularizado como una «forma sensible autónoma de la aparición fenoménica» que, precisamente en cuanto obra, se «destaca del círculo de todos los demás objetos del conocimiento» (372). «Cuanto mayor sea la insistencia con que el arte se ve obligado a hacer presente la verdad, de manera tanto más imprescindible se establece la categoría de obra» (ibíd.). Ciertamente, el supuesto de una obra despegada de toda otra realidad se revela como problemático ya en relación con el arte moderno de la primera mitad del siglo xx, un arte que está claramente en lucha con su propia existencia monadológica,17 y con respecto al estado del arte a comienzos de los años setenta, mientras Bubner escribe su ensayo, aparece ya como algo completamente obsoleto y extraño al arte, pues desde los años sesenta el arte ha venido desestabilizando explícitamente los límites entre arte y no-arte y, con ello, contradiciendo su forma, que se rige por la idea de una «segunda realidad» (391) establecida mediante la obra. Las impresiones de unidad orgánica, coherencia interna y autonomía e independencia de la obra respecto del contexto son directamente «destruidas de acuerdo con un plan» (373) y siguiendo los más variados métodos artísticos.
El diagnóstico al que Bubner llega en lo que respecta a las estéticas más influyentes de la primera mitad del siglo xx es desalentador: en la medida en que definen el arte a partir del concepto de verdad, todas estas estéticas –e independientemente, por lo demás, de sus respectivas orientaciones filosófico-políticas– deben ser caracterizadas como «heterónomas» (389). En lugar de entender el arte en su obstinación y autonomía, se lo subordina a una problemática predeterminada filosóficamente. Pero, de la inadecuación de la categoría de obra, tan central para estas estéticas, frente a la crisis de «orientación de la obra» (373) escenificada en el propio medio del arte se sigue con toda obviedad que la estética de la verdad falsea al arte en cuanto arte. Ahora bien, es evidente que los textos de los autores criticados por Bubner no pueden ser reducidos en su conjunto al problema en el que él se centra –si pensamos, por ejemplo, en las múltiples dimensiones en que puede ser leído «El origen de la obra de arte» de Heidegger, o en la aún hoy tan sorprendente Teoría estética de Adorno, con su riqueza de detalles, su pleno conocimiento científico-artístico, la amplitud de su registro intelectual y la sutileza argumentativa, es claro que estos textos también contienen muchos elementos estimulantes para la construcción de la teoría estética actual–. Así, la estética de Adorno en particular contiene ya muchos motivos que son centrales para el propio Bubner. No obstante, Bubner pone su atención en un punto que resulta importante, en la medida en que aquellos motivos, entre otros, permanecen parcialmente oscurecidos por los presupuestos de la estética de la verdad bajo los cuales se presentan todavía en Adorno.18 En cualquier caso, es evidente que con los ataques a la obra diferenciada que se suceden innegablemente desde los años sesenta estalla uno de los elementos esenciales, si no el elemento central a partir del cual todavía en el modernismo de posguerra opera el dispositivo de la estética filosófica de la verdad. En vista de los diversos procedimientos tendentes a la desestabilización de los límites entre arte y no-arte, entre representación artística y realidad empírica, pierde su fundamento la distinción de la obra en los términos de la estética de la verdad, esto es, en cuanto una segunda realidad sustraída de toda otra realidad. En otras palabras, son precisamente aquellas corrientes de la teoría estética de la modernidad (y a ellas pertenece la Teoría estética de Adorno) que están comprometidas con la conexión entre verdad y obra diferenciada las que se topan con un claro límite en el transcurso de los años sesenta.
Ahora bien, ante esta circunstancia, de ningún modo se reaccionó en lo inmediato –ni desde el punto de vista de la estética filosófica de la verdad, o de la obra, ni desde el de la crítica de arte modelada de acuerdo con ella– con autocrítica, sino ante todo con el rechazo de los fenómenos en cuestión: los desarrollos artísticos que se negaban a dejarse guiar por los conceptos filosóficos familiares fueron criticados como síntomas de un declive cultural. Constituye un punto fuerte de Bubner el de haber sido el primero en posicionarse menos del lado del arte que del de la filosofía. De hecho, la acumulación de tales diagnósticos de crisis a menudo es ya un indicio seguro de que podría haber llegado el tiempo de un cambio de paradigmas.19 Precisamente porque las formas abiertas de las obras rechazan la idea de una obra de arte sustraída de toda otra realidad, y de este modo se resisten a su «tutelaje» (389) por parte de los supuestos conceptuales de la estética de la verdad, se debería asumir esto –exhorta Bubner–como la oportunidad para un nuevo comienzo conceptual en la estética.
En adelante, en lugar de pretender hacer del arte el espejo de la filosofía, se debería permitir que el arte salga a la luz finalmente en sus cualidades genuinas, en su legalidad específica y, por tanto, como algo autónomo. Así pues, se trata para Bubner de una apuesta sistemática, no meramente histórica: se trata no solo de la exigencia de una nueva teoría estética para las nuevas obras de arte abiertas –como si la estética de la verdad pudiera conservar su validez en relación con las viejas obras cerradas–. Antes bien, las obras de arte abiertas han de provocar un replanteamiento en el discurso estético, a tal punto que se interrumpa por principio la –ya de por sí– problemática determinación externa del arte por parte de la filosofía y que, por lo tanto, también las obras tradicionales que anteriormente estaban oscurecidas por supuestos inadecuados puedan ser percibidas en su genuina cualidad estética. Por consiguiente, se trata aquí nada menos que del concepto de arte en general, de un cambio de paradigma en la teoría estética.
Y, en efecto, el breve texto de Bubner ha dado lugar a una reorientación teórica tan fundamental en la estética filosófica de habla alemana que perfectamente se puede hablar de tal cambio de paradigma. Sin embargo, el hecho de que hasta el día de hoy este cambio no sea percibido como algo necesariamente relevante en términos teórico-artísticos, y de que, por lo tanto, el distanciamiento entre la estética filosófica y el mundo del arte no haya podido ser directamente superado, tiene que ver en última instancia con que el cambio conceptual propuesto por Bubner a primera vista parece alejarse en general de las cuestiones estéticas propias de la obra, un alejamiento que luego se vio confirmado parcialmente en la realidad, pues el concepto que ocupa el centro del debate después de la intervención de Bubner es el de experiencia estética.20 Ante una situación en la que la «categoría fuerte de obra» (392; trad. mod.) ha caído en descrédito, no solo en términos de la heteronomía de los presupuestos filosóficos en ella operantes, sino también en términos de su inadecuación frente a los fenómenos contemporáneos, la «salida metódica que ofrece la experiencia estética» aparece como el único camino viable: «El análisis de la experiencia estética se atiene estrictamente al efecto que procede de los fenómenos estéticos, solo en el cual el “arte” adviene a la conciencia, y guarda abstinencia ante todo supuesto adicional» (ibíd.). Ahora bien, de momento esto parece ir acompañado de una cierta abstinencia también ante la reflexión sobre la constitución de los fenómenos estéticos, en particular allí donde ha de tratarse de las reacciones a estos mismos fenómenos; la atención teórica ya no se centra en la obra de arte, sino en sus destinatarios. No obstante, ya en la última parte de la poética de la obra de arte abierta de Eco hemos visto que tal atención está enteramente emparentada con la propia poética del arte moderno y tardo-moderno, y también Bubner remite a esta relación. Lo que en el horizonte de las obras de arte abiertas necesita ser pensado es la referencia recíproca entre obra y experiencia. En lugar de entender la nueva centralidad de la experiencia en el discurso estético en el sentido de una eliminación de la categoría de obra, debería concebírsela como una nueva perspectiva sobre ella. De manera que –como veremos más en detalle a continuación– existen múltiples puntos de conexión con las cuestiones estrictamente críticoartísticas y teórico-artísticas del arte contemporáneo.
Pero, entonces, el problema principal de las estéticas de la verdad no puede consistir en que –tal como Bubner sugiere en algunos pasajes de su texto (390 y ss.)– todavía se aferren en general a la categoría de obra; el problema radica más bien en cómo la piensan. Así, la pregunta, anteriormente ligada a la categoría de obra, por la diferencia entre arte y no-arte –y, con ello, la pregunta por la autonomía de la obra–no se vuelve superficial en vista de las formas abiertas de las obras, sino más bien al contrario: se plantea con particular énfasis. Y, en conexión con esta pregunta, de inmediato se plantea el interrogante adicional de cómo la categoría de obra puede ser alternativamente concebida, pues, frente a las tendencias de desdiferenciación en el arte, la diferencia entre arte y no-arte ya no se puede objetivar tan concluyentemente como el límite entre una obra cerrada en sí y lo exterior a ella. Con todo, ¿qué significa vincular la obra –como propone Bubner– a esa experiencia específica que distingue la relación con las obras de arte respecto del resto de nuestras participaciones teóricas y prácticas en el mundo?
Evidentemente, la cualidad estética del objeto ya no puede determinarse a partir de ciertas propiedades de este dadas de antemano –como si su estatus de arte pudiera ser definido en términos objetivos y estar asegurado de manera transhistórica, con independencia de toda experiencia–. Antes bien, la obra es entendida ahora estrictamente como el correlato de una experiencia vinculada a ella: la obra se eleva por encima de su estatus de objeto solo en y por medio de la experiencia que la enciende y la sostiene, y es solo por medio de esta experiencia como la obra se pone en obra y se libera en cuanto arte. Tal como Bubner explica siguiendo el único de los proyectos filosóficos de la tradición en el que la especificidad de lo estético es pensada a partir de la experiencia, a saber, el de la Crítica de la facultad de juzgar de Kant, la peculiaridad de la experiencia estética consiste en que el objeto estético ciertamente exige ser determinado, pero una y otra vez se sustrae a cualquier determinación concluyente, para de esta manera dar inicio nuevamente al proceso de comprensión. «En el arte –escribe Bubner–, aparece algo que puede y quiere ser comprendido, pero que definitivamente no resiste ninguna intervención» (402). «Precisamente por esto invita a la interpretación» (403). El arte «da ocasión a mucho pensar»,21 sin que esto se deje integrar, no obstante, en un concepto o reducir a una única idea. «Ningún nombre le da en el corazón», según lo formula Bubner (403). Por lo tanto, el arte no solo se mantiene abierto al pensamiento, en la medida en que da ocasión a que este efectúe siempre nuevas determinaciones, sino que mantiene abierto el propio pensamiento, en la medida en que nunca permite que este llegue a un destino. Ante el arte nunca llegamos a un juicio determinante.
Sin embargo, justamente esto es lo que le permite a la facultad de juzgar, que es responsable de colocar lo particular bajo un concepto general, tomar conciencia de sus propias operaciones de mediación: «El sujeto se experimenta a sí mismo en sus operaciones, lo que solo puede suceder si no se da ninguna determinación obligatoria» (397). En lugar de descansar en un juicio determinante, la facultad de juzgar vuelve más bien reflexivamente sobre sí misma y examina en su «libre juego» las dos facultades cognoscitivas por ella mediadas –esto es, según Kant, la imaginación en cuanto facultad de la intuición, que transforma la multiplicidad dada en la percepción en una imagen subjetiva, por un lado, y el entendimiento en cuanto facultad que subsume una intuición bajo un concepto, por el otro–.22 Ahora bien, el estado de un libre juego semejante se hace consciente para el sujeto como un sentimiento de placer. Y, puesto que el sentimiento de placer es la modalidad de la conciencia del libre juego, juicio y sentimiento van de la mano.23 Con ello, el juicio sobre lo bello no es ningún juicio sobre un sentimiento, sino un juicio cuyas intenciones cognoscitivas (con respecto a un objeto) son superadas en un sentimiento de placer o, más exactamente, en el placer de la reflexión. Por lo tanto, el juicio estético no es en sentido estricto ningún juicio sobre algo, sino más bien la expresión de algo, a saber, de una específica «vivificación de las fuerzas de conocimiento»24 que es experimentada como placentera y que, por ello –como afirma Kant–, «se refuerza y reproduce a sí misma»25 desde dentro. El placer de la reflexión es el fundamento por el cual nos demoramos en la «contemplación de lo bello».26
Ahora bien, la Crítica de la facultad de juzgar de Kant ha sido cuestionada a menudo por el hecho de que en ella la referencia al objeto permanece particularmente subexpuesta en el juicio estético. Bubner ve precisamente en esto la «actualidad de la estética kantiana» (392), pues solo ella «acaba con la ilusión de enfrentarse en las obras, por así decir, al arte encarnado, con la ilusión de apoderarse objetivamente de él» (398; trad. mod.). El arte solo existe bajo la modalidad de una especie de juego de la actividad de reflexión independizada que nunca llega a una determinación final y que, por tanto, permanece en la «fascinación del objeto» (ibíd.). Así, Bubner sugiere una interpretación de la experiencia estética de acuerdo con Kant, según la cual el objeto es más –y sigue siendo siempre más– que la mera ocasión para una experiencia, al término de la cual –y desde una perspectiva trascendental– el sujeto mismo en cuanto conocedor se convierte finalmente en objeto, puesto que la estructura del conocimiento le es inherente en general.27 La perspectiva de actualización de la estética kantiana emprendida por Bubner se centra más bien en la formación y disolución siempre concretas de las respectivas intuiciones del objeto, y por lo tanto, al mismo tiempo, en la formación y disolución de las posibles determinaciones correspondientes del objeto.
El paralelo con Eco es sorprendente, pues Bubner enfatiza, al igual que este, el «carácter inconcluso» (404) de la experiencia estética, el «movimiento que nunca termina» (399) propio de los procesos de comprensión desencadenados por la obra de arte. Mientras que Eco había interpretado esta relación ante todo en términos de una teoría de la modernidad, Bubner la entiende, en el marco de la estética kantiana, como una relación constitutiva para la lógica de lo estético en general y, por cierto, en contra de una influyente corriente de la estética filosófica que llega hasta el modernismo de posguerra y que ha desplazado tanto esta lógica como el núcleo estético del arte (tardo-)moderno. El hecho de que las obras de arte abiertas acentúen el desempeño del intérprete, a la vez que su propia inagotabilidad o potencialidad frente a toda interpretación concreta, ya no aparece entonces –a diferencia de como aparece desde la perspectiva de aquellos que defienden el «concepto fuerte de obra»– como el signo de un declive general de la cultura, sino más bien como un progreso en la comprensión de lo propiamente estético.
Esto implica, una vez más, una transformación en el concepto de obra, a tal punto que aquello que hace que una obra sea una obra debe ser entendido como un proceso que tiene lugar entre el objeto y el sujeto que se relaciona con él, lo cual quiere decir que el objeto solo se presenta como estético, como obra en sentido enfático, en su interrelación con un sujeto que lo experimenta. Por lo tanto, lo estético ya no se contrapone externamente a lo no-estético, como su otro objetivable, sino que consiste en su transformación reflexiva. Esto se puede ilustrar especialmente en aquellos casos en los que el viejo límite entre arte y no-arte, fundamentado en los términos de la estética de la verdad, se vuelve problemático a la luz de la incorporación en el arte de objetos cotidianos y ready mades que anteriormente eran considerados extraños al arte, pues en vista de estos casos se pone rápidamente de manifiesto que la más drástica incorporación en el arte de elementos extraños al arte no es de ningún modo la mera expresión de un mayor realismo por parte del arte. En el arte, la «realidad» es siempre una figura altamente ambivalente. Incluso con los numerosos fragmentos de realidad que encontramos hoy en día en el arte, no podemos decir simplemente que este se disuelva en la vida. En el arte, tales fragmentos no siguen siendo sencillamente lo que antes eran. Ellos no son aquí mera realidad,28 pero tampoco devienen un signo inequívoco de (otra) realidad. Se mantienen, más bien, en un peculiar «entre»: despegados de sus contextos originales y puestos en un contexto de representación, se vuelven ellos mismos desemejantes, sin adoptar, no obstante, unívocamente el estatus de signo de algo distinto de sí mismos.
Un ejemplo:29 cuando el artista austríaco Heimo Zobernig pone en escena un grupo de sillas doradas, todas las cuales –pero de diferentes maneras– constituyen variaciones de la famosa silla Arne-Jacobsen, las está eximiendo en primer lugar de su uso como asientos y, con ello, de su semántica habitual. Sin embargo, aquí no se trata simplemente de una sustracción; lo que subsiste de las sillas más allá de su significado en cuanto tales no es simplemente su facticidad cósica. Es por esto por lo que la palabra inglesa without es más apropiada para describir la relación que las sillas escenificadas por Zobernig mantienen con el sentido; se trata aquí de la relación paradójica de un «con-sin». La referencia al sentido sigue siendo esencial a las sillas exhibidas, aun cuando este sentido ya no se deje fijar unívocamente a partir de su uso. A veces parecen objetos de utilería abandonados al final de una puesta en escena de teatro contemporáneo; a veces funcionan incluso como actores que se comunican entre sí de manera sumamente elocuente; a veces parecen disparar al unísono de la broma sobre el fetiche del diseño modernista; a veces se presentan siniestramente desfiguradas en una legión de Doppelgängern [dobles] hostiles entre sí; a veces se leen como un comentario irónico a la dotación por lo general más bien escasa de asientos en las salas de exhibición; etc.
Cómo aparecen ante nosotros las cosas (cotidianas) respectivamente exhibidas aquí no es para nada una cuestión objetiva, pues no se puede separar de nosotros, de nuestra cuota de imaginación. Las cosas ordinarias adquieren aquí la cualidad estética específica de una extrañeza, por así decir, en exceso semantizable, en virtud de la cual parecen ser más de lo que en realidad son. «En ninguna imagen –escribe Bubner– se puede ver simple y llanamente aquello que el espectador ve en ella, en ningún poema se puede leer en forma definitiva lo que uno lee en él y en ninguna pieza musical basta con una escucha atenta para escuchar aquello que se da en la experiencia estética» (404). A este «más» de los objetos corresponde, por otro lado, un sujeto devenido estético, es decir, reflexivo de una manera específica, que en no menor medida encuentra los propios saberes contextuales de su mundo de la vida distanciados, extrañados en los reflejos y refracciones de la apariencia estética. Conforme a ello, la manera como –y esto quiere decir siempre: como qué– un objeto aparece ante nosotros no está, en el sentido estricto del término, hecha por nosotros. Por lo tanto, el concepto de experiencia en la expresión «experiencia estética» no debe leerse como si significara algo que se «tiene» o se «hace» por parte de un sujeto. La experiencia estética no se localiza –como tal vez pueda sugerir inicialmente el concepto de experiencia– solo en el sujeto. Esta tiene lugar entre sujeto y objeto y, por cierto, de una manera que nunca es completamente controlable por el sujeto. No únicamente el objeto, sino también el sujeto de la experiencia estética, solo son estéticos por medio de y en cuanto a su devenir estético. Tanto el sujeto como el objeto de la experiencia estética deben ser pensados a partir de la experiencia estética que les es constitutiva, y es también por esto por lo que solo pueden ser entendidos adecuadamente en su referencia recíproca. Así, al igual que la experiencia estética no podría ser correctamente descrita, del lado del sujeto, como una actividad determinada de manera intencional por la obra, ni tampoco como una pasividad que meramente se adecua a las pautas de la obra, su objeto no puede concebirse en el sentido de una indeterminación totalmente librada a la arbitrariedad de cualquier interpretación, ni tampoco en el sentido de una determinación autónoma. En vista de la experiencia estética, la lógica sujeto-objeto resulta en general poco sostenible.
A fin de pensar, más allá de la acostumbrada mecánica conceptual, la peculiar relación de implicación entre sujeto y objeto propia de la experiencia estética, Bubner acentúa la categoría de apariencia estética. La apariencia designa, para él, aquella paradoja de una independencia de las obras en y a partir de la dependencia con respecto a sus intérpretes (399 y ss.), paradoja cuya dinámica altera tanto al objeto como al sujeto de la experiencia estética: al objeto, en la medida en que este se abre al carácter de acontecimiento que lo transforma en arte, y al sujeto, en la medida en que este experimenta sus propias operaciones interpretativo-imaginativas (así como las huellas culturales presentes en ellas) como extrañas en la apariencia de los objetos. Entretanto, esto significa también –en contra de Kant– que la confrontación reflexiva consigo mismo del sujeto que experimenta estéticamente no ha de malinterpretarse como la autorreflexión vacía de una subjetividad «pura» y abstracta:
La libertad de «añadir al pensamiento mucho de lo que no se puede nombrar» –enfatiza Bubner– permanece necesariamente en el horizonte de los sujetos que hacen una experiencia concreta, y no tiene como meta el autoconocimiento en el estilo de una reflexión de la reflexión. La experiencia estética nunca aprende a comprenderse a sí misma, porque eso significaría renunciar a sí misma. Por lo tanto, en cuanto experiencia estética, una y otra vez está expuesta a la apariencia (405).
Así, la categoría de apariencia es, según Bubner, la categoría que permite conferir un sentido genuinamente estético a la dependencia puesta de relieve entre las obras de arte abiertas y sus intérpretes. Esta interdependencia, como hemos visto, no significa que los objetos se entreguen a la discrecionalidad de los intérpretes. La experiencia estética no descansa en una relación de disposición asimétrica sobre el objeto, sino que más bien bloquea tal relación, en la medida en que es consciente en todo momento del hecho de que la «comunicación convincente entre la obra de arte y quienes la receptan jamás puede entrar en el estadio de una realización perfecta» (ibíd.). La distancia que las obras de arte mantienen con nosotros en virtud de su carácter de apariencia es, según Bubner –y como ya se había sugerido en relación con el argumento de Eco–, la condición determinante de la proximidad a ellas. Y, también según Bubner, las obras de arte abiertas o desdiferenciadas, que se vuelven tan enfáticamente contra la «categoría fuerte de obra», solo hacen explícito para su época aquello que, en mayor o menor medida, ya había sido establecido claramente en las obras atribuidas al estilo clásico y al modernismo avanzado.
Existen muchas cosas –concluye Bubner en su ensayo– que hablan a favor de que la investigación rastrea con esta categoría [la de apariencia] las intenciones más íntimas de la modernidad misma. Pues, en la marcha del movimiento emancipador que se aleja del canon clásico y de la reglamentación de la orientación tradicional de la obra, los fenómenos comienzan a dirigir hacia afuera, y de una manera verdaderamente desesperada, su carácter de apariencia (406 y ss.).
Sin embargo, a diferencia de Eco, Bubner insiste en que esta desesperación debe entenderse también en el contexto de la durante mucho tiempo persistente determinación externa del arte por parte de la filosofía, en concreto, por parte de la estética de la verdad. La evolución hacia la desdiferenciación del arte y de las artes, así como la concomitante revalorización del concepto de experiencia estética, debe ser entendida como una evolución motivada, como una forma de resistencia frente a toda determinación externa. Esta evolución no tiene lugar únicamente a partir de motivos externos, por caso políticos, ni tampoco apunta contra lo estético en general, sino que más bien se dirige en última instancia contra una comprensión reducida de lo estético tal como la que se pone de manifiesto, de diferentes maneras, en las estéticas filosóficas de la verdad. Así pues, la tendencia hacia la desdiferenciación de las obras es interpretada por Bubner de modo tal que se produce en nombre de otro concepto, de un mejor concepto de lo estético. En vista de los fenómenos recientes en el arte, la filosofía debe «aprender a entender lo que posee un carácter extraño como algo que no espera con ansia ser dominado gradualmente, ni promete tampoco una súbita comprensión en un final utópico» (407), sino como algo que pretende ser reconocido en su propia lógica autónoma.
Ciertamente, esta comprensión de los desarrollos en el arte más reciente y novedoso, a pesar de las evidencias teórico-artísticas y filosóficas que hablan en favor de ella, necesita de mayor explicación. Así, en este punto los escépticos podrían objetar nuevamente que el discurso crítico-artístico se descuida de manera insostenible debido al énfasis teórico de la obra en la experiencia; pero, de hecho, no nos enfrentamos aquí a una abolición del juicio estético, sino a un cambio en nuestra forma de comprenderlo. Tal como recientemente ha puesto de relieve en especial Christoph Menke,30 entenderíamos mal el juicio estético si lo confundiéramos con la tarea crítica de la descripción y el análisis que habría de conducir a un juicio acerca de lo logrado o malogrado de un determinado trabajo artístico, pues esta manera de hablar presupone que el juicio estético debe ser entendido, al igual que el resto de nuestros juicios, como un (ulterior) juicio determinante. No obstante, lo que el juicio estético expresa es el hecho de que el acto de la determinación, por tanto, el acto de juzgar, se vuelve él mismo reflexivamente temático –y problemático de una manera que es experimentada como placentera–. El juicio estético señala objetos que una y otra vez se sustraen a las determinaciones que provocan y que, de este modo, constituyen para nosotros más que meros objetos: obras de arte. Entretanto, el juicio estético así entendido –según lo han demostrado tanto Bubner como Eco– no se efectúa ni más allá de la descripción y el análisis críticoartístico, ni en un ámbito más acá de toda normatividad o, lo que es lo mismo, en el ámbito de la arbitrariedad subjetiva. Este juicio implica más bien el concepto normativo de una genuina racionalidad estética –una «racionalidad de la irracionalidad»31 si se quiere– del arte, una racionalidad que se anuncia ya, al menos de manera latente, en los múltiples procedimientos artísticos de la modernidad, pero que se afirma explícitamente en las obras de arte abiertas de nuestra actualidad tardo-moderna.
Esto significa también que la concepción (tardo-)moderna de la obra permite que ingrese en su conformación la reflexión sobre la historicidad del arte. Todo arte nos confronta con las dimensiones históricas y culturales de nuestra praxis del juzgar, en la medida en que nunca cabe exactamente en ninguna de nuestras respectivas determinaciones. Con ello afirma, a su vez, su propia vida histórica, su autonomía. Esta vida es siempre concreta (la historia de la recepción de las obras de arte remite a las experiencias históricas concretas que la informan), pero al mismo tiempo conserva una cierta potencialidad que la mantiene abierta hacia el futuro. El hecho de que esta relación de tensión, desde el nivel de una perspectiva general hasta el de las historias de la recepción de obras de arte individuales (a partir de las cuales se puede dejar en claro que la calidad de una obra reside en gran medida en que ella sea capaz de dar lugar a interpretaciones en extremo distintas, incluso contradictorias, y sin embargo evidentes), quede inscrita, y de una manera que ya no se puede ignorar, en la experiencia misma de las respectivas obras, tal como ocurre en las obras de arte abiertas, es por lo tanto el signo de un profundo discernimiento de la lógica propia, de la autonomía de lo estético.
Por otro lado, se estaría en condiciones de poner de manifiesto, contra Kant, que el juicio estético no refiere a la experiencia trascendental del conocimiento en general, sino que debería ser concebido como un proceso en el que cada determinación concreta –y, en efecto, en virtud de la concomitante experiencia de la potencialidad del objeto– se vuelve temática en cuanto a su implicación en los parámetros sumamente concretos e histórica y culturalmente específicos de nuestras respectivas participaciones en el mundo. Pero entonces surge la pregunta adicional, no menor, por el devenir de la universalidad implícita que Kant había asociado con el juicio estético, pues la idea kantiana, conforme a la cual podemos «atribuir»32 nuestro juicio estético a todos los demás, debido a que estos –todos nosotros– son seres de conocimiento, resulta ser muy poco compleja. Es decir, si la experiencia estética permanece en la fascinación de la apariencia, esto significa también que en ella no nos tematizamos –o al menos no puramente– como sujetos trascendentales que se experimentan de manera abstracta en sus facultades de conocimiento, sino como sujetos concretos, lo cual quiere decir siempre, a su vez: como sujetos diferenciadamente situados en términos históricos y culturales. No obstante, si esto es correcto, ¿qué sucede con la dimensión social, relativa a lo colectivo, del juicio estético?
Esta pregunta se revela tanto más acuciante en cuanto que una parte significativa de las discusiones sobre el arte contemporáneo colocan en el centro el problema de lo colectivo. De momento, este problema se enfoca menos en la pregunta por la relación entre arte y epistemología que, ante todo, en la pregunta por la relación que el arte mantiene con la ética y la política –y estas no constituyen, desde luego, meras cuestiones añadidas al concepto del arte–. Se refieren, más bien, a cómo la pregunta por la relación entre arte y conocimiento renueva el derecho a la existencia del arte en general, su para qué. Bajo el lema de la «participación» se plantea una discusión actual que, por medio de la experiencia del arte, pretende hacer valer un momento intersubjetivo, social, que ha de estar abierto a cuestiones éticas y políticas, y en cuya perspectiva también el modelo de la experiencia estética discutido hasta aquí se halla ante la necesidad de ser justificado, pues este modelo se centra en las experiencias que cada individuo realiza con las obras de arte. El siguiente capítulo está dedicado a contribuciones muy diferentes a esta discusión, cuyo elemento común es el hecho de que entienden la pregunta por la participación en el arte como una pregunta doble: por un lado, como la pregunta renovada por la relación entre el sujeto que experimenta y la obra (por más abierta que esta sea), pero al mismo tiempo como la pregunta por el modo en que las relaciones intersubjetivas se introducen en aquella relación, por cómo estas relaciones se pueden reivindicar aquí en términos temáticos o verdaderamente concretos.
1. Así, por ejemplo, en 2003 se estableció en la Universidad Libre de Berlín un programa de investigación interdisciplinario –tan amplio como prominentemente integrado– bajo el nombre de «Ästhetische Erfahrung im Zeichen der Entgrenzung der Künste» [La experiencia estética bajo el signo de la desdiferenciación de las artes]. La autora de este libro, que entre 2003 y 2009 trabajó en el contexto de este programa, se ha beneficiado de las discusiones que allí tuvieron lugar.
2. Umberto Eco: «La poética de la obra de arte abierta», en íd.: Obra abierta, trad. Roser Berdagué, Barcelona, Planeta-Agostini, 1985, pp. 63-92. De aquí en adelante se cita entre paréntesis en el texto.
3. Rüdiger Bubner: «Sobre algunas condiciones de la estética actual», en íd.: Acción, historia y orden institucional, trad. Peter Storandt Diller, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2010, pp. 357-410. De aquí en adelante se cita entre paréntesis en el texto.
4. Theodor W. Adorno: Zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion, ed. Henri Lonitz, Fráncfort d. M., Suhrkamp, 2001, p. 246.
5. «(Vor-)Schrift», en el original (N. del T.).
6. Nelson Goodman: Los lenguajes del arte. Aproximación a la teoría de los símbolos, trad. Jem Cabanes, Barcelona, Paidós, 2010, pp. 165-177, aquí especialmente la discusión de un diagrama autográfico de John Cage, pp. 174-175.
7. Según la formulación que encontramos en numerosos pasajes de Theodor W. Adorno: Teoría estética, trad. Jorge Navarro Pérez, Madrid, Akal, 2004 (cf. la entrada «Enigma, carácter enigmático», p. 491).
8. Ibíd., p. 157.
9. Lo cual, por supuesto, no excluye –y esto lo ha demostrado la introducción del readymade en el arte– que los objetos de uso puedan volverse extraños con respecto a su uso por medio de intervenciones artísticas, a tal punto que adopten la extrañeza del arte. Pero esta cualidad no la obtienen por ellos mismos, sino por su correspondiente puesta en escena, respectivamente, mediante los procedimientos artísticos del distanciamiento, la descontextualización o el subrayado específico. Sobre esto se volverá brevemente en la siguiente sección, para luego retomarlo con más detalle en el punto 4.1.
10. Sobre esta diferencia entre arte y diseño, cf. además Alexander García Düttmann: «Tief oberflächlich», en Jörg Huber, Burkhard Meltzer, Heike Munder y Tido von Oppeln (eds.): It’s not a Garden Table. Kunst und Design im erweiterten Feld, Zúrich, jrp / Ringier, 2011, pp. 180-191, aquí especialmente p. 185.
11. La autora realiza aquí un juego de palabras intraducible entre «Ausführung» –ejecución, realización, cumplimiento– y «Auf-führung» –actuación, representación, interpretación– (N. del T.).
12. Siguiendo esta formulación de Hegel, cf. Adorno: Teoría estética, op. cit., p. 31.
13. Dado que presta escasa atención a esta corriente de la modernidad estética, Eco falsea también la estética brechtiana, la cual no se deja reclamar para la teoría de la obra de arte abierta bajo la forma sugerida por el autor en algunos pasajes (74). Es decir, a pesar de que el teatro de Brecht, por un lado, se interesa en la activación mental de su público, asimismo sugiere –tal como Eco admite en otro pasaje, sin ocuparse en detalle de esta contradicción con respecto al concepto de la obra de arte abierta– una «respuesta orientada» que presupone una «lógica de tipo dialécticomarxista como fundamento» (86).
14. Martin Heidegger: «El origen de la obra de arte», en íd.: Caminos de bosque, versión de Helena Cortés y Arturo Leyte, Madrid, Alianza Editorial, 2010 [1952], pp. 11-62. El arte es definido aquí esencialmente como el acontecer de la verdad (aletheia).
15. Hans-Georg Gadamer: Verdad y método I, trad. Ana Agud Aparicio y Rafael de Agapito, Salamanca, Sígueme, 2005 [1960]. El título de la primera parte del libro reza «Elucidación de la cuestión de la verdad desde la experiencia del arte».
16. Cf., por ejemplo, Georg Lukács: Significación actual del realismo crítico, trad. María Teresa Toral, México, Era, 1963 [1958].
17. Escribe Bubner: «La disolución de la unidad tradicional de la obra se puede comprobar de manera cabalmente formal como rasgo común de la modernidad» (372). «En la invención de formas o métodos siempre nuevos que irritan la orientación de la obra para disolver o desmentir su unidad sensible, las distintas épocas de la modernidad se superan unas a otras» (373).
18. Para una discusión más detallada con Adorno en este punto, cf. también Juliane Rebentisch: Estética de la instalación, trad. Graciela Calderón, Buenos Aires, Caja Negra, 2018, pp. 117-167, así como, desde una perspectiva de estética de la música, pp. 238-265.
19. Según Thomas Kuhn, «el significado de las crisis es que ofrecen un indicio de que ha llegado el momento de cambiar de herramientas» (íd.: La estructura de las revoluciones científicas, trad. e intr. Carlos Solís, México, Fondo de Cultura Económica, 2010, p. 94).
20. En efecto, este concepto ha determinado en gran parte la discusión de los últimos cuarenta años en Alemania en el interior de la filosofía. Para mencionar aquí solo algunas de las contribuciones más relevantes: Christel Fricke: Zeichenprozess und ästhetische Erfahrung, Múnich, Fink, 2001; Josef Früchtl: Ästhetische Erfahrung und moralisches Urteil. Eine Rehabilitierung, Fráncfort d. M., Suhrkamp, 1996; Hans Robert Jauss: Ästhetische Erfahrung und literarische Hermeneutik, Fráncfort d. M., Suhrkamp, 1982 (trad. cast. parcial: Experiencia estética y hermenéutica literaria. Ensayos en el campo de la experiencia estética, trad. Jaime Siles y Ela M. Fernández-Palacios, Madrid, Taurus, 1986); Andrea Kern: Schöne Lust. Eine Theorie der ästhetischen Erfahrung nach Kant, Fráncfort d. M., Suhrkamp, 2000; Gertrud Koch y Christiane Voss (eds.): Zwischen Ding und Zeichen. Zur ästhetischen Erfahrung in der Kunst, Múnich, Fink, 2005; Joachim Küpper y Christoph Menke (eds.): Dimensionen ästhetischer Erfahrung, Fráncfort d. M., Suhrkamp, 2003; Ch. Menke: Die Souveranität der Kunst. Ästhetische Erfahrung nach Adorno und Derrida, Fráncfort d. M., Athenäum, 1988 (trad. cast.: La soberanía del arte. La experiencia estética según Adorno y Derrida, trad. Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina, Madrid, Visor, 1997); Willi Oelmüller (ed.): Ästhetische Erfahrung, Paderborn / Múnich / Viena / Zúrich, utb Schöningh, 1981; Martin Seel: Die Kunst der Entzweiung. Zum Begriff der ästhetischen Rationalität, Fráncfort d. M., Suhrkamp, 1985; Ruth Sonderegger: Für eine Ästhetik des Spiels. Hermeneutik, Dekonstruktion und der Eigensinn der Kunst, Fráncfort d. M., Suhrkamp, 2000.
21. Immanuel Kant: Crítica de la facultad de juzgar, trad. Pablo Oyarzún, Caracas, Monte Ávila, 1991, p. 222 (A 190). Aquí Kant está intentando hacer comprensible aquello a lo que nos referimos cuando decimos que a una obra de arte le falta el espíritu. Nos referimos, según Kant, a que ella no logra vivificar o hacer jugar libremente nuestras fuerzas cognoscitivas. Le falta la «idea estética» –pues «idea estética» quiere decir en Kant «aquella representación de la imaginación que da ocasión a mucho pensar, sin que pueda ser adecuado a ella, empero, ningún pensamiento determinado, es decir, ningún concepto, y a la cual, en consecuencia, ningún lenguaje puede llegar ni hacer comprensible plenamente»–.
22. Cf. Kant: Crítica de la facultad de juzgar, op. cit., p. 134 (A 28). Si Kant –y sobre esto ha llamado la atención Andrea Kern– describe como juego tanto la actividad de la imaginación como la dinámica entre imaginación y entendimiento, esto da cuenta de la función que por lo general –por tanto, en el caso del juicio determinante– le compete a la imaginación, pues «la imaginación habitualmente no está enfrentada al entendimiento en cuanto una facultad autónoma, sino que se presenta más bien como una facultad dependiente de él» (Kern: Schöne Lust, op. cit., p. 49). El logro de la esquematización de lo múltiple en una imagen subjetiva normalmente no es nada que la imaginación ponga por delante de todo concepto determinado, sino una actividad que solo se puede efectuar por la mediación de un concepto determinado, y esto quiere decir: conforme al entendimiento. Así pues, la imaginación opera como una facultad autónoma solo en vista del objeto esencialmente indeterminado que es lo bello. Pero, si la imaginación es lanzada a un libre juego bajo estas condiciones, entonces también la relación entre imaginación y entendimiento se convierte en una relación de libre juego.
23. Cf. Jens Kulenkampff: Kants Logik des ästhetischen Urteils, Fráncfort d. M., Klosterman, 1994, p. 98 y ss.
24. Kant: Crítica de la facultad de juzgar, op. cit., p. 138 (A 36).
25. Ibíd., p. 139 (A 37).
26. Ibíd.
27. Así, por ejemplo, Andrea Kern escribe con relación a Kant –y con toda razón en el contexto de una determinada lectura de Kant–: «El placer por lo bello es un placer por nosotros mismos» (íd.: Schöne Lust, op. cit., p. 302).
28. Según la tesis de Peter Bürger: Teoría de la vanguardia, trad. Tomás Bartoletti, Buenos Aires, Las Cuarenta, 2009 [1974], p. 100.
29. Sobre esto, cf. Juliane Rebentisch: «Parva Theatralia», en Jürgen Bock y Martin Clark (eds.): Heimo Zobernig and the Tate Collection, Lisboa / St. Ives, Tate, 2009, pp. 68-71.
30. Cf. al respecto Christoph Menke: «The Aesthetic Critique of Judgement», en Daniel Birnbaum e Isabelle Graw (eds.): The Power of Judgement. A Debate on Aesthetic Critique, Berlín, Sternberg, 2010, pp. 9-29, aquí especialmente pp. 15-24.
31. Adorno: Teoría estética, op. cit., p. 301.
32. Kant: Crítica de la facultad de juzgar, op. cit., p. 133 (A 126).