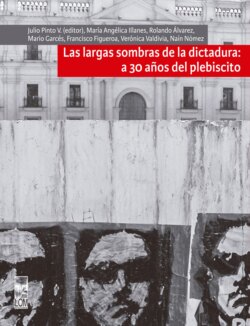Читать книгу Largas sombras de la dictadura: a 30 años del plebiscito - Julio Pinto Vallejos - Страница 5
Presentación
ОглавлениеLos ciclos históricos no suelen amoldarse a los números redondos (décadas, medios siglos, siglos completos). Pero las personas sí necesitamos valernos de esas fechas para emprender evaluaciones de largo aliento, para hacer un balance menos inmediatista de las coordenadas en que nos estamos moviendo, y a partir de allí proyectar posibles escenarios futuros. Eso fue lo que ocurrió durante 2018 con los treinta años del plebiscito de 1988 y así seguramente seguirá ocurriendo durante 2019 y 2020 con otros hitos que gatillaron el inicio de la postdictadura (elección de Patricio Aylwin en diciembre de 1989 y cambio de mando presidencial en marzo de 1990). Este libro, surgido de una iniciativa de LOM Ediciones y escrito por un colectivo de historiadoras e historiadores, más un crítico literario y un periodista, convocados para aventurar miradas panorámicas sobre estas tres décadas, obedece a ese mismo impulso de saldar cuentas y sugerir claves de sentido. Y en una de esas –las páginas que siguen lo dirán– discernir un posible ciclo histórico que efectivamente encaje dentro de ese número tan «redondo».
La secuencia de capítulos, concebidos en clave ensayística o interpretativa más que monográfica, se abre con una contribución del editor general del libro y autor de estas palabras preliminares, orientado a establecer un marco general para la historia de estos treinta años. Se dibujan allí algunos trazos gruesos que a juicio del autor atraviesan el período demarcado, ordenando pero a la vez tensionando una multitud de eventos y procesos que a primera vista podrían aparecer dispersos o desconectados. Sacrificando hasta cierto punto los matices y especificidades que se tornan visibles ante una mirada más microscópica, la idea era más bien articular una visión de conjunto que invite a discernir lo esencial de estas tres décadas, emitir los juicios que dicho cuadro suscite, y evaluar si nuestra posición actual responde a una lógica de continuidad histórica, o constituye más bien una encrucijada hacia un futuro de signo diferente, o de creciente incertidumbre.
Sigue a continuación un escrito de María Angélica Illanes, en que se conjuga la denuncia ecologista, la empatía con las luchas indígenas y la reivindicación feminista, todo ello anudado en torno a un clamor anti-neoliberal que apunta al meollo de la problemática auscultada en este libro. Con su característico estilo, entre poético, metafórico y desenfadadamente político, Angélica toma impulso desde la muerte emblemática de dos mujeres mapuche, Macarena Valdés y Nicolasa Quintreman, para arremeter en contra de la privatización de las aguas, a menudo en beneficio de las grandes transnacionales, consolidada durante los treinta años de postdictadura. Para ella, este proceso retrata en toda su crudeza un modelo a la vez depredador y antinacional, que ella identifica acertadamente como el gran lastre colectivo que hemos heredado de la dictadura. Como lo revelaría prístinamente este episodio, en el que hace confluir con mucha lucidez tanto la lógica expoliadora que mueve a tal modelo con tres de los movimientos contra-hegemónicos más potentes de estos años –el mapuche, el ecologista y el feminista–, los trazos de continuidad se perfilan para ella con mucha mayor claridad que los de ruptura. En tal virtud, no vacila en clasificar al período como una «dictadura constitucional de la burguesía».
En el siguiente capítulo, Rolando Álvarez ausculta la amarga travesía recorrida por las izquierdas chilenas tras la doble derrota, política y estratégica, que para ella significó la refundación dictatorial. Lanzados a los márgenes por la evaporación de la opción revolucionaria y la consolidación del «sentido común» neoliberal, los herederos de la propuesta allendista se vieron enfrentados a la mortificante disyuntiva entre la irrelevancia electoral, la cooptación por parte de un modelo que niega sus valores más básicos, o el hundimiento en la nostalgia. Sin dejarse arrastrar por el pesimismo, Rolando se da maña para rescatar de estos difíciles años la capacidad de seguir liderando las luchas sociales, la búsqueda de nuevos proyectos, y la voluntad (no exenta de tensiones o prioridades divergentes) de conjugar lo político con lo social. Esta combinación de resiliencia y afán de reinvención le han permitido a «las izquierdas», según concluye Álvarez, llegar al final del período en condiciones bastante más auspiciosas, volviendo a ser «un actor político relevante, con voluntad de poder y con ambiciones de convertirse en alternativa de gobierno».
El capítulo de Mario Garcés vuelve con mayor profundidad sobre una de las principales dimensiones, la de los movimientos sociales, en que se ha expresado la dialéctica de parálisis, resistencia y recuperación izquierdista retratada por Álvarez. La reflexión de Mario se inicia con la paradoja que significó la desmovilización postdictatorial de aquellos mismos actores que habían hecho posible el término de la dictadura. Insistiendo en que este fenómeno respondió a un diseño explícito de los conductores políticos de la transición –hipótesis que atraviesa este libro– su presentación se cuida de demostrar que la parálisis nunca fue total y que diversos movimientos (por los derechos humanos, sindical, feminista, mapuche, estudiantil) se encargaron de mantener viva la llama, aunque reconoce –y lamenta, pero procurando explicarlo– que el movimiento poblacional no recuperó la centralidad que había tenido durante las décadas anteriores, incluyendo muy especialmente las grandes luchas anti-dictatoriales. En el largo plazo, estas resistencias, alimentadas por nuevos actores y nuevas demandas, han desembocado sin embargo en una indesmentible reactivación de los movimientos sociales como factores centrales en la pugna por desnaturalizar el capitalismo neoliberal y proponer formas alternativas de convivencia social. La presencia masiva en las calles a partir de 2011 (estudiantil, contra las AFP, feminista) le permite a Garcés cerrar su balance de 30 años en una nota comparablemente optimista a la de Rolando Álvarez.
En el quinto capítulo, el periodista Francisco Figueroa se focaliza en una de las dimensiones más estratégicas y determinantes del Chile postdictatorial, la de los medios de comunicación y su aporte a la «degradación» del debate público. Ahondando en otra de las paradojas de este ciclo postdictatorial, el texto hace notar que la recuperación de la libertad de expresión, uno de los beneficios más anhelados del retorno a la democracia, no trajo consigo una mayor pluralidad y representatividad del espectro mediático. Muy por el contrario, el copamiento de este espacio por el gran empresariado y la obsesión de los gobiernos transicionales por la gobernabilidad se tradujo en un discurso más acotado y elitista que el de los últimos años de la dictadura, contribuyendo a la despolitización de la ciudadanía y al creciente divorcio entre política y sociedad. Aunque Francisco argumenta vigorosamente en contra de una visión reduccionista del público receptor, que lo haría un simple objeto pasivo de la manipulación, sí sostiene que la concentración de la propiedad de los medios –y la consiguiente uniformidad de enfoques– ha conducido a un «empobrecimiento» de nuestra apropiación simbólica del mundo. Contrariamente a lo que se suele pensar, esta tendencia no habría sido neutralizada por los cambios tecnológicos, sobre todo el advenimiento generalizado de las redes sociales. La simple acumulación de opiniones individuales, que a menudo derivan en exabruptos protegidos por el anonimato, en ningún caso reemplaza, dice Figueroa, el tipo de debate razonado y fundamentado sobre el que se construyen las verdaderas democracias. Al contribuir de ese modo al debilitamiento del nexo entre ciudadanía y toma de decisiones, concluye, el periodismo postdictatorial se ha constituido en otro obstáculo más para la necesaria construcción de comunidad política.
A continuación, Verónica Valdivia reflexiona sobre las profundas ambivalencias con que el Chile post-dictatorial ha vivido las relaciones entre poder civil y poder militar, y su incapacidad de dejar verdaderamente atrás una «militarización de la política» que el sentido común quisiera circunscribir exclusivamente al período pinochetista. A su entender, este fenómeno tiene raíces mucho más antiguas (al menos desde la Segunda Guerra Mundial), lo que hace de la dictadura menos una anomalía histórica que una profundización de tendencias que venían incubándose por décadas, y que cuestionan seriamente el supuesto pasado democrático que, bajo el rótulo de «Chile republicano», las elites transicionales han querido reivindicar en clave de auto-legitimación. En esta lectura, la «recuperación democrática» no significó el fin de las tensiones cívico-militares, ni menos la plena imposición de la autoridad civil. Como lo demuestra Verónica, el pinochetismo pervivió –y pervive– al interior de las filas castrenses, y peor aun, las propias autoridades civiles recayeron una y otra vez en la militarización o la policialización de la política para enfrentar presuntas amenazas al orden público y la seguridad nacional, tanto en el manido y obsesivo terreno de la delincuencia (la denominada «seguridad ciudadana»), como en el de los movimientos sociales, sobre todo el mapuche, al que se ha insistido majaderamente en calificar de «terrorista», aplicándole medidas coercitivas originadas en plena dictadura. Bajo ese prisma, treinta años después del plebiscito de 1988, la recuperación de la democracia se perfila más como una interrogante que como un logro.
El libro concluye con un capítulo del poeta Naín Nómez dedicado al mundo de la cultura, entendida básicamente en su acepción de creación plástica, musical, literaria o cinematográfica. Sobre el trasfondo del «apagón cultural» provocado por la dictadura, y que él demuestra que estuvo lejos de sofocar la productividad de artistas y creadores, Naín levanta un bastante pormenorizado catastro de las múltiples y muy dinámicas respuestas que los desgarros de este último tiempo han suscitado en un contexto que se distingue precisamente por su sensibilidad, su inconformismo y su irreverencia. De esta forma, la precariedad, la distopía, la rebeldía y el desencanto se transmutan en materiales para una actividad autoral que conjuga la estética con la política, el testimonio contingente con la experimentación futurista, el abatimiento con la reivindicación del derecho a disentir, a transformar y a soñar. Gracias a ello, en un balance global (el del libro) en que las sombras tienden a menudo a prevalecer sobre las luces, este capítulo permite constatar que no hay tiempos tan oscuros que no puedan reivindicarse al menos parcialmente, a partir de la capacidad humana para empujar y sobrepasar los límites.
Como es evidente, las siete miradas que se acaban de resumir no agotan las múltiples facetas de un período lleno de acontecimientos, pugnas, supervivencias y transformaciones. Hacerlo habría requerido de un contingente autoral mucho más amplio y diverso del que aquí confluyó. También podrá objetarse el «sesgo» eminentemente crítico que atraviesa estas páginas, reflejo de posturas efectivamente compartidas en cuanto a la prevalencia del continuismo por sobre la transformación. No por nada hemos calificado estas tres décadas de «post»-dictatoriales, es decir, una prolongación más que una ruptura. Esta coincidencia se hace igualmente extensiva al juicio que las y los autores tenemos sobre nuestro propio «Chile actual» (con el permiso de Tomás Moulian), mucho más cercano a 1988 (o a 1987) de lo que a muchos les gustaría creer. Este libro nunca aspiró a levantar un balance «neutro» sobre este ciclo, y no fue su propósito reunir a partidarios, detractores e indiferentes para articular una suerte de miscelánea multi-abarcadora en la que todos y todas se sintieran representadas. Lo que hemos querido es reflexionar de manera ciertamente crítica, pero también responsable y sistemática, sobre el pasado reciente que nos ha tocado vivir, y que múltiples señales ambientes sugieren que ahora sí se encuentra en vías de más sustantiva, aunque en dirección imprevisible, transformación. En ese sentido, lo que ofrecemos no es más que un insumo para hacer un diagnóstico de los procesos y coyunturas que nos han conducido de manera más inmediata al lugar en el que nos hallamos, y para aportar a un muy necesario debate sobre el futuro que querríamos (y deberíamos) construir. A final de cuentas, ese y no otro es el sentido esencial de la historia.
Julio Pinto Vallejos
Marzo de 2019