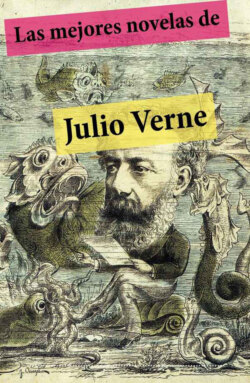Читать книгу Las mejores novelas de Julio Verne (con índice activo) - Julio Verne - Страница 21
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 17
Un bosque submarino
ОглавлениеÍndice
Habíamos llegado por fin al linde de ese bosque, uno de los más bellos de los inmensos dominios del capitán Nemo. Él lo consideraba como suyo y se atribuía sobre él los mismos derechos que tenían los primeros hombres en los primeros días del mundo. ¿Y quién hubiera podido disputarle la posesión de esa parcela submarina? ¿Había acaso un pionero más audaz que pudiera ir allí, hacha en mano, a desmontar aquellas umbrosas espesuras?
Grandes plantas arborescentes formaban el bosque, y tan pronto como penetramos en él me sorprendió la singular disposición de sus ramajes que nunca había podido yo observar en lugar alguno.
Ninguna de las hierbas que tapizaban el suelo, ninguna de las ramas que erizaban los arbustos se curvaba ni se extendía en un plano horizontal. Todas subían hacia la superficie del océano. No había ni un filamento, ni una planta, por delgados que fuesen, que no se mantuvieran rectos, como varillas de hierro. Los fucos y las lianas se desarrollaban siguiendo una línea rígida y perpendicular, mantenida por la densidad del elemento que las había producido. Inmóviles, cuando yo las apartaba con la mano las plantas recuperaban inmediatamente su posición primera. Era aquel el reino de la verticalidad.
No tardé en acostumbrarme a esa extraña disposición, así como a la relativa oscuridad que nos envolvía. El suelo del bosque estaba sembrado de agudas piedras difíciles de evitar. La flora submarina me pareció ser muy completa, más rica que la de las zonas árticas o tropicales. Pero durante algunos minutos confundí involuntariamente los reinos entre sí, tomando los zoófitos por hidrófitos, los animales por plantas. ¿Quién no los hubiera confundido? La fauna y la flora se tocan muy de cerca en el mundo submarino.
Observé que todas esas plantas se fijaban al suelo muy superficialmente. Desprovistas de raíces, indiferentes al cuerpo sólido arena, conchas, caparazones de moluscos o piedras que las soporta, estas plantas no le piden más que un punto de apoyo, no la vitalidad. Estas plantas no proceden más que de sí mismas, y el principio de su existencia está en el agua que las sostiene y las alimenta. En lugar de hojas, la mayoría de ellas formaban unas tiras de aspectos caprichosos, circunscritas a una restringida gama de colores: rosa, carmín, verdes claro y oliva, rojo oscuro y marrón. Allí vi, pero no disecadas como en las vitrinas del Nautilus, las padinas o pavonias, desplegadas en abanicos que parecían solicitar la brisa; ceramias escarlatas; laminarias que alargaban sus retoños comestibles; nereocísteas filiformes y onduladas que se expandían a una altura de unos quince metros; ramos de acetabularias cuyos tallos crecen por el vértice, y otras muchas plantas pelágicas, todas desprovistas de flores. «Curiosa anomalía, extraño elemento ha dicho un ingenioso naturalista en el que florece el reino animal y no el vegetal.»
Entre esos arbustos, tan grandes como los árboles de las zonas templadas, y bajo su húmeda sombra se amasaban verdaderos matorrales con flores vivas, setos de zoófitos sobre los que se abrían las meandrinas, rayadas como cebras por surcos tortuosos; amarillentas cariofíleas de tentáculos diáfanos; haces de zoantarios en forma de césped… Y, para completar la ilusión, los peces mosca volaban de rama en rama como un enjambre de colibríes, mientras que dactilóperos, monocentros y amarillos lepisacantos, de erizadas mandíbulas y escamas agudas, se levantaban a nuestro paso como una bandada de chochas.
Hacia la una, con gran satisfacción por mi parte, el capitán Nemo dio la señal de alto, y nos tendimos bajo un haz de alarias cuyos largos y delgados filoides se erguían como flechas.
Delicioso fue para mí ese instante de reposo. No nos faltaba más que el placer de la conversación, en la imposibilidad de hablar o de responder. Acerqué mi gruesa cabeza de cobre a la de Conseil y vi cómo sus ojos brillaban de contento y cómo, en señal de satisfacción, se agitaba en su escafandra del modo más cómico del mundo.
Me sorprendió no tener hambre tras cuatro horas de marcha, sin que pudiera explicarme la razón de ello. Pero, en cambio, sentía unos invencibles deseos de dormir, como ocurre a todos los buzos. Mis ojos se cerraron tras los espesos cristales y pronto me sumí en una profunda somnolencia que sólo el movimiento de la marcha había podido contener hasta entonces. El capitán Nemo y su robusto compañero, tendidos en aquel lecho cristalino, dormían ya.
No puedo decir cuánto tiempo permanecí así sumido en el sueño, pero me pareció observar al despertarme que el sol declinaba ya en el horizonte. El capitán Nemo se había levantado ya y estaba yo desperezando mis miembros cuando una inesperada aparicion me puso bruscamente en pie. A unos pasos, una monstruosa araña de mar, de un metro de altura, me miraba con sus extraños ojos, dispuesta a lanzarse sobre mí. Aunque mi traje de inmersión fuese suficientemente grueso para protegerme del ataque de ese animal no pude contener un gesto de horror. Conseil y el marinero del Nautilus se despertaron en ese momento. El capitán Nemo mostró el horrible crustáceo a su compañero, quien le asestó al instante un fuerte culatazo. Vi como las horribles patas del monstruo se retorcían en terribles convulsiones.
Ese encuentro me hizo pensar que aquellos fondos oscuros debían estar habitados por otros animales más temibles, de cuyos ataques no podría protegerme la escafandra. No había pensado en ello hasta entonces y decidí mantenerme alerta.
Suponía yo que ese alto marcaba el término de nuestra expedición, pero me equivocaba, y, en vez de retornar al Nautilus, el capitán Nemo continuó la audaz excursión.
El suelo continuaba deprimiéndose, y su pendiente, cada vez más acusada, nos condujo a mayores profundidades. Serían aproximadamente las tres cuando llegamos a un estrecho valle encajado entre altas paredes cortadas a pico y situado a unos ciento cincuenta metros de profundidad.
Gracias a la perfección de nuestros aparatos, habíamos sobrepasado así en noventa metros el límite que la naturaleza parecía haber impuesto hasta entonces a las incursiones submarinas del hombre.
He dicho ciento cincuenta metros, aunque careciésemos de todo instrumento para evaluar la profundidad, por saber que, incluso en los mares más límpidos, los rayos solares no podían penetrar más allá. Y, precisamente, la oscuridad se había hecho muy densa. Nada era ya visible a diez pasos de distancia. Andaba, pues, a tientas, cuando súbitamente vi brillar una luz muy viva. El capitán Nemo acababa de poner en acción su aparato eléctrico. Su compañero le imitó y Conseil y yo seguimos su ejemplo. Girando un tornillo, establecí la comunicación entre la bobina y el serpentín de cristal, y el mar, iluminado por nuestras cuatro linternas, se hizo visible en un radio de unos veinticinco metros.
El capitán Nemo continuó adentrándose en la oscura profundidad del bosque cuyos arbustos iban rarificándose. Observé que la vida vegetal desaparecía con más rapidez que la animal. Las plantas pelágicas abandonaban ya un suelo que iba tornándose árido, pero en el que pululaban en cantidades prodigiosas zoófitos, articulados, moluscos y peces.
Pensaba yo, mientras proseguíamos la marcha, que la luz de nuestros aparatos Ruhmkorff debía necesariamente atraer a algunos de los habitantes de esos oscuros fondos. Pero aunque muchos se acercaron lo hicieron a una distancia lamentable para un cazador. Varias veces vi al capitán Nemo detenerse y apuntar con su fusil para, tras algunos instantes de observación, desistir de tirar y reanudar la marcha.
La maravillosa excursión concluyó hacia las cuatro, al toparnos con un muro de soberbios peñascos aglomerados en bloques gigantescos, de una masa imponente, que se irguió ante nosotros. Era un enorme acantilado de granito excavado de grutas oscuras, pero que no ofrecía ninguna rampa practicable. Eran los cantiles de la isla Crespo. Era la tierra.
El capitán Nemo se detuvo y nos hizo un gesto de alto. Por muchos deseos que hubiera tenido de franquear aquella muralla hube de pararme. Ahí terminaban los dominios del capitán Nemo, que él no quería sobrepasar. Más allá comenzaba la porción del Globo que se había jurado no volver a pisar.
Al frente de su pequeña tropa, el capitán Nemo comenzó el retorno, marchando sin vacilación. Me pareció que no tomábamos el mismo camino para regresar al Nautilus. El que íbamos siguiendo, muy escarpado, y por consiguiente, muy penoso, nos acercó rápidamente a la superficie del mar. Pero ese retorno a las capas superiores no fue tan rápido, sin embargo, como para provocar una descompresión que hubiera producido graves desórdenes en nuestros organismos y determinar en ellos esas lesiones internas tan fatales a los buzos. Pronto reapareció y aumentó la luz, y, con el sol ya muy bajo en el horizonte, la refracción festoneó nuevamente los objetos de un anillo espectral.
Marchábamos a diez metros de profundidad, en medio de un enjambre de pececillos de todas las especies, más numerosos que los pájaros en el aire, más ágiles también, pero aún no se había ofrecido a nuestros ojos una presa acuática digna de un tiro de fusil.
En aquel momento, vi al capitán apuntar su arma hacia algo que se movía entre la vegetación. Salió el tiro, que produjo un débil silbido, y un animal cayó fulminado a algunos pasos. Era una magnífica nutria de mar, el único cuadrúpedo exclusivamente marino. La pieza, de un metro y medio de longitud, debía tener un precio muy alto. Su piel, de color pardo oscuro por el lomo y plateado por debajo, era de esas que tanto se cotizan en los mercados rusos y chinos. La finura y el lustre de su pelaje le aseguraban un valor mínimo de dos mil francos. Contemplé con admiración al curioso mamífero de cabeza redondeada con pequeñas orejas, sus ojos redondos, sus bigotes blancos, semejantes a los del gato, sus pies palmeados con uñas y su cola peluda. Este precioso carnicero, sometido a la intensa persecución y caza de los pescadores, va haciéndose extremadamente raro. Se ha refugiado principalmente en las zonas boreales del Pacífico, en las que muy probablemente no tardará en extinguirse la especie.
El compañero del capitán Nemo se echó la pieza al hombro, y proseguimos la marcha.
Durante una hora, se desarrolló ante nosotros una llanura de arena que a menudo ascendía a menos de dos metros de la superficie. Entonces veía nuestra imagen, nítidamente reflejada, dibujarse en sentido invertido y, por encima de nosotros, aparecía una comitiva idéntica que reproducía nuestros movimientos y nuestros gestos con toda fidelidad, con la diferencia de que marchaba cabeza abajo y los pies arriba.
Otro efecto notable era el causado por el paso de espesas nubes que se formaban y se desvanecían rápidamente. Pero al reflexionar en ello, comprendí que las supuestas nubes no eran debidas sino al espesor variable de las olas de fondo, cuyas crestas se deshacían en espuma agitando las aguas. No escapaba tan siquiera a mi percepción el rápido paso por la superficie del mar de la sombra de las aves en vuelo sobre nuestras cabezas. Una de ellas me dio ocasión de ser testigo de uno de los más espléndidos tiros que haya conmovido nunca la fibra de un cazador. Un pajaro enorme, perfectamente visible, se acercaba planeando. El compañero del capitán Nemo le apuntó cuidadosamente y disparó cuando se hallaba a unos metros tan sólo por encima de las aguas. El pájaro cayó fulminado, y su caída le llevó al alcance del diestro cazador, que se apoderó de él. Era un espléndido albatros, un especimen admirable de las aves pelágicas.
El lance no había interrumpido nuestra marcha. Durante unas dos horas, continuamos caminando tanto por llanuras arenosas como por praderas de sargazos que atravesábamos penosamente. No podía ya más de cansancio, cuando distinguí una vaga luz que a una media milla rompía la oscuridad de las aguas. Era el fanal del Nautilus. Antes de veinte minutos debíamos hallarnos a bordo y allí podría respirar a gusto, pues tenía ya la impresión de que mi depósito empezaba a suministrarme un aire muy pobre en oxígeno. Pero no contaba yo al pensar así que nuestra llegada al Nautilus iba a verse ligeramente retrasada por un encuentro inesperado.
Me hallaba a una veintena de pasos detrás del capitán Nemo cuando le vi volverse bruscamente hacia mí. Con su brazo vigoroso me echó al suelo al tiempo que su compañero hacía lo mismo con Conseil. No supe qué pensar, de pronto, ante este brusco ataque, pero me tranquilicé inmediatamente al ver que el capitán se echaba a mi lado y permanecía inmóvil.
Me hallaba, pues, tendido sobre el suelo y precisamente al abrigo de una masa de sargazos, cuando al levantar la cabeza vi pasar unas masas enormes que despedían resplandores fosforescentes. Se me heló la sangre en las venas al reconocer en aquellas masas la amenaza de unos formidables escualos. Era una pareja de tintoreras, terribles tiburones de cola enorme, de ojos fríos y vidriosos, que destilan una materia fosforescente por agujeros abiertos cerca de la boca. ¡Monstruosos animales que trituran a un hombre entero entre sus mandíbulas de hierro! No sé si Conseil se ocupaba en clasificarlos, pero, por mi parte, yo observaba su vientre plateado y su boca formidable erizada de dientes desde un punto de vista poco científico, y, en todo caso, más como víctima que como naturalista.
Afortunadamente, estos voraces animales ven mal. Pasaron sin vernos, rozándonos casi con sus aletas parduscas. Gracias a eso escapamos de milagro a un peligro más grande, sin duda, que el del encuentro con un tigre en plena selva.
Media hora después, guiados por el resplandor eléctrico, llegamos al Nautilus. La puerta exterior había permanecido abierta, y el capitán Nemo la cerró, una vez que hubimos entrado en la primera cabina. Luego oprimió un botón. Oí cómo maniobraban las bombas en el interior del navío y, en unos instantes, la cabina quedó vaciada. Se abrió entonces la puerta interior y pasamos al vestuario. No sin trabajo, nos desembarazamos de nuestros pesados ropajes. Extenuado, cayéndome de sueño e inanición, regresé a mi camarote, maravillado todavía de la sorprendente excursión por el fondo del mar.