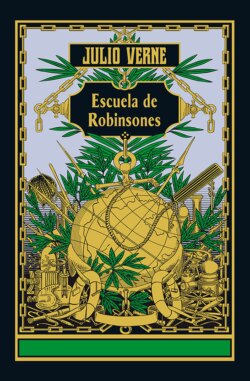Читать книгу Escuela de Robinsones - Julio Verne - Страница 6
III DONDE LA CONVERSACIÓN DE PHINA HOLLANEY Y GODFREY MORGAN ES ACOMPAÑADA POR EL PIANO
ОглавлениеWilliam W. Kolderup había vuelto a entrar en su hotel de la calle de Montgomery.
Esta calle era considerada como la Regent Street, el Broadway o el Boulevard des Italiens de San Francisco. En toda la extensión de esta gran arteria que atraviesa la ciudad, se respira constantemente movimiento, animación y vida; tranvías múltiples, coches y carros tirados por caballos o mulas; hombres de negocios que se apiñan en las aceras al cruzarlas, y que se detienen a veces en los escaparates de las lujosas tiendas y de los ricos almacenes, y clientes que se empujan en las puertas de las tabernas componen la fisonomía general de esta gran vía de la capital de California.
Inútil nos parece describir minuciosamente el palacio del nabab de Frisco. Representaba muchos millones y aparecía con mucho lujo. Se advertía que allí debía haber más comodidades que buen gusto, y menos sentido artístico que práctico.
Por lo pronto, el lector debe conformarse con saber que había en el palacio un magnífico salón de recepciones, y que en él había un piano cuyos acordes se propagaban a través de la cálida atmósfera del hotel en el momento en que penetraba en el edificio el opulento Kolderup.
—¡Bueno! —murmuró en voz baja—. Allí están juntos los dos; voy a decir cuatro palabras a mi cajero y después hablaré con ellos.
Y se dirigió a su despacho con el propósito de rematar de una vez aquel pequeño negocio de la isla Spencer y no volver a pensar más en ella. Rematar era simplemente cambiar algunos valores que tenía en cartera, a fin de pagar la adquisición, escribir al efecto cuatro líneas a su agente, y eso era todo.
Después de este ligero trabajo, William W. Kolderup trataba de realizar otra «combinación» que preocupaba más su espíritu en aquellos momentos.
En el salón se encontraban los dos a quienes el banquero se había referido, ella y él. Ella, sentada delante de su piano; él, medio tendido sobre un canapé, escuchando distraídamente las notas adornadas de arpegios que se escapaban de los dedos de aquella encantadora señorita.
—¿Me escuchas? —preguntó ella.
—Indudablemente.
—¿Pero me oyes?
—Sí te oigo, Phina. Jamás has tocado con más gusto y afinación esas variaciones sobre el Auld Robin Gray.
—¡Si lo que estaba tocando no es Auld Robin Gray, Godfrey; es Happy moment!
—¡Ah! Pues mira, yo había creído —replicó Godfrey con un tono tal de indiferencia, que hubiera hecho saltar a una piedra— que era la música que te he dicho.
La joven americana levantó ambas manos, y se detuvo por un instante con los dedos extendidos por encima de las teclas, como si tratase de buscar con ellos un acorde. Después, dando media vuelta sobre el taburete en que estaba sentada, se colocó frente al impasible Godfrey, cuya mirada procuraba evitar las suyas.
Phina Hollaney era la ahijada de William W. Kolderup. Huérfana y educada a su cargo, la había dado derecho a considerarse como hija suya, imponiéndole el deber de quererlo como a un padre, deber que ella cumplía con gusto.
Era una deliciosa joven, linda a su manera, como suele decirse, pero sin disputa encantadora; una rubia de dieciséis años, con todos los arranques apasionados de una morena, lo que se reflejaba en el cristal de sus ojos, de un azul oscuro. Se la podía comparar muy bien a un lirio, comparación invariablemente empleada en los círculos de la buena sociedad cuando se habla de una belleza americana. Era, pues, un lirio, si no os parece mal la metáfora; pero un lirio plantado en medio de un rosal silvestre resistente y sólido. Tenía un gran corazón, pero al mismo tiempo tenía también un gran espíritu práctico, y no era fácil que se dejase llevar por las ilusiones y los sueños propios de sexo y de su edad.
Los sueños son naturales y aceptables cuando se duerme, pero no cuando está uno despierto; y en aquellos momentos la joven ni dormía ni pensaba en semejante cosa.
—¿Godfrey? —volvió a decir.
—¡Phina! —contestó el joven.
—¿Dónde estás en este momento?
—¿Dónde estás en este momento?
—Cerca de ti, en este salón.
—No; no estabas cerca de mí, ni en este salón... Se me figura que estabas lejos, muy lejos, casi al otro lado de los mares, ¿no es cierto?
Y al decir esto, dejó caer maquinalmente su mano sobre las teclas del piano perdiéndose en una serie de séptimas disminuidas, cuya melancólica armonía le decía más a Godfrey que cuanto le había dicho de palabra Phina.
Godfrey era sobrino de William W. Kolderup. Su madre era hermana del opulento comprador de islas, y desde muy pequeño había quedado huérfano. Así es que Godfrey Morgan había sido, como Phina, criado en la casa de su tío, al cual la fiebre de los negocios le había impedido hasta pensar en casarse.
Godfrey contaba veintidós años. Terminada su educación, había quedado entregado a una completa ociosidad, sin que el grado obtenido en la Universidad le hubiese dado patente alguna de sabiduría. Por todas partes se le ofrecía la vida fácil y agradable, y en ningún camino veía obstáculos que pudieran interrumpir su suerte; podía dirigirse a la derecha, a la izquierda o al frente, seguro de que siempre había de acompañarle la fortuna.
Su figura era agradable y su porte elegante y distinguido, sin haber tenido jamás el capricho de llevar un alfiler en sus corbatas ni baratijas llamativas en los dedos, en las mangas ni en la pechera como acostumbran a usar generalmente muchos de sus conciudadanos.
No sorprenderíamos a ninguno de nuestros lectores si le dijéramos en confianza que Godfrey Morgan era el prometido de Phina Hollaney. No podía ser otra cosa; todas las conveniencias y todas las probabilidades hacían prever este resultado. Por lo pronto William W. Kolderup deseaba que se efectuase este matrimonio, porque de ese modo conseguía que su inmensa fortuna fuese a parar toda entera a poder de los dos seres que más quería en el mundo; y sobre todo, porque él sabía perfectamente que Phina gustaba a Godfrey y que Godfrey no le era indiferente a Phina.
Además de que, verificándose este acto, creía él que habría menos complicaciones en la contabilidad general de la casa de comercio. Desde sus respectivos nacimientos se había abierto una cuenta corriente a cada uno de los dos jóvenes, y al casarse se saldaban fácilmente las dos, abriendo una cuenta nueva a los dos esposos. El digno negociante ansiaba que eso se realizara enseguida, y que la situación se saldara definitivamente salvo error u omisión.
Y efectivamente, en este cálculo había alguna omisión y quizás algún error, como vamos a demostrar.
Había error, porque Godfrey no se mostraba decidido a emprender inmediatamente el negocio matrimonial, y había por consiguiente alguna omisión, puesto que se había omitido la previsión de este pequeño inconveniente.
En efecto, terminados sus estudios, Godfrey había sido atacado de ese spleen producido por una especie de hastío o de laxitud prematura del mundo y de la vida, provocado precisamente porque nada le hacía falta y nada tenía que desear ni apetecer. Le asaltó el pensamiento de correr el mundo, y se dio cuenta de que nada tenía ya que aprender, a no ser lo que le enseñaran los viajes. Del antiguo y del nuevo continente no conocía, a decir verdad, más que un solo punto, San Francisco, donde había nacido y de donde jamás había salido a no ser en sueños... ¿Y qué puede hacer un joven, sobre todo si es americano, que no haya dado dos o tres veces la vuelta al mundo? ¿Para qué puede servir, faltándole este requisito? ¿Sabe él cómo podrá salir de ciertos apuros que se presentan en la vida si no se pasa por ellos? Y si no ha sufrido ciertos contratiempos, ¿podrá saber cómo ha de combatirlos y vencerlos?
Estaba seguro de que sin recorrer algunos millares de millas no podía ver, observar e instruirse lo necesario para completar su educación.
Preocupado con este deseo, hacía un año que no leía otra cosa más que esos relatos de viajes que pululan por todas partes, y esto había aumentado su manía. Había descubierto el Celeste Imperio con Marco Polo, América con Cristóbal Colón, el Pacífico con Cook, el Polo Sur con Dumont d’Urville, y tenía el incesante anhelo de ir a cualquiera de los puntos adonde esos ilustres viajeros habían ido antes sin él. Deseaba satisfacer de todas maneras su apetito, aunque para ello tuviera que sostener algunas luchas con los piratas malayos, o que sufrir alguna colisión en medio del mar, o que naufragar en alguna costa desierta, viéndose obligado, por causa del naufragio, a llevar la vida de un Selkirk o de un Robinsón Crusoe... ¡Un Robinsón! ¡Llegar a ser un Robinsón! ¡Qué imaginación joven y ardiente no ha soñado un poco con esto, leyendo, como había leído Godfrey muchas veces, las aventuras de los héroes imaginarios de Daniel de Foe o de Wis!
En este estado se hallaba el sobrino de William W. Kolderup en el momento en que su tío pensaba encadenarlo, como vulgarmente se dice, con los lazos del matrimonio. Viajar con Phina convertida en mistress Morgan no sería posible; era necesario que lo hiciera antes y solo. De este modo, cuando le pasase el capricho, estaría en mejores condiciones para firmar su contrato matrimonial... ¿Se puede proporcionar una dicha completa a la mujer a quien se ama antes de haber dado un par de vueltas por el Japón, por China o por Europa? Él creía seguramente que no.
Y éste era el motivo por el que Godfrey estaba distraído al encontrarse al lado de Phina, y por el que se mostraba indiferente cuando ella le hablaba, y ni siquiera oía aquellas piezas de música que ella tocaba al piano y que tanto le habían encantado otras veces.
Phina, joven seria y reflexiva, lo había comprendido todo perfectamente. Decir que aquello no había provocado en su alma algún despecho mezclado con algún poco de disgusto, sería calumniarla gratuitamente. Pero, acostumbrada a mirar las cosas por el lado práctico y positivo, se había hecho el razonamiento siguiente:
«Si es absolutamente necesario que marche, vale más que sea antes que después del casamiento».
Y he aquí por qué había dirigido a Godfrey aquellas sencillas palabras, muy significativas por cierto:
—¡No!... Tú no estás a mi lado en este momento, sino, por el contrario, al otro lado de los mares.
Godfrey se había puesto de pie; y después de dar dos o tres pasos por el salón, sin mirar a Phina, se detuvo delante del piano, y casi inconscientemente apoyó su índice sobre una de las teclas. Y sonó un vigoroso re bemol de la octava baja del pentagrama, nota triste que parecía que respondía por él.
Phina comprendió perfectamente lo que aquello quería decir, y sin más discusión acudió en auxilio de su prometido, dispuesta a ayudarle a abrir una brecha en la muralla por donde él pudiera escaparse para ir a donde su capricho quería llevarle.
En este crítico momento se abrió la puerta y se presentó William W. Kolderup, algo preocupado, como siempre. Era el comerciante que acababa de terminar una operación y se disponía a comenzar otra nueva.
—¡Bueno! —dijo—.Ya no debe pensarse más que en fijar definitivamente la fecha.
—¿Qué fecha? —exclamó Godfrey con acento nervioso—. ¿De qué fecha hablas, querido tío?
—De la fecha de vuestro casamiento —contestó William W. Kolderup—. Supongo que no iréis a suponer que se trata del mío.
—Quizás eso sería más urgente —dijo Phina.
—¡Eh! ¿Qué dices? —gritó el tío—. ¿Qué significa eso? ¿No estaba acordado que se celebraría enseguida?
—Padrino Will —contestó la joven—, no creo que debamos ocuparnos hoy de fijar la fecha de ningún matrimonio; lo que hay de acordar es la fecha de una partida.
—¿De una partida?
—Sí, de la partida de Godfrey —añadió miss Phina—, que parece que antes de casarse desea correr un poco esos mundos de Dios.
—¿Te quieres marchar? —exclamó William W. Kolderup, dirigiéndose hacia el joven y agarrándolo por el brazo con la intención, al parecer, de detener a aquel pillastre que procuraba escapársele.
—Sí, tío Will —contestó resueltamente Godfrey.
—¿Y por cuánto tiempo?
—Por año y medio o dos años cuando más.
—¿De veras?
—Sí; contando, sin embargo, con tu permiso y con que Phina me espere hasta entonces.
—¡Que te espere!... He aquí un presumido que tiene la pretensión de que su novia espere el tiempo que a él le convenga —exclamó William W. Kolderup.
—Es necesario dejar en completa libertad a Godfrey, padrino Will —dijo la joven—. He reflexionado seriamente sobre este asunto, y me he convencido de que, a pesar de todo, Godfrey es demasiado joven; los viajes le harán madurar, y aun cuando sólo sea por esto, es necesario darle gusto. Quiere viajar ahora, pues que viaje; después sentirá la necesidad de descansar, y aquí me encontrará a su vuelta.
—¿Cómo? —gritó William W. Kolderup—. ¿Consientes en darle libertad a este aturdido?
—Sí, pero sólo por los dos años que solicita.
—¿Y esperarás tranquilamente su vuelta?
—¡Tío Will, si yo no me considerase capaz de esperar a que volviese, sería señal de que no le amaba!
Dicho esto, miss Phina se volvió hacia su piano, y, con intención o inconscientemente, tocó una pieza de música muy a la moda entonces, que se titulaba La partida del prometido, pieza que parecía hecha de encargo para aquel momento; pero, sin darse cuenta de ello quizás, la tocó en La menor, aun cuando estaba escrita en la mayor. De este modo el sentimiento de la melodía se transforma completamente, resultando con un tono plañidero que parecía revelar con toda propiedad las íntimas impresiones de la joven.
Godfrey parecía muy atribulado, y no despegaba sus labios. Su tío le cogió la cabeza con las dos manos, y colocándola de frente a la luz, lo miró atentamente. De este modo le interrogó sin tener necesidad de hablar, y él pudo contestarle sin pronunciar una palabra.
Y mientras tanto, las lamentaciones de La partida del prometido seguían haciéndose oír en tono triste y quejumbroso. William W. Kolderup soltó a su sobrino, dio un par de paseos por el salón, y de pronto se paró en firme delante de Godfrey, que permanecía de pie en el mismo sitio, con ademán aterrado, y con el mismo aspecto que presenta un delincuente al encontrarse delante de su juez.
—¿Es esto formal y serio? —preguntó el comerciante.
—Muy serio y muy formal —contestó miss Phina sin interrumpirse, mientras que Godfrey se limitaba a hacer con la cabeza una señal afirmativa.
—¡All right! —replicó entonces William W. Kolderup, fijando en su sobrino una mirada singular.
Y al mismo tiempo murmuró por lo bajo y entre dientes:
—¡Ah! ¿Conque quieres viajar antes de casarte con Phina? Pues bien, yo te prometo que vas a hartarte de viajes, sobrino mío.
Enseguida volvió a dar otro paseo, y volvió a detenerse, con los brazos cruzados, delante de Godfrey, preguntándole:
Volvió a detenerse, con los brazos cruzados, delante de Godfrey.
—¿Y a dónde quieres ir?
—A cualquier parte.
—¿Y cuándo quieres marcharte?
—Cuando tú dispongas, tío Will.
—Pues bien, será lo más pronto posible.
Al oír estas últimas palabras, Phina se detuvo bruscamente. El dedo pequeño de su mano izquierda acababa de herir un sol sostenido, mientras que el cuarto se olvidó de buscar la tonalidad; se quedó sobre el La bemol, como el Raoul de Los Hugonotes cuando se escapa al terminar su dúo con Valentina.
Es posible que miss Phina tuviese el corazón muy agitado, pero cumplía el propósito que había hecho de no decir ni una palabra.
William W. Kolderup, sin mirar a Godfrey, se aproximó al piano y dijo con tono solemne:
—Phina, es preciso no detenerse nunca en el La bemol.
Y diciendo esto, tocó con uno de sus gruesos dedos una de las teclas, haciendo resonar un la natural.