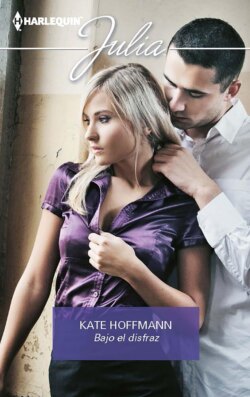Читать книгу Bajo el disfraz - Kate Hoffmann - Страница 5
Capítulo 1
ОглавлениеVENGO a solicitar el puesto de paje de Santa Claus.
Diez palabras que Claudia Moore jamás habría esperado decir en su vida. Ni esas palabras ni: «Sí, por favor, hágame una endodoncia» o «Jo, tengo que engordar un poco» o «Sé exactamente qué le pasa a mi coche».
Dejó la solicitud sobre la mesa de la secretaria y sonrió, aparentemente esperanzada. Aquel era el momento más bajo de su carrera como periodista. Tantos años estudiando para acabar intentando convencer al jefe de personal de los almacenes Dalton de que ella sería el paje perfecto para Santa Claus.
Claudia casi deseó que le negaran el puesto por falta de experiencia, aunque esa sería la peor humillación de todas.
La secretaria de pelo gris miró la solicitud un momento y después levantó los ojos.
—El señor Robbins llegará enseguida. Siéntese un momento; voy a decirle que está aquí.
Claudia obedeció, manteniendo la espalda bien recta. Al menos debía aparentar que quería dar una buena impresión, que ser uno de los pajes de Santa Claus era el sueño de su vida. Recordó entonces el currículum que había inventado para solicitar el puesto. Intentó imaginar qué clase de pasado debía poseer el ayudante de tan importante personaje y esperó que sus referencias fueran tan vagas y antiguas que el jefe de personal no se molestase en comprobarlas: tutora de niños, ayudante de clínica, salvavidas en una piscina… Si hubiera tenido los veranos libres en la universidad podría haber hecho todos esos trabajos.
Aunque inventarse aquello era un problema para su integridad periodística, no creía que unas mentirijillas como esas tuvieran demasiada importancia. Después de todo estaba en una encrucijada en su carrera. Harta de vivir como en la universidad, con el dinero justo para llegar a fin de mes, Claudia Moore había decidido dar un paso adelante.
Desde que editó su primer periódico a los ocho años El Crónica de la calle Maple supo que estaba destinada a ser periodista. Hija única de una pareja infeliz que nunca ganó suficiente dinero, Claudia estaba destinada a vivir la vida que su madre había deseado: graduarse en el instituto, casarse con un chico de buena posición y tener una gran familia.
Pero dejó la vida social en el instituto para trabajar en el Buffalo Beacon, cambiando los partidos de fútbol y las discotecas por el olor de la tinta y el sonido de las prensas.
Se fue de casa a los diecisiete años y ella misma se pagó la carrera de periodismo haciendo todo tipo de trabajo y vendiendo algún artículo de vez en cuando. Y desde la universidad había trabajado como corresponsal freelance para la mayoría de los periódicos de Nueva York.
Pero encontrar trabajo empezaba a ser cada vez más difícil. Los propietarios de los periódicos habían dejado de ser personas de carne y hueso y eran, en su mayoría, grandes empresas con una relación de veteranos en su nómina.
Pero Claudia tenía valor y tenacidad y no se detenía ante nada para conseguir lo que quería. Algunos podrían llamarla testaruda, pero ella consideraba eso una cualidad para ser una buena periodista de investigación… si algún día volvía a encontrar una historia decente.
Solían darle artículos difíciles de corrupción política, vertidos químicos, fraudes empresariales… Pero últimamente se había visto obligada a aceptar cualquier encargo, por ejemplo: «Cómo divorciarte de tu peluquero» o «Guarderías para perros».
A pesar de todo, Claudia era una mujer de recursos, una mujer que podía oler una historia donde no la había, una mujer que podía convertir limones en limonada. Una auténtica Woodward y Bernstein.
—Sí, como que esta historia es tan importante como el Watergate —murmuró para sí misma, irónica—. La llamaré «SantaGate».
La idea había llegado del Saratoga Springs Chronicle, una historia de buen corazón que mezclaba cierto misterio con el altruismo y la alegría de la Navidad.
El artículo, titulado Un Santa Claus que convierte los sueños en realidad, contaba la historia de un niño que le había pedido al Santa Claus de los almacenes Dalton en Schuyler Falls un regalo especial para Navidad: una nueva silla de ruedas para su hermana. Además de la silla, una reluciente furgoneta apareció frente a la casa el día de Navidad. Nadie sabía de dónde había salido y el director de los almacenes se negaba a decir una palabra.
En un momento de la historia en el que los grandes empresarios contaban a los cuatro vientos dónde iba el dinero que daban para causas benéficas, un acto tan altruista era casi increíble. Claudia imaginaba que un artículo sobre el misterioso Santa Claus sería publicado con toda seguridad y decidió ofrecérselo al mejor de todos: el New York Times.
La editora aceptó la idea y le dio dos semanas para descubrir la identidad del anónimo benefactor y entrevistar a los que hubieran recibido sus regalos. Y Claudia pensaba saber su número de zapato y las notas que había sacado en primero de bachiller antes del tercer día. Además, había una bonificación. Si el artículo era bueno, le prometió Anne Costello, la editora, su nombre entraría en la lista de los candidatos para ocupar un puesto fijo en el Times.
—¿Está usted esperando para una entrevista?
Claudia se levantó de un salto, sorprendida por la profunda voz masculina. Pero no tuvo tiempo de contestar. El hombre, con un traje de chaqueta oscuro, pasó a su lado a toda prisa, permitiéndole apenas ver su espalda: anchos hombros, cintura estrecha, largas piernas…
—¿Viene o no? No tengo todo el día.
—Ya empezamos —murmuró Claudia—. Aún no ha empezado la entrevista y ya eres incapaz de obedecer una orden.
Entró corriendo en el despacho y se sentó frente al enorme escritorio. Solo cuando vio el nombre en la placa de metal se dio cuenta de que no estaba en el despacho del señor Robbins.
Thomas Dalton. El director de los almacenes Dalton.
Claudia esperaba que fuese mayor, quizá con el pelo gris y una barriguita escondida bajo la chaqueta del traje. Pero aquel hombre la pilló por sorpresa.
Thomas Dalton era un hombre guapísimo. Alto, moreno, atlético, llevaba la ropa con una elegancia natural. Aunque el traje gris le daba un pronunciado aire de autoridad, no podía disimular su atractivo juvenil. Tenía la piel bronceada y el pelo un poco demasiado largo. Con toda seguridad, no pasaba de los treinta años.
Y había otra cosa, algo que Claudia había visto muchas veces en los hombres poderosos, algo que también tenía Thomas Dalton. En unos segundos se dio cuenta de que esperaba controlar todo lo que había a su alrededor simplemente con un gesto de impaciencia. Lo estaba haciendo en aquel momento, mirándola con expresión distante y ligeramente irritada.
¿Por qué se molestaba en entrevistar a una chica que quería ser paje de Santa Claus?, se preguntó. Pero no pensaba tentar a la suerte. Y tampoco dejaría que un hombre la asustase. Si aprovechaba el malentendido, quizá ni siquiera tendría que pasar un par de días como paje de Santa.
Claudia empezó a diseñar una estrategia periodística. Dejaría que hablase y cuando lo viera más concentrado, le haría una pregunta capciosa. Al mismo tiempo, intentaría convencerlo de que ella era la mejor para el puesto, por si acaso.
—Lencería —dijo él, tomando una carpeta—. Hábleme de su experiencia en el negocio de la lencería.
Claudia parpadeó. Evidentemente se había equivocado de oficina. Aunque si estuviera en una isla desierta o atrapada en un estrecho ascensor, Thomas Dalton sería el hombre perfecto para hacerle compañía.
—Pues… todo el mundo lleva ropa interior.
Aquella frase resumía todo lo que sabía sobre el tema.
—En realidad, los informes de márketing muestran que cada vez hay más gente que no la usa —replicó él, levantando una ceja.
Estaba intentando asustarla. Evidentemente, no la conocía.
—¿Y usted? —le preguntó Claudia.
En cuanto hizo la pregunta le hubiera gustado retirarla. Siendo impertinente no lograría el puesto. Pero su instinto periodístico solía aparecer sin avisar. El reportero dirige la entrevista, nunca deja que le roben el control. Hay que olvidar la educación o nunca se llega a la verdad.
—¿Perdone?
—¿Cree usted que la gente ha dejado de llevar ropa interior? —intentó arreglarlo Claudia.
—Quiero saber lo que usted piensa —contestó Dalton, mirándola fijamente—. Es usted quien busca trabajo, no yo.
Tenía unos ojos muy intrigantes, muy perceptivos, de un verde poco normal. Claudia sintió un escalofrío en la espalda. En realidad, todo en él estaba por encima de lo normal: los hombros un poco demasiado anchos, el pelo un poco demasiado oscuro, perfil prácticamente perfecto…
Tuvo que tragar saliva para intentar concentrarse.
—En mi experiencia con la ropa interior, tengo que decir que… me gusta. Elijo mi ropa interior cuidadosamente. Cuando es demasiado ancha resulta incómoda y cuando es demasiado estrecha te deja marcas. Y luego está el impacto de la moda… Si sufro un accidente, espero llevar ropa interior bonita. ¿Compra usted mismo su ropa interior o deja que su mujer la compre por usted?
Thomas Dalton parpadeó, sorprendido por la audacia.
—Yo… no estoy casado. Y cuando necesito ropa interior, sencillamente llamo al departamento y el encargado me la sube en una cajita de regalo.
—¿Calzoncillos largos o cortos? —preguntó Claudia, divertida y secretamente contenta de que no hubiera una señora Dalton.
Los hombres solteros eran más fáciles de intimidar… y manipular.
—Calzoncillos de boxeador —contestó él, mirando sus labios—. De seda.
Claudia tragó saliva, intentando mantener la compostura. Thomas Dalton tenía una forma de mirar a una mujer que… ¿Le gustaban sus labios? ¿Estaría pensando en besarla? ¿O tenía una espinaca entre los dientes?
—¿De dibujitos o lisos? —preguntó, concentrándose en la conversación.
—Con dibujitos, pero nada de colores pastel. ¿Por qué demonios estamos hablando de mi ropa interior?
—Quería mi opinión personal, ¿no? Pues a mí me gustan los hombres con calzoncillos de dibujitos. Los blancos no me dicen nada.
Dalton se aclaró la garganta.
—Me temo que estamos perdiendo el tiempo con un tema irrelevante. Deberíamos empezar de nuevo la entrevista —dijo, levantándose y ofreciéndole su mano—. Señorita Webster, encantado de conocerla. Soy Thomas Dalton, director general de estos almacenes. Y estoy deseando escuchar sus ideas para dirigir el departamento de lencería.
—Yo… no soy la señorita Webster —explicó ella, distraída por el roce de su mano—. Soy Claudia Moore. He venido a solicitar el puesto de paje de Santa Claus.
Él hizo una mueca de incredulidad.
—¿Cómo?
—Debería haberme entrevistado con el señor Robbins. Pensé que era usted.
—Pero yo estaba hablando de ropa interior… ¿Cree que hablo de estas cosas con todo el que entra en mi oficina?
Claudia se encogió de hombros. Hacerse la ingenua podría funcionar.
—Yo también me quedé un poco sorprendida, pero es que necesito el trabajo. Podría haberme hablado de su vida sexual y yo le habría aconsejado… siempre que así consiguiera el puesto.
Thomas Dalton esbozó una sonrisa que se borró inmediatamente de sus labios. Claudia se quedó helada. Había descubierto que estaba jugando con él y tenía que hacer algo para que no la echase a patadas.
—Me gustaría mucho ser uno de los pajes de Santa Claus.
—¿Por qué?
—Porque he oído las historias que cuentan sobre el Santa Claus de los almacenes Dalton. Por lo visto, hace realidad los sueños de los niños.
—Yo no sé nada de eso —replicó él.
—¿Cómo? Santa Claus es su empleado y usted es el jefe, ¿no?
—Ahora mismo eso sería tema de debate.
—Pues yo quiero hacer realidad los sueños de los niños. Quiero conocer a ese hombre y… y disfrutar de la pureza de su corazón.
En ese momento alguien abrió la puerta del despacho.
—Señor Dalton… ¡Ah, ahí está! —exclamó la secretaria dirigiéndose a Claudia—. Creía que se había marchado.
—Señorita Lewis, dígale a Robbins que recomiendo a la señorita Moore para el puesto de paje de Santa Claus. Es lista, atrevida… y posee todas las cualidades que debe tener un buen paje.
—Venga conmigo —dijo la secretaria—. El señor Robbins está esperando.
Claudia se levantó, cortada.
—Ha sido un placer conocerla, señorita Moore —sonrió Thomas Dalton, estrechando su mano—. Y espero que encuentre en los almacenes Dalton la «pureza» que tanto desea.
Aquella vez no pudo dejar de notar la fuerza de sus dedos y el calor que recorría su brazo. Por un momento, pensó que no quería dejarla ir.
—Puede llamarme Claudia —dijo por fin—. Ha sido un placer conocerlo, Tom. ¿O es Thomas?
Él sonrió de nuevo, encantador, tan diferente de la fachada distante que quería mantener al principio.
—Mis socios me llaman Thomas. Mis amigos me llaman Tom. Pero si quiere ser uno de nuestros pajes, tendrá que llamarme señor Dalton.
La señorita Lewis carraspeó y Claudia la siguió hasta la puerta. Cuando se volvió, vio a Thomas Dalton mirándola con una sonrisa enigmática. Desde luego, si sabía algo sobre la vocación benéfica de su Santa Claus no pensaba decírselo. Pero ella no pensaba rendirse. Tendría que volver a intentarlo y, tarde o temprano, cantaría.
Nada impediría que consiguiera aquella historia. Ni siquiera el guapísimo e increíblemente sexy Thomas Dalton.
—No entiendo por qué no encontramos buenos pajes. El último que contrataste era…
—Yo no lo contraté —dijo Tom, distraído—. Lo hizo Robbins. Pareció pensar que, como era bajito y tenía la nariz roja, daba el papel. Pero no se dio cuenta de que olía a whisky. Si estás decidido a seguir con esto, deberías entrevistar a los pajes tú mismo, abuelo.
Theodore Dalton sacudió la cabeza.
—No puedo perder el tiempo con esas cosas. Además, tú puedes hacerlo perfectamente Lo único que haces es trabajar. No sales, no vas a bailar…
Tom apartó la mirada. Sí, desde luego tenía tiempo. Llevaba siete años en Schuyler Falls, aprendiéndolo todo sobre el negocio y esperando el día en que su abuelo y su padre lo enviaran a la oficina de Manhattan. Conocía el negocio de memoria y no podía entender por qué seguía dirigiendo el negocio más pequeño de la familia.
—Si fuera por mí pondría punto y final a este asunto —murmuró—. Si quieres regalar tu dinero, hazlo de otra forma. Tienes una fundación, ¿no? Esto cada año es más complicado, abuelo.
Estaban paseando por el departamento de electrodomésticos, los dos con las manos a la espalda. Los almacenes Dalton eran una reliquia del pasado, de un tiempo en el que los grandes negocios eran dirigidos por una sola familia. Su bisabuelo no había reparado en gastos: suelos de terrazo, paredes forradas de caoba, portero uniformado… La mayoría de los empleados llevaban toda la vida trabajando allí.
Dalton era también el primer peldaño en el imperio familiar, un trabajo que llevaba a un puesto mejor. El padre de Tom, Tucker Dalton, que dirigió los almacenes cuando era joven, vivía en Nueva York y se dedicaba a controlar las inversiones inmobiliarias. Su abuelo, ya retirado, pasaba los inviernos en Arizona y volvía a Schuyler Falls solo para llevar a cabo su pasión secreta: hacer de Santa Claus. Tom era el único de la familia que seguía aislado en aquel pueblo diminuto.
—Dime una cosa, Tommy. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste con una mujer?
Él lo miró, atónito.
—¿Qué has dicho, abuelo?
—¿Cuándo fue la última vez que tuviste relaciones sexuales? No te preocupes, a mí puedes decírmelo. Soy muy discreto.
—¿Qué tiene eso que ver?
—En realidad, nada. Solo era por curiosidad. A mi edad uno se vuelve curioso —contestó su abuelo.
—No pienso hablar contigo sobre mi vida sexual. El problema no es el sexo, sino el aburrimiento. Puedo hacer este trabajo dormido y tú lo sabes. Además, he triplicado los beneficios del almacén. ¿Por qué no me envías a Nueva York?
—Aún quedan muchas cosas que hacer aquí. Si te aburres, estoy seguro de que encontrarás la forma de mantenerte ocupado.
En realidad, Tom había encontrado algo… o más bien a alguien que había despertado su interés. Claudia Moore. Había pensado en ella muchas veces desde que la había visto en su despacho. Con aquella sonrisa contagiosa y los ojos brillantes…
—Robbins ha contratado un nuevo paje para Santa Claus —dijo, para cambiar de conversación—. Es muy guapa, por cierto.
Su abuelo se volvió para mirarlo.
—¿Guapa? ¿Cómo de guapa?
Tom vaciló un momento. ¿Lo había dicho en voz alta? Normalmente no decía en voz alta lo que pensaba, pero Claudia Moore tenía la habilidad de hacerle decir cosas que no solía decir. Tenía la capacidad de desarmarlo.
—Mucho —contestó—. Tiene muy buena figura y una melenita morena, así por encima de los hombros… Además de una sonrisa encantadora y unos ojos preciosos.
—¿De qué color?
—Una mezcla de castaño y dorado. Ámbar, diría yo. Cautivadores.
—Parece que te has fijado mucho en esa chica —rio su abuelo—. No olvides la primera regla de los Dalton. Regla número uno, nunca…
—Lo sé, lo sé. No mantener relaciones con los empleados —dijo Tom, impaciente.
Nunca había sentido la tentación de hacerlo, pero Claudia Moore lo intrigaba. Le gustaría conocerla mejor, charlar con ella, disfrutar de sus afilados comentarios.
—No, esa no es la regla número uno —dijo Theodore entonces—. Es la número tres. La número uno es no dejar pasar la oportunidad de conquistar a una mujer hermosa. Así es como conocí a tu abuela. Estaba tras el mostrador de los caramelos con un mandil de florecitas. Me sonrió, yo le sonreí y el resto es historia.
—No pienso salir con un paje de Santa Claus —replicó Tom, nada convencido—. Ni con una empleada.
Pero podía pasarlo bien con ella mientras estaba allí, ¿no? Para pasar el rato, se dijo.
—Pero no mojes el palito en el tintero de la empresa —le aconsejó su abuelo.
Tom soltó una carcajada.
—Mojaré el palito fuera de la empresa, te lo prometo.
—Por cierto, me voy a Nueva York la semana que viene.
—Oh, no. No pienso hacerlo, abuelo. No pienso ponerme el traje de Santa Claus, no pienso sentarme en el sillón y tener a un montón de mocosos sobre la rodilla…
—Hacer de Santa Claus es una tradición familiar —lo interrumpió Theodore—. Yo lo hecho, tu padre lo ha hecho y ahora lo harás tú. Y algún día lo harán tus nietos. Además, así tendrás más tiempo para estar con esa encantadora jovencita —añadió, mirando el reloj—. Y ahora tengo que irme. El deber me llama.
Suspirando, Tom lo observó salir del despacho. Quería mucho a su abuelo, pero no podía entender aquella devoción por hacer de Santa Claus.
Conocía bien la historia. El año que abrieron los almacenes su bisabuelo, Thadeus Dalton, decidió que el éxito económico debía ser mitigado con cierta humildad. Según él, siempre era bueno acordarse de los menos favorecidos. De modo que se convirtió en Santa Claus para hacer realidad los deseos de los niños y continuó hasta su muerte en 1988. Como creía una grosería alardear de eso, el secreto empezó a formar parte de la tradición.
En 1920 era imposible averiguar quién había dejado un sobre con dinero debajo de una puerta. Pero últimamente los regalos eran cada vez más elaborados y había que contratar gente de fuera, de modo que tarde o temprano la historia llamaría la atención de la prensa.
Tom insistía en usar el dinero de forma más eficiente; le pidió a su abuelo que donase una buena cantidad al ayuntamiento de Schuyler Falls, que comprase ordenadores para el instituto… Y Theodore Dalton hizo ambas cosas, pero seguía negándose a dejar el papel de Santa Claus.
Tom podía tolerar el secretismo, pero no si lo obligaba a ponerse una barriga postiza. Después de todo, como director de los almacenes tenía una reputación que proteger. ¿Y si los empleados lo reconocían bajo el traje rojo y la barba blanca? ¿Seguirían respetándolo? Si Claudia Moore era un ejemplo, tenía razones para preocuparse.
Nunca había conocido a nadie como ella, nunca había sentido una atracción tan inmediata… ni una irritación tan severa.
Quizá su abuelo tenía razón; llevaba demasiado tiempo sin estar con una mujer. Desde que su compromiso se rompió tres años atrás, apenas tenía vida social. Schuyler Falls era un pueblo pequeño y la mayoría de las chicas solteras, que lo consideraban un partidazo, se dedicaban a perseguirlo. Pero él no estaba interesado.
Había tenido un par de aventuras desde que rompió su compromiso, pero últimamente quería algo más. No solo sexo, como su abuelo había sugerido, sino algo mucho más profundo. Quería una mujer que pudiera interesarlo fuera del dormitorio, una mujer independiente que fuera un reto para él, que hiciera interesante cada día.
Tom salió del despacho de su abuelo y se detuvo ante el escritorio de la señorita Lewis.
—¿Quiere algo, señor Dalton?
—¿Le importa traerme el informe de la señorita Moore? Debe de tenerlo Robbins.
—¿No es la joven que contratamos ayer?
—Esa misma. Dígale a Robbins que quiero también su horario de trabajo.
La señorita Lewis no disimuló su curiosidad.
—¿Hay algún problema?
—En absoluto. Solo quiero echar un vistazo al informe.
Apenas se había sentado tras su escritorio cuando la señorita Lewis entró con el informe en la mano y una expresión de censura en el rostro. Tom conocía a Estelle Lewis desde que era un niño y tuvo que disimular una sonrisa.
—No me mire así. Siempre reviso los informes de los nuevos empleados.
—Solo después de que yo se lo recuerde seis o siete veces. ¿Recuerda la primera regla de los almacenes Dalton?
—Ahora es la tercera. Mi abuelo ha cambiado el orden.
La señorita Lewis lo miró, sorprendida.
—No había sido informada. ¿Por qué no había sido informada?
—Puede discutirlo con mi abuelo. Ya sabe dónde encontrarlo.
Ella salió del despacho haciendo un gesto de fastidio y Tom abrió el informe de Claudia Moore.
Lo primero que encontró fue una copia de su fotografía de carné. Incluso en una foto tan mala estaba guapa, pero la fotografía no mostraba su personalidad, su ingenio, su talento para ponerlo nervioso, su increíble desdén al tratar con quien sería su jefe.
¿Qué hacía una mujer tan inteligente trabajando como paje de Santa Claus? Por su currículum podría haber buscado un puesto en la oficina. ¿Por qué trabajar en el escalafón más bajo?
Tom sacó el horario y vio que empezaba a trabajar a las doce. Quizá pasaría un momento por la segunda planta para comprobar cómo iban las visitas a Santa Claus. No solía ir por allí, pero aquel día había algo mucho más interesante que un montón de críos pidiendo juguetes: Claudia Moore, el nuevo y fascinante paje del hombre de la barba blanca.
—¿Tengo que ponerme esto?
Claudia se miró al espejo con cara de horror. El traje, que debía de haber sido confeccionado treinta años antes porque apestaba a naftalina, era una especie de casaca de lana roja con lunares verdes. Y unos leotardos del mismo color.
—Precioso, ¿verdad?
Claudia se volvió para mirar a su supervisora, la señorita Eunice Perkins.
La idea de trabajar como paje de Santa Claus era humillante, pero tener que llevar aquel disfraz sería una tortura.
—Tiene que haber otra cosa que pueda ponerme. Algo de algodón… o de poliéster incluso.
La señorita Perkins tomó un gorrito puntiagudo y se lo puso en la cabeza. Genial. Parecía recién salida de una película de Navidad con Robin Hood como protagonista.
—Theodore Dalton diseñó este traje en 1949. Fue después de la guerra, cuando todos los soldados volvían a casa —explicó Eunice, mostrándole unos botines de fieltro con la punta hacia arriba y adornados con cascabeles—. Aquí están sus botines, querida. Y la etiqueta con su nombre… se llamará Twinkie. También están Winkie, Dinkie y Blinkie.
—¿Twinkie? ¿Cómo los bollos esos de crema?
—Es por los niños. Visitar a Santa Claus debe ser algo mágico para ellos —dijo Eunice.
—Pero yo no tendré que relacionarme con los niños, ¿verdad? No se me dan muy bien. En serio, preferiría limpiar la casita de Santa Claus, quizá patrullar por la planta, hacer recados…
—Se encargará de dejar pasar a los niños de uno en uno. Mientras tanto, debe entretenerlos, contar chistes, historias de Navidad… ya sabe, para animarlos. No queremos a ningún niño llorando sobre las rodillas de Santa Claus.
—Hablando de Santa Claus… ¿qué sabe de él? —preguntó Claudia.
—Lo mismo que todo el mundo. Vive en el Polo Norte con la señora Claus y sus pajes. Tiene un trineo y ocho renos que tiran de él. Es un anciano encantador y…
—No, no, no. Me refiero al hombre que se hace pasar por Santa Claus. ¿Quién es?
—El Santa Claus de los almacenes Dalton es el auténtico Santa Claus —contestó Eunice Perkins—. Y no deje que nadie la convenza de lo contrario. Venga, abróchese los botines y vamos a trabajar. Le presentaré a sus colegas.
Claudia no sabía si rascarse el cuello, porque le picaba la chaqueta… o llorar por el estado en que se encontraba su carrera periodística. Reducida a pasearse por los almacenes con aquel disfraz, reducida a ser llamada «Twinkie» por niños insoportables. Furiosa, se levantó la chaqueta de un tirón para rascarse la barriga.
—¿Señorita Moore?
Claudia se dio la vuelta al oír aquella voz familiar. Pero no se molestó en tapar su barriga, a pesar de que Thomas Dalton estaba mirándola. ¿Por qué iba a sentir vergüenza? Ella hacía abdominales todos los días. ¿Y qué mejor manera de ponerlo nervioso que permitirle ver su estómago plano?
—Me llamo Twinkie —murmuró, echando la chaqueta hacia atrás para rascarse la espalda.
—Para ser un encantador paje de Santa Claus, parece muy irritada —dijo él.
Quizá no parecía contenta por fuera, pero estaba encantada de verlo. Después de la entrevista, tuvo la impresión de que le había gustado. Más que eso, que se sentía atraído por ella. Y podía usar eso para conseguir el artículo.
—Ahora entiendo que tengan que poner un anuncio buscando pajes. Estos disfraces son un crimen. Además de ser alérgica a la lana, los botines me quedan pequeños.
Y no pensaba añadir que no había encontrado nada para su artículo en veinticuatro horas.
—Yo creo que está muy guapa.
Claudia se rascó el hombro derecho.
—Si has venido para reírte de mí, podrías hacer algo de provecho —dijo, volviéndose—. Ráscame la espalda, por favor.
—Señorita Moore, no creo que…
—Hazlo, por favor. Antes de que me vuelva loca.
Vacilante, Tom alargó la mano y le rascó la espalda. Claudia dejó escapar un suspiro.
—Este traje tiene cincuenta años. ¿No podrías comprar algo más cómodo para tus empleados? A la derecha… no, más a la izquierda… ahí.
Tom se aclaró la garganta.
—Los trajes son una tradición —dijo muy serio—. Y nadie se ha quejado nunca.
—Seguramente por miedo a ser despedidos. Si los pajes de Santa Claus tuviéramos un sindicato, esto no pasaría —contestó ella, echando la cabeza hacia atrás. Le encantaba sentir las manos de Thomas Dalton en la espalda. Era como un masaje… y hacía tanto tiempo que nadie le daba un masaje, tanto tiempo desde que…
Claudia abrió los ojos de golpe. Aquello no podía ser. Tenía que mantener la objetividad a toda costa.
Entonces se dio la vuelta para enfrentarse con unos penetrantes ojos verdes.
—¿Y usted, señorita Moore? ¿No tiene miedo de que la despida?
—¿Por qué? ¿Por ser alérgica a la lana?
—Por insubordinación —contestó Thomas con una sonrisa irónica—. Por no mostrar el debido respeto. Por hacer que le rasque la espalda.
Claudia levantó los ojos al cielo.
—¿Qué quieres, que me ponga de rodillas?
Thomas Dalton soltó una carcajada. Un sonido rico, profundo, acariciador.
—¿Piensa alguna vez antes de hablar, señorita Moore? ¿O se sorprende tanto como yo por lo que sale de su boca?
Ella se ajustó el sombrerito, sonriendo.
—Si te molesta puedes despedirme, Tom.
Thomas Dalton se cruzó de brazos y Claudia se preguntó qué habría debajo de aquel traje. Unas buenas hombreras pueden disimular, pero aquel hombre parecía muy bien hecho.
—¿Por qué ha querido ser paje de Santa Claus, señorita Moore? He leído su currículum. Una licenciatura universitaria y cierta experiencia como escritora la cualifican para muchos otros puestos de trabajo.
—Necesitaba el dinero —mintió ella—. Tengo que comprar regalos de Navidad y supuse que encontrar trabajo aquí sería fácil. No hace falta una licenciatura para ponerse este trajecito.
—¿Por qué no deja que busque otro puesto para usted? Siempre hacen falta dependientes. Y el sueldo es mucho mejor.
—¿Por qué? ¿Te da vergüenza que te vean rascando la espalda de un pobre paje de Santa Claus, Tom?
—Preferiría que me llamase señor Dalton.
Claudia se encogió de hombros.
—Hemos hablado de tu ropa interior. Es un poco difícil ponerte en un pedestal cuando te imagino llevando calzoncillos con dibujitos —contestó ella, dirigiéndose a la puerta.
—¡Señorita Moore!
Claudia se volvió, asustada. ¿Algún día aprendería a controlar su lengua?
—¿Sí, señor Dalton?
—Encargaré uniformes nuevos inmediatamente.
Ella se volvió hacia la puerta con una sonrisa de satisfacción en los labios. Aparentemente, tenía a Thomas Dalton exactamente donde quería… atado alrededor de su meñique de pajecillo. Lo único que le quedaba era hacerle revelar los secretos familiares. Una vez hecho eso, Claudia Moore podría dejar atrás sus días como paje de Santa Claus y continuar su carrera como periodista.