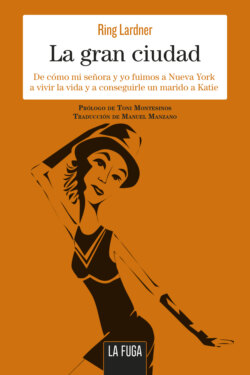Читать книгу La gran ciudad - Lardner Ring - Страница 6
ОглавлениеUN IDEALISTA DESILUSIONADO EN MANHATTAN
por Toni Montesinos
Aquel que afirmó ser su amigo más íntimo durante año y medio escribió, en octubre de 1933, a modo de necrología: «Cuando mi mujer y yo le vimos por última vez en 1931 ya parecía un hombre en su lecho de muerte, fue terriblemente triste ver a casi ese metro noventa de humanidad tendido inútilmente en la habitación del hospital. Sus dedos temblaban como una cerilla, la tersa piel de su hermosa cabeza se destacaba como una máscara de sufrimiento y dolor nervioso». Es Francis Scott Fitzgerald hablando de Ring Lardner en un texto que, según Dorothy Parker, fue lo más conmovedor que había leído nunca del autor de El gran Gatsby.
Ellos tres, más otro amigo común, el crítico literario Edmund Wilson, que incluiría el obituario de Fitzgerald, titulado simplemente «Ring», en la edición póstuma de El Crack-up, se reunían en el hotel neoyorquino Algonquin —a unas pocas manzanas de la parte sur de Central Park— alrededor de la célebre «Mesa Redonda», con Parker como anfitriona en los años del glamur, del jazz, del carpe diem urbano y nocturno —y del despilfarro a lo largo de la vigilia—, sometiendo a sus espíritus a un declive en el que se iba a ensañar el destino más cruel. Lardner acabaría devorado por la tuberculosis a los cuarenta y siete años; a Fitzgerald le sobrevendría un ataque cardíaco siete años después, en 1940, en una etapa en que estaba controlando su adicción a la bebida mientras avanzaba en su novela El último magnate; su esposa, la artista Zelda Sayre, fallecería en 1948 por culpa del incendio declarado en el hospital donde estaba ingresada a causa de sus desequilibrios mentales, en Carolina del Norte. Más tarde, otro infarto acabaría con Parker, en 1967, y Wilson desaparecería en 1972, después de una vida llena de periodos depresivos que le habían llevado a hospitalizarse varias veces y, como los demás, siendo víctima de un continuo y entregado alcoholismo.
La autodestrucción por medio de la botella y los intentos de suicidio llena muchas páginas vitales en la andadura de esos escritores cuyo genio desbordante y ansias por recoger las flores antes de que se marchitaran les llevaría a una sobreexcitación ya legendaria. El mismo Fitzgerald dice de Lardner que «parecía poseer tal abundancia de serena vitalidad que ésta le permitiría sobrevivir a cualquiera, dedicarse con tal intensidad al trabajo o al juego que destrozaría a cualquier constitución normal y corriente». Una estampa magnífica que habían tenido delante casi diez años atrás, en los felices —y peligrosos por cuanto desde el futuro todo pasado iba a resultar indiscutiblemente mejor— años veinte, cuando la pareja, ya nacida su hija Scottie, había alquilado una casita en Great Neck en verano de 1922, una zona de Long Island en la que «los Fitzgerald se encontraron inmersos en una variopinta comunidad integrada por escritores, estrellas del mundo del espectáculo, vividores y contrabandistas de alcohol», como explican los editores de la correspondencia del matrimonio. Esas compañías acabarían reflejadas en la tercera novela del narrador de Minnesota, Suave es la noche, y entre ellas destacaría la de John Dos Passos, la del empresario cinematográfico Samuel Goldwyn y la de ese Ring Lardner descrito por Fitzgerald como un ser interesado en todo lo circundante: los libros, los deportes, el teatro, la música… y al que cita Sayre en una larga carta de septiembre de 1930 —enviada desde una clínica suiza donde estaba ingresada tras haber intentado despeñar su coche por un precipicio de camino a París, tras actuar como bailarina en Niza— al referirse a cómo solían ir a casa de los Lardner, a cómo en «Great Neck siempre había líos y peleas», y a cierta «noche espantosa en que Ring se sentó en el guardarropa».
El misterio de lo que ocurriría exactamente esa noche se une, a nuestros ojos, con la percepción de un Fitzgerald que en las líneas de homenaje al amigo muerto prematuramente llega a conjeturar: «Pero aunque yo no lo sabía, el cambio ya se había iniciado: la impenetrable desesperación que le perseguiría durante una docena de años hasta su muerte». Es un Lardner sin embargo hiperactivo e insomne, que es capaz de pasarse toda la noche charlando y bebiendo cerveza con su amigo, hasta que clarea el día y se dirige a su casa a una hora en que sus hijos ya han salido hacia la escuela, que se dedica a ayudar a los demás de corazón y, sobre todo, no parece ser consciente del nivel de su desbordante capacidad literaria. En una de esas conversaciones, Fitzgerald le instaría a que se dedicara a algún proyecto profundamente personal en el que explotara más su talento, «pero Ring rechazó alegremente la idea; era un idealista desilusionado». ¿Hubiera tenido un mejor concepto de sí mismo si se hubiera dedicado a ser músico, como había sido su ilusión, y tenido éxito con los libretos de las comedias que había creado y no se habían llevado a escena? A tenor de lo dicho, es evidente que Fitzgerald confió más en Lardner que el propio Lardner —le ayudó a publicar en la editorial Scribners, animándolo para que juntara sus historias cortas, que serían todo un éxito bajo el título de Cómo escribir relatos, en 1924—, teniendo claro que sus logros siempre estuvieron por debajo de lo que era capaz de llevar a cabo; una «actitud cínica hacia su obra» que le vendría de su juventud en un pueblo de Míchigan y de su ocupación como periodista deportivo.
Estaría de acuerdo con ello el américanologue Marc Saporta, que en su manual de historia de la narrativa norteamericana, en 1970, cita a Lardner como el principal precedente de Hemingway, y lo estaría a su vez Fitzgerald, que consideró que en su época sólo Hemingway había sido tan plagiado como Lardner. El crítico literario francés incluso habla de la forma en que Lardner hace «saltar por los aires las convenciones del lenguaje escrito», contribuyendo, y para argumentarlo se apoya en una frase de John Brown de los años cincuenta —extraída del libro Panorama de la literatura contemporánea en los Estados Unidos—, «a salvar la prosa americana», en el sentido de que propone al lector una prosa directa y un estilo lleno de entrecortes que se han de conectar, siempre en ambientes populares, como la calle o una peluquería, o los que tienen que ver con el boxeo o el béisbol. Al igual que en el caso de Hemingway, que presumía de su antiintelectualismo, Lardner, aunque sin proyección narcisista alguna, relativiza su propio arte, como si sufriera de una modestia incómoda a efectos de tomarse en serio, de verse como un grande de las letras en inglés norteamericano, y ello queda reflejado en su obra de entretenimiento, de aparente banalidad: «El trabajo de desmitificación del autor no es de una importancia capital para el conocimiento de la humanidad», aclara Saporta, «pero hay en Ring Lardner un extraordinario talento de cuentista y una voluntad probada de dar al lenguaje una dureza igual que la de sus personajes». Y entonces llega a donde queremos: «Si el autor no se entrega a la psicología, se debe (por vez primera) a que sus modelos son (y lo sabe) incapaces de psicología». Así, en La gran ciudad o en sus cuentos, los personajes estarán caracterizados por una única visión, un único objetivo, una obsesión incluso, que les libra de ambigüedades y rodeos, transformándose frente al lector, a través de su exposición frívola, en caricaturas de distintos arquetipos sociales existentes.
Es la senda de Mark Twain, la de la conversión del relato en una suerte de reportaje humorístico. Prosa somera en que se eluden las descripciones, en consonancia con el lenguaje del teatro que tanto atraía a Lardner —no en balde, La gran ciudad se abre con el elenco de personajes que van a componer el escenario neoyorquino elegido— y que será una materia prima perfecta para trasladar al celuloide; así, desde 1915, cuando se llevaría a la pantalla, adaptada por él mismo, You Know Me, Al, basada en una de las historias que publicaba en el semanario The Saturday Evening Post —para el que había empezado a escribir en 1914—, cada década del siglo XX verá alguna adaptación televisiva o una película inspirada en su narrativa. A menudo, con argumentos tan delirantes como el de Go and Get It (1920), que contaba cómo un gorila con cerebro humano cometía crímenes que un intrépido periodista trataba de resolver y en el que el propio Lardner salía como actor —aparecerá haciendo de sí mismo en dos películas más— dentro de un plantel extraordinario: con Marshall Neilan, uno de los cineastas más destacados de la Goldwyn Pictures, en labores de dirección y producción; Marion Fairfax como guionista, tras su exitoso paso como actriz y dramaturga en Broadway y a las puertas de su gran carrera como productora; y un joven Howard Hawks como asistente de dirección. En el cine, en el periodismo, en la literatura, Lardner está rodeado siempre de los mejores profesionales, tiene acceso a oportunidades creativas inmejorables, pero aun así despertará esa sensación de que «llevó al papel un menor porcentaje de sí mismo que cualquier otro escritor norteamericano de primera fila», al decir de Fitzgerald, a pesar de que su literatura, de inequívoco carácter deleitable, trascendiera el horizonte de las pequeñas historias escritas para la prensa y la escritura de comedias ligeras para obtener crédito internacional; tal cosa queda atestiguada por el hecho de que una lectora tan profunda y exigente como Virginia Woolf comentara la obra de Lardner en su artículo «Narrativa norteamericana», aparecido en la Saturday Review of Literature de Nueva York el primero de agosto de 1925 (de lo cual daba fugaz referencia en su diario de abril de ese año).
Todo queda imbricado, todo se retroalimenta: la biografía da de beber a su obra; la obra se empapa de su vida. Niles, una pequeña población (aún hoy) en el estado de Míchigan, donde nace con el nombre de Ringgold Wilmer Lardner, el 6 de marzo de 1885; la cercana South Bend, ciudad de Indiana para cuyo periódico South Bend Times trabajará entre los años 1905-1907 como periodista deportivo; Chicago después, donde escribe sobre deportes para el Chicago Inter-Ocean y, ya como especialista en béisbol, en el Chicago Examiner y el Chicago Tribune, entre otros diarios, y donde nacen tres de sus cuatro hijos; y Nueva York, huelga decirlo, la Gran Ciudad, que lo ve como periodista, escritor, guionista… Esos lugares autobiográficos son las huellas de Lardner que seguirán los personajes de The Big Town. How I and the Mrs. Go to New York to See Life and Get Katie a Husband, que primero iría viendo la luz en 1920 en el Post y, al año siguiente —cuando ya lleva un par de años radicado en Greenwich, Connecticut, a solamente media hora en tren de la estación Grand Central de Manhattan—, aparecerá en forma de libro en la editorial de Indianápolis Boobs-Merril, con ilustraciones de la prestigiosa May Wilson Preston, que también había recreado con dibujos un par de cuentos de Fitzgerald en la misma revista.
Pero también los géneros se engarzan entre sí: un relato desenfadado en una publicación de masas se convierte en libro, y este en película; de tal modo que, en junio de 1948, la Metro-Goldwyn-Mayer estrena Así es Nueva York, protagonizada por un popular humorista de radio y televisión llamado Henry Morgan, que interpreta a, como se dice una sola vez en la novela, «el señor Finch» (en el film es Ernie Finch); este lleva el peso de la voz narrativa de La gran ciudad, tirando de humor cínico y resignado para soportar cómo su esposa —Ella, interpretada por una actriz de gran trayectoria, Virginia Grey, que estaba a punto de sufrir el shock de ver casarse al hombre con el que tenía un romance a trompicones, Clark Gable—, armada por una herencia que la faculta para lanzarse a gastos y acciones que están entre la inversión y el ocio, está determinada a encontrarle marido a su bella hermana —la cantante y bailarina Dona Drake, ya por entonces casada con el diseñador de vestuario habitual de Marilyn Monroe, en el papel de la inocente y enamoradiza por necesidad Kate— allá donde se concreta el mayor número de hombres adinerados por metro cuadrado, mediante una actitud que se mece entre el consabido pragmatismo gringo, ingenuo y pretencioso a partes iguales, y los típicos aires de grandeza del nuevo rico provinciano. La película, dirigida por Richard Fleischer, que firmará grandes éxitos comerciales hasta los años ochenta, contaba con Stanley Kramer como productor, la música de Dimitri Tiomkin —responsable de algunas de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos— y el guion de dos grandes escritores: Carl Foreman, que, por su adscripción comunista, sería incluido en la lista negra de Hollywood por parte del Comité de Actividades Antiestadounidenses, y Herbert Baker, que había escrito textos para el show radiofónico de Morgan y antes para el de Danny Kaye.
El largometraje de apenas una hora y veinte minutos, como antes las ilustraciones, potenciaba el lado cómico de la obra de forma tan sencilla como contundente: una ridiculización en toda regla de la idolatría social que se dispensa a Manhattan y que, además, al hilo de todo ese reparto artístico y técnico de lujo, destacó en su momento por un detalle que se volvería fundamental en el mundo del cine. Así, sería una de las primeras ocasiones en que se usaba la técnica de congelar la imagen de pantalla mientras se escuchaba la voz en off del narrador; en concreto, en una escena en la que un taxista hablaba con Morgan con tan marcado acento del Bronx, que se colocaban subtítulos para entender lo que decía. Irónicamente, poco antes de que la gente riera viendo en las salas americanas la nada pretenciosa pero redonda So this is New York, Ring Lardner Jr. (1915-2000), que heredaría el instinto teatral y cinematográfico de su padre escribiendo películas tan insignes en aquella década de los cuarenta como La mujer del año —con la que ganaría el primero de sus dos Oscar—, sería despedido de la 20th Century-Fox en un anticipo de lo que estaba a punto de sufrir: caer presa de la caza de brujas de McCarthy, como Foreman, al ser sospechoso de militar en el Partido Comunista. Lardner Jr. sería condenado a doce meses de cárcel —cumpliría diez en 1950-1951 en la Federal Correctional Institution en Danbury, Connecticut— por negarse a declarar lo que se le exigía, respondiendo brevemente con un amargo ingenio y una rabiosa mordacidad que bien hubiera podido enorgullecer a Lardner Sr., que por algo pone en boca de su protagonista en La gran ciudad: «Se me da mejor eso de pensar rápido».
La velocidad de la reacción chistosa, el contrasentido a lo Chesterton, el diálogo chispeante cuyo mayor continuador de aquellos gloriosos años veinte y treinta para el periodismo literario y el cine es claramente Woody Allen, quintaesencia del mixtificador de la Gran Ciudad contemporánea, son las señas de identidad de un tipo de literatura humorística o de crónica social, deportiva o costumbrista que atrapó a una gran cantidad de público, con escritores convertidos en verdaderas estrellas desde publicaciones como The New Yorker, para la que Lardner escribió más de una veintena de artículos entre 1925 y 1933, en algunos de los cuales aprovecharía para parodiar las letras de las canciones de Cole Porter. En ella, destacarían sobremanera durante décadas James Thurber y E. B. White, que crearían varios de los más célebres libros infantiles de Estados Unidos y que, en 1929, habían escrito al alimón una parodia de los manuales de sexología, Is sex necessary? Pues bien, el mismo verano que ve la luz la película So this is New York-Así es Nueva York, White escribe en el desaparecido hotel Lafayette de la calle Nueve, «durante una ola de calor», como dice el propio autor en la primera frase del prefacio, el ensayo «Here is New York», traducido al español como «Esto es Nueva York». Se trataba de un encargo del editor de la revista Holiday, donde trabajaba el hijastro de Lardner, Roger Angell, que White aceptó pese a sus reticencias de salir de su casa de Maine, y el resultado fueron unas páginas memorables, tanto por su calidad excelsa como precisamente por abordar la impresión de una memoria del antiguo Nueva York que iba desapareciendo. No me cabe duda de que para muchos de los que compartan mi apreciación de que Esto es Nueva York (se publica en libro en 1949) es lo más sublime que se ha escrito sobre la Gran Ciudad, desde dentro, por así decirlo, coincidirán en considerar que, desde fuera, son incomparables los artículos de prensa que configurarían en 1932 La ciudad automática, de Julio Camba, maravillosamente divertidos y provocadoramente certeros.
White apunta al comienzo de su texto que nadie va a Nueva York si no espera ser afortunado, y no es otra cosa lo que aguarda el trío de Niles —y Lardner hace parodia de tamaño embeleso ya enraizado en el imaginario colectivo— cuando alcancen esa meta simbólica que constituye la Gran Ciudad, con la calculadora esperanza de «ofrecerle a Kate la oportunidad de conocer a un hombre de verdad», como dice Ella. De repente, Nueva York se distingue de todo por su autenticidad, como si el resto fuera falso, insuficiente, ficticio, y de verdad se convierte en un término fundamental en los pensamientos y diálogos de los personajes, pues a ojos foráneos el deseo es ir donde poder «lucir nuestros vestidos en fiestas de verdad», donde «experimentar la vida de verdad, después de todos estos años encerrados en una pequeña ciudad», donde «podamos conocer a gente viva de verdad», donde sea «emocionante conocer a un actor de verdad» y ocupar «un edificio nuevo en una calle prestigiosa, donde viva gente de verdad». Pero esa verdad costará dinero, el verdadero protagonista ayer, hoy y siempre de la Gran Ciudad y, por descontado, de La gran ciudad (Lardner llama así a Nueva York también en algunos de sus cuentos más alabados, como «Un corte de pelo» y «A algunos les gustan frías»). Angell, en la introducción a Esto es Nueva York, escrita en 1998, hablaba de cómo habían cambiado los barrios de Manhattan ya por esas fechas, con alquileres desmesurados —las viviendas, antes un hogar, eran a esas alturas una inversión—, y apuntaba una moda incipiente por entonces que no ha dejado de ascender: la de que los famosos o los habitantes acomodados se trasladen a Los Hamptons, al este de Long Island, a un par de horas en coche desde el centro de Manhattan. Y añadía que, si White, muerto en 1985, pudiera visitar de nuevo Nueva York, «descubriría cómo se ha trumpificado la Quinta Avenida y disneyzado Broadway. Los neoyorquinos que antaño se enorgullecían de su sofisticación, hoy hablan con ansiedad de fama y dinero, visten uniformemente de negro y están en perfecta forma física, pero no parecen pasarlo muy bien».
El lector tendrá que concluir si el matrimonio Finch y la joven en busca de pretendientes, a cual más extravagante, lo pasan de verdad bien entre apuestas, partidas de bridge, bailes, carreras de caballos, salas de fiestas, hoteles suntuosos, cócteles u obras de teatro. «Muchos de sus pobladores probablemente estén aquí para escapar de la realidad, no para enfrentarse a ella», escribía White en su fabuloso canto al pasado de New York City, melancólico y sobrio, en el que hacía hincapié en el modo en que «muchos residentes de Manhattan son personas que cogieron sus bártulos y acudieron a la ciudad en busca de asilo, del cumplimiento de sus deseos o de cualquier otro Grial de mayor o menor importancia. La capacidad de conceder tan discutibles dones es una misteriosa característica de Nueva York. Puede destruir a una persona o satisfacerla, dependiendo en gran medida de la suerte». El trío de La gran ciudad probará suerte, en pos de una nueva realidad evasiva, con diversos millonarios en diferentes ámbitos —los mismos de los que decía genialmente Camba que «desempeñan en la vida americana una función de carácter eminentemente comunista: la de acumular el dinero que sobra, una vez cubiertas las necesidades del pueblo, evitando así que las gentes se enriquezcan»—; pero por supuesto ese Grial ansiado estará vacío, y llegar a acercárselo a los labios requerirá un considerable desembolso de billetes. Por consiguiente, rara es la página en La gran ciudad donde no aparezca la palabra dólares, incluso de forma repetida e insistente; porque el señor Finch apunta cada gasto con el ceño fruncido, mientras su mujer compra y sigue comprando despreocupadamente; porque todo lo material tiene un precio —caro, desde luego—, y todo lo sentimental tiene un valor crematístico igualmente.
Lo supo bien Fitzgerald, que dilapidó en sólo tres meses sus formidables ganancias obtenidas gracias a la prensa y al cine en la época dorada y acabó en la ruina, como explicó en un sensacional texto paradójico de 1924, «Cómo sobrevivir con 36.000 dólares al año», al que le seguiría «Cómo sobrevivir con casi nada al año». El hotel más caro de Manhattan y trasladarse en limusinas, ir al teatro, comer en restaurantes y viajar sintonizaban mal con plantearse ahorrar, así que el escritor y su esposa acabarían por mudarse a Francia en busca de una vida más asequible. Esos y otros movimientos por Europa y Estados Unidos —dados los ingresos psiquiátricos de Zayre u oportunidades laborales en Hollywood— acabarían alejando a la pareja de Lardner, de manera que cuando Fitzgerald volvió a verlo en 1931, el impacto de descubrir al antiguo amigo hecho un puro esqueleto, tembloroso y sufriente, también representó el shock de contemplar que el tiempo había pasado con fervor autodestructivo, que aquellos «Ecos de la era del jazz» —por decirlo con el título de uno de sus mejores artículos— habían quedado silenciados; Nueva York era ya un callejero de dolorosa nostalgia, como pondrá de manifiesto en un texto vendido a la revista Cosmopolitan en 1935 y que sin embargo no se publicaría hasta que Wilson lo recuperó para El Crack-Up, «Mi ciudad perdida», en el que rememora: «Y finalmente, de este periodo recuerdo haber ido una tarde en taxi, entre edificios muy altos bajo un cielo malva y rosa; me eché a llorar porque tenía todo lo que quería y sabía que no sería tan feliz nunca más».
¿Estaría en lo cierto Fitzgerald al insinuar una oculta desdicha en el alma de Lardner durante su última docena de años, o él se estaba proyectando —temiendo un destino similar— en la angustia de su precariedad económica, del alcoholismo a veces con lances agresivos y de la infelicidad con y preocupación por Zelda? O. Henry, en su relato de 1901 «El califa, Cupido y el reloj», habla de la «orgullosa ciudad de Nueva York» —el autor se referirá a la vida de cada neoyorquino como la de «una historia digna de ser contada» en su libro Los cuatro millones (1906), que era la población de la urbe a inicios del siglo XX—, y Fitzgerald califica en «Ring» con ese adjetivo a Lardner: «orgulloso», en efecto —basta echar un vistazo a su rictus en las fotos para deducirlo, casi siempre con los labios apretados y serio—, pero también «tímido, solemne, agudo, educado, valiente, humano, indulgente, honrado»; unas cualidades no obstante que provocaron «cierto temor reverencial en la gente», tal vez porque sufría de cierto halo melancólico y era «de hecho un triste acompañante, pero en cualquier circunstancia fluía de su persona una noble dignidad, de modo que a su lado el tiempo parecía bien empleado». Como lo estará para el lector andar, página tras página, acompañando a la tríada de pueblerinos con ínfulas metropolitanas, dejándose ir por la tan nombrada e icónica en la novela Riverside Drive, una de las avenidas que cruza Manhattan de norte a sur, junto al río Hudson, y que es hoy una de las zonas más agradables para pasear y no digamos para vivir, pero también más prohibitivas para el soñador, el idealista, ilusionado o no que, en busca de hallar la fortuna, confía en que le sean concedidos los dones que le tiene reservada la ciudad, perdón…, la Gran Ciudad.