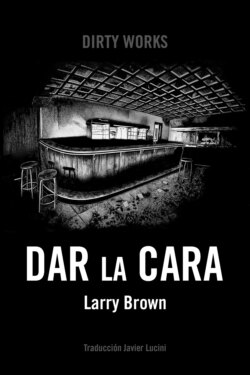Читать книгу Dar la cara - Larry Brown - Страница 9
ОглавлениеAngel oye la puerta de atrás. La puerta es Alan, de vuelta del trabajo. Ella se dispone a ocultar el vaso pero, luego, al diablo, no oculta el vaso, Alan tiene el olfato de un sabueso y lo va a oler de todas formas, así que se queda sentada en el sofá. Va a actuar como si nada, como si todo fuese sobre ruedas. El pequeño juega en el jardín, sin enterarse de nada. Se piensa que mamá está aquí dentro viendo a Andy Griffith. Haciendo la cena. En cualquier caso, ahora ella se encuentra mucho mejor. Solo vino y cerveza, nada de whisky, nada de vodka. Nada de ginebra. Está progresando, va a conseguirlo. Hay que ser paciente con ella. Lo está intentando. Tampoco es que él sea un dechado de virtudes.
Se dispone a levantarse, pero al momento no, es mejor si se queda sentada, como si no pasara nada. Aunque está nerviosa. Sabe que la mira, tratando de pillarla en un renuncio. La observa como un halcón, como si tuviera ojos en la nuca. Casi nada se le escapa. Entra en la habitación y la ve. Ella sonríe, hace el esfuerzo, pero está mal, sabe que está mal, es culpable. Él lo ve. Lleva todo el día cargando maderos o lo que sea, está cansado y listo para la cena. Pero aún no hay cena. Ella sabe todo eso y no dice ni mu. Teme hablar porque le pesa la culpa. Pero se enfada por sentirse culpable, porque parte de esa culpa es culpa de él. No toda la culpa. Pero parte. Puede que la mitad. Puede que menos. Llevan así un tiempo. No es nada nuevo.
–Hola, cariño –dice ella.
–Hoy he descargado dos toneladas de tablones –dice él.
–Pobrecito mío –dice ella–. Ven y tómate algo con mami.
Decir eso no ha sido lo más acertado.
–¿Qué? –dice él–. ¿Has vuelto a beber? Mira que te lo dije y no me he cansado de repetírtelo.
–Es solo vino –dice ella.
–Bueno, ¿y cuántos vasos llevas ya, mujer?
–Este es el primero –dice ella, pero está mintiendo. Ya lleva cinco y ni siquiera ha sacado nada del congelador. Acabarán comiendo pastel de pavo o algo así. Algo así que nadie querrá. Ella es incapaz de ponerse a cocinar hasta que no averigüe qué va a hacer. No sabe qué va a hacer. Se levanta decidida a no beber. Se pasa todo el día preocupada, pensando en la bebida y luego, por la tarde, tanto ha sido su empeño en no beber que acaba bebiendo. Se encuentra en uno de esos círculos viciosos. Hasta ha pensado en acabar con su vida, pero le aterra la idea de dejar a su marido y a su hijito solos en el mundo. Eso arruinaría la vida de su hijo. Aparte, no quiere morir. No ha cumplido aún ni los treinta. Sigue siendo atractiva. Y ama a su marido como Dios ama a Jesús. No hay respuesta, eso es.
–¿Dónde tienes la botella? –dice él.
Ahora ella va a actuar como si no supiera de qué le habla.
–¿Qué botella? –le pregunta.
–Joder, mujer. La botella que te estás bebiendo. ¿Qué botella va a ser?
Ella ahora se asusta, le aterra su ira. No suele estallar. Pero ahora va a estallar en cualquier momento porque la ha pillado bebiendo. Él puede dejar pasar lo que sea, menos eso.
–En la nevera –dice ella.
Se lanza a la cocina. Le oye abrir la puerta. Va a reventar la botella en mil pedazos. Ella se levanta y va tras él, tambaleante. Se agarra a las puertas y a las cosas intentando llegar hasta allí. Él le quitó el dinero, no se fía de ella. No le deja firmar cheques. Alza la botella para que ella pueda verla bien. Está prácticamente vacía.
Él dice:
–El primer vaso, mis cojones.
–Oh, Alan –dice ella–. Esa botella es vieja.
–¿Vieja? ¿Dices que es una botella vieja?
–La encontré –dice ella.
–¡Mientes! –dice él.
Ella sacude la cabeza para decir no no no no no. Quiere beberse lo que queda en esa botella porque las demás están ocultas.
–¿Cómo te has atrevido a salir a comprar más? –dice él. Se le han abultado las venas del cuello. Está cabreado, jamás le había visto tan cabreado.
–Oh, Alan, por favor –dice ella. Odia verse suplicando de este modo. Aunque está dispuesta a arrodillarse si es necesario.
–La encontré –dice ella.
–Has ido a la tienda. Venga, reconócelo –dice él–. Has ido a la tienda, ¿verdad?
Angel empieza a decir algo, empieza a gritar algo, pero ve que Randy llega del jardín delantero. Se detiene junto a su padre. Mamá a punto de tirarse al suelo por esa botella. Papá gritando no sé qué. No ha sido un buen momento para entrar. Tiene ocho años pero sabe lo que pasa. Retrocede de puntillas.
–No lo tires –dice ella–. Déjame terminarlo y paro. Me pongo a hacer la cena –dice ella.
–Miénteme –dice él–. Miénteme, quítame el dinero y sigue prometiendo. ¿Cuántas veces me lo has prometido?
Ella se acerca a él. Él se lleva la botella a la espalda y dice:
–No, ya está bien, cariño. –Parece que gime.
–Alan, por favor –dice ella. Le rodea la cintura con el brazo y trata de alcanzar la botella. Él es más fuerte que ella. ¡No es justo! Dan tumbos por toda la cocina. Ella intenta arrebatarle la botella, él se dirige al fregadero, ella intenta impedírselo. No es la primera vez que se ven en estas. Hace tiempo que dejó de ser divertido.
Él dice:
–Ya te dije lo que iba a hacer.
Ella dice:
–Déjame terminármela, Alan. No me obligues a suplicártelo.
Eso es lo que ella dice. No puede detenerle, él es muy fuerte. Hace pesas tres días a la semana. Sale a correr. Tiene músculos de cemento. Boxea, aunque nunca la ha pegado. Ella a él sí, muchas veces, con sus pequeños puños de borracha, aunque no le hace daño. Él se vuelve y empieza a desenroscar el tapón. Ella intenta arrebatársela. Agarra la botella con las dos manos. Él intenta impedírselo. Ella jadea. Él aparta la botella y la inclina sobre el fregadero para vaciarla. Al final van a romperla. Alguien se va a cortar. Puede que él, puede que ella. Da igual. Tiran, forcejean de un lado a otro, arriba y abajo. Los dos han perdido los papeles.
–¡Suéltala! –dice ella. Sabe que Randy lo está oyendo. Ya huyó una vez. Eso no la detiene. Debería detenerla, pero no.
Él tira bruscamente de la botella, golpea con ella el extremo del fregadero y se rompe. La mano le sangra a borbotones. Se mezcla con el vino. Sangre y vino por todo el fregadero. No pinta bien. Pinta fatal. Pinta como si uno de los dos tuviera que matarse para dar todo por concluido. No pueden seguir así. La cosa ha ido demasiado lejos.
–Me cago en la puta –dice él.
Se ha rebanado la mano de mala manera. Es grave, ella no es consciente de lo grave que es. Angel no quiere mirar. Corre de vuelta al salón para acabarse lo que le queda en el vaso. Si no se lo bebe, él acabará quitándoselo. Lo agarra. Se lo bebe de un trago. Cinco centímetros de vino. Y ya está. Lanza el vaso contra el espejo y todo se rompe. Alan grita algo en la cocina y ella vuelve a toda prisa y mira. Tiene la mano envuelta en una toalla ensangrentada. Hoy ha descargado dos toneladas de maderos y la factura del hospital va a superar lo que ha ganado. En menos de un cuarto de hora les habrán despachado. Los atracos del servicio de urgencias duran más que un asalto normal, pero a esos cabrones no les hace falta apuntarte con una pistola.
Él grita:
–¡Se acabó! –Llora y no llora–. ¡No lo aguanto más! ¡Estoy harto!
Ella también está harta. Él no la va a dejar en paz. La ama. Se ha hecho ese tajo en la mano a causa de su amor. Está llorando y el pequeño está aterrado. Va a volver a huir, alguien va a raptarle y nunca volverán a saber de él. Eso debería bastar, pero no basta. Nunca basta.
Ella ahora se ha puesto a recordar. Tuvo un accidente de coche hace unas semanas. Había salido con unas amigas, Betty, Glynnis y Sue. Había comprado ropa para Randy, toallas para su madre y unas botas camperas para Alan. Unas botas preciosas. De piel de rinoceronte y punta cuadrada. En esa época trabaja, ella en esa época sigue teniendo un curro. Es sábado. Alan ha ido al partido de béisbol de Randy. Ella tiene idea de pasarse luego, pero no va a llegar. En lugar de eso, se emborracha.
Van a tomarse solo una copita, ella, Betty, Sue y las demás. Una copita de nada no hace daño a nadie. Betty habla de su divorcio y de los nuevos hombres que está catando. Aunque no entra en detalles. Las amigas beben un vino blanco ligero, pero Angel se está tomando un Bacardi 151 doble con Coca-Cola. No se anda con tonterías. Esto es hace unas semanas, no va a perder el tiempo con vino. Y se bebe la copa muy rápido, pide otra y se la traen antes de que las demás se hayan acabado sus primeros vinos. Se piensa que lo mismo no se han percatado de que ya lleva dos, están demasiado enfrascadas en la historia de Betty sobre esos pringados con los que se lía. Pero la historia apenas tiene interés y se dan cuenta enseguida. Aunque ella va a ir al partido. No se va a perder el partido ni loca. Se lo ha prometido a todo el mundo. Es el momento de actuar con rectitud. Tiene que dejar de romper promesas. Tiene que dejarse ya de mentiras y confabulaciones.
Al rato las otras empiezan a hablar de levantar el campamento. Les pide que se queden, les dice: «Por favor, quedaos y tomaos otra». Pero no, se tienen que ir. Glynnis sostiene que por la noche tiene una cita ardiente. Lo dice como si tuviera una cada noche. Betty ha empezado a salir con otro hombre y tiene que rizarse el pelo y esas cosas. Sue, en cambio, es leal. Angel fue al instituto con ella. Fueron juntas al colegio en la época de llevar pantalones cortos. Son como amigas de toda la vida. Aunque Sue sabe lo que está pasando. Lo que ocurre es que le incomoda hablarlo. Le incomoda sacarlo a la luz. Aunque algo va a tener que decir. Espera hasta que las demás se van y solo entonces habla.
Dice:
–Chica, creí que ibas a ir al partido. –Consulta su reloj.
–Sí, cariño –dice Angel–. Claro que voy a ir. No me lo perdería por nada del mundo. Pero primero voy a tomarme otro ron con Coca-Cola.
Sue sabe que miente. Miente a todo el mundo sobre cualquier cosa. Es un problema que no puede evitar. Ha tenido problemas en el trabajo. Ha llamado para decir que llega tarde, que está enferma, ha llamado con resaca y ha mentido como una perra a propósito de su estado de salud.
Ahora Angel se siente dolida. Sabe que Sue sabe la verdad pero es demasiado buena para echárselo en cara. Sabe que Sue es una buena persona con la que siempre se puede contar, pero también sabe que Sue no va a consentir que ella se suicide delante de sus narices. Sabe que Sue va a decir algo, pero Sue no dice nada hasta que se acaba su segundo vino. Y solo después de que Angel le proponga pedirse un tercero. Alguien tiene que detenerla. Si sigue así le pedirá que se quede y se tome un octavo y un noveno. Le pedirá que se quede hasta que el bar cierre.
Así que Sue dice:
–Te vas a perder el partido, amiga.
Ella dice que ya llega tarde. Con un gesto pide otra copa. Sue extiende el brazo, posa la mano en el vaso de Angel y dice:
–No lo hagas.
–Ya llego tarde –dice ella–. Lo mismo da una más.
Ella sabe que ya se le nota al hablar. Resulta embarazoso, pero la camarera le trae la copa. Y Sue la detiene, pone la mano sobre el vaso y le dice:
–Mujer, no le des esa mierda.
La chica retrocede y dice:
–¿Señora? –en un tono de lo más agradable.
–No le des eso –dice Sue.
La chica dice:
–Sí señora, pero lo ha pedido, señora.
La chica mira a Angel.
–Gracias, cariño –dice Angel.
Agarra el vaso y le da algo de dinero. Añade un dólar de propina y la chica se retira. Angel se aferra a la copa y se derrama un poco encima. Se da cuenta, pero no puede evitarlo. No sabe qué ha podido fallar. Estaba de compras y tenía intención de ir al partido, y de pronto ha vuelto a ocurrir. No va a ir a ningún partido. Que le den al partido. Puede que esté de vuelta a las dos o a las tres de la madrugada.
Sue ya está harta.
–¿Cuándo vas a admitirlo? –dice.
–¿Admitir qué?
–Ya lo sabes, amiga. Que vienes a emborracharte aquí todas las noches. Hasta las tantas.
Ella dice:
–No sé de qué me hablas –como si se sintiese ofendida.
Ella bebe a diario. Incluso los domingos. Sobre todo los domingos. Los domingos son lo peor porque no hay nada abierto. Como no se pase por la tienda el sábado por la noche, el domingo por la tarde va a estar subiéndose por las paredes. Ha llegado a emborracharse viendo la misa que retransmiten por la tele el domingo por la mañana, hasta deprimirse y acabar inconsciente antes de la hora de comer. Entonces Alan y Randy tienen que volver a comer pastel de pavo.
–Alan y Randy no me comprenden –dice ella.
–Te quieren –dice Sue.
–Y yo a ellos –dice ella.
–Escúchame –le dice Sue–, si sigues haciendo el tonto vas a acabar perdiéndolos.
–Eso no va a pasar nunca –dice ella, pero sabe que Sue tiene razón. Sigue empinando el codo, no afloja para nada. Basta con negar la verdad porque la verdad es demasiado dolorosa para hacerle frente.
Sue se levanta, con lágrimas en los ojos, se las seca con un Kleenex. Nadie puede hacer entrar en razón a esta imbécil.
–Sí va a pasar –dice ella, y se va.
No piensa quedarse a ver como se autodestruye. Esta mujer es una bomba de relojería. Tiene que alejarse de aquí antes de que estalle, así que sale precipitadamente por la puerta. Se larga a su casa. Todo el mundo está mirando.
Angel se ha quedado sola. Sigue con el ron, ahora solo, pide dos y se los bebe. Pero ya está completamente ebria cuando se bebe la última copa, lleva una hora y media plantada en el reservado. Lo que sugiere a algunos hombres la idea de tirarle los tejos, ya han valorado sus piernas delgadas y todo el percal. Un pobre diablo se acerca a la mesa, da por supuesto que está sola y con ganas de compañía masculina, se piensa que puede aproximarse como si fuese Robert Goulet o alguien así y sentarse con ella sin ser invitado. Ha visto su alianza, pero piensa: «Tío, es una calentorra, de lo contrario no estaría sentada aquí sola». Y el muy imbécil se dispone a sentarse en su reservado, la va a invitar a una copa y le va a soltar unas cuantas gilipolleces, aunque en realidad lo único que tiene en mente es llevársela al motel más cercano y quitarle las bragas. Pero ella lo ve venir de lejos, no quiere saber nada de ese payaso. Le suelta de sopetón que se largue. Por supuesto, el tipo se hace el ofendido y se va. Perfecto. ¿Qué es eso de sentarse así, por las buenas? Menudo cretino.
Acaba de decidir que no quiere tomarse otra copa en este sitio. La vieja depresión empieza a asentarse. La gente entra a comer marisco en familia, niños pequeños y abuelas, en ese plan, así que ha llegado el momento de marcharse. Los camareros la miran. Ella sabe que quieren que se largue porque da mala imagen al local. Además está ocupando uno de los reservados que podría ocupar una de esas familias que esperan para atacar un buen filete de bagre. Lo sabe de sobra. Sabe que lo mejor es irse antes de que se lo pidan. Ya ha pasado bastante vergüenza, no necesita más.
Sigue sin comer. No quiere comer. Ni siquiera en casa come ya mucho. Ha perdido peso, tiene los pechos caídos, antes eran bonitos y firmes, las piernas se le han quedado en nada. Sabe que Alan lo nota cuando la ve desnudarse. Ya ni siquiera pesa lo que pesaba en la noche de bodas, cuando se entregó a él. Sabe que está muy preocupado. La mete en la cama y la abraza con tanta fuerza que le hace daño, pero ella nunca le dice: «Suéltame».
Trata de andar en línea recta al salir en busca de su coche, pero no puede evitar parecer una borracha. Tropieza con los capós y otros obstáculos. Ya se le ha hecho tarde. El partido ha terminado. Son más de las seis y Randy y Alan ya estarán de vuelta en casa. Ni de coña va a volver ahora. No para enfrentarse a sus rostros llorosos. Además, si vuelve ahora a casa, Alan no le va a dejar beber ni una gota más. Así que decide comprarse una botella y darse una vuelta por ahí. Conducirá un rato hasta que se le pase la borrachera y solo entonces volverá a casa. En cualquier caso necesita hacerlo porque así le dará tiempo a inventarse algo como que el coche no arrancaba y de ahí su retraso.
Lo único es que ha ido tantas veces a la tienda que ya le da vergüenza. Siempre se topa con la misma gente y sabe lo que piensan: Joder, esta mujer ha venido ya cuatro veces esta semana. Es una esponja. No le gusta mirar a esa gente a los ojos. Así que prefiere buscar otra tienda en la otra punta del pueblo. Como no quiere emborracharse demasiado se contenta con un pack de seis cervezas y una botella de licor. Va a estar dando vueltas, va a pasear por ahí hasta que se le pase la borrachera. Esa es su idea.
Conduce sin problemas. De vez en cuando echa un trago de cerveza y cada pocos minutos le mete un buen tiento al licor de melocotón porque está riquísimo y solo tiene cuarenta y ocho grados. Imposible emborracharse con eso, no con una botella tan pequeña, veinticinco centilitros, demasiado suave. Como mucho se propone estar dando vueltas una hora. Luego tirará para casa.
No se atreve a beber cuando tiene un coche detrás. Piensa que la policía la va a ver y se le va a echar encima con sus luces azules. Luego le tocará llamar a Alan desde el calabozo para que vaya a pagarle la fianza. Algo que ya ha tenido que hacer en dos ocasiones. No quiere quedarse en el pueblo. Va a salir por la carretera del lago. Por ahí no hay tanto tráfico. Así que ni se lo piensa y enfila por la carretera asfaltada. Va a ir hasta el embarcadero. Allí no hay nadie, hace demasiado frío para pescar. Avanza durante cinco o seis kilómetros de curvas por el bosque. Se acaba una de las cervezas y arroja la botella por la ventanilla. Coge otra y le da otro buen tiento al licor. Entra tan fácil que es difícil parar. Normalmente, cuando abre una de esas botellitas, lanza la tapa lo más lejos que puede.
Angel zigzaguea un poco, pero no está borracha. Solo un poco cansada. Ahora mismo desearía estar en casa, en su cama. Sabe que van a tener una discusión fuerte cuando llegue. Lo teme. Alan va a tener que prepararle la cena a Randy y su madre no le enseñó a cocinar. Lo único que sabe hacer es calentar cenas precocinadas, y Randy se mosquea cada vez que tiene que comerse esa bazofia. Ahora se arrepiente de no haber vuelto a casa directamente. Entonces la cosa no habría sido tan grave. Ahora va a ser peor, muchísimo peor que si hubiese vuelto a casa después de los Bacardi 151 dobles. Pero así son las cosas. Una vez que empieza, no puede parar. Se toma esa primera copa y ya no hay quien la pare hasta que se desploma o se agota el suministro. No sabe qué es. Ni ella misma lo entiende. La cosa no empezó así. Al principio, nada que ver. Una cervecita de vez en cuando, un vinito en Año Nuevo. Pero se le fue de las manos. Nunca pretendió llegar a este punto. Pero no pudo evitarlo. A Alan le gustaba beber cerveza los fines de semana, pero ahora no las quiere ni oler. Ahora ni siquiera soporta estar cerca de gente que bebe. Ahora si alguien le ofrece una copa no tarda ni un segundo en soltar alguna impertinencia. Ha perdido unos cuantos amigos por eso.
Angel llega al embarcadero, no hay ni un alma. Hace viento, aguas oscuras, se caga de miedo solo de verlas. ¿Cómo será estar en medio de esas olas, hundiéndote en esas olas negras sin que nadie oiga tus gritos? Se te empapará el abrigo y te arrastrará hacia el fondo. Sufrirás un poco y ya está. Apenas unos segundos de sufrimiento. Y morirás, ni te enterarás. Se acabaron los sufrimientos. La salida fácil. Al final todos ellos lo superarán. Podría hacer que pareciese un accidente. Lanzarse con el coche al agua, todos pensarán que fue un fallo. Una tragedia, ¿qué le vamos a hacer?, una desgracia. No quiere hacer daño a nadie. ¿Qué hay de malo en su vida que le hace hacer las cosas que hace? Matar a su pequeño y a su hombre poco a poco. Y a sí misma. Pero es superior a ella. Cuando bebe se pone a pensar en cosas en las que jamás pensaría estando sobria. Pero ahora bebe todo el rato, así que piensa en esas cosas constantemente.
Bebe más cerveza y sigue dándole al licor, luego pierde el conocimiento o se queda dormida, no sabría decir si lo uno o lo otro. Lo mismo da. Si duerme no tiene que seguir pensando. El sufrimiento cesa al dormir. Dormir es bueno, pero no se puede dormir eternamente. Alguien la despierta golpeando el cristal. Ahí fuera hay un chaval. Un chaval de instituto. Hay una furgoneta aparcada al lado, con más chavales dentro. Al principio se asusta, piensa lo peor. Pero parecen majos. No tienen pinta de malvados ni nada por el estilo. Solo preocupados. Se incorpora y baja un poco la ventanilla, apenas una rendija.
–¿Señora? –dice el chaval–. ¿Se encuentra usted bien, señora?
–Sí –dice ella–. Muy bien, gracias.
–La vimos aquí parada –dice él–. Pensamos que lo mismo se le había averiado el coche.
–No –dice Angel.
Dice:
–Solo me quedé adormilada.
Dice:
–Ya me voy.
Y vuelve a subir la ventanilla. Enciende los faros, el coche sigue en marcha, ni siquiera había apagado el motor. Dormida en mitad de ninguna parte, sin bloquear las puertas. Alguien podría haberse acercado para degollarla y ni se habría enterado. Está loca. Tiene que volver a casa. No sabe cuánto tiempo lleva dormida.
Tiene miedo de que la sigan. Y eso hacen. No soporta tener a nadie detrás. Le pone nerviosa. Decide acelerar y perderles de vista. Sube a ciento cinco. Comienza a alejarse. Se le ha pasado un poco la borrachera mientras dormía. No pasa nada por beberse otra cerveza de la bolsa. La bolsa de las cervezas está en el suelo. Tiene que inclinarse y apartar un momento la mirada de la carretera para coger esa cerveza, ningún problema.
Su cara golpea el parabrisas, el asiento la proyecta hacia arriba. Muy rápido. Los faros iluminan un árbol. No sabe ni lo que ha sucedido. El parabrisas se revienta en mil pedazos. Sale humo del capó. Se limpia la cara. Las luces del interior están encendidas, tiene las manos llenas de sangre. Le sangra la cara. Se mira en el espejo retrovisor, no se reconoce a sí misma. Parece algo sacado de una película de monstruos. Rompe a gritar. La cara desfigurada de cortes. Vuelve a perder el conocimiento. Se despierta tendida sobre la tierra. Hay gente ayudándola a ponerse en pie. Ella grita: «¡Estoy desfigurada, estoy desfigurada!». Luces que la deslumbran, piernas moviéndose frente a ella. Niños hablando. Uno de ellos dice que se ha salido de la carretera y se ha estampado contra ese árbol. Ella no se lo cree. La carretera se movió o algo parecido. Conduce demasiado bien para que le suceda una cosa así.
Esta vez la reparación del coche les va a salir por tres mil dólares. Y ya no funciona bien. Alan dice que el chasis se ha deformado. Alan dice que ya nunca va a volver a funcionar bien. Y ni siquiera han acabado de pagar las letras. Ella no sabe ni lo que es el chasis. Solo sabe que el coche dio un respingo en la carretera.
Pasa un tiempo en el hospital. No recuerda muy bien cuántos días, tres o cuatro. Han tenido que suturarle la cara. Por mucho que se maquille durante el resto de su vida, la gente verá las cicatrices. Está tan magullada que se pasa una semana sin salir de la cama. Alan sigue diciendo que han tenido suerte, que podía haber muerto. Da gracias a Dios por ello. Ella sabe que volverá a repetirse el ciclo, hasta que ocurra lo peor. La policía vino a hablar con ella. Pero ella salió del apuro mintiendo. No pudieron probar nada. Alan sigue diciendo que han tenido suerte.
De suerte, nada. El jefe la llama, quiere saber cuándo va a volver al trabajo. Ella vacila. No se ha presentado ni un solo lunes. No puede darle una respuesta definitiva. Él se aclara la garganta. Dado que no puede asegurarle nada, quizá debería ponerse a buscar otra persona para ocupar su puesto. «Bueno, sí señor», dice ella, «sí señor, si usted piensa que es lo mejor».
Alan se queda muy callado después de lo sucedido. Permanece sentado, mirando al vacío. Ella le toca en el porche y él se aparta. Como si sentir su mano fuese algo malo. Esto dura alrededor de una semana. Entonces vuelve a casa una tarde del trabajo y se la encuentra sentada en el salón con un vaso de vino en la mano.
Acaba de volver de que le cosan la mano. Está sentado en la cocina tomándose un café, ha comprado tabaco y está fumando como un carretero. Lleva dos años sin fumar, dice que es lo más duro que ha hecho en su vida. Dice que nunca se le pasan las ganas de fumar, que todos los días tiene que contenerse. Y ahora ha vuelto. Ella lo sabe: es por su culpa.
Angel no bebe. No es que no tenga nada para beber. Es solo que ahora mismo no puede hacerlo. Ahora mismo él está despierto. Más tarde estará dormido. Entonces sí. Él cree que en la casa no hay ni gota de alcohol. Pero no es así. Si de verdad necesitas ocultar algo, hay un montón de sitios para esconder cosas. No en plan huevos de Pascua o regalos de Navidad, sino como si fuese una cuestión de vida o muerte.
En su noche de bodas jamás se habría podido imaginar que llegarían a este punto. Ella está sola en el salón, él en la cocina. La tele está puesta, pero ella no la está viendo, un imbécil en el programa de Johnny Carson cuenta cosas que no tienen la menor gracia. No ha puesto el sonido. Ni oye ni ve nada. Está atenta a él, lo oye, de vez en cuando parece que se ahoga. Randy duerme en su cama. Ella se muere por levantarse, entrar en la cocina y decirle a Alan: «Cariño, te juro que voy a dejarlo». Otra vez. Pero es inútil, porque no se lo cree ni ella. Son solo palabras. No significan nada. Además, ya no hay confianza. Cuando un matrimonio pierde la confianza, lo ha perdido todo. Aunque ella lo dejara ahora, aunque lo dejara de verdad, él seguiría mirando siempre por encima de su hombro, seguiría olisqueándole el aliento. Ella ya nunca va a recuperar la confianza perdida.
Al final sale de la cocina. Ha estado llorando, ella se da cuenta en cuanto lo mira. No es por sí mismo, ni por su mano. Si ella se lo pidiera, se cortaría la mano y la tiraría a la basura. Llora por ella. Ella lo sabe, no necesita que nadie se lo diga. De nada sirve hablar con ella. Ella ya lo sabe.
–Cariño –dice él–. Me voy a la cama. Ha sido un día muy largo.
A juzgar por su rostro parece que tiene cerca de sesenta años. Tiene treinta y uno. Pesa setenta y cinco kilos y levanta ciento treinta en el press de banca.
–¿Vienes? –dice.
Ella quiere. Podría aguantar hasta la mañana siguiente para seguir bebiendo. Él se habrá ido a trabajar, Randy estará en el colegio. La casa se quedará vacía sobre las siete y media. Entonces podrá hacer lo que quiera. Dispondrá de todo el día para hacer lo que quiera. Quizá mañana las cosas mejoren. Les va a preparar algo rico para cenar, les va a hacer una tarta, como en los viejos tiempos, y van a tomar helado. Ella va a ponerse mejor. Saben que lo está intentando. Lo que pasa es que es débil, solo necesita un poco de tiempo. No se trata de algo que se cure como un resfriado. Esto es muy grave, esto ha acabado con gente mucho mejor que ella.
Angel dice:
–Todavía no, mi vida. Me voy a quedar un ratito más en el salón. Siento mucho que te hayas cortado la mano.
–¿Quieres que nos mudemos? –dice él–. ¿A otro estado? ¿A otro país? Basta con que lo digas y mañana mismo dejo el trabajo. No importa. Es solo un trabajo –dice.
–No me quiero mudar –dice ella. Tiembla.
–Da igual lo que piense la gente –dice él.
Angel piensa que va a acercarse a ella, que se va a echar al suelo, que le va a abrazar las rodillas y se va a poner a llorar, pero no. Da la impresión de que se está conteniendo. Y ella se alegra de que sea así. De lo contrario, tendría que volver con las promesas. Le prometería lo que fuese con tal de que dejase de llorar.
–Vale –dice él–. Yo me voy ya a la cama. –Parece abatido.
Se va. Ella se queda sola. Ahora reina un silencio absoluto. Cualquier cosa se oye. La pared que cruje, un ratón que se mueve. Están devorando algo en la despensa, va a tener que poner trampas.
El tiempo pasa muy despacio. Sabe que él está en el dormitorio, con la antena puesta. Atento a cada paso que se le ocurra dar, sabiendo en todo momento en qué habitación está, qué mueble se dispone a abrir. Así que tiene que esperar. Ahora es arriesgado. Como piense que está bebiendo, van a tenerla otra vez. Y una por noche es más que suficiente. Lo inteligente sería irse a la cama con él. Eso es lo que él quiere. Tendría que ser lo que quiere ella. Como antes.
Media hora así es mucho tiempo. Ella contiene la respiración al asomarse al dormitorio. No es más que un bulto en la oscuridad. No sabría decir si duerme o no. Podría estar ahí tumbado, mirándola. Está demasiado oscuro. Aunque lo más seguro es que esté dormido. Está cansado y ha caído redondo. Trabaja duro por los dos.
Mañana irá mejor. Mañana tendrá que esforzarse más. Ella sabe que puede hacerlo, tiene fuerza de voluntad. Solo necesita un poco de tiempo. Tienen que tener paciencia con ella. Roma no se hizo en un día. Y va a ser tan buena de ahora en adelante que no le va a hacer ningún mal tomarse unas cervezas fresquitas esta noche. Ya no bebe whisky. Aparte, la tienda está cerrada. El Big Star sigue abierto. Podría acercarse en un momento, comprar cerveza y regresar en un santiamén. Así no tendría que beberse lo que ha escondido. Lo más seguro es que luego no lo necesite, de todas formas va a dejar de beber, pero solo por si acaso.
Ella sabe dónde está el talonario. No hace ruido. Si estuviera despierto diría algo. Si estuviera despierto ya le habría dicho algo. No se enterará de que ha salido. Imposible que eche de menos un cheque de tres dólares. Lo añadirá en algún momento a la cuenta de la compra.
La puerta lateral chirría siempre. De día nunca se había percatado. Por la noche hace un ruido infernal. La luz del porche está encendida. Él siempre la deja encendida cuando ella sale. No hace falta que la apague. Estará de vuelta en diez minutos. Él nunca se enterará de que ha salido. El coche está en el camino de entrada. Llueve. Un poco.
No hace frío. No necesita el abrigo.
Se sube al coche, abre y cierra la puerta con mucha suavidad. Trata de hacer el menor ruido posible. Él está muy cansado, necesita sus horas de sueño. Ella mira la ventana del dormitorio al girar la llave de contacto. Y ve cómo se enciende la luz del interior.
La ha pillado. Ni siquiera estaba dormido. Lo tenía planeado. Quería pillarla. Tendido en la oscuridad haciéndose el dormido. No confía en ella. Nunca volverá a confiar en ella. Es como si la obligase a escabullirse. Ya le vale, qué cabrón.
Ahora no le queda más remedio que hablar con él. Está de pie en las escaleras, en calzoncillos. Ella mete la marcha atrás y retrocede. Se detiene junto a él y baja la ventanilla. Detesta hacerlo. Los vecinos lo verán ahí fuera, en calzoncillos. Además, ¿qué se ha creído? ¿No puede dejarla en paz? ¿No puede dejar de tratarla como a un bebé del que no se puede despegar la vista ni cinco minutos?
–Voy un momento a la tienda –dice ella–. Vuelvo enseguida.
–No me importa que vayas a la tienda –dice él–. Siempre que vuelvas. ¿Vas a volver?
Se cubre el pecho con los brazos, se estremece en el aire nocturno. Da la impresión de que estaba dormido.
–Solo voy a por tabaco –dice ella–. No tardo ni diez minutos. Métete en la cama. Vuelvo enseguida. Te lo prometo.
Baja del porche y se aproxima al coche. Se abraza a sí mismo, tiembla, está descalzo. Se planta en el camino de entrada, se está empapando.
–Me da igual que bebas, pero hazlo en casa –dice él–. Ve a comprar todo el alcohol que quieras. Pero vuelve a casa –dice–. Por favor –dice.
Eso la golpea, eso es más que suficiente. Más que suficiente para detener lo que sea, a quien sea, para detenerlo todo. Él se ha rendido.
–Cariño –dice él–, sé que no vas a parar. Ya te he dicho todo lo que podía decirte. Solo te pido que no bebas en la carretera. El coche me da igual. Pero no te mates, solo eso.
–Te he dicho que volveré en diez minutos –dice ella–. Y volveré en diez minutos.
Algo cruza el rostro de Alan. Imposible discernir si son lágrimas o lluvia. Pero lo que le hace temblar no cree que sea el frío.
–Vale, cariño –dice él–. Vale. –Y se da la vuelta.
Ella se siente aliviada. Es posible que no haya discusión. Es posible que no haya temor. En cualquier caso, ella ha dicho la verdad. Solo va a ir al Big Star. Estará de vuelta en diez minutos. Tanto alboroto por nada. Seguro que los vecinos están asomados a las ventanas.
Él sube al porche y posa la mano en la puerta. Se queda mirando cómo sale marcha atrás del camino de entrada, ella no despega la mirada de él, ahí de pie, medio desnudo. Tanta bobada por un viajecito de nada al Big Star. Sacude la cabeza mientras retrocede hasta la calzada. Es casi como si él ni siquiera esperase que fuese a volver. Le entran ganas de echarse a reír. Salvo los bares, a estas horas no hay nada abierto, y ella no va a ir a ningún bar, ni hablar. Observa de nuevo cómo la mira y, acto seguido, ve que entra. Eso es lo que tiene que hacer. Volver a la cama, descansar un poco. Mañana tiene que madrugar para ir a trabajar. Ella no tiene otra cosa que hacer que dormir.
Pone en marcha los limpiaparabrisas para ver mejor. La luz amarillenta del porche brilla en el exterior revelando la lluvia que ahora ha empezado a caer con más fuerza. Brilla sobre el encharcado camino de entrada, sobre la bicicleta de Randy y sobre la parrilla de la barbacoa. Le hace sentir bien saber que todo eso es suyo, que siempre podrá volver a todo eso. Es la luz que le muestra su casa, ese lugar cálido que le pertenece y que significa tanto para ella. Esa luz que siempre está encendida para ella. Es lo que está pensando cuando, de repente, se apaga.