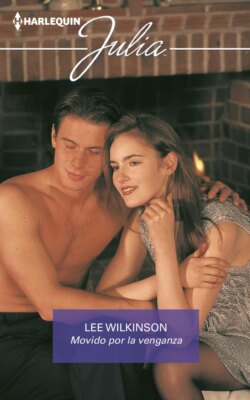Читать книгу Movido por la venganza - Lee Wilkinson - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 1
ОглавлениеSERA salió del ascensor y atravesó deprisa el elegante vestíbulo del Warburton Building, como un prisionero que presiente la libertad. A esa hora temprana del día estaba desierto, pero al acercarse a las puertas de cristal ahumado, el portero de noche se acercó.
—Buenos días, señorita Reynolds —la saludó, observando con preocupación paternal que todavía se encontraba un poco pálida y delgada. Ella vestía ropa y zapatos de deporte y llevaba el cabello negro y sedoso recogido en una coleta, por lo que no parecía tener más de quince años, aunque él sabía, por una conversación anterior, que tenía veinticuatro como su propia hija—. ¿Va a dar su vuelta por el parque? —le preguntó.
—Así es —respondió con amabilidad Sera que, como no era una gran deportista, salía a dar un paseo o, a lo sumo, trotar ligeramente.
—Pues, es un día hermoso para salir —le dijo, abriéndole la puerta. Ella se lo agradeció con una sonrisa. A pesar de su aspecto triste, siempre tenía una palabra agradable o una sonrisa para el portero.
Fifth Avenue estaba silenciosa, se respiraba el fresco aire de la mañana, sin el ajetreo de horas más tardías. Los árboles de Central Park parecían nuevos y el rocío nocturno todavía humedecía las flores, mientras que retazos de neblina flotaban sobre la hierba.
Sera tomó su ruta habitual y comenzó a andar a buen ritmo, disfrutando del fresco antes de que comenzaran a subir las temperaturas. Era la única hora del día en que, libre de la asfixiante atmósfera del lujoso piso de Martin, se sentía completamente tranquila, sin presiones, capaz de ser ella misma. Ese motivo, sumado a la necesidad de hacer ejercicio, hacía que esos paseos matutinos le resultasen preciosos. Y por ello los mantenía en secreto. Kathleen, la atractiva enfermera irlandesa de Martin, lo sabía, pero era comprensiva y no había dicho nada, cosa que Sera le agradecía, pues estaba segura de que si Martin se enteraba, encontraría una forma de impedírselos.
Martin quería que ella estuviese a su lado constantemente, debido a unos celos que rayaban en la paranoia. Eso la agobiaba, aunque comprendía la amargura y la frustración que le causaban el dolor de verse confinado a una silla de ruedas.
El único respiro que Sera tenía era el que ocasionalmente le daba Kathleen, al insistir en que después de pasarse la mañana lidiando con sus negocios, Martin necesitaba unas horas de descanso.
—No salgas —le ordenaba él cuando eso sucedía.
—No te preocupes —lo tranquilizaba ella.
—Después de mi rehabilitación, saldremos a dar un paseo en el coche —le prometía él, para contentarla.
Pero se hallaba cansada de la limusina especialmente adaptada para él, del aire acondicionado, de estar sentada cuando hubiese preferido andar, de tenerlo a su lado cuando querría estar sola…
Triste y avergonzada, interrumpió los desleales pensamientos. Lo más probable era que todo se solucionase cuando Martin pudiese reanudar completamente su vida laboral. A un hombre activo y dinámico como él, el verse confinado a una silla de ruedas lo hacía irritable y difícil. Era un enfermo complicado, y hasta el impertérrito buen humor de Kathleen había sido probado al máximo.
Hacía unos días, los médicos le habían dado una gran alegría al decirle que, aunque quizá nunca pudiese correr una maratón o saltar vallas, y le quedaría una ligera renquera como secuela, en cosa de unos meses estaría casi completamente recuperado.
Martin era un hombre muy sociable, pero desde el accidente apenas había visto a nadie, aparte de su hermana, Cheryl, y su cuñado, Roberto. Ellos lo habían instado a que celebrase su treinta y tres cumpleaños el sábado siguiente, y alentado por el informe médico, había comenzado a hacer planes para invitar a unos amigos a su casa en Hampton.
—¿Cuánta gente piensas invitar? —le había preguntado Cheryl.
—Quizás unos veinte a pasar el fin de semana, aunque tendremos que avisarle a la señora Simpson, y algunos de los vecinos el sábado por la noche.
—Perfecto. Yo me ocuparé de todo, quédate tranquilo. Hablaré con la señora Simpson, haré las invitaciones por fax o por teléfono, y encargaré el servicio de comidas. ¡Necesitaremos abundante champán, porque una noticia como esta merece que la celebremos!
A Sera, el informe médico le había parecido un regalo. En su fuero interno se sentía aterrorizada de que él no volviese a caminar nunca, y le dio un alivio tan grande que había roto a llorar de alegría. Pero esta no duró demasiado porque, ante la promesa de una recuperación total, Martin había comenzado a hablar de adelantar la boda para principios de octubre, haciéndola sentirse como si un nudo de seda se le estuviese ajustando más y más alrededor del cuello.
A veces, cuando se escapaba a dar un paseo, se le ocurría la idea de no volver nunca, pero luego la descartaba por imposible. En realidad, ella no recibía ningún salario por su trabajo de secretaria ejecutiva de Martin. Como temiendo que ella se marchase si tuviese independencia económica, Martin nunca le daba dinero en efectivo. Una vez, ella le había mencionado discretamente que necesitaba comprar unas cosas.
—Compra lo que quieras y cárgalo a mi cuenta —fue su respuesta, lo cual la había obligado a no comprar más que lo estrictamente necesario.
Lo que la retenía no era la falta de casa o dinero, sino una obligación moral que la aprisionaba tanto como si la hubiesen atado con cadenas.
Absorta en sus pensamientos, dio la vuelta a un grupo de árboles y, como si hubiese estado al acecho, la alta figura de un hombre apareció de repente en su camino, haciéndola gritar de sorpresa.
—Tranquila —le aseguró rápidamente—, no hay de qué asustarse.
Hubiese reconocido esa voz en cualquier sitio, la voz de alguien que había amado y seguiría amando siempre. La sorpresa se hizo tan grande que creyó desmayarse.
Él pareció darse cuenta de ello, porque unas fuertes manos la sujetaron por los brazos.
—¡Keir!
Él estaba igual, quizás un poco más delgado, pero tan varonil como siempre. Su recio rostro era el mismo, la misma mandíbula, la prominente nariz y los altos pómulos, aunque ahora rodeasen la boca líneas de dolor y desilusión.
El impacto fue el mismo, la misma intensa atracción a la que Sera había respondido con su entrega ardiente, pero ahora se hallaba contenida, guardada.
—¿Qué haces aquí? —preguntó ella, mirándolo a los profundos ojos azules de negras pestañas—. Pen… pensé que ahora vivías en Inglaterra —tartamudeó.
Keir siempre había salido a correr por las mañanas. ¿Sería por ello que ella inconscientemente había seguido haciéndolo? ¿Para encontrárselo?
—Decidí que era hora de volver a Nueva York. ¿Qué tal está Rockwell? —preguntó él, sin alterarse.
—Martin se encuentra bien —logró ella decir, preguntándose si él se habría enterado del accidente.
—He oído que los beneficios de su empresa fueron todavía superiores el año pasado —dijo él con sarcasmo y le tomó la mano izquierda, que lucía una magnífica sortija de brillantes—. ¿Todavía no llevas alianza?
—No.
—¿Por qué no? Rockwell estaba loco por ti.
—Lo sigue estando —dijo ella con voz inexpresiva.
—Entonces, ¿a qué se debe el retraso? Estabas a punto de casarte con él el verano pasado —cuando ella no respondió, añadió con ironía—: Ya tiene que valer varios millones, lo cual te debe de hacer muy feliz.
—No sé a qué te refieres —respondió ella con rigidez.
—¡Venga ya!
—No me importan los millones que tenga.
—Mira tú, y yo que creía que te importaban mucho.
—Pues, estabas equivocado. No sé de dónde has sacado eso.
—Disculpa que te recuerde que no te llevó demasiado tiempo dejarme cuando se cruzó por el medio alguien con suficiente dinero.
—Yo no hice nada de eso —negó ella enfadada, y se preguntó cómo era posible que él la culpase por la ruptura—. Ya te lo he dicho, el dinero no me importa.
—A pesar de lo que dices, no puedo evitar creer que las cosas habrían sido diferentes si yo hubiese tenido dinero.
Ella apretó los dientes e hizo ademán de pasar a su lado, pero Keir se dio la vuelta y caminó a su lado.
—Supongo que no era el momento adecuado para conocernos. Cuando me mudé a ese apartamento en el centro, en lo último que hubiese pensado era en que me enamoraría.
Dijera lo que dijese ahora, ella estaba segura de que nunca la había amado de verdad.
Cuando llegó a los Estados Unidos, se fue a vivir a un estudio en Manhattan. Una cálida noche de finales de primavera sus caminos se habían cruzado. Literalmente, porque ella subía las escaleras llevando una bolsa de papel marrón, llena de la compra, apretada contra el pecho a la vez que un hombre bajaba los escalones de dos en dos. Se cruzaron en el descansillo y él le dio en el hombro sin querer, haciéndola tambalearse y soltar la bolsa de la compra.
Con una gran presencia de ánimo, él la sujetó por los hombros con el brazo para evitar que se cayera hacia atrás, mientras paquetes y fruta se desparramaban y rodaban por los escalones.
Sara medía un metro setenta, pero el hombre que la sujetaba sobrepasaba el metro ochenta y era de anchos hombros. Sus hermosos ojos de espesas pestañas negras eran color azul oscuro, y tenía el cabello oscuro y ondeado. Vestía con estilo un par de vaqueros y una camisa. Tenía aspecto de atleta, con estrechas caderas y sin un gramo de grasa de más.
—¿Te encuentras bien? —le preguntó. Su voz era grave y atractiva.
—Sí, gracias —respondió ella temblorosa, no solo por el incidente sino por el atractivo que emanaba de él. La blanca sonrisa le aceleró el pulso y le costó trabajo desviar la mirada de la bien delineada boca. Haciendo un esfuerzo, logró hacerlo, furiosa por su actitud adolescente, que no iba a tono con sus veintitrés años de edad.
—Qué amable, si tenemos cuenta que fui yo quien se tropezó contigo.
—Soy una persona amable —dijo Sera en son de broma, intentando ocultar su reacción ante él—. La verdad es que fue culpa mía también.
—Amable, generosa y honesta —se burló él—. Una mujer entre un millón —y antes de que ella pudiese pensar en qué responderle, añadió—: y, evidentemente, británica.
—Soy medio americana —dijo ella, con indudable orgullo.
—No me había dado cuenta —dijo él, sorprendido.
—Aunque nunca había venido a Estados Unidos hasta que se presentó la oportunidad de pasar un año en la filial que mi empresa tiene en Wall Street.
—¿Dónde trabajas?
—En Anglo American Finance.
—La conozco —dijo él—. Es más, he hecho negocios con Martin Rothwell, el hombre que se podría decir es el dueño de Anglo American… ¿a qué te dedicas?
—Soy la secretaria ejecutiva de Cheryl Rothwell, la hermana del señor Rothwell. Me la presentaron cuando fue a la oficina de Londres y cuando se enteró de que yo era medio americana, me ofreció esta oportunidad.
—Ya. ¿Cuál de tus padres es el americano?
—Mi madre. Nació en Boston.
—¡Mira qué casualidad! La mía también.
—Entonces… ¿tú también eres americano? No se diría por tu acento.
—Lo que pasa es que, al igual que tú, yo soy mitad y mitad. Nací y me criaron en Nueva York, pero estudié en Oxford.
Una naranja rodó escaleras abajo.
—Por más divertido que sea quedarme aquí sujetándote, creo que será mejor que recoja tu compra, antes de que acabe llegando hasta la puerta de entrada.
Mientras lo observaba juntar la fruta y el resto de la comida, Sera supo que ese encuentro había sido algo especial que marcaría su vida.
—Aquí no ha pasado nada —dijo él, volviendo a meter todo en la bolsa marrón—. Excepto los huevos, por supuesto —le mostró la caja de huevos aplastados—. Espero que no pensases comértelos esta noche.
—Para serte sincera, sí.
—¿Ibas a comer sola? —le preguntó, sin retirar la vista de la mano izquierda de ella, en la que no llevaba alianza.
—Sí.
—¿Un viernes por la noche?
—¡Solo llevo unos días en Nueva York! —se defendió ella—. No he tenido tiempo de conocer a nadie.
—Pues lo menos que puedo hacer, después de tropezarme contigo y dejarte sin cena, es invitarte a una pizza. Soy Keir Sutherlands, mucho gusto —dijo él, tendiéndole la mano.
—Encantada. Me llamo Sera Reynolds —respondió Sera. Su primer impulso fue aceptar, pero luego recordó lo que siempre le decía su abuela.
—Si no te gusta, podemos comer pasta.
—Me encanta la pizza —dijo ella, negando con la cabeza.
—¿Pero te han dicho que tengas cuidado con los extraños? —dijo él, al verle la expresión.
Su sonrojo fue respuesta suficiente.
—Puede que yo sea un poco peculiar en ciertos aspectos, pero no creo que llegue a tanto como para que se me considere extraño. Permíteme que te tranquilice con respecto a mis intenciones, ya que no quiero aprovecharme de ti. Estoy soltero y sin compromiso y, que yo sepa, nunca he tenido ni cuernos ni rabo. Tampoco he cometido asesinatos en serie sin previo aviso. Ahora, si prefieres un enfoque más positivo, ambos somos angloamericanos, y lo de que yo vivo en el mismo edificio es cierto, lo cual significa que soy tu vecino.
—No sé si eso debería tranquilizarme o no —bromeó ella—. Supongo que hasta el estrangulador de Boston habrá tenido vecinos.
—¿Y si te dijera que me harías muy feliz compartiendo una pizza conmigo? —preguntó él, mirando los ojos claros y almendrados, la nariz recta, la boca amplia y generosa y la suave curva de la barbilla.
—Siento que estoy comenzando a ceder.
—¡Gracias a Dios! —exclamó él con fervor—. ¿Qué te parece si subimos la compra a tu casa antes de desfallecer de hambre? ¿En qué piso vives?
—El último piso letra B. Tengo un estudio.
—Yo vivo en el último letra A —sonrió él, mientras comenzaban a subir las escaleras—. Así que lo de ser vecinos es cierto.
—Qué raro que no hayamos coincidido hasta ahora —se sorprendió ella.
—Lo raro es que hayamos coincidido —negó él con la cabeza—. Dices que hace unos días que estás. Yo tampoco hace mucho que he llegado. En este tipo de edificio la gente puede vivir puerta con puerta y no conocerse nunca, a menos que tengan los mismos horarios. Normalmente yo no estaría por aquí a estas horas, pero el cliente con quien iba a cenar canceló la cita en el último momento, así que decidí venir a casa a cambiarme antes de ir a comer algo —esbozó una sonrisa—. Ahora me alegro de haberlo hecho.
Las primeras semanas de estar enamorada, porque se enamoró locamente de él, fueron las más maravillosas de su vida.
Descubrió que Keir tenía más que lo que ella siempre había deseado en un hombre. Además de ser interesante y atractivo, resultó ser de carácter agradable, inteligente, sensible y compasivo, con sentido del humor y un contagioso amor por la vida.
También era adicto al trabajo y se quedaba hasta pasadas las nueve en su oficina de Wall Street, además de trabajar buena parte del fin de semana.
A pesar de estar tan ocupado, se las ingeniaba para verla un rato casi todos los días. Unas veces por la mañana temprano cuando salían a andar por un pequeño parque del barrio, otras para tomar un café por la noche en la casa de uno o el otro. Los fines de semana, si él disponía de tiempo, compartían una sencilla comida y una botella de vino.
—¿Por qué trabajas tanto? —protestó ella en una ocasión en que tuvieron que cancelar planes de fin de semana por sus obligaciones.
—El negocio de las propiedades exige mucha dedicación —respondió él con cautela.
—Pero, ¿todo el mundo trabaja por la noche y los fines de semana?
—Gran parte de mi trabajo se realiza más en restaurantes y bares que en el despacho, y los futuros clientes pretenden que esté disponible a a cualquier hora del día —dijo, apretándole la mano con cariño—. No será siempre así, te lo prometo. Pero por ahora no tengo elección.
—Habrá que resignarse, entonces —suspiró ella, aceptando lo inevitable.
El sábado por la mañana él apareció de improviso ante su puerta.
—¿Sabías que estaba negociando un contrato con tu jefe?
Sera asintió con la cabeza.
—Pues bien, Martin Rothwell ha accedido a financiar el proyecto que tenemos en Brodway, así que he decidido hacer pellas por una vez. ¡Vamos a divertirnos! —exclamó, tomándola de la mano.
—Pe… pero tengo que arreglarme el pelo y ponerme algo decente —tartamudeó ella.
—Lo que llevas está perfecto —le dijo él, mirando el vestido camisero gris y blanco, las sandalias sin tacón y el cabello negro y sedoso que le caía sobre los hombros—. Y me gusta que te dejes el pelo suelto.
—¿Adónde vamos? —le preguntó, cuando bajaban las escaleras.
—Tomaremos el metro hasta Coney Island.
Comieron perritos calientes, compartieron una gran bolsa de patatas y una gaseosa y caminaron por el malecón, disfrutando del sol, la música, los olores y el ambiente de diversión de tanta gente junta pasándoselo bien.
—Es la primera vez que veo algo por el estilo —reconoció ella.
—Háblame de ti —dijo él—. La verdad es que conozco bien poco.
—Pues hay poco que conocer —dijo ella—. He llevado una vida muy aburrida.
—No importa. Yo intentaré no bostezar.
—Estoy segura de que no te interesará.
—Y yo estoy seguro de que sí —la contradijo él con firmeza—. Tienes una extraña mezcla de timidez y coraje, de calidez y reticencia. Y aunque nunca criticas a nadie, eres una persona con un gran sentido de la moral.
—Haces que parezca una vieja —protestó ella.
—Todo lo contrario. Eres exactamente el tipo de mujer que siempre había querido encontrarme…
Ella sintió que se le detenía el corazón en el pecho mientras él continuaba.
—Y quiero saber qué es lo que te ha hecho así. Háblame de tu infancia. ¿Dónde has crecido?
—En Sussex.
—¿Cómo eran tus padres?
—No lo sé —reconoció ella—. No llegué a conocerlos de verdad. Murieron cuando tenía dos años.
—Qué duro —dijo él con sencillez—. ¿Cómo sucedió?
—Me dejaron con mi abuela paterna para irse a esquiar a Francia y murieron en una avalancha el día en que llegaron. Ambos eran hijos únicos y, con excepción de la madre de mi padre, ninguno tenía parientes cercanos.
—¿Ella te crió?
—Sí. Aunque no quería responsabilizarse de un niño a su edad, Nan era una mujer de principios y un gran sentido de la responsabilidad. Había enviudado el año anterior y teníamos muy poco dinero, y aunque nunca me lo dijo, yo sabía que era una carga para ella. No le gustaban demasiado los niños, así que pasé mucho tiempo sola.
—¿Pero tenías amigos en el colegio?
—No me alentó a que tuviese amistades —respondió ella con naturalidad—. Nan decía que «el buey solo bien se lame».
—Te sentirías muy sola.
—Tenía amigos imaginarios, y gracias a una maestra de párvulos que se interesó por mí, aprendí a leer cuando era muy pequeña… No creas que fue mala conmigo. Hizo todo lo que pudo —se apresuró a aclarar al verle la expresión del rostro—. Insistió en que fuese a la universidad, aunque yo vivía en casa para ahorrar dinero. Cuando acabé con diploma de honor y comencé a trabajar en Anglo American, se llevó una gran alegría, y me dijo que el esfuerzo había valido la pena.
—¿Y qué opinó cuando decidiste venirte a los Estados Unidos?
—Murió antes de que lo hiciese. Nunca la hubiese dejado. Su muerte fue uno de los motivos por los que aproveché la oportunidad para pasar un año en Nueva York.
Durante un rato caminaron silenciosos, enfrascados en sus respectivos pensamientos.
—¿Qué quieres ver primero, el parque de diversiones o el acuario? —preguntó Keir, tomándola del brazo.
—Me da igual —respondió ella, feliz solo con estar en su compañía—, decide tú.
Como intentando compensarla por su infancia sin alegrías, Keir la subió en todas las atracciones, y el resto del día se llenó de más placeres y emociones que los que había sentido en su vida entera.
—Por ahora, es fácil darte gusto, amor mío —le dijo con extraña ternura cuando ella se lo agradeció, con el rostro radiante.
Cansados, acalorados y polvorientos, pero totalmente felices, se dirigían a la boca del metro cuando vieron un hippy que vendía joyas de plata. A Sera le llamó la atención una sortija de bonito diseño.
—¿Hay algo que te guste en especial? —le preguntó Keir, sacando la cartera.
Si no hubiese sido una sortija, quizás ella se lo habría dicho pero, ruborizándose un poco, negó con la cabeza e hizo ademán de seguir caminando.
—¿Qué te parece este recuerdo? —preguntó él, y como si le hubiese leído la mente, eligió la sortija que ella había estado admirando—. Pruébatela.
Cuando ella titubeó, tomó la sortija y se la colocó en el dedo anular.
—Te queda muy bien.
—¿Cuánto vale? —le preguntó al hippy.
—Veinte dólares —respondió el joven.
Al alejarse, Keir le pasó el brazo por la cintura.
—Seguro que te manchará el dedo de verde. Algún día, espero que no muy lejano, te compraré algo mucho más caro en Tiffany’s.
La invadió la alegría. Keir la amaba y quería casarse con ella.
Comprara lo que le comprase en el futuro, nada podría reemplazar nunca esa sortija, y nunca se sentiría más feliz que en ese momento…