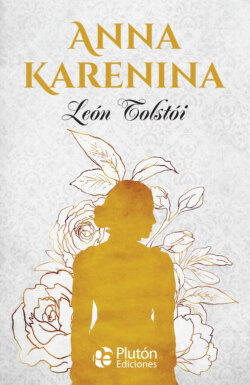Читать книгу Anna Karenina - Leon Tolstoi, León Tolstoi - Страница 3
ОглавлениеPrimera Parte
I
Cada familia infeliz tiene una razón especial para sentirse desdichada, aunque todas las familias felices son parecidas unas a otras.
Todo andaba enredado en casa de los Oblonsky. La esposa se acababa de enterar de que su esposo mantenía relaciones con la institutriz francesa y se apresuró a decirle que no podía continuar viviendo con él.
Esa situación ya duraba tres días y era sumamente triste y dolorosa tanto para los esposos como para los otros integrantes de la familia. Todo el mundo, incluso los sirvientes, sentían la profunda e íntima impresión de que esa vida en común carecía de sentido y que, incluso en una posada, los huéspedes están más unidos de lo que en este momento se sentían ellos entre sí.
La esposa no salía de su alcoba; el esposo no comía desde hacía tres días en casa; los niños corrían libremente, sin que nadie les molestara, de un lado a otro de la casa. La institutriz inglesa tuvo un altercado con el ama de llaves y escribió a una de sus amigas solicitándole que le buscase otro empleo; el cocinero se había marchado dos días antes, justamente a la hora de comer; y la ayudante de cocina y el cochero declararon que no deseaban seguir prestando sus servicios en esa casa y que únicamente esperaban que les pagasen sus salarios para marcharse.
El tercer día después de la escena que tuvo con su esposa, el príncipe Esteban Arkadievich Oblonsky —Stiva, como le decían en sociedad—, cuando despertó a su hora habitual, o sea, a las ocho de la mañana, se encontró, no en la alcoba conyugal, sino acostado sobre el diván de cuero que tenía en su despacho.
Volvió su cuerpo, muy bien cuidado y lleno, sobre los muelles flexibles del diván, como si se dispusiera a dormir nuevamente, al mismo tiempo que abrazando el almohadón apoyaba la mejilla en él.
Repentinamente se incorporó y abrió los ojos, mientras se sentaba sobre el diván.
«¿Cómo era?», pensó, tratando de recordar su sueño. «¡Vamos a ver, vamos a ver! Alabin estaba dando una comida en Darmstadt... Se escuchaba una música americana... El caso es que Darmstadt se encontraba en América... ¡Eso es! Alabin estaba dando un banquete, servido en mesas de cristal... Y las mesas entonaban la canción: Il mio tesoro…: Y si no era eso, era algo más hermoso aun.
»También había unos frascos, que después resultaron ser mujeres...».
Cuando recordó aquel sueño, los ojos de Esteban Arkadievich resplandecieron alegremente. Después se quedó pensativo y esbozó una sonrisa.
«¡Todo estaba tan bien!». Había todavía muchas otras cosas maravillosas que no sabía expresar ni con pensamientos ni con palabras, una vez despierto.
Se dio cuenta de que por las rendijas de la persiana se filtraba un hilo de luz, alargó los pies, logró alcanzar sus zapatillas de tafilete bordado en oro, que su esposa le había regalado en su cumpleaños el año anterior, y, como tenía costumbre desde hacía nueve años, extendió la mano hacia el lugar donde, en la alcoba matrimonial, tenía la costumbre de tener colocada la bata.
Únicamente entonces recordó cómo y por qué estaba en su gabinete y no en el dormitorio con su esposa; la sonrisa se esfumó de su cara y frunció el ceño.
—¡Ay, ay, ay! —se lamentó, recordando lo que había ocurrido.
Y otra vez en su mente se presentaron los detalles de la espantosa escena; pensó en la violenta situación en que se encontraba y, sobre todo, pensó en su propia culpa, que en este momento se le aparecía con total nitidez.
—No, no me va a perdonar. ¡Y lo peor es que yo soy el culpable de todo. ¡Yo tengo la culpa, y, no obstante, no soy culpable! ¡Eso es lo más espantoso del caso! ¡Ay, ay, ay! —se repitió con angustia, recordando otra vez la escena detalladamente.
Lo más terrible había sido ese primer instante, cuando al volver del teatro, feliz y complacido con una manzana en las manos para su esposa, no la había encontrado en el salón; atemorizado, la había buscado en su gabinete, para hallarla finalmente en su alcoba examinando esa funesta carta que lo descubrió todo.
Dolly, aquella Dolly, eternamente ocupada, siempre llena de preocupaciones, tan poco inteligente, según opinaba él, se hallaba sentada con el papel en la mano, mirándole con una expresión de horror, de desesperación y de ira.
—¿Y esto qué es? ¿Qué me puedes decir de esto? —preguntó, mientras señalaba la carta.
Y en este momento, cuando lo recordaba, lo que más disgustaba a Esteban Arkadievich en aquel tema no era el hecho en sí, sino la forma como había respondido entonces a su mujer.
Le había ocurrido lo que a toda persona sorprendida en una situación sumamente vergonzosa: no logró adaptar su aspecto a la situación en que estaba.
De manera que, en lugar de sentirse ofendido, negar, pedir perdón, pedir disculpas o incluso quedarse indiferente —cualquiera de esas actitudes habría sido mejor—, hizo algo ajeno a su voluntad (“reflejos del cerebro”, consideró Esteban Arkadievich, a quien le interesaba bastante la fisiología): sonreír, sonreír con su sonrisa acostumbrada, indulgente y en aquel caso estúpida.
Esa estúpida sonrisa no tenía perdón. Dolly, al verla, había sentido un estremecimiento como bajo el efecto de un dolor físico, y, según acostumbraba, hundió a Stiva bajo un torrente de palabras excesivamente duras y, nada más acabar, huyó a buscar refugio en su dormitorio.
Se había negado a ver a su esposo desde aquel instante.
«¡Todo por esa estúpida sonrisa!», se decía Esteban Arkadievich. Y se volvía a repetir, angustiado: «¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer?», sin encontrar respuesta a su pregunta.
II
Él era honesto consigo mismo. Entonces, Esteban Arkadievich no se podía engañar asegurándose que estaba completamente arrepentido de lo que hizo.
No, no era posible arrepentirse de lo que un hombre como él, de treinta y cuatro años, atractivo, guapo y aficionado a las mujeres, hiciera; ni de no estar ya enamorado de su esposa, madre de siete hijos, cinco de los cuales estaban vivos, y que solamente era un año menor que él.
De lo que estaba realmente arrepentido era de no haber sabido esconder mejor el caso a su mujer. Con todo, entendía lo grave de la situación y se compadecía a sí mismo, a Dolly y a los niños.
Quizá habría tomado más precauciones para esconder el hecho mejor si hubiese imaginado que eso iba a causar tanto efecto a Dolly.
A pesar de que no pensaba con frecuencia y seriamente en el caso, desde hacía tiempo atrás venía suponiendo que su esposa sospechaba que le era infiel, pero le restaba importancia al asunto. Además, pensaba que una mujer extenuada, envejecida, ya nada bonita, sin ningún atractivo especial, excelente madre de familia y nada más, debía ser tolerante con él, hasta por justicia.
¡Pero era todo lo contrario!
«¡Es espantoso, espantoso!», se repetía Esteban Arkadievich, sin encontrar remedio. «¡Con lo bien que estaba todo, con lo a gusto que estábamos viviendo! Ella era dichosa rodeada de nuestros hijos, yo no la estorbaba en nada, la dejaba completamente libre para que se ocupase de la casa y de los niños. Por supuesto que estaba muy mal que ella fuese justamente la institutriz de la casa. ¡Realmente, hay algo vulgar, feo, en cortejar a la institutriz de nuestros propios hijos!... ¡Pero, qué institutriz! (Oblonsky recordó con deleite los negros y apasionados ojos de mademoiselle Roland y su fascinante sonrisa.) ¡Pero no me tomé ninguna libertad mientras estuvo en casa! Y lo peor del caso es que... ¡Es que todo eso parece hecho a propósito! ¡Ay, ay! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer?».
Semejante pregunta no tenía otra respuesta que la que la vida da a todas las preguntas confusas: vivir al día y tratar de olvidar. Sin embargo, hasta la noche siguiente Esteban Arkadievich no se podría refugiar en el sueño, en las alegres visiones de los frascos transformados en mujeres. Era necesario, pues, buscar el olvido en el sueño de la existencia.
Y pensó: «Ya veremos», al tiempo que se ponía la bata gris con forro de seda azul celeste y se anudaba el cordón a la cintura. Después aspiró el aire a pleno pulmón, llenando su ancho pecho, y, con el acostumbrado paso decidido de sus piernas levemente torcidas sobre las que se movía su corpulenta figura con mucha habilidad, se aproximó a la ventana, descorrió las cortinas y tocó el timbre.
El anciano Mateo, su ayuda de cámara y casi su amigo, apareció de inmediato llevándole los zapatos, el traje y un telegrama.
El barbero, con los instrumentos de afeitar, entró detrás de Mateo.
—¿Trajeron unos papeles de la oficina? —preguntó el Príncipe, mientras cogía el telegrama y se sentaba frente al espejo.
—Están encima de la mesa —respondió Mateo, mirando inquisitivamente y lleno de afecto a su señor.
Y agregó, con astuta sonrisa, después de un breve silencio:
—Vinieron de parte del propietario de la cochera...
Sin contestar, Esteban Arkadievich miró a Mateo en el espejo. En el cristal se cruzaron sus miradas: era evidente que se comprendían. Los ojos de Esteban parecían preguntar: «¿Por qué me lo estás diciendo? ¿Acaso no sabes a qué vienen?».
Entonces, Mateo introdujo las manos en los bolsillos, abrió las piernas, miró a su señor, mientras sonreía de una manera casi imperceptible, y agregó con franqueza:
—Les dije que pasen el domingo, y que no molesten al señor ni se molesten, hasta ese día.
Esas eran unas palabras que, evidentemente, tenía preparadas.
Esteban Arkadievich entendió que el sirviente estaba bromeando y solamente quería que se le prestase atención. Abrió el telegrama, lo leyó, tratando de enmendar los acostumbrados errores en las palabras, y su cara se iluminó.
—Mateo, mañana llega Anna Arkadievna, mi hermana —dijo, deteniendo un momento la mano del barbero, que ya trazaba, entre las largas y rizadas patillas, un camino rosado.
—¡Alabado sea Dios! —dijo Mateo, dando a entender con esta exclamación que, como a su amo, no se le escapaba lo significativo de esa visita en el sentido de que Anna Arkadievna, la hermana amadísima, iba a contribuir a la reconciliación del matrimonio.
—¿La señora viene sola o con su esposo? —preguntó Mateo.
Esteban Arkadievich no podía responder, porque en aquel instante el barbero le estaba afeitando el labio superior, pero hizo un gesto indicativo levantando un dedo. Mateo aprobó moviendo la cabeza ante el espejo.
—Sola, ¿eh? ¿Entonces preparo el cuarto de arriba?
—Vamos, consulta a Daria Alexandrovna y haz lo que ella te diga.
—¿A Daria Alexandrovna? —preguntó el ayuda de cámara, indeciso.
—Sí. Y entrégale el telegrama. Ya me informarás lo que te ordena.
Mateo entendió que Esteban quería hacer una prueba y solamente dijo:
—Muy bien, señor.
El barbero ya se había ido y Esteban Arkadievich, peinado, afeitado y lavado, comenzaba a ponerse la ropa, cuando, entró en el cuarto Mateo, lento sobre sus botas crujientes y con el telegrama en la mano.
—Me ordenó que le dijera que se marcha. «Que haga lo que le dé la gana», me dijo. —Y el buen sirviente miraba a su señor, riendo con los ojos, con la cabeza levemente inclinada y las manos en los bolsillos.
Esteban Arkadievich guardaba silencio. Después, una triste y bondadosa sonrisa iluminó su hermoso rostro.
—Y bien, Mateo, ¿qué opinas? —dijo mientras movía la cabeza.
—Todo se va a arreglar, señor —opinó, con optimismo, el ayuda de cámara.
—¿Piensas que será así?
—Sí, señor.
—¿Por qué te lo imaginas? ¿Quién está ahí? —añadió el Príncipe al sentir el roce de una falda detrás de la puerta.
—Soy yo, señor —respondió una voz agradable y firme.
Y apareció en la puerta la cara picada de viruelas de la niñera Matrena Filimonovna.
—¿Qué sucede, Matrecha? —preguntó, saliendo a la puerta, Esteban Arkadievich.
A pesar de que pasase por muy culpable a los ojos de su esposa y a los suyos propios, casi todas las personas que habitaban en la casa, incluso Matrecha, la más íntima de Daria Alexandrovna, estaban de su lado.
—¿Qué sucede? —preguntó nuevamente el Príncipe, con aflicción.
—Señor, vaya a verla, pídale perdón de nuevo... ¡Tal vez Dios tenga piedad de nosotros! Ella sufre demasiado y da pena verla. Y, además, toda la casa está revuelta. Usted debe tener compasión de los niños. Señor, pídale perdón... ¡Usted qué quiere! Finalmente, no haría más que pagar sus culpas. Debe ir a verla...
—No me va a recibir...
—Pero usted habrá hecho lo que debe. ¡Dios es piadoso! Suplique a Dios, señor, niegue a Dios...
—En fin, voy a ir... —dijo Esteban Arkadievich, enrojeciendo. E indicó a Mateo, mientras se quitaba la bata—: Ayúdame a ponerme la ropa.
Mateo, que ya tenía la camisa de su señor en sus manos, sopló en ella como quitándole un polvo invisible y, con evidente satisfacción, la ajustó al cuerpo bastante cuidado de Esteban Arkadievich.
III
Ya vestido, Esteban Arkadievich se echó perfume con un pulverizador, se ajustó los puños de la camisa y, con su gesto acostumbrado, guardó la cartera, los cigarros y el reloj de doble cadena en los bolsillos...
Se sacudió levemente con el pañuelo y, sintiéndose perfumado, limpio, sano y materialmente contento pese a su molestia, salió con paso lento y caminó hacia el comedor, donde le esperaban el café y, al lado, los expedientes de la oficina y las cartas.
Comenzó a leer las cartas. Una no era muy agradable, porque era del comerciante que compraba la madera de las propiedades de su esposa y, como sin reconciliarse con ella era imposible llevar a cabo la operación, daba la impresión de que se mezclase un interés material con su deseo de restituir la armonía en su hogar. Le disgustaba enormemente la posibilidad de que se pensase que el interés de esa venta le incitaba a buscar la reconciliación.
Después de leer el correo, Esteban Arkadievich cogió los documentos de la oficina, hojeó rápidamente dos expedientes, realizó en los márgenes varias anotaciones con un lápiz grande, y después empezó a tomarse el café, al mismo tiempo que leía el periódico de la mañana, con la tinta de la imprenta todavía húmeda.
Diariamente recibía un periódico liberal no extremista, sino seguidor de las orientaciones de la mayoría. A pesar de que no le interesaban la ciencia, el arte ni la política, Esteban Arkadievich profesaba con firmeza las opiniones sustentadas por su periódico y por la mayoría. Únicamente cambiaba de ideas cuando estos variaban o, dicho más exactamente, jamás las cambiaba, sino que se modificaban por sí solas en él sin que ni él mismo lo notara.
No elegía, pues, orientaciones ni maneras de pensar, antes dejaba que las orientaciones y maneras de pensar viniesen a él, de la misma forma que no escogía el estilo de sus sombreros o levitas, sino que se limitaba a aceptar la moda del momento. Debido a que vivía en sociedad y se encontraba en esa edad en que ya se necesita tener opiniones, acogía las ajenas que más le convenían. Si eligió el liberalismo y no el conservadurismo, que también tenía bastantes seguidores entre las personas, no fue por convicción personal, sino porque con su estilo de vida cuadraba mejor el liberalismo.
El partido liberal afirmaba que en Rusia todo iba mal y, efectivamente, Esteban Arkadievich tenía demasiadas deudas y siempre padecía de una grave falta de dinero. Los liberales añadían que el matrimonio era una institución caduca, que necesitaba una reforma urgente, y Esteban Arkadievich encontraba, efectivamente, poco interés en la vida en familia, por lo que tenía que aparentar contrariando fuertemente sus pensamientos.
El partido liberal finalmente sostenía o daba a entender que la religión es únicamente un freno para la parte ignorante de la población, y Esteban Arkadievich estaba completamente de acuerdo, debido a que no podía asistir al más breve oficio religioso sin que le dolieran las piernas. Tampoco entendía por qué se intranquilizaba a los fieles con tantas palabras aterradoras y solemnes referentes al otro mundo cuando en este se podía vivir tan a gusto y tan bien. Agréguese a esto que Esteban Arkadievich jamás desaprovechaba la ocasión de una buena broma y se divertía con ganas escandalizando a las personas tranquilas, sosteniendo que ya que se querían ufanar de su origen, era necesario no detenerse en Rúrik y renegar del mono, que era el más antiguo antepasado.
De esta forma, el liberalismo se transformó en una costumbre para Esteban Arkadievich; y le gustaba el periódico, igual que el cigarro después de las comidas, por la ligera bruma con que envolvía su mente.
Leyó a fondo el artículo, que aseguraba que es ilógico que en nuestra época se levante el grito afirmando que el radicalismo amenaza con devorar todo lo tradicional y que es urgente adoptar medidas con la finalidad de aplastar la hidra revolucionaria, debido a que, «muy por el contrario, nuestra opinión es que el mal se encuentra en el terco tradicionalismo que retarda el progreso y no en esta supuesta hidra revolucionaria...».
Después repasó otro artículo, este sobre finanzas, en el que se citaba a Mill y a Bentham, y se atacaba de un modo velado al Ministerio. Entendía de inmediato, gracias a la claridad de su juicio, todas las alusiones, dónde comenzaban y contra quién iban dirigidas, y le producía cierta satisfacción el comprobarlo.
Sin embargo, hoy estas satisfacciones eran amargas por el recuerdo de los consejos de Matrena Filimonovna y por la idea de la anarquía que reinaba en su hogar.
Posteriormente leyó que, según se comentaba, el conde Beist partió para Wiesbaden, que ya jamás habría más canas, que una muchacha ofrecía sus servicios y que se vendía un ligero cochecillo.
No obstante, semejantes noticias hoy no le producían la satisfacción tranquila y sutilmente irónica de otras oportunidades.
Finalizado el periódico, el kalach1 con mantequilla y la segunda taza de café, Esteban Arkadievich se puso en pie, se limpió las migas que le habían caído en el chaleco y, sacando bastante el pecho, sonrió de manera jovial, con el optimismo de una excelente digestión y no como reflejo de su estado de ánimo.
Sin embargo, esa sonrisa alegre le recordó repentinamente su situación, y se puso muy serio y reflexionó.
Se escucharon, detrás de la puerta, dos voces de niños, en las que pudo reconocer las de Gricha, su hijo menor, y la de Tania, su hija más grande. Los chiquillos acababan de dejar caer algo.
—¡Ya te expliqué que los pasajeros no pueden ir en el techo! —gritaba la pequeña en inglés—. ¿Te das cuenta? Ahora lo tienes que levantar.
«Todo está muy revuelto», se dijo Esteban Arkadievich. «Los niños juegan donde les da la gana, y no hay nadie que cuide de ellos».
Se aproximó a la puerta y les llamó. Los niños entraron en el comedor, dejando una caja con la que estaban representando un tren.
Tania, la preferida del Príncipe, corrió resueltamente hacia él y se colgó a su cuello, dichosa de poder respirar el peculiar aroma de sus patillas. Después de besar la cara de su padre, que la dulzura y la posición inclinada en que estaba la habían puesto roja, Tania se preparaba para salir. Pero el padre la retuvo.
—¿Y qué está haciendo mamá? —preguntó, mientras acariciaba el suave y terso cuello de su hija—. ¡Hola! —agregó, sonriendo, dirigiéndose al chiquillo, que le saludó.
Aceptaba que quería menos a su hijo e intentaba disimularlo y mostrarse igualmente cariñoso con ambos, pero el niño lo notaba y no correspondió con ninguna sonrisa a la fría sonrisa de su padre.
—Mamá ya se levantó —respondió la niña.
Esteban Arkadievich exhaló un suspiro.
«Eso significa que no pudo dormir en toda la noche», pensó.
—¿Y está alegre?
La niña sabía que había ocurrido algo entre sus padres, que mamá no estaba feliz y que a papá le debía constar y no había de simular que lo ignoraba preguntando con ese tono de indiferencia. Se sonrojó, pues, por la mentira de su padre. A su vez, él adivinó los sentimientos de su hija y también se ruborizó.
—No sé —respondió Tania—: mamá nos dijo que hoy no estudiásemos, que fuésemos con miss Hull a visitar a la abuelita.
—Está bien. Ve, pues, donde tu mamá te dijo. Pero no, espera un momento —dijo, mientras la retenía y acariciaba la pequeña mano suave y delicada de Tania.
Tomó una caja de bombones de la chimenea que había dejado allí el día anterior y ofreció dos a Tania, escogiendo uno de azúcar y otro de chocolate, pues sabía que eran los que más le gustaban.
—Uno es para Gricha, ¿verdad, papá? —preguntó la niña, señalando el de chocolate.
—Sí, sí... está bien.
La acarició nuevamente en los hombros, le dio un beso en la nuca y dejó que se fuera.
—Señor, el coche ya está listo —dijo Mateo—. Y está esperándole un visitante que le quiere pedir no sé qué cosa...
—¿Está ahí desde hace rato?
—Más o menos una media hora.
—Mateo, ¿cuántas veces te he dicho que anuncies las visitas de inmediato?
—¡Señor, lo mínimo que puede hacer es dejar que se tome su café con tranquilidad —contestó el sirviente con ese tono entre amistoso y grosero que no aceptaba réplica.
—Muy bien, entonces que entre —dijo Oblonsky, con un gesto de contrariedad.
La visitante, la mujer del teniente Kalinin, pedía algo imposible y estúpido. Sin embargo, Esteban Arkadievich, según su costumbre, hizo que entrara, la escuchó atentamente y, sin interrumpirla, le dijo a quién se debía dirigir para obtener lo que quería y hasta escribió, con su letra bella, grande y clara, una carta de presentación para ese personaje.
Oblonsky, despachada la esposa del oficial, cogió el sombrero y se detuvo un instante, haciendo memoria para recordar si se olvidaba de algo. Sin embargo, no había olvidado nada, sino lo que deseaba olvidar: su esposa.
«Sí, eso es. ¡Ah, sí!», pensó, y sus bellas facciones se ensombrecieron. «¿Voy o no?».
Una voz dentro de él le decía que no, que nada podía resultar sino simulaciones, debido a que no era posible volver a transformar a su esposa en una mujer atractiva, capaz de enamorarle, como no era posible transformarle a él en un viejo incapaz de sentir atracción por las mujeres bellas.
Entonces, nada podía resultar sino fingimiento y mentira, dos cosas que eran repulsivas para su temperamento.
«Sin embargo, hay que hacer algo. No podemos continuar de esta manera», se dijo, intentando animarse.
El Príncipe ensanchó el pecho, sacó un cigarrillo, lo encendió, le dio un par de caladas, lo tiró en el cenicero de nácar y después, con paso veloz, caminó hacia el salón y abrió la puerta que comunicaba con la alcoba de su esposa.
IV
Vestida con una bata muy sencilla y rodeada de prendas y objetos esparcidos por todos lados, Daria Alexandrovna se encontraba de pie ante un armario abierto del que estaba sacando algunas cosas. Con prisa, se había anudado sobre la nuca sus cabellos, ahora escasos, pero un día bellos y abundantes, y sus ojos, agrandados por la delgadez de su cara, tenían una expresión atemorizada.
Cuando escuchó los pasos de su esposo, interrumpió lo que estaba haciendo y se volvió hacia la puerta, tratando inútilmente de esconder bajo una expresión severa y de desprecio, la turbación que le producía esa entrevista.
En aquellos tres días, por lo menos diez veces había empezado la tarea de separar sus pertenencias y las de sus hijos para llevarlas a casa de su madre, donde pensaba marcharse. Y jamás lograba hacerlo.
Se decía a sí misma, como todos los días, que era imposible continuar de esa manera, que había que solucionar algo, castigar a su esposo, humillarle, devolverle, aunque únicamente fuese en parte, el sufrimiento que él le había producido. Sin embargo, mientras se decía que tenía que irse, reconocía dentro de ella que era imposible, porque no podía dejar de considerarle como su marido, sobre todo no podía dejar de quererle.
Además entendía que si aquí, en su propia casa, no había podido cuidar a sus cinco hijos, peor lo habría de hacer en otra. Ya el más pequeño había sufrido las consecuencias del desorden que reinaba en la casa y había enfermado debido a que tomó el día antes un caldo mal condimentado, y faltó muy poco para que los demás se quedaran sin comer el día anterior.
Sabía, por tanto, que no era posible irse; sin embargo, se engañaba a sí misma simulando que estaba preparando las cosas para hacerlo.
Cuando vio a su esposo, hundió las manos en un cajón, como si estuviese buscando algo, y hasta que lo tuvo al lado no se volvió para mirarle. Su rostro, que quería ofrecer una apariencia decidida y dura, expresaba únicamente indecisión y sufrimiento.
—¡Dolly! —susurró él, tímidamente.
E inclinó la cabeza, encogiéndose y tratando de adoptar una actitud dócil y dolorida, pero, pese a todo, se le veía lleno de lozanía y salud. Con una mirada muy rápida, ella le miró de la cabeza a los pies.
«Está contento y es dichoso», pensó. «¡Yo en cambio!... ¡Ah, esa detestable bondad suya que los demás le alaban tanto! ¡Yo le odio más por ella!».
Contrajo la boca y un músculo de su mejilla derecha tembló levemente.
—¿Y usted qué quiere? —preguntó con una voz tan profunda y rápida, que no se parecía a la suya.
—Dolly —dijo él nuevamente, inseguro—. Hoy llega Anna.
—¿Y eso a mí qué me interesa? No la pienso recibir —exclamó su esposa.
—Dolly, es necesario que la recibas.
—¡Fuera de aquí, fuera! —le gritó ella, como si esas exclamaciones le fuesen arrancadas por un dolor corporal.
Mientras pensaba en su esposa, Oblonsky pudo haber estado tranquilo, imaginando que todo se iba a arreglar, según le dijera Mateo, en tanto que tomaba el café y leía el periódico. Pero al observar la cara de Dolly, cansada y dolorida, al escuchar su acento resignado y desesperado, las lágrimas brotaron de sus ojos, se le cortó la respiración y se le oprimió la garganta.
—¡Oh, mi Dios, Dolly, qué hice! —susurró. Ya no pudo decir más, porque tenía la voz ahogada por un sollozo.
Ella le miró después de cerrar el armario.
—Dolly, ¿qué te puedo decir? Únicamente una cosa: que me perdones... ¿No crees que los nueve años que llevamos casados merecen que echemos al olvido los instantes de...?
Bajando la cabeza, Dolly escuchó lo que él iba a decirle, como si ella misma le suplicara que la convenciese.
—¿... los instantes de ofuscación? —continuó él.
E iba a seguir, pero al escuchar esa expresión, la boca de su esposa se contrajo nuevamente, como bajo el efecto de un dolor corporal, y el músculo de su mejilla tembló otra vez.
—¡Fuera, fuera de aquí —gritó con voz aún más ensordecedora— y no hable de sus ofuscaciones ni de sus bajezas!
Y ella misma trató de salir, pero se tuvo que apoyar, desfallecida, en el respaldo de una silla. La cara de su esposo parecía haberse hinchado; tenía los labios inflados y los ojos cubiertos de lágrimas.
—¡Dolly! —susurraba, llorando—. Debes pensar en los niños... ¿Qué culpa tienen los pobrecitos? Yo sí tengo la culpa y estoy preparado para aceptar el castigo que merezca. No hallo palabras con qué expresar lo mal que he actuado. ¡Dolly, perdóname!
Dolly tomó asiento. Oblonsky escuchaba su respiración, pesada y fatigosa, y se sintió invadido de una compasión infinita por su esposa. Ella quiso comenzar a hablar en varias ocasiones; pero no pudo. Oblonsky esperaba.
—Tú únicamente te acuerdas de los niños para valerte de ellos, pero seguro que ya están perdidos —dijo ella, finalmente, repitiendo una frase que, probablemente, en esos tres días se había dicho a sí misma más de una vez.
Le trató de tú. Oblonsky la miró, y se adelantó para cogerla de la mano, pero ella se alejó de su marido con repulsión.
—Yo sí pienso en mis hijos, haría todo lo posible para protegerles, pero no sé cómo hacerlo. ¿Arrebatándoles a su padre o dejándoles al lado de un padre degenerado, sí, degenerado? Ahora, después de lo que pasó —siguió, alzando la voz—, respóndame: ¿cómo es posible que continuemos viviendo juntos? ¿Cómo puedo vivir con un hombre, el padre de mis hijos, que está enredado sentimentalmente con la institutriz de sus propios hijos?
—¿Y ahora qué quieres que hagamos? ¿Qué debemos hacer? —respondió él, casi sin saber lo que decía, inclinando la cabeza cada vez más.
—Usted me repugna, me da asco —gritó Dolly, más agitada cada vez—. ¡Sus lágrimas son pura agua! ¡Usted nunca me ha amado! ¡Ignora lo que es nobleza ni sentimiento!... A usted le veo como a una persona extraña, sí, como a una persona extraña —dijo, repitiendo con rabia esas palabras tan terribles para ella: una persona extraña.
Atemorizado y sorprendido de la furia que se dibujaba en el rostro de su mujer, Oblonsky la miró. No entendía que lo que provocaba la rabia de su esposa era la lástima que le expresaba. Ella no veía amor en él, únicamente compasión.
«Me detesta, me odia y no me va a perdonar», pensó Oblonsky.
—¡Es espantoso, espantoso! —exclamó.
En aquel instante se escuchó a un niño, que, probablemente, se había caído en alguno de los cuartos. Daria Alexandrovna escuchó con atención y, de repente, su cara se dulcificó. Durante un momento permaneció vacilante como si no supiera qué hacer y, finalmente, se dirigió rápidamente hacia la puerta.
«Ama a mi hijo», pensó el Príncipe. «Basta ver cómo cambió de expresión cuando le escuchó gritar. Y si ama a mi hijo, ¿cómo no me va a amar a mí?».
—Dolly, espera: solo una palabra más —dijo, caminando detrás de ella.
—Si me sigue, voy a llamar a la gente, a mis hijos, para que todos se enteren de que usted es un villano. Ahora mismo yo me marcho de casa. Usted siga viviendo aquí con su amante. ¡Yo me voy en este momento de casa!
Y, dando un portazo, se fue.
Esteban Arkadievich exhaló un suspiro, se secó la cara y se dirigió hacia la puerta.
«Mateo dice que todo se va a arreglar», reflexionaba, «pero no sé cómo. No veo la forma. ¡Y qué manera de gritar! ¡Qué palabras! Villano, amante... —se dijo, recordando lo dicho por su esposa—. ¡Ojalá no la hayan escuchado las criadas! ¡Es espantoso!», se repitió. Durante unos segundos permaneció en pie, se enjugó las lágrimas, exhaló un suspiro, y, levantando el pecho, salió del cuarto.
El relojero alemán estaba dando cuerda a los relojes en el comedor. Era viernes. Esteban Arkadievich recordó su broma habitual, cuando, hablando de ese alemán calvo, tan puntual, comentaba que a él se le había dado cuerda para toda la vida con la finalidad de que él, a su vez, pudiera darle a los relojes, y sonrió. A Esteban Arkadievich le encantaban las bromas divertidas. «Tal vez», pensó nuevamente, «¡todo se arregle! ¡Arreglar: qué bella palabra!», se dijo. «También habrá que contar ese chiste».
Entonces llamó a Mateo:
—Mateo, prepara el cuarto para Anna Arkadievna. Dile a María que te ayude.
—Muy bien, señor.
Esteban Arkadievich se encaminó hacia la escalera, mientras se colocaba la pelliza.
—¿El señor no va a comer en casa? —preguntó Mateo, que caminaba junto a él.
—No sé; ya veremos. Toma, para los gastos —dijo Oblonsky, sacando de la cartera diez rublos—. ¿Será suficiente?
—Suficiente o no, igual nos tendremos que arreglar —dijo Mateo, cerrando la puerta del coche y subiendo después la escalera.
Mientras, Daria Alexandrovna volvió a su habitación después de tranquilizar al niño y comprendió, por el ruido del carruaje, que su marido se marchaba. Su alcoba era su único lugar de refugio contra las preocupaciones del hogar que, apenas salía de allí, la rodeaban. Ya en ese breve instante que pasara en la habitación de los niños, Matrena y la inglesa le habían preguntado con respecto a algunas cosas urgentes que había que hacer y a las que únicamente ella podía responder. “¿Qué se iban a poner los niños para pasear? ¿Les daban leche? ¿Buscaban o no otro cocinero?”.
—¡Déjenme tranquila! —había respondido Dolly, y, volviéndose a su alcoba, se sentó en el mismo lugar donde antes había conversado con su esposo, se retorció las manos llenas de sortijas que se deslizaban de sus dedos huesudos, y empezó a recordar la charla que había tenido con él.
«Ya se marchó», pensaba. «¿Cómo acabará la cuestión de la institutriz? ¿La seguirá viendo? Se lo debí preguntar.
»No, no, la reconciliación es imposible... Incluso si continuamos viviendo en la misma casa, tendremos que vivir como extraños el uno para el otro. ¡Extraños para toda la vida!», repitió, acentuando esas palabras terribles. «¡Y cómo le amaba! ¡Cómo le amaba, mi Dios! ¡Cómo le he amado! Y en este mismo momento: ¿no le amo, y tal vez más que antes? Lo espantoso es que...».
No pudo finalizar su pensamiento porque se presentó en la puerta Matrena Filimonovna.
—Señora, si me lo permite, mandaré a buscar a mi hermano —dijo—. Si no, yo tendré que preparar la comida, no vaya a ser que los niños, igual que ayer, se queden sin comer hasta las seis de la tarde.
—Ahora salgo y miraré lo que se debe hacer. ¿Enviaron por leche fresca?
Y sumiéndose en las preocupaciones cotidianas, Daria Alexandrovna ahogó, momentáneamente, su sufrimiento en ellas.
V
Esteban Arkadievich, aunque nada tonto, era travieso y perezoso, por lo que salió del colegio destacando entre los últimos.
A pesar de todo, pese a su vida de desenfreno, a su poca edad y a su modesto grado, tenía el cargo de presidente de un Tribunal público de Moscú. Obtuvo aquel empleo debido a la influencia del esposo de su hermana Anna, Alexis Alexandrovich Karenin, quien ocupaba un alto cargo en el Ministerio del que dependía su oficina.
Sin embargo, aunque Karenin no le hubiera colocado en ese puesto, Esteban Arkadievich, a través de la mediación de mucha gente, hermanos o hermanas, primos o tíos, igualmente habría logrado aquel cargo u otro similar que le permitiese ganar los seis mil rublos al año que necesitaba, dada la pésima situación de sus negocios, incluso contando con los bienes que tenía su esposa.
La mitad de las personas de buena posición de Moscú y San Petersburgo eran amigos o familiares de Esteban Arkadievich. Él nació en el ambiente de los más influyentes y poderosos de este mundo. Más de la mitad de los altos funcionarios, los antiguos, fueron amigos de su padre y a él le conocían desde la cuna. Con la otra parte se tuteaba, y la parte que quedaba estaba compuesta de conocidos con los que mantenía relaciones bastante cordiales.
De manera que los distribuidores de los bienes terrenales —como arrendamientos, cargos, concesiones, etcétera— eran familiares o amigos y no iban a dejar a uno de los suyos en la miseria.
De manera que, para obtener un excelente puesto, Oblonsky no necesitó hacer muchos esfuerzos. Le fue suficiente con no envidiar, no oponerse, no pelear, no enfadarse, todo lo cual le era muy sencillo debido a la bondad innata de su temperamento. No encontrar un cargo con la retribución que requería le habría parecido increíble, sobre todo no ambicionando casi nada: únicamente lo que habían logrado otros amigos de su edad y que estuviera al alcance de sus habilidades.
Las personas que le conocían no solamente apreciaban su carácter bondadoso y jovial y su indiscutible honestidad, sino que se sentían inclinados hacia él incluso por su altiva presencia, sus ojos brillantes, sus cejas negras y su cara sonrosada y blanca. Cuando alguien se encontraba con él, de inmediato manifestaba su alegría: «¡Aquí está Stiva Oblonsky!», exclamaba al verle aparecer, casi siempre sonriendo jovialmente.
Y, si bien después de una charla con él no se producía ninguna satisfacción especial, las personas, un día y otro, al verle, le acogían nuevamente con igual júbilo.
Esteban Arkadievich había logrado, en los tres años que llevaba ejerciendo su cargo en Moscú, no únicamente atraerse el afecto, sino el respeto de jefes, compañeros, subordinados y de todos los que le trataban. Las cualidades principales que hacían que fuese respetado en su oficina eran, primeramente, su indulgencia con los otros —fundamentada en la aceptación de sus propios defectos— y, posteriormente, su sincero liberalismo. No ese liberalismo de que hablaban los periódicos, sino un liberalismo que tenía en la sangre, y que hacía que tratara de la misma manera a todos, sin distinción de jerarquías y posiciones, y en último lugar —y esta era la principal— la absoluta indiferencia que su cargo le inspiraba, lo que le permitía no entusiasmarse mucho con él ni cometer equivocaciones.
Oblonsky, entrando en su oficina, pasó a su pequeño gabinete privado, y detrás de él iba el conserje, que le llevaba la cartera. Allí se puso el uniforme y entró en el despacho.
Los oficiales y escribientes se pusieron en pie, saludándole con respeto y jovialidad. Oblonsky, como de costumbre, estrechó las manos a los integrantes del Tribunal y tomó asiento en su puesto. Conversó y bromeó durante un rato, no más de lo conveniente, y empezó a trabajar.
Nadie mejor que él sabía establecer los límites de la sencillez adecuada y la formalidad necesaria para hacer eficaz y grato el trabajo.
El secretario se aproximó con los documentos del día, y le habló con el tono de confianza que el propio Esteban Arkadievich introdujera en la oficina.
—Finalmente recibimos los datos que necesitábamos de la administración provincial de Penza. Están aquí. Con su permiso...
—¿Así que ya se recibieron? —exclamó Esteban Arkadievich, mientras colocaba la mano sobre ellos—. ¡Vamos, señores! Y toda la oficina empezó a trabajar.
«Si ellos supieran», se dijo, al tiempo que, con aire grave, escuchaba el informe, «¡qué apariencia de niño culpable tenía su “presidente de Tribunal” media hora antes!».
Y mientras escuchaba la lectura del expediente, su mirada reía.
El trabajo duraba hasta las dos, en que se abría una pausa para almorzar.
Las enormes puertas de la sala se abrieron repentinamente, poco antes de esa hora, y alguien entró en ella. Sentados bajo el retrato del Emperador y colocados bajo el zérzalo, los miembros del tribunal dirigieron sus miradas hacia la puerta, complacidos de aquella diversión imprevista. Sin embargo, el ujier hizo salir inmediatamente al recién llegado y cerró la puerta de vidrio tras él.
Oblonsky, después de examinar el expediente, se puso en pie, se desperezó y, rindiendo tributo al liberalismo de la época que corría, encendió un cigarro en plena sala del consejo y caminó hacia su despacho.
Sus dos amigos, el gentilhombre de cámara Grinevich y el veterano empleado Nikitin, fueron tras él.
—Tendremos tiempo de terminar el asunto después de comer —dijo Esteban Arkadievich.
—Por supuesto —aseveró Nikitin.
—¡Ese Fomin debe ser un pillo muy astuto! —dijo Grinevich en referencia a uno de los que se encontraban complicados en el expediente que estaban estudiando.
Oblonsky hizo un ademán, como para dar a entender a Grinevich que no era apropiado establecer juicios anticipados, y no respondió.
—¿Quién era el hombre que entró mientras estábamos trabajando? —preguntó al ujier.
—Uno que lo hizo sin autorización, Excelencia, y que aprovechó un descuido mío. Preguntó por usted. Le respondí que hasta que los miembros del Tribunal no salieran...
—¿Y dónde está ahora?
—Seguro se fue a la antesala. No podía sacarlo de aquí. ¡Ah, ese es! —dijo el ujier, señalando a un hombre ancho de espaldas, de buena figura, con la barba rizada, quien, sin quitarse el gorro de piel de carnero, subía velozmente a la escalinata de piedra desgastada.
Un funcionario demacrado, que bajaba con una cartera bajo el brazo, miró severamente las piernas de aquel hombre y dirigió una mirada inquisitiva a Oblonsky.
Esteban Arkadievich se encontraba en lo alto de la escalera. Su cara, resplandeciente sobre el cuello bordado del uniforme, brilló más cuando reconoció al recién llegado.
—Es él, me lo suponía. Es Levin —dijo con una sonrisa un poco burlona y amistosa—. ¿Cómo te atreves a venir a verme en esta «covachuela»? —dijo mientras abrazaba a su amigo, no conforme con estrechar su mano—. ¿Llegaste hace mucho?
—No, acabo de llegar. Tenía muchas ganas de verte —respondió Levin tímidamente y mirando a la vez a su alrededor con enfado e inquietud.
—Muy bien: acompáñame a mi gabinete —dijo Oblonsky, que conocía el enorme amor propio de su amigo y su timidez.
Y le arrastró tras de sí, sujetando su brazo, como si le estuviera abriendo camino a través de muchos peligros.
Esteban Arkadievich tuteaba a casi todos sus conocidos: jóvenes de veinte años, viejos de sesenta, ministros y artistas, generales y comerciantes. De manera que muchos de los que tuteaba se encontraban en extremos opuestos del nivel social y habrían quedado bastante asombrados de saber que tenían entre sí algo de común, a través de Oblonsky.
Se tuteaba con todas las personas con las que bebía champán una vez, y como lo bebía con todos, cuando en presencia de sus subordinados se encontraba con uno de esos «tus», como llamaba habitualmente en broma a esos amigos, de los que tuviera que avergonzarse, sabía esquivar, debido a su tacto natural, lo que eso pudiese tener de indigno para sus subordinados.
Levin no era un «tú» del que se pudiera sentir avergonzado, pero Oblonsky entendía que su amigo pensaba que él quizá tendría recelos en demostrarle su intimidad frente a sus subalternos y debido a eso le llevó arrastrando a su despacho.
Levin no tenía la misma edad que Oblonsky. Su tuteo no se debía únicamente a haber bebido champán juntos, sino a haber sido compañeros y amigos en su primera juventud. A pesar de la diferencia de sus inclinaciones y temperamentos, se querían como se quieren habitualmente dos amigos de la adolescencia. Sin embargo, como sucede frecuentemente entre personas que escogen diferentes profesiones, cada uno, aprobando y comprendiendo la elección del otro, en el fondo de su corazón la despreciaba.
A cada uno de los dos le parecía que la vida que él llevaba era la única verdadera y la del amigo una ficción. Debido a eso Oblonsky no había podido reprimir una sonrisa de burla cuando vio a Levin. En varias ocasiones le había visto en Moscú, llegado del pueblo, donde estaba ocupado en cosas que Esteban Arkadievich jamás alcanzaba a comprender totalmente, y que, por otro lado, no tenían el más mínimo interés para él.
Levin siempre llegaba a Moscú de forma precipitada, agitado, apocado y enfadado contra sí mismo por su torpeza y, generalmente, expresando puntos de vista inesperados y desconcertantes con respecto a todo.
Esteban Arkadievich encontraba eso sumamente divertido. En el fondo, Levin también despreciaba la vida ciudadana y el trabajo de Oblonsky, que consideraba sin ningún valor. La diferencia radicaba en que Oblonsky, haciendo lo que todas las otras personas, al reírse de su amigo, lo hacía con excelente humor y muy seguro de sí, mientras que Levin no tenía calma y se molestaba a veces.
—Te estaba esperando desde hace mucho —dijo Oblonsky, entrando en el despacho y soltando el brazo de su amigo, como para indicar que los riesgos habían acabado—. Me siento muy feliz de verte —siguió—. ¿Cuándo llegaste?
Levin guardaba silencio, observando a los dos desconocidos amigos de Esteban Arkadievich y fijándose, principalmente, en la mano blanca del elegante Grinevich, una mano de blancos y afilados dedos y de largas uñas curvadas en su extremo. Toda la atención de Levin la atraían aquellas manos surgiendo de los puños de una camisa adornados de brillantes e inmensos gemelos, y limitaban la libertad de sus pensamientos.
Oblonsky lo notó y sonrió.
—Déjenme presentarlos —dijo—. Aquí, Felipe Ivanovich Nikitin y Mijaíl Stanislavovich Grinevich, mis amigos. Y aquí —agregó volviéndose a Levin—: un gran deportista, que levanta cinco puds2 con una sola mano; una gran personalidad de los estados provinciales, un integrante de los zemstvos3, el maravilloso cazador, rico ganadero, mi gran amigo hermano de Sergio Ivanovich Koznichev: Constantino Dmitrievich Levin.
—Encantado de conocerle —dijo el anciano.
—Yo tengo el honor de conocer a Sergio Ivanovich, su hermano —afirmó Grinevich, extendiéndole su mano fina de uñas largas.
Levin frunció el ceño, le estrechó la mano fríamente y se volvió hacia Oblonsky. A pesar de que apreciaba bastante a su hermano de madre, famoso escritor, le era totalmente inaguantable que a él no le consideraran como Constantino Levin, sino como hermano del célebre Koznichev.
—Ya no soy parte del zemstvo —dijo, hablando con Oblonsky—. Ya no voy a sus reuniones. Me peleé con todos.
—¡Vaya, qué rápido te cansaste! ¿Cómo fue eso? —preguntó, sonriendo, su amigo.
—Es una larga historia. Te la contaré otro día —respondió Levin.
Pero seguidamente la empezó a contar:
—Tengo la seguridad, en una palabra, de que con los zemstvos no se hace ni se podrá hacer nada provechoso —dijo como si respondiese a un insulto—. Por una parte, se juega al parlamento, y yo no soy ni muy viejo ni muy joven para divertirme jugando. Por la otra —Levin hizo una pausa—... es una forma que ha encontrado la camarilla rural de extraer el jugo a las provincias. Anteriormente había juicios y tutelas, y en la actualidad zemstvos, en forma de sueldos inmerecidos y no de gratificaciones —concluyó muy acalorado, como si alguien de los presentes le hubiese objetado las opiniones.
—Por lo que me doy cuenta, estás atravesando una nueva etapa, y en esta ocasión conservadora —comentó Oblonsky—. Pero ya hablaremos de eso más tarde.
—Sí, más tarde... Pero antes te quería hablar de cierto asunto... —respondió Levin mirando con antipatía la mano de Grinevich.
Esteban Arkadievich sonrió ligeramente.
—¿No me decías que jamás te ibas a poner trajes europeos? —preguntó a Levin, observando el traje que este vestía, probablemente cortado por un sastre francés—. ¡Cuando digo que estás atravesando una nueva etapa!
Levin se ruborizó, pero no como la gente adulta, que se pone roja casi sin notarlo, sino como los chiquillos, que al sonrojarse entienden lo ridículo de su timidez, lo que aviva todavía más su rubor, casi hasta llorar.
Ver esa expresión infantil en la cara varonil e inteligente de su amigo producía un efecto tan extraño que Oblonsky desvió la mirada.
—¿Entonces dónde nos podemos ver? —preguntó Levin—. Tengo que hablar contigo.
Oblonsky reflexionó.
—Iremos a almorzar al restaurante Gurin —dijo— y allí hablaremos. Hasta las tres estoy libre.
—No —respondió Levin, después de pensarlo un poco—. Antes debo ir a otro lugar.
—Entonces cenaremos juntos por la noche.
—Pero, ¿para qué vamos a cenar? Al fin y al cabo no tengo nada especial que contarte. Únicamente preguntarte dos cosas, y podremos conversar después.
—Pues pregúntame las dos cosas en este momento y conversemos por la noche.
—Se trata... —empezó Levin—. No es nada especial, de todas maneras.
Una viva irritación se dibujó en su cara provocada por los esfuerzos que hacía para controlar su timidez.
—¿Y qué sabes de los Scherbazky? ¿Continúan sin novedad? —preguntó, finalmente.
Esteban Arkadievich, a quien le constaba desde hacía tiempo que su amigo Levin estaba enamorado de su cuñada Kitty, sonrió de manera imperceptible y sus ojos resplandecieron de complacencia.
—Tú lo has preguntado en dos palabras, pero yo no lo puedo responder en dos palabras, porque... Discúlpame un momento.
El secretario —con familiaridad respetuosa y con la conciencia modesta de la superioridad que todos los secretarios piensan tener sobre sus jefes en el conocimiento de todas las cuestiones— entró y caminó hacia Oblonsky llevando unos documentos y, en forma de pregunta, comenzó a explicarle un problema. Sin acabar de escucharle, Esteban Arkadievich colocó la mano sobre el brazo del secretario.
—No, hágalo, de todas formas, como le dije —indicó, suavizando con una sonrisa la orden. Y después de explicarle la idea que él tenía sobre la solución del problema, concluyó, mientras separaba los documentos—: Le suplico, Zajar Nikitich, que lo haga de esa manera.
Un poco confundido, el secretario se marchó. Entretanto, Levin se había recuperado totalmente de su turbación, y en ese instante se encontraba escuchando con burlona atención y con las manos apoyadas en el respaldo de una silla.
—No lo entiendo, no... —dijo.
—¿Qué no entiendes? —contestó Oblonsky sonriendo y sacando un cigarro.
Estaba esperando alguna extravagancia de parte de Levin.
—Lo que haces aquí —respondió Levin, encogiéndose de hombros—. ¿Es posible que lo puedas tomar en serio?
—¿Por qué no?
—Porque aquí no hay nada que hacer.
—Eso te imaginas tú. Estamos agobiados de trabajo.
—Claro: sobre el papel... En verdad, tienes aptitudes para todo esto —agregó Levin.
—¿Qué quieres decir?
—No quiero decir nada —respondió Levin—. De todas formas, admiro mucho tu grandeza y me siento sumamente orgulloso de tener un amigo tan importante... Pero todavía no has respondido a mi pregunta —concluyó, mirando a Oblonsky a los ojos con un desesperado esfuerzo.
—Muy bien: solo espera un poco y tú también vas a terminar aquí, a pesar de que tengas en el distrito de Krasinsky tres mil hectáreas de tierras, tengas tus músculos y la agilidad y lozanía de una joven de doce años. ¡Pese a todo ello vas a acabar por pasarte a nuestras filas! Y respecto a lo que me preguntaste, no hay novedad. Pero es una verdadera lástima que, durante tanto tiempo, no vinieras por aquí.
—¿Pues qué sucede? —preguntó Levin, con inquietud.
—Nada, no sucede nada —dijo Oblonsky—. Ya hablaremos. Y concretamente, ¿qué es lo que te trajo aquí?
—De eso también será mejor que hablemos después —contestó Levin, poniéndose rojo hasta las orejas.
—Muy bien; ya me hago cargo —dijo Esteban Arkadievich—. Si las quieres ver, las vas a encontrar hoy, de cuatro a cinco, en el Parque Zoológico. Kitty va a estar patinando. Vas a verlas. Nos reuniremos allí y después iremos a cualquier lugar.
—Muy bien. Entonces hasta luego.
—¡Recuerda la cita! Yo te conozco muy bien: eres capaz de olvidarla o de irte al pueblo —exclamó Oblonsky riendo.
—No, no la voy olvidar...
Y abandonó el despacho, sin recordar, hasta que estuvo en la puerta, que no se había despedido de los amigos de Oblonsky.
Cuando Levin se marchó, Grinevich dijo:
—Da la impresión de que es un hombre de carácter.
—Sí, estimado —asintió Esteban Arkadievich, mientras inclinaba la cabeza—. ¡Es un muchacho con suerte! ¡Joven y fuerte, tres mil hectáreas en Krasinsky, y con un futuro muy hermoso...! ¡No es igual que nosotros!
—¿Y usted de qué se queja?
—¡Me quejo de que todo me va demasiado mal! —contestó, con un profundo suspiro, Oblonsky.
VI
Levin se sonrojó cuando Oblonsky le preguntó a qué había ido a Moscú, y se indignó consigo mismo por haberse ruborizado y por no haber sabido responderle: «Vine a Moscú a pedir la mano de tu cuñada», pues únicamente por esta razón estaba en Moscú.
Antiguas familias nobles de Moscú, los Levin y los Scherbazky siempre habían mantenido cordiales relaciones entre sí, y su amistad se afirmó más todavía durante los años en que Levin era estudiante. Este se preparó e ingresó en la Universidad al mismo tiempo que el joven príncipe Scherbazky, el hermano de Kitty y Dolly. En esa época, Levin se encariñó con la familia Scherbazky, y los visitaba con frecuencia.
Por raro que pueda parecer, a lo que Levin le tenía afecto era justamente a la casa, a la familia y, por encima de todo, a la parte femenina de la familia.
Levin no tenía recuerdos de su madre; únicamente tenía una hermana, y esta era mayor que él. De manera que en casa de los Scherbazky se encontró por primera vez en su vida en ese ambiente de hogar intelectual y aristocrático del que él jamás había podido disfrutar debido al fallecimiento de sus padres.
Ante él, todo, en los Scherbazky, principalmente en las mujeres, se presentaba envuelto como en un velo enigmático, poético; y no solamente no veía ningún defecto en ellos, sino que imaginaba que bajo aquel velo poético que envolvía sus vidas se escondían las más altas perfecciones y los sentimientos más elevados.
Que esas señoritas hablaran un día en francés y otro en inglés; que tocasen por turno el piano, cuyas melodías se escuchaban desde la habitación de trabajo de su hermano, donde los estudiantes estaban preparando sus lecciones; que tuviesen profesores de dibujo, de música, de literatura francesa, de danza; que las tres, en compañía de mademoiselle Linon, fuesen, a horas fijas, por las tardes al bulevar Tverskoy, vestidas con sus abrigos de satén invernales —Natalia de medio largo, Dolly de largo y Kitty completamente de corto, de manera que sus piernas cubiertas de tersas medias rojas podían distinguirse bajo el abriguito—; que pasearan por el bulevar Tverskoy acompañadas por un lacayo que llevaba en el sombrero una escarapela dorada; todo eso y mucho más que se hacía en ese misterioso mundo en el que ellos se movían, Levin no lo podía entender, pero estaba convencido de que todo lo que allí se hacía era bello y perfecto, y justamente se sentía enamorado de ello por el misterio en que para él se desenvolvía.
En sus tiempos de estudiante, casi se enamoró de Dolly, la hija mayor, pero esta contrajo matrimonio poco después con Oblonsky. Entonces empezó a enamorarse de la segunda, como si para él fuera preciso estar enamorado de una u otra de las hermanas. Sin embargo, Natalia, apenas fue presentada en sociedad, se casó con el diplomático Lvov. Cuando Levin salió de la Universidad, Kitty aún era una niña. El joven Scherbazky, que había entrado a formar parte de la Marina, murió en el Báltico y a partir de ese momento las relaciones de Levin con la familia, pese a su amistad con Oblonsky, cada vez se hicieron menos estrechas. Pero cuando ese año, a comienzos de invierno, Levin volvió a Moscú después de un año de estar ausente y les hizo una visita a los Scherbazky, entendió de quién estaba destinado realmente a enamorarse. Al parecer, nada más simple —conociendo a los Scherbazky, siendo de excelente familia, no siendo pobre, más bien rico, y teniendo treinta y dos años de edad—, que pedir la mano de Kitty, la princesita. Indudablemente le habrían considerado un excelente pretendiente. Sin embargo, como Levin estaba completamente enamorado, Kitty le parecía tan perfecta, una mujer tan por encima de todo lo del mundo, y él se consideraba un hombre tan vulgar y bajo, que casi no se podía imaginar que ni Kitty ni los otros consideraran que él era digno de ella.
Permaneció dos meses en Moscú como en un sueño, coincidiendo casi diariamente con Kitty en la alta sociedad, que empezó a visitar para verla más frecuentemente; y, repentinamente, le pareció que no tenía ninguna esperanza de conseguir el amor de su amada y se fue al pueblo.
La opinión de Levin se fundamentaba en que él no podía ser un buen partido, a los ojos de los padres de Kitty, y que tampoco la deliciosa joven le podía querer.
No podía alegar ante sus padres ninguna posición social, una ocupación específica, siendo así que a su misma edad, treinta y dos años, varios de sus compañeros eran: uno director de un banco y de una compañía de ferrocarriles, otro general ayudante, otro profesor, y el cuarto era presidente de un tribunal de justicia, como era el caso de Oblonsky...
En cambio él sabía muy bien cómo le debían juzgar los otros: un ganadero, un propietario rural, un hombre incapaz, que solo hacía, a ojos de las personas, lo que hacen los inútiles: ocuparse de cazar, del ganado, de cuidar sus campos y sus dependencias.
La bella Kitty no podía, pues, querer a un hombre tan feo como se consideraba Levin, y, sobre todo, tan incapaz de hacer algo productivo y tan vulgar. Por otro lado, gracias a su amistad con el hermano de Kitty ya fallecido, sus relaciones con ella habían sido las de un hombre maduro con una niña, lo cual era para él otro obstáculo. Consideraba que a un joven bondadoso y feo, como él creía ser, se le puede querer como a un amigo, pero no con la pasión que él sentía por Kitty. Para eso había que ser un hombre elegante y, sobre todo, un hombre destacado.
Es cierto que había escuchado decir que, a veces, las mujeres quieren a hombres feos y vulgares, pero él no podía creerlo, y juzgaba a los otros por sí mismo, que únicamente era capaz de amar a mujeres bellas, originales y misteriosas.
Sin embargo, después de pasar dos meses en la soledad de su pueblo, entendió que el sentimiento que le absorbía en este momento en nada se parecía a los entusiasmos de la etapa inicial de su juventud, pues no le dejaba instante de sosiego, y vio claramente que no podría vivir sin saber si Kitty podría o no llegar a ser su esposa. Además entendió que sus miedos eran producto de su imaginación y que no tenía ningún motivo serio para pensar que lo iban a rechazar. Y de esa manera fue como tomó la decisión de volver a Moscú, decidido a pedir la mano de Kitty y, si lo aceptaba, contraer matrimonio con ella... Y si no... Pero no quiso ni pensar en lo que ocurriría si su propuesta era rechazada.
VII
Levin llegó en el tren de la mañana a Moscú e inmediatamente se fue a casa de su hermano mayor por parte de madre, Koznichev. Cuando se cambió de ropa, entró en el despacho de su hermano dispuesto a pedirle consejo después de exponerle las razones de su viaje.
Sin embargo, Koznichev no estaba solo. Estaba acompañado por un profesor de filosofía famoso que vino de Jarkov con el único objetivo de discutir con él un tema filosófico sobre el que los dos mantenían puntos de vista diferentes.
El profesor mantenía con los materialistas una vehemente polémica, y Koznichev, que la seguía con mucho interés, después de leer el último artículo del profesor, le escribió una misiva exponiéndole sus objeciones y criticándole las enormes concesiones que hacía al materialismo.
De inmediato, el polemista se puso en camino para discutir el asunto. El tema debatido estaba en aquel momento muy en boga, y se reducía a aclarar si había un límite de separación entre las facultades fisiológicas y psíquicas del ser humano y, de haberlo, dónde se encontraba ese límite.
Con la misma sonrisa fría con que recibía a todo el mundo, Sergio Ivanovich recibió a su hermano, y después de presentarle al profesor, continuó la conversación.
El profesor, un hombre de baja estatura, con gafas, de frente estrecha, interrumpió un instante la charla para saludar y posteriormente la reanudó nuevamente, sin tomar en cuenta a Levin.
Este tomó asiento, esperando que el filósofo se marchase, pero terminó interesándose por la polémica.
En los periódicos había visto los artículos de que se hablaba y los había leído, tomando en ellos el interés general que un antiguo estudiante de la facultad de ciencias puede tomar en el progreso de las ciencias; sin embargo, por su parte, nunca asociaba estos asuntos profundos referentes a la procedencia del ser humano como animal, a la acción refleja, la sociología, a la biología, y a esa que, entre todas, cada vez más le preocupaba: la importancia de la vida y la muerte.
Su hermano y el profesor, en cambio, en el transcurso de su discusión, mezclaban los asuntos científicos con los referentes al espíritu, y cuando daba la impresión de que tocarían el tema principal, se desviaban de inmediato, y se hundían otra vez en la esfera de las tenues distinciones, las reservas, las alusiones, las citas, las referencias a autorizadas opiniones, con lo que Levin apenas podía comprender de lo que hablaban.
—Me es imposible aceptar —dijo Sergio Ivanovich, con la claridad y exactitud, con la pureza de dicción que le eran propias— la tesis que sustenta Keiss; la cual es: que toda concepción del mundo que nos rodea nos es transmitida a través de sensaciones. Nosotros percibimos de manera directa la idea de que existimos, no mediante una sensación, ya que no se conocen órganos especiales que sean capaces de recibirla.
—Sin embargo, Pripasov, Wurst y Knaust le responderían que la idea de que existimos nace del conjunto de la totalidad de las sensaciones y es el resultado de ellas. Incluso, Wurst asevera que no se puede experimentar la idea de existir sin sensaciones.
—Demostraré lo contrario... —empezó Sergio Ivanovich.
Dándose cuenta de que los interlocutores, después de acercarse al punto esencial del problema, se iban a desviar nuevamente de él, Levin preguntó al profesor:
—Es decir que, cuando mi cuerpo muera y mis sensaciones se acaben, ¿para mí ya no habrá existencia posible?
Contrariado como si esa interrupción le produjese casi un dolor corporal, miró al que le preguntaba y que parecía más un ignorante que un filósofo, y después volvió los ojos a Sergio Ivanovich, como preguntándole: ¿Qué quieres que le responda?
Sin embargo, Sergio Ivanovich hablaba con menos intransigencia y afectación que el profesor, y entendía tanto las objeciones de este como el lógico y simple punto de vista que acababa de ser sometido a examen, por lo que sonrió y dijo:
—Todavía no estamos en condiciones de responder a esa pregunta apropiadamente.
—Es verdad; no tenemos suficientes datos —dijo el profesor. Y siguió exponiendo sus argumentos—. No —dijo—. Yo sostengo que si, como asegura Pripasov, la sensación tiene su base en la impresión, tenemos que establecer una rigurosa distinción entre estas dos nociones.
Levin ya no quiso escuchar nada más y esperaba impacientemente que el profesor se fuera.
VIII
Sergio le dijo a su hermano, cuando el profesor se marchó:
—Me alegro que hayas venido. ¿Será por mucho tiempo? Y las tierras ¿cómo van?
Levin sabía que a su hermano las tierras le interesaban poco, y si le preguntaba por ellas era por condescendencia. Le respondió, pues, limitándose a comentarle sobre la venta del trigo y del dinero recaudado.
Habría querido pedirle consejo a su hermano, hablarle de sus planes de casamiento. Sin embargo, escuchando su charla con el profesor y escuchando posteriormente el tono protector con que le preguntaba por las tierras (las posesiones de su madre las poseían en común ambos hermanos, pero era Levin quien las administraba), tuvo la impresión de que ya no podría explicarse bien, de que no podía comenzar a hablar a su hermano de lo que había decidido, y de que este seguramente no vería las cosas como él quería que las viera.
—Muy bien, ¿y qué dices del zemstvo? —preguntó Sergio, que le daba bastante importancia a esa institución.
—No lo sé, para ser sincero.
—¿Cómo? ¿No eres miembro de él?
—No. Presenté la renuncia —respondió Levin— y no voy a las reuniones.
—¡Es una verdadera lástima! —dijo Sergio Ivanovich frunciendo el ceño.
Para justificarse, Levin empezó a contarle lo que ocurría en las reuniones.
—Ya se sabe que pasa así siempre —le interrumpió Sergio Ivanovich—. Los rusos somos de esa manera. Quizá sea un bello rasgo de nuestro carácter la facultad de ver nuestros propios defectos. Sin embargo, los exageramos y nos consolamos de ellos con el sarcasmo que siempre tenemos en los labios. Te diré una cosa: si cualquier otro pueblo de Europa hubiese tenido una institución similar a la de los zemstvos —los ingleses o los alemanes, por ejemplo—, la habrían aprovechado para lograr su libertad política. Nosotros, en cambio, únicamente nos sabemos reír de ella.
—¿Pero qué querías que hiciera? —respondió Levin, excusándose—. Esa era mi última prueba, puse toda mi alma en ella... Pero no tengo aptitudes, no puedo.
—No es que no tengas aptitudes: es que no sabes enfocar bien el asunto —dijo Sergio Ivanovich.
—Quizá tengas razón —aceptó Levin desanimado.
—¿Sabes que Nicolás, nuestro hermano, está en Moscú otra vez?
Nicolás, hermano por parte de madre de Sergio y de Constantino, y mayor que ambos, era un calavera. Había despilfarrado su fortuna, siempre andaba en compañía de personas de dudosa reputación y estaba peleado con los dos hermanos.
—¿Será posible? —preguntó, inquieto, Levin—. ¿Y tú cómo lo sabes?
—Prokofy le vio en la calle.
—¿En Moscú? ¿Sabes dónde está viviendo?
Levin se puso en pie, como disponiéndose a irse de inmediato.
—Siento mucho habértelo contado —dijo Sergio Ivanovich, moviendo la cabeza al ver la reacción de su hermano—. Envié a alguien para que me informara de su domicilio; le mandé la letra que aceptó a Trubin y que yo pagué. Y lee lo que me responde...
Y Sergio Ivanovich entregó una nota a su hermano que tenía bajo el pisapapeles.
Entonces, Levin leyó la nota, escrita con la letra irregular de Nicolás, tan parecida a la suya:
Les suplico encarecidamente que me dejen tranquilo. Solo deseo eso de mis hermanos.
Nicolás Levin.
Constantino, después de leerla, permaneció en pie ante su hermano, con el papel entre las manos y la cabeza baja.
Luchaba en su interior con el deseo de olvidar a su miserable hermano y la convicción de que sería una mala acción actuar de aquella manera.
—Da la impresión de que se propone ofenderme, pero no lo va a conseguir —continuaba diciendo Sergio—. Yo tenía la disposición de ayudarle con todo mi corazón; pero ya te puedes dar cuenta de que no es posible.
—Sí, sí... —contestó Levin—. Entiendo y apruebo tu actitud... Pero yo lo quiero ver.
—Bueno, ve si quieres hacerlo, pero no te lo recomiendo —dijo Sergio Ivanovich—. No es que yo le tenga miedo con respecto a las relaciones entre tú y yo: no va a lograr hacernos pelear. Sin embargo, creo que es preferible que no vayas, y de esa manera te lo aconsejo. No es posible ayudarle. No obstante, haz lo que te parezca más conveniente.
—Tal vez no sea posible ayudarle, pero no me podría quedar tranquilo, sobre todo en este momento, si...
—No te entiendo bien —contestó Sergio Ivanovich—, solo entiendo la lección de humildad. A partir de que Nicolás empezó a ser como es, yo empecé a considerar eso que llaman una «infamia», con menos dureza. ¡Tú ya sabes lo que hizo!
—¡Es espantoso, espantoso! —decía Levin una y otra vez.
Levin, después de obtener del sirviente de su hermano la dirección de la casa de Nicolás, tomó la decisión de visitarle inmediatamente, pero después, analizándolo mejor, prorrogó la visita hasta la tarde.
Primeramente, para serenar su espíritu, necesitaba solucionar el asunto que le había traído a Moscú. Con ese fin se dirigió, pues, a la oficina de Oblonsky y, después de haber obtenido la información que necesitaba sobre los Scherbazky, tomó un coche y se fue al lugar donde le dijeron que podía encontrar a Kitty, la mujer que amaba.
IX
Levin, con el corazón palpitante, dejó, a las cuatro de la tarde, el coche de alquiler cerca del Parque Zoológico y caminó por un sendero hasta la pista de patinar, con la plena seguridad de encontrar a Kitty, debido a que había visto el carruaje de los Scherbazky en la puerta.
El día estaba despejado, pero hacía bastante frío. Frente al Parque Zoológico se encontraban alineados coches de alquiler, trineos y carruajes particulares. Se veían, aquí y allá, algunos policías. Los asistentes, con sus sombreros que brillaban bajo el sol, se aglomeraban en la entrada y en los paseos ya limpios de nieve, entre filas de casetas de madera con adornos esculpidos y de estilo ruso. Los viejos abedules, inclinados bajo el peso de la nieve que estaba cubriendo sus ramas, parecían exhibir flamantes vestimentas de fiesta.
Mientras caminaba por el sendero que conducía a la pista, Levin pensaba: «Debo estar calmado; es necesario no emocionarse. ¿Qué te sucede corazón? ¿Qué deseas? ¡Calla, imbécil!». De esa manera hablaba a su corazón, pero más emocionado se sentía, cuanto más esfuerzos hacía por tranquilizarse.
Se encontró con una persona conocida que le saludó, pero Levin ni siquiera pudo recordar de quién se trataba.
Se acercó a las montañas de nieve, en las que se escuchaban voces alegres, entre el estruendo de las cadenas que hacían subir los trineos. Se encontró, unos pasos más allá, frente a la pista y reconoció enseguida a Kitty entre los que patinaban.
El miedo y la alegría inundaron su corazón. Kitty estaba en el extremo de la pista, conversando en aquel instante con una señora. A pesar de que no había nada de extraordinario en su actitud, para Levin sobresalía entre todos, igual que una rosa entre las ortigas. Todo alrededor de ella parecía iluminado. Era como una sonrisa que hiciera brillar todo lo que estaba en torno a ella.
«¿Es posible que me pueda aproximar adonde se encuentra?», se preguntó Levin.
Hasta le parecía un santuario inaccesible el lugar donde ella estaba, y tal era su inquietud que hubo un instante en que incluso decidió irse. Tuvo que hacer un gran esfuerzo sobre sí mismo para decirse que cerca de Kitty había bastantes personas y que él podía muy bien haber ido a ese lugar para patinar.
Entonces, entró en la pista, tratando de no mirar a Kitty sino a largos intervalos, igual que lo hacen los que sienten temor de mirar al sol de frente. Sin embargo, como el sol, la presencia de la muchacha se sentía incluso sin mirarla.
Ese día y a esa hora iba a la pista gente de una misma posición, todas conocidas entre sí. Allí se encontraban, luciendo su arte, los maestros del arte de patinar; los que estaban aprendiendo sujetándose a sillones que empujaban delante de ellos, deslizándose por el hielo con movimientos torpes y tímidos; también había niños, y ancianos que practicaban el patinaje por motivos de salud.
A Levin todos le parecían personas felices porque podían estar cerca de «ella». No obstante, los patinadores pasaban junto a Kitty, la alcanzaban, le hablaban, se separaban nuevamente y todo con indiferente naturalidad, entreteniéndose sin que ella entrase para nada en su alegría, disfrutando de la excelente pista y del buen tiempo.
El primo de Kitty, Nicolás Scherbazky, vestido con unos pantalones ceñidos y una chaqueta corta, descansaba en un banco con los patines puestos. Cuando vio a Levin, le gritó:
—¡Cómo está el primer patinador de Rusia! ¿Desde cuándo se encuentra usted aquí? El hielo está muy bien. Vamos, póngase los patines.
—Es que no traigo patines —contestó Levin, sorprendido de la libertad de maneras de Scherbazky frente a «ella» y sin perderla de vista ni un instante, a pesar de que tenía puesta la mirada en otro lado.
Sintió que el sol se acercaba a él. Kitty, deslizándose sobre el hielo con sus pequeños pies calzados de altas botas, al parecer, un poco asustada, se aproximaba a Levin. Detrás de ella, inclinándose hacia el hielo y haciendo gestos desesperados, iba un joven vestido con el traje nacional ruso que la estaba persiguiendo. Kitty patinaba muy insegura. Sacando las manos del pequeño mango sujeto por un cordón al cuello, las extendía como para asirse a alguna cosa ante el miedo de caer. Vio a Levin, a quien reconoció de inmediato, y sonrió tanto para él como para ocultar su miedo.
Cuando llegó a la curva, Kitty, con un impulso de sus pequeños y nerviosos pies, se aproximó a Scherbazky, sonriendo, se cogió a su brazo y saludó con la cabeza a Levin.
Estaba todavía más bella de lo que él la imaginara. La recordaba toda cuando pensaba en ella: su pequeña cabeza rubia, con su deliciosa expresión de bondad e inocencia infantiles, colocada de una manera tan admirable sobre sus graciosos hombros. Esa combinación de gracia de niña y de hermosura de mujer ofrecía un fascinante conjunto que impresionaba profundamente a Levin.
Sin embargo, lo que más le impresionaba de Kitty, como algo siempre nuevo, eran sus ojos tímidos, sinceros y tranquilos, y su sonrisa, esa sonrisa que le trasladaba a un mundo encantado, donde se sentía complacido, feliz, con una dicha plena como únicamente recordaba haberla sentido durante los primeros días de su niñez.
—¿Cuándo llegó? —le preguntó Kitty, mientras le daba la mano.
En ese momento el pañuelo se le cayó del manguito. Levin lo recogió y ella dijo:
—Gracias.
—Llegué hace poco: ayer... quiero decir, hoy... —contestó Levin, a quien la emoción le impidió entender bien la pregunta—. Iba a ir a su casa...
Y recordando repentinamente el motivo por el que la estaba buscando, se turbó y se enrojeció.
—Ignoraba que usted patinara. Y patina bastante bien —agregó.
Ella le miró con atención, como intentando adivinar la razón de su turbación.
—Aprecio mucho su halago, debido a que usted se le considera como el mejor patinador —dijo finalmente, sacudiendo la escarcha que se formaba sobre su manguito con su pequeña mano enfundada en guantes negros.
—Sí; anteriormente, cuando patinaba apasionadamente aspiraba a llegar a ser un patinador perfecto.
—Da la impresión de que usted se apasiona por todo —dijo la muchacha, mientras sonreía—. Me encantaría verle patinar. Vamos, colóquese los patines y demos juntos una vuelta.
«¿Será posible? ¡Patinar juntos!», pensaba Levin, mirándola.
—Me los pongo de inmediato —dijo en alta voz.
Y se fue a buscarlos.
—Señor, hace tiempo que usted no venía por aquí —le dijo el empleado, mientras cogía el pie de Levin para sujetarle los patines—. A partir de entonces no viene nadie que patine igual que usted. ¿Queda bien de esta manera? —finalizó, ajustándole la correa.
—Muy bien, muy bien; termine rápido, por favor —contestaba Levin, sin casi poder contener la sonrisa de felicidad que luchaba por aparecer en su cara. «¡Eso es vida! ¡Eso es felicidad! ¡Juntos, vamos a patinar juntos!, me dijo. ¿Y si se lo dijera en este momento? Pero tengo miedo, porque ahora me siento dichoso, dichoso aunque sea únicamente por la esperanza... ¡Pero es necesario decidirse! ¡Tengo que acabar con esta incertidumbre! ¡Y en este mismo instante!».
Se puso en pie, después de quitarse el abrigo y, recorrió el hielo desigual inmediato a la caseta, deslizándose sin ningún esfuerzo y salvó el hielo liso de la pista, como si le fuese suficiente la voluntad para animar su carrera. Tímidamente se acercó a Kitty, sintiéndose tranquilo al ver la sonrisa con que le recibía.
Kitty le dio la mano y ambos se precipitaron juntos, cada vez a más velocidad, y cuanto más rápido iban, con tanta más fuerza ella le oprimía la mano.
—Aprendería muy rápido con usted, porque, no sé a qué se podrá deber, pero cuando patino con usted me siento totalmente segura —le comentó.
—Y cuando usted se apoya en mi brazo, yo también me siento más seguro —contestó Levin. Y de inmediato, asustado de lo que acababa de decir, se puso rojo. Y, efectivamente, apenas pronunció estas palabras, de la misma manera como el sol se esconde entre las nubes, de la cara de Kitty desapareció toda la suavidad, y Levin entendió por la expresión de su rostro que la muchacha se concentraba para meditar.
En la tersa frente de la joven se marcó una leve arruguita.
—¿Le ocurre algo? Disculpe, no tengo ningún derecho a... —rectificó Levin.
—¿Por qué no? No me ocurre nada —contestó ella con frialdad. Y agregó—: ¿Todavía no ha visto a mademoiselle Linon?
—No, aún no.
—Ella le aprecia mucho. Vaya a saludarla.
«¡Dios mío, se ha enfadado!», pensó Levin, al tiempo que se dirigía hacia la vieja francesa de cabellos grises y rizados que estaba sentada en el banco.
Ella le recibió como a un viejo amigo, mostrando su dentadura postiza al reír.
—¡Cómo crecemos!, ¿verdad? —le dijo, señalándole a Kitty —¡cómo envejecemos! ¡Ya «Tiny bear» es mayor! —siguió, riendo, y recordando los apodos que Levin le daba antiguamente a cada una de las tres hermanas, comparándolas con los tres oseznos de un cuento inglés muy popular—. ¿Recuerda que la llamaba de esa manera?
Él ya no lo recordaba, pero la francesa llevaba diez años riendo de eso.
—Vamos, vaya a patinar. ¿No es cierto que nuestra Kitty ahora lo hace muy bien?
Cuando Levin se aproximó a Kitty nuevamente, había desaparecido la severidad del rostro de la muchacha; su mirada, como antes, era sincera y suave, pero a Levin le pareció que había algo de fingido en la tranquilidad de sus ojos y se sintió muy triste.
Ella, después de hablar de su anciana institutriz y de sus peculiaridades, le preguntó a Levin sobre su vida.
—¿Y usted no se aburre viviendo en el pueblo durante la época de invierno? —le preguntó.
—No, no me aburro, para nada. Como estoy ocupado todo el tiempo... —respondió él, consciente de que ella le arrastraba a la esfera de ese tono sereno que había decidido mantener y de la cual, como había ocurrido a comienzos de invierno, ya no podía huir.
—¿Se va a quedar aquí durante mucho tiempo? —preguntó Kitty.
—Todavía no lo sé —contestó Levin, casi instintivamente.
Pensó que si permitía que aquel tono de serena amistad le ganase, se iría de nuevo sin haber solucionado nada; y tomó la decisión de rebelarse.
—¿Cómo es eso de que aún no lo sabe?
—Es así, no sé... Todo depende de usted.
Y enseguida se sintió aterrorizado de sus palabras.
Sin embargo, Kitty no las escuchó o no quiso escucharlas. Dio dos o tres ligeros talonazos, como si tropezara, y se alejó de él velozmente. Se acercó a la institutriz, le dijo algo y fue hacia la caseta para quitarse los patines.
«¡Oh, Señor, ayúdame, ilumíname! ¿Qué hice?», pensaba Levin, rezando mentalmente. Pero, como sintiera al mismo tiempo una necesidad muy viva de moverse, se lanzó en una rápida carrera sobre el hielo, trazando con furor círculos amplios.
En ese instante, uno de los mejores patinadores que había allí salió del café con un cigarro en la boca, bajó las escaleras a saltos con los patines puestos, ocasionando un enorme estruendo y, sin ni siquiera cambiar la postura descuidada de los brazos, tocó el hielo y se deslizó sobre él.
—¡Ah, es un nuevo truco! —exclamó Levin.
Y corrió hacia la escalera para hacerlo.
—¡Usted se va a matar! —le gritó Nicolás Scherbazky—. ¡Para hacer eso hay que tener mucha práctica!
Levin ascendió hasta el último peldaño y, después que estuvo allí, se lanzó con todo el impulso hacia abajo, tratando de mantener el equilibrio con los brazos. Tropezó en el último peldaño, pero tocando levemente el hielo con la mano hizo un rápido y violento esfuerzo, se puso en pie y siguió su carrera, mientras reía.
«¡Qué joven tan simpático!», pensaba Kitty, que estaba saliendo de la caseta con mademoiselle Linon, al tiempo que seguía a Levin con ojos dulces y acariciantes, como si observase a un hermano querido. «¿Quizá soy culpable? ¿Hice algo que no está bien? A eso le llaman coquetería. Ya sé que no es a él a quien amo, pero con él estoy contenta. ¡Es muy simpático! Pero ¿por qué me dijo eso?».
Viendo que Kitty se iba a reunir con su madre en la escalera, Levin, con la cara encendida por la violencia del ejercicio, se detuvo y quedó abstraído. Después se quitó los patines y pudo alcanzar a madre e hija junto a la puerta del parque.
—Me alegro mucho de verle —dijo la Princesa—. Recibimos, como siempre, los jueves.
—¿Entonces, hoy?
—Nos complacerá su visita —contestó, con sequedad, la Princesa.
Su frialdad enfadó a Kitty de tal manera que no pudo dominar el deseo de suavizar la aspereza de su madre y dijo sonriendo, mientras volvía la cabeza:
—Hasta pronto.
En ese instante, Esteban Arkadievich, con los ojos brillantes, el sombrero ladeado, con aire victorioso, entraba en el jardín. Sin embargo, al acercarse a su suegra adoptó un aire lloroso, respondiéndole con voz afligida cuando le preguntó por la salud de Dolly.
Después de conversar con ella en voz baja y con humildad, Oblonsky se enderezó, sacando el pecho y cogió a Levin del brazo.
—¿Qué? ¿Vamos? —preguntó—. Me acordé mucho de ti y estoy bastante complacido de que hayas venido —dijo, mirándole convincentemente a los ojos.
—Vamos —respondió Levin, en cuyos oídos todavía sonaba dulcemente el eco de esas palabras: «Hasta pronto», y de cuya cabeza no se apartaba la sonrisa con que Kitty las acompañó.
—¿Al «Ermitage» o al «Inglaterra»?
—Me da igual.
—Vamos entonces al «Inglaterra» —contestó Esteban Arkadievich decidiéndose por este restaurante, porque en él debía mucho más dinero que en el otro y pensaba que no estaba bien dejar de visitarlo.
—¿Posees algún coche alquilado? —agregó—. ¿Sí? Maravilloso... Yo ya despedí el mío...
Hicieron el camino callados. Levin solo pensaba en lo que podía significar ese cambio de expresión en la cara de Kitty, y ya se sentía entusiasmado en sus esperanzas, ya se sentía hundido en la angustia, y considerando que sus ilusiones eran poco sensatas. Sin embargo, tenía la sensación de ser otro hombre, de no ser en nada parecido a ese a quien ella le sonrió y a quien le dijo: «Hasta pronto».
Mientras, Esteban Arkadievich iba por el camino componiendo el menú.
—¿El rodaballo te gusta? —preguntó a Levin, cuando estaban llegando.
—¿Qué dices?
—El rodaballo.
—¡Oh! Sí, sí, me encanta.
X
Cuando entró en el restaurante con su amigo, Levin no dejó de observar en él una expresión especial, una especie de alegría contenida y radiante que se manifestaba en la cara y en toda la figura de Esteban Arkadievich.
Entonces, Oblonsky se quitó el abrigo y, con el sombrero ladeado, entró en el comedor, dando órdenes a los camareros tártaros que, con las servilletas bajo el brazo y con traje de frac, se pusieron a su alrededor, pegándose a sus faldones, literalmente.
Esteban Arkadievich, saludando jovialmente a derecha y a izquierda a las personas conocidas, que aquí como en todos lados le recibían alegremente, caminó hacia el mostrador y tomó un vasito de vodka mientras lo acompañaba con un pescado en conserva, y dijo a la cajera francesa, toda puntillas y cintas, varias palabras que hicieron que se riera a carcajadas. Con respecto a Levin, le provocaba náuseas la vista de esa francesa, que daba la impresión de que toda ella estaba hecha de cabellos postizos y de poudre de riz et vinaigres de toilette4. Se apartó de allí como pudiera hacerlo de un basurero. En su mirada brillaba una sonrisa de triunfo y de dicha y su alma estaba colmada del recuerdo de Kitty.
—Excelencia, pase por aquí, tenga la gentileza. Su Excelencia, aquí no va a importunar nadie —decía el camarero tártaro que con más insistencia iba tras de Oblonsky y que era un hombre muy grueso, ya viejo, con los faldones del frac flotantes bajo la cintura ancha—. Excelencia, haga el favor —decía de la misma forma a Levin, enalteciéndolo también como invitado de Esteban Arkadievich.
Rápidamente puso un mantel limpio encima de la mesa redonda, que ya estaba cubierta con otro y se encontraba colocada bajo una lámpara de bronce. Después acercó dos sillas tapizadas y se quedó parado frente a Oblonsky esperando órdenes, con la servilleta y la carta en la mano.
—Si Su Excelencia quiere el reservado, dentro de poco lo podrá tener a su disposición. En este momento lo ocupa el príncipe Galitzin con una señorita... Recibimos ostras francesas.
—¡Ostras, caramba!
Esteban Arkadievich recapacitó.
—Levin, ¿cambiamos el plan? —preguntó, mientras ponía el dedo sobre la carta.
Y su cara expresaba verdadera incertidumbre.
—¿Sabes si las ostras son buenas? —preguntó.
—Son de Flensburg, Excelencia. Hoy no tenemos de Ostende.
—Bueno, pasemos porque sean de Flensburg, pero ¿están frescas?
—Las recibimos ayer.
—¿Comenzamos entonces por las ostras y cambiamos el plan?
—Me da igual. A mí lo que me gustaría más sería el schi y la kacha,5 pero no deben tener de eso aquí.
—¿El señor quiere kacha a la russe? —preguntó el tártaro, mientras se inclinaba hacia Levin como una niñera hacia un chiquillo.
—Bromas aparte, estoy conforme con lo que elijas —dijo Levin a Oblonsky—. Patiné mucho y tengo apetito. —Y agregó, observando una expresión de contrariedad en la cara de Esteban Arkadievich—: No pienses que no sé apreciar tu elección. Estoy completamente seguro de que voy a comer muy a gusto.
—¡No faltaba más! Tú puedes decir lo que quieras, uno de los placeres de la vida es el comer bien —contestó Esteban Arkadievich—. Ea, amigo: primero tráenos las ostras. Dos —no, eso no sería suficiente—, tres docenas... Después, sopa juliana...
—Printanière, ¿verdad? —corrigió el tártaro.
Sin embargo, Oblonsky no quería darle la satisfacción de darles nombres en francés a los platos.
—Sopa juliana, juliana, ¿comprendes? Después rodaballo, con la salsa bastante espesa; posteriormente... rosbif, pero que sea bueno, ¿eh? Más tarde, algo de conservas y pollo.
Recordando la costumbre de Oblonsky de no denominar los platos con los nombres de la cocina francesa, el tártaro no quiso insistir, pero se desquitó, repitiendo todo lo encargado tal como se encontraba escrito en la carta.
—Soupe printanière, turbot à la Beaumarchais, poularde à l’estragon, macédoine de fruits!
E inmediatamente después, como movido por un resorte, cambió la carta de vinos por la que tenía en las manos y se la entregó a Oblonsky.
—Dime, ¿qué vamos a beber?
—Lo que quieras; tal vez un poco de... champán —respondió Levin.
—¿Champán para comenzar? Pero bueno, como desees. ¿Te gusta carta blanca?
—Cachet blanc —dijo el tártaro.
—Sí: esto con las ostras. Después, ya veremos.
—Muy bien, Excelencia. ¿Y de vinos de mesa?
—Quizá el Nuit... Pero no: el clásico Chablis vale más.
—Bien. ¿Su Excelencia tomará su queso?
—Sí: de Parma. ¿O tú prefieres otro?
—A mí me da igual —dijo Levin, tratando, sin éxito, de reprimir una sonrisa.
Con los faldones de su frac flotándole hacia atrás, el tártaro se alejó corriendo, y cinco minutos después volvió con una botella entre los dedos y con una bandeja llena de ostras ya abiertas en sus conchas de nácar.
Apoyando los brazos sobre la mesa, Esteban Arkadievich empezó a comer las ostras, después que arrugó la servilleta almidonada y puso la punta en la abertura del chaleco.
—Están bien —comentó, al tiempo que, con un pequeño tenedor de plata, separaba las ostras de las conchas y las devoraba una tras otra—. Están bien —dijo otra vez, mirando con sus resplandecientes ojos, en un momento a Levin, y en el otro al tártaro.
También Levin comió ostras, aunque habría preferido pan blanco y queso, pero no podía menos que contemplar a Oblonsky.
Y hasta el mismo tártaro, después de descorchar la botella y escanciar el vino espumoso en las copas finas de cristal, observó con visible placer, mientras se arreglaba su corbata blanca, a Esteban Arkadievich.
—¿Las ostras no te gustan? —preguntó este a Levin—. ¿O es que acaso estás preocupado por algo?
Quería que Levin se sintiese contento. Levin no estaba afligido, solamente no se sentía a gusto en el ambiente del restaurante, que contrastaba mucho con su estado de ánimo de ese instante. No, en ese establecimiento con sus reservados donde se llevaba a comer a las damas no se encontraba bien; con sus tártaros, sus bronces y sus espejos. Tenía la impresión de que aquello deshonraba los delicados sentimientos que tenía en su corazón.
—¿Yo? Sí, estoy bastante preocupado... No te puedes imaginar, además, la impresión que le causan estas cosa a un pueblerino como yo. Es, por ejemplo, como las uñas de ese señor que me presentaste en tu despacho.
—Ya me di cuenta de que te impresionaron mucho las uñas del pobre Grinevich —dijo, riendo, Oblonsky.
—¡Para mí esas son cosas insoportables! —contestó Levin—. Solo ponte en mi lugar, en el de una persona que vive en el campo. Allí tratamos de tener las manos de forma que nos permitan trabajar con más comodidad; debido a eso nos cortamos las uñas y nos arremangamos el brazo, a veces... Aquí, en cambio, las personas se dejan crecer las uñas todo lo que pueden dar de sí y se colocan unos gemelos como platos para terminar de dejar las manos en estado de ser completamente inútiles.
Esteban Arkadievich sonrió alegremente.
—Es una señal de que no es necesario un trabajo rudo, que se trabaja con el cerebro... —razonó.
—Tal vez. Pero de todas maneras a mí eso me causa una impresión muy extraña; como me la causa el que nosotros los del pueblo tratemos de comer rápidamente para ponernos de inmediato a trabajar de nuevo, mientras que aquí tratan de no saciarse muy aprisa y por eso comienzan por comer ostras.
—Lógicamente —contestó su amigo—. El objetivo de la civilización consiste en transformar todo en un placer.
—Entonces prefiero ser un salvaje si ese es el objetivo de la civilización.
—Tú, sin necesidad de eso, eres un salvaje. Todos los Levin lo son.
Levin exhaló un suspiro. Se sintió dolido y avergonzado cuando recordó a su hermano Nicolás. Frunció el ceño. Pero ya Oblonsky le estaba hablando de una cosa diferente que distrajo su atención.
—¿Esta noche vas a visitar a los Scherbazky? ¿Es decir, a...? —añadió, mientras separaba las conchas vacías y acercaba el queso y sus ojos brillaban de modo revelador.
—No voy a dejar de ir —contestó Levin—, a pesar de que creo que la Princesa me invitó de mala gana.
—¡No digas estupideces! Es su manera de ser. Amigo, sírvenos la sopa —dijo Oblonsky dirigiéndose al camarero—. Es su cualidad de grande dame. Yo también voy a pasar por allí, pero antes debo ir a casa de la condesa Bonina. Allí hay un coro, que... Lo repito, eres un salvaje... ¿Cómo se explica tu repentina desaparición de Moscú? Los Scherbazky todo el tiempo me preguntaban por ti, como si yo pudiera saber... Y únicamente sé una cosa: que siempre haces lo contrario que los otros.
—Es verdad: soy un salvaje —aceptó Levin, hablando con lentitud, pero con agitación—, pero si lo soy, no es por haberme marchado en aquel momento, sino por haber vuelto actualmente.
—¡Qué dichoso eres! —interrumpió Oblonsky, mirándole a los ojos.
—¿Por qué?
—A los buenos caballos los conozco por el pelo y a los muchachos enamorados por la mirada —expresó Esteban Arkadievich—. El futuro se abre ante ti... El mundo te pertenece...
—¿Es que acaso tú ya no tienes nada ante ti?
—Sí, pero el futuro es tuyo. Yo únicamente tengo el presente, y este presente no es de color de rosa precisamente.
—¿Y por qué?
—Las cosas no marchan bien... Pero no deseo hablar de mí, y además no todo puede explicarse —dijo Esteban Arkadievich—. Vamos, cambia los platos —dijo al camarero. Y continuó—: Ea, ¿a qué viniste a Moscú?
—¿Es que no lo adivinas? —preguntó, a su vez, Levin, mientras miraba fijamente a su amigo, sin apartar sus profundos ojos de él ni un momento.
—Sí, lo adivino, pero no soy el indicado para comenzar la charla sobre ello... Juzga si lo adivino o no por mis palabras —comentó Esteban Arkadievich con una leve sonrisa.
—Y entonces, ¿no me dices nada? —preguntó Levin con voz estremecida, sintiendo que todos los músculos de su cara temblaban—. ¿Y el asunto qué te parece?
Sin quitar los ojos de Levin, Oblonsky vació poco a poco su enorme copa de Chablis.
—Por lo que a mí respecta —dijo— no desearía nada más. Pienso que es lo mejor que podría ocurrir.
—¿No estás en un error? ¿Sabes a lo que te estás refiriendo? —contestó su amigo, mientras clavaba los ojos en él—. ¿Crees que es posible?
—Sí, lo creo. ¿Por qué no habrá de serlo?
—¿Piensas francamente que es posible? Por favor, dime todo lo que piensas. ¿No me espera una negativa? Estoy casi seguro...
—¿Por qué piensas de esa manera? —dijo Esteban Arkadievich, mirando la emoción de Levin.
—En ocasiones lo creo, y esto sería espantoso para mí y para ella.
—No creo que haya nada espantoso en esto para ella. Toda joven se siente muy orgullosa cuando piden su mano.
—Sí, todas sí; pero ella no es igual que todas.
Esteban Arkadievich esbozó una sonrisa. Conocía perfectamente los sentimientos de Levin y sabía que para él todas las muchachas del mundo se encontraban divididas en dos clases: una compuesta por la mayoría de las mujeres, sujetas a todas las debilidades, y otra compuesta únicamente por «ella», que no tenía ningún defecto y estaba muy por encima de la especie humana.
—¿Qué estás haciendo? ¡Toma un poco de salsa! —dijo, mientras detenía la mano de Levin, que estaba separando la fuente.
Obediente, Levin se sirvió salsa; pero con sus preguntas impedía que Esteban Arkadievich comiera en paz.
—Espera, espera —dijo—. Entiende que para mí esto es un asunto de vida o muerte. A ninguna persona le he hablado de ello. No puedo hablar con nadie, excepto contigo. Aunque seamos distintos en todo, sé que me aprecias y yo también te aprecio mucho. Pero sé franco conmigo, ¡por Dios!
—Yo te digo lo que pienso —contestó Oblonsky sonriendo—. Te voy a decir más aún: mi mujer, que es una dama maravillosa...
Exhaló un suspiro, recordando cómo estaban sus relaciones con ella y, después de un breve silencio, siguió:
—Tiene el don de prever los acontecimientos. Profetiza los sucesos, sobre todo si se trata de matrimonios, y adivina el carácter de las personas... Predijo, por ejemplo, que la Schajovskaya contraería matrimonio con Brenteln. Y nadie lo quería creer. Sin embargo, resultó. Muy bien: está de tu parte.
—¿Quieres decir, que...?
—Que no únicamente simpatiza contigo, sino que asegura que Kitty será tu esposa, sin ninguna duda.
Al escuchar esas palabras, la cara de Levin se iluminó con una de esas sonrisas tras de las que da la impresión que casi van a brotar lágrimas de ternura.
—¡Así que dice eso! —exclamó—. He opinado siempre que tu mujer es una persona admirable. Bien; ya es suficiente. Ya no hablemos más de eso —agregó, poniéndose en pie.
—Muy bien, pero toma asiento.
Pero Levin no se podía sentar. Con sus firmes pasos dio dos vueltas por la pequeña estancia, pestañeando fuertemente para dominar sus lágrimas, y solamente entonces volvió a sentarse en su silla.
—Entiende —dijo— que esto no es un amor corriente. Yo he estado enamorado, pero no como en este momento. Ya no es un sentimiento, sino que se trata de una fuerza superior a mí que me conduce a ella. Me marché de Moscú porque creí que eso no podía ser, como no puede ser que haya felicidad en la Tierra. Después luché conmigo mismo y comprendí que la vida sin ella me será imposible. Es necesario que tome una decisión.
—¿Por qué te marchaste?
—¡Oh, espera, espera! ¡Ahora se me están ocurriendo tantas cosas para preguntarte! No te imaginas el efecto que tus palabras me han causado. La dicha me ha transformado casi en un ser poco digno. Hoy supe que mi hermano Nicolás se encuentra aquí, ¡y hasta me había olvidado de él, como si pensara que también él era dichoso! ¡Es como una especie de locura! Sin embargo, hay algo terrible. A ti te lo puedo decir, conoces estos sentimientos, porque eres un hombre casado... Y lo terrible es que nosotros, hombres con un pasado, ya viejos... y con un pasado de pecado, no de amor... nos acercamos a una mujer pura, a un ser humano inocente. ¡No me digas que no es repulsivo! Debido a eso es por lo que uno no puede dejar de sentirse poco digno.
—Y sin embargo a ti se te puede culpar de pocos pecados.
—Y no obstante, cuando pienso en mi vida, me estremezco, siento repugnancia, y me maldigo y me lamento con amargura... Sí.
—Pero ¡qué quieres! El mundo es de esa manera —dijo Esteban Arkadievich.
—Únicamente nos queda un consuelo, y es el de esa oración tan hermosa que recuerdo siempre: “Señor, perdónanos según tu misericordia y no según nuestros merecimientos”. Solamente así puede perdonarme.
XI
Los dos guardaron silencio. Levin bebió el vino de su copa.
—Te tengo que decir una cosa más —dijo, finalmente, Esteban Arkadievich—. ¿Sabes quién es Vronsky?
—No. ¿Por qué me lo preguntas?
—Por favor, trae otra botella —dijo Oblonsky al tártaro, que siempre acudía para llenar las copas en el instante en que podía estorbar más. Y agregó:
—Te lo pregunto porque es uno de tus rivales.
—¿Y ese Vronsky quién es? —interrogó Levin.
Y una expresión siniestra y desagradable sustituyó el entusiasmo infantil que inundaba su cara.
—Se trata del hijo del conde Cirilo Ivanovich Vronsky y uno de los representantes más hermosos de la juventud dorada de San Petersburgo. Cuando serví en Tver lo conocí. Vronsky iba a la oficina para asuntos de reclutamiento. Es atractivo, tiene muy buenas relaciones, es muy rico y edecán de Estado Mayor y, al mismo tiempo, es un joven muy bueno y sumamente simpático. Después le he tratado aquí y resulta que es hasta instruido e inteligente. ¡Un muchacho que promete bastante!
Frunciendo el ceño, Levin calló.
—Él llegó poco tiempo después de que tú te marcharas y se nota que está locamente enamorado de Kitty. Y, ¿entiendes?, la madre...
—Disculpa, pero no entiendo nada —dijo Levin, de malhumor.
Y, recordando a su hermano, pensó en lo mal que se estaba comportando con él.
—Tranquilo, hombre, tranquilo —dijo Esteban Arkadievich, mientras sonreía y le daba un leve golpecito en la mano—. Te conté lo que sé. Sin embargo, pienso que la ventaja está de tu lado, en un caso tan delicado como este.
Muy pálido, Levin se recostó en la silla.
—Yo te recomendaría acabar el asunto lo antes posible —dijo Oblonsky, mientras llenaba la copa de Levin.
—Muchas gracias; pero no puedo beber más —contestó Levin, apartando su copa—. Me embriagaría. Bueno, ¿y tus cosas cómo van? —siguió, tratando de cambiar de tema.
—Espera; debo decirte algo más —insistió Esteban Arkadievich—. Debes arreglar el asunto lo antes posible; pero no hoy. Mejor ve mañana por la mañana, pide la mano con todas las de la ley y que el Señor te ayude.
—Me acuerdo que siempre quisiste cazar en mis tierras —dijo Levin—. ¿Por qué no vas esta primavera?
En este momento lamentaba profundamente haber comenzado aquella charla con Oblonsky, debido a que se sentía igualmente herido en sus sentimientos más íntimos por lo que se acababa de enterar sobre las pretensiones rivales de un oficial de San Petersburgo, como por las recomendaciones y conjeturas de Oblonsky.
Esteban Arkadievich sonrió, comprendiendo lo que estaba pasando en el alma de su amigo.
—Voy a ir, voy a ir... —dijo—. Pues sí, hombre: el eje alrededor del cual gira todo son las mujeres. Mis cosas van mal, demasiado mal. Y la culpa es también de ellas. Vamos: aconséjame como un amigo —agregó, sosteniendo la copa con una mano y sacando un cigarrillo.
—¿Dime de qué se trata?
—Se trata de lo siguiente: imaginemos que estás casado, que amas a tu esposa y que otra te seduce...
—Disculpa, pero no me es posible entender eso que me dices. Sería como si pasáramos ante una panadería y robásemos un pan, después de comer aquí a gusto.
La mirada de Esteban Arkadievich resplandecía más que nunca.
—¿Y por qué no? Hay ocasiones en que el pan huele tan bien que uno no se puede dominar:
Himmlisch ist’s, wenn itch bezwungen
Meine irdische Begier;
Aber doch wenn’s nicht gelungen
Hatt’ ich auch recht hübsch Plaisir!6
Y Esteban Arkadievich sonrió de manera maliciosa, después de recitar estos versos. A su vez, Levin no pudo reprimir una sonrisa.
—Estoy hablando en serio —continuó diciendo Oblonsky—. Entiende: se trata de una mujer, de un ser frágil enamorado, de una pobre mujer que me lo ha sacrificado todo, sola en el mundo y sin medios de vida. ¿Cómo la voy a abandonar? Suponiendo que nos separemos por consideración a su familia, ¿cómo no voy a tener piedad de ella, cómo no voy a ayudarla, cómo no suavizar el mal que le ocasioné?
—Disculpa. Ya sabes que las mujeres, según mi opinión, se dividen en dos clases... Es decir, no... Bueno, existen mujeres y existen... En fin: jamás he visto esos bellos y frágiles seres caídos, ni los veré jamás; pero huyo como de la peste de los que son igual que esa francesa pintada, con sus postizos, que está allí afuera. ¡Y, para mí, todas las mujeres caídas son como esa!
—¿Y qué me puedes decir de la del Evangelio?
—¡Guarda silencio, guarda silencio! Jamás Cristo habría pronunciado esas palabras si llega a saber el mal uso que iba a hacer de ellas. Nadie recuerda, de todo el Evangelio, más que esas palabras. De todas maneras, digo lo que siento, no lo que pienso. Detesto a las mujeres perdidas. A ti te dan asco las arañas; a mí, esta clase de mujeres. Probablemente no has estudiado la vida de las arañas, ¿no? Pues yo tampoco la de...
—Es muy fácil hablar de esa manera. Tú eres igual que aquel personaje de Dickens que tira con la mano izquierda, detrás del hombro derecho, los asuntos difíciles de solucionar. Sin embargo, negar un hecho no es responder una pregunta. Contéstame, ¿qué tengo que hacer en este caso? Tu esposa envejeció y tú te sientes lleno de vida. Casi sin notarlo, te encuentras con que no puedes querer a tu mujer con verdadero amor, por más respeto que sientas por ella. ¡Entonces, estás completamente perdido si aparece el amor ante ti! ¡Estás completamente perdido! —dijo nuevamente Esteban Arkadievich con tristeza y desesperación.
Levin esbozó una sonrisa.
—¡Sí, estás completamente perdido! —repitió Oblonsky—. Y entonces, ¿qué se puede hacer?
—No se debe robar el pan recién hecho.
Esteban Arkadievich comenzó a reír.
—¡Oh, hombre moralista! Pero este es el caso: hay dos mujeres. Una de ellas solamente se apoya en sus derechos, en nombre de los cuales te reclama un amor que no le puedes dar. La otra hace sacrificios por ti y no te pide nada a cambio. ¿Qué hacer, cómo actuar? ¡Es un drama espantoso!
—Mi sincera opinión es que no existe ningún drama. Porque, según lo veo yo, ese amor... esos dos amores... que, como podrás recordar, Platón define en su Simposion, forman la piedra de toque de los hombres. Unos entienden el uno, otros el otro. Y no tienen por qué hablar de dramas los que profesan el amor no platónico. Se trata de un amor que no permite nada dramático. En unas palabras consiste todo el drama: «Muchas gracias por las satisfacciones que me proporcionaste, y hasta pronto». En el amor platónico todo es puro y claro, por lo que tampoco puede haber drama, y porque...
En ese instante, Levin recordó sus propios pecados y las luchas internas que tuvo que soportar, y agregó repentinamente:
—Finalmente, quizá tengas razón... Bien puede ser. Sin embargo, no sé, decididamente no sé...
—Escucha —dijo Esteban Arkadievich—: tu gran cualidad y tu gran defecto es que eres un hombre entero. Como esta es tu naturaleza, desearías que el mundo estuviera compuesto de fenómenos enteros, y realmente no es de esa manera. Por ejemplo, tú desprecias el trabajo oficial y la actividad social porque quisieras que todo esfuerzo estuviera en relación con su objetivo, y eso no ocurre en la vida. Quisieras que la tarea de un hombre tuviera un propósito, que la vida matrimonial y el amor fueran una misma cosa, y tampoco sucede así. Toda la belleza, la diversidad, el encanto de la vida, están compuestos de luces y sombras.
Levin suspiró, pero se quedó callado. No escuchaba a Oblonsky, porque estaba pensando en sus asuntos.
Y de repente ambos comprendieron que, a pesar de que eran amigos, a pesar de que habían comido y bebido juntos —lo que debía haberlos acercado mucho más—, cada uno pensaba exclusivamente en sus cosas y no se preocupaba del otro para nada. Oblonsky había sentido en más de una ocasión esa impresión de alejamiento después de una comida destinada a aumentar la amabilidad y sabía perfectamente lo que hay que hacer en tales momentos.
—¡La cuenta! —gritó, y pasó a la sala inmediata.
Allí encontró a un edecán de regimiento y entabló con él una conversación sobre cierta artista y su protector. De esa manera encontró alivio y descanso de su charla con Levin, quien siempre le arrastraba a una excesiva tensión espiritual y cerebral.
Cuando apareció el tártaro con la cuenta de veintiséis rublos y varios kopeks7, más un suplemento por vodkas, Levin —que como hombre del campo en otro momento se habría espantado de esa enorme cantidad, de la que le correspondía pagar catorce rublos—, no prestó ninguna atención al hecho.
Entonces, pagó esa cantidad y se marchó a su casa para cambiarse de ropa e ir a la de los Scherbazky, donde su destino se iba a decidir.
XII
Kitty Scherbazky, la princesita, tenía dieciocho años. Esa era la primera temporada en que la presentaron en sociedad, donde conseguía más éxitos que los que consiguieran sus hermanas mayores y hasta más de los que su misma madre aspirara esperar.
No únicamente todos los muchachos que frecuentaban los bailes aristocráticos de Moscú estaban enamorados de Kitty, sino que en ese invierno surgieron dos propuestas serias: la de Levin e inmediatamente después de su partida, la del conde Vronsky.
La aparición de Levin a comienzos de la temporada, sus habituales visitas y sus evidentes demostraciones de amor hacia Kitty motivaron las primeras charlas formales entre sus padres a propósito del futuro de la muchacha, y hasta dieron lugar a discusiones.
El Príncipe estaba de parte de Levin y decía que no anhelaba nada mejor para su hija. Sin embargo, con el hábito característico de las mujeres de desviar los asuntos, la Princesa contestaba que Kitty era muy joven, que nada probaba que Levin tuviera intenciones serias, que Kitty no se sentía inclinada hacia Levin y otros argumentos similares. Se callaba lo primordial: que Levin no le caía bien y que no entendía su manera de ser y que esperaba un partido mejor para Kitty.
De manera que, cuando Levin se fue repentinamente, la Princesa se alegró y dijo, con aire triunfador, a su esposo:
—¿Te das cuenta como yo tenía razón?
Se alegró más todavía cuando Vronsky apareció, y se afirmó en su opinión de que su hija debía hacer, no ya un matrimonio bueno, sino excelente.
Para la madre no había punto de comparación entre Vronsky y Levin. Este no le gustaba por sus violentas y extrañas opiniones, por su torpeza para comportarse en sociedad, ocasionada, en su opinión, por el orgullo. A ella le disgustaba la vida salvaje que, según ella, el joven llevaba en el pueblo, donde no trataba más que con animales y campesinos.
Sobre todo la disgustaba que, estando enamorado de Kitty, hubiese estado visitando la casa durante un mes y medio, con la apariencia de un hombre que dudara, observara y se preguntara si el honor que les iba a hacer no sería demasiado grande si se declaraba. ¿Acaso no comprendía, que, puesto que frecuentaba a una familia donde había una muchacha casadera, era sumamente necesario aclarar las cosas? Y, después, esa marcha repentina, sin ninguna explicación... «Menos mal —decía la madre— que no es muy atractivo y mi hija —¡por supuesto!— no se enamoró de él».
En cambio, Vronsky tenía cuanto pudiera desear la Princesa: era inteligente, noble, muy rico, con la posibilidad de hacer una carrera militar y cortesana muy brillante. Y era, además, un hombre delicioso. No, no podía aspirar a nada mejor.
En los bailes, Vronsky cortejaba abiertamente a Kitty, bailaba con ella, visitaba la casa... Era imposible, pues, dudar de la seriedad de sus intenciones. Sin embargo, la Princesa pasó todo el invierno llena de impaciencia e inquietud.
Treinta años atrás, ella misma había contraído matrimonio, gracias a un casamiento arreglado por una de sus tías. El novio, de quien se sabía todo previamente, llegó, le conocieron a él y conoció a la novia; la tía casamentera notificó a las dos partes del efecto que se habían producido recíprocamente, y como era bastante favorable, en una fecha indicada, y a pocos días, se realizó la petición de mano y hubo aceptación.
Todo fue sumamente sencillo y sin inconvenientes, o al menos de esa manera le pareció a la Princesa.
Sin embargo, al casar a sus hijas, se dio cuenta, gracias a la experiencia, que la cosa no era tan fácil ni tan simple. Fueron demasiados los pensamientos que se tuvieron, los rostros que se vieron, el dinero gastado y las discusiones que tuvo con su esposo antes de casar a Natalia y a Daria.
Cuando se presentó en sociedad su hija menor se volvían a producir las mismas dudas, los mismos miedos y, además, eran más frecuentes las discusiones con su esposo. Igual que todos los padres, el viejo Príncipe era muy celoso de la pureza y del honor de sus hijas, y sobre todo de Kitty, su favorita, y a cada momento armaba escándalos a la Princesa, culpándola de comprometer a la muchacha.
Ya la Princesa estaba habituada a aquello con las demás hijas, pero en este momento entendía que la sensibilidad del padre se avivaba con más fundamento. Aceptaba que en las últimas épocas habían cambiado las costumbres de la alta sociedad y se habían hecho más complejos sus deberes de madre. Veía a las amigas de su hija menor formar sociedades, participar en no se sabía qué cursos, tratar a los hombres libremente, ir solas en coche, muchas de ellas prescindir de hacer reverencias en sus saludos y, lo que era más grave, estar todas convencidas de que la elección de esposo no era asunto de sus madres, sino de ellas.
«Actualmente las muchachas ya no se casan como antes»”, pensaban y decían todas aquellas jóvenes; y lo peor era que muchas personas de edad lo pensaban también así. No obstante, nadie le había dicho a la Princesa cómo se casaban «actualmente» las muchachas. La costumbre francesa de que los padres de las muchachas decidieran su porvenir era rechazada y criticada. Tampoco estaba aceptada ni se consideraba posible en la sociedad rusa la costumbre inglesa de dejar en total libertad a las muchachas. La costumbre rusa de planificar los casamientos por medio de casamenteras la consideraban grotesca y todo el mundo se reía de ella, incluso la misma Princesa.
Sin embargo, cómo habían de contraer matrimonio sus hijas, eso nadie lo sabía. Aquellas personas con quienes la Princesa tenía oportunidad de hablar no salían de lo mismo:
—Esos métodos anticuados no se pueden seguir en nuestro tiempo. No son los padres quienes se casan sino las jóvenes. Se les debe dejar, pues, en libertad de que se arreglen; ellas, mejor que nadie, saben lo que deben hacer.
Era muy fácil hablar de esa manera para los que no tenían hijas, pero la Princesa entendía que si su hija trataba a los hombres libremente, podía muy bien enamorarse de alguno que no le conviniera como esposo o que no la quisiera. Tampoco podía admitir que las muchachas arreglasen su destino por sí solas. No podía aceptarlo, como no podía aceptar que se permitiese jugar a niños de cinco años con pistolas cargadas. Debido a todo eso, la Princesa estaba más intranquila y angustiada por Kitty que lo estuviera en otra época por sus hijas mayores.
En la actualidad sentía temor de que Vronsky no deseara dar un paso más allá, limitándose a cortejar a su hija. Se daba cuenta de que Kitty ya estaba enamorada de él, pero se reconfortaba con la idea de que Vronsky era un caballero digno y honorable. Sin embargo, reconocía lo fácil que era perturbar la cabeza a una muchacha cuando hay relaciones tan libres como las de ahora, teniendo en cuenta la poca importancia que los hombres le dan a este tipo de faltas.
Kitty había contado a su madre, la semana anterior, una conversación que mantuvo con Vronsky mientras estaban bailando una mazurca, y a pesar de que esa charla tranquilizó a la Princesa, no se sentía calmada del todo. Vronsky le dijo a Kitty que él y su hermano estaban tan habituados a obedecer a su madre que nunca hacían nada sin solicitar su consejo.
—Y estoy esperando ahora, como una gran felicidad, que mi madre llegue de San Petersburgo —agregó.
Kitty lo contó sin dar mucha importancia a tales palabras. Sin embargo, su madre las veía de distinta forma. Sabía que él estaba esperando, de un momento a otro, a la anciana, suponiendo que ella estaría feliz de la elección de su hijo, y entendía que el hijo no pedía la mano de Kitty por miedo a ofender a su madre si no la consultaba antes. La Princesa quería vivamente ese casamiento, pero quería más todavía recuperar la serenidad que le robaban esas preocupaciones.
Era mucho el dolor que le producía la desgracia de Dolly, que se quería separar de su marido, pero, de todas maneras, la intranquilidad que le producía la suerte de su hija menor la absorbía por completo.
Cuando llegó Levin, se le añadió una preocupación más a las que ya sentía. Sentía miedo de que Kitty, en quien, tiempo atrás, percibiera cierta simpatía hacia Levin, no aceptara a Vronsky en virtud de exagerados escrúpulos. Resumidamente: consideraba posible que, de una forma u otra, la presencia de Levin pudiese echar a perder un asunto que estaba a punto de solucionarse.
—¿Llegó hace mucho? —preguntó, cuando volvieron a casa, la Princesa a Kitty, refiriéndose a Levin.
—Llegó hoy, mamá.
—Desearía decirte algo... —comenzó la Princesa.
De inmediato, Kitty adivinó de lo que se trataba por la cara grave de su madre.
—Mamá —dijo, volviéndose con rapidez hacia ella—. Por favor, te pido que no me diga nada de eso. Lo sé; ya lo sé todo...
Anhelaba lo mismo que su madre, pero le disgustaban las razones que inspiraban los deseos de esta.
—Únicamente te quería decir que si das esperanzas al uno...
—Por Dios, querida mamá, no me diga nada. Me aterra hablar de eso...
—Callaré —dijo la Princesa, viendo que las lágrimas asomaban a los ojos de Kitty—. Vidita mía, solamente quiero que me prometas algo: que jamás vas a tener secretos para mí. ¿Me lo prometes, hija?
—Jamás, mamá —contestó Kitty, sonrojándose mientras miraba a su madre a la cara—. Pero actualmente no tengo nada que decirte... Yo... Yo... A pesar de que te quisiera decir algo, no sé qué... No, no sé qué, ni cómo...
«No, con esa mirada no puede mentir», pensó su madre, sonriendo ampliamente de alegría y de emoción. Además, la Princesa sonreía ante aquello que a la pobre chica le parecía tan enorme y trascendental: las emociones que en este momento agitaban su espíritu.
XIII
Kitty, después de comer y hasta que comenzó la noche, sintió algo parecido a lo que puede sentir un joven soldado antes de ir la batalla. Su corazón latía con mucha fuerza y no le era posible enfocar sus pensamientos en nada. Estaba segura de que esta noche en que se iban a encontrar los dos se iba a decidir su destino, y los imaginaba ya a cada uno por separado ya a ambos al mismo tiempo.
Cuando recordaba el pasado, se detenía en las memorias de sus relaciones con Levin, que le producían un placer muy dulce. Esos recuerdos de la niñez, el recuerdo de Levin unido al del hermano fallecido, resplandecía de poéticos colores sus relaciones con él. El amor que sentía por ella, y del cual estaba completamente segura, la halagaba y la llenaba de alegría. Guardaba, pues, un recuerdo muy agradable de Levin.
El recuerdo de Vronsky, en cambio, siempre le producía un cierto malestar y le daba la impresión de que había algo de falso en sus relaciones con él, de lo que no podía señalar como culpable a Vronsky, que todo el tiempo se mostraba sencillo y agradable, sino a sí misma, mientras que con Levin se sentía tranquila y confiada. Pero, cuando imaginaba el futuro con Vronsky junto a ella, se le antojaba feliz y resplandeciente, mientras que el futuro con Levin se le aparecía confuso, brumoso.
Cuando subió a su habitación para vestirse, Kitty, mirándose al espejo, comprobó con felicidad que estaba en uno de sus mejores días. Se sentía con pleno dominio de sí misma, serena, y sus movimientos eran graciosos y desenvueltos.
El sirviente anunció, a las siete y media, apenas había bajado al salón:
—El señor Constantino Dmitrievich Levin.
La Princesa se encontraba todavía en su habitación y el Príncipe tampoco había bajado. «Ahora...», se dijo Kitty, mientras sentía que la sangre le afluía al corazón. Se miró al espejo y se espantó de su propia lividez.
Ahora comprendía claramente que si él había llegado tan rápido era para hallarla sola y pedir su mano. Y repentinamente el asunto se le presentó bajo una nueva apariencia. Ya no se trataba de ella sola, ni de saber con quién podría ser dichosa y a quién elegiría; ahora entendía que era preciso herir de una manera cruel a un hombre a quien quería. Y ¿por qué? ¡Porque él, tan encantador, estaba muy enamorado de ella! Pero ella no podía hacer nada: las cosas tenían que ser de esa manera.
«¡Mi Dios! ¡Que sea yo misma quien se lo tenga que decir!», pensó. «¿Voy a tener que decirle que no le amo? ¡Pero esto sería una mentira! ¿Que quiero a otro? ¡Eso no es posible! Me marcho, me marcho...».
Ya se iba a ir cuando sintió los pasos de Levin.
«No, es incorrecto que me marche. ¿Y por qué tengo que tener miedo? ¿Qué hice de malo? Le voy a decir la verdad y no me sentiré cohibida ante él. Sí, es mejor que suceda... Ya está aquí», pensó al distinguir la tímida y pesada silueta que la contemplaba con ojos apasionados.
Kitty le miró a la cara como si suplicase su misericordia, y le extendió la mano.
—Veo que llegué demasiado pronto —dijo Levin, mientras examinaba el salón vacío. Y su cara se ensombreció cuando comprobó que, como esperara, nada iba a dificultar sus explicaciones.
—¡Oh, no! —respondió Kitty, tomando asiento al lado de una mesa.
—En verdad quería encontrarla sola —explicó él, sin tomar asiento y sin mirarla, con el fin de no perder el valor.
—Mamá vendrá pronto. Se cansó mucho ayer... Ayer...
Conversaba sin saber lo que estaba diciendo y sin apartar de Levin su mirada acariciadora y suplicante.
Él la contempló de nuevo. Kitty se sonrojó y calló.
—Le dije ya que ignoro cuánto tiempo voy a estar en Moscú, que todo dependía de usted.
Ella inclinó más todavía la cabeza no sabiendo cómo habría de responder a la pregunta que intuía.
—Y depende de usted porque deseaba... deseaba decirle que... quisiera que usted se casara conmigo.
Habló casi inconscientemente. Después guardó silencio y miró a la muchacha cuando se dio cuenta de que lo más grave ya lo había dicho.
Kitty respiraba con dificultad, apartando la mirada. En lo profundo de su ser se sentía contenta y su alma rebosaba felicidad. Jamás había creído que esa declaración le pudiera producir una impresión tan honda.
Sin embargo, eso duró un solo instante. Le vino a la memoria Vronsky y, dirigiendo a Levin la mirada de sus ojos transparentes y sinceros y viendo la expresión angustiada de su cara, dijo de forma precipitada.
—Discúlpeme... Es imposible...
¡Qué cercana estaba Kitty a él un instante antes y lo necesaria que era para su vida! Y en este momento, ¡qué distante, qué alejada de él!
—Claro, no podía ser de otra manera —dijo él, sin mirarla. Se despidió y se dispuso a irse.
XIV
Sin embargo, la Princesa entró en aquel momento. Al ver que los dos muchachos estaban solos y que en sus caras se retrataba una turbación muy profunda, el horror se dibujó en su rostro. En silencio, Levin saludó a la Princesa. Kitty mantenía baja la mirada y callaba.
«Le dijo que no, gracias a Dios», pensó su madre.
Y en su cara apareció la sonrisa acostumbrada con que recibía cada jueves a sus invitados.
Tomó asiento y comenzó a preguntar a Levin sobre su vida en el pueblo. Él también se sentó, esperando que llegasen otros invitados con el fin de poder marcharse sin llamar la atención.
Cinco minutos después entró la condesa Nordston, una amiga de Kitty, que se había casado el invierno pasado.
Era una mujer de brillantes ojos negros, nerviosa, enfermiza, seca y amarillenta. Quería a Kitty y, como ocurre siempre cuando una mujer casada siente afecto por una soltera, su cariño se expresaba en su deseo de casar a la muchacha con un hombre como Vronsky, que respondía a su ideal de felicidad.
A comienzos de invierno, la Condesa había encontrado frecuentemente a Levin en casa de los Scherbazky. No sentía simpatía por él. Cuando le encontraba, su placer más grande consistía en divertirse a costa suya.
—Me gusta mucho —decía— darme cuenta cómo me observa desde la altura de su superioridad, bien cuando condesciende en soportar mi inferioridad o bien cuando interrumpe su charla culta conmigo considerándome una estúpida. Me encanta esa condescendencia. Me complace bastante saber que no me puede tolerar.
Estaba en lo cierto: Levin sentía desprecio por ella y la encontraba completamente inaguantable en virtud de lo que ella consideraba sus mejores cualidades: el nerviosismo y la refinada indiferencia y desprecio hacia todo lo corriente y simple.
Entre los dos se habían establecido, pues, esas relaciones tan habituales en sociedad, caracterizadas por el hecho de que dos personas sostengan, aparentemente, relaciones amistosas sin que por eso dejen de sentir tanto desprecio el uno por el otro que ni siquiera se puedan ofender.
De inmediato, la condesa Nordston atacó a Levin.
—¡Vaya, Constantino Dmitrievich! ¡Ya le tenemos nuevamente en nuestra pervertida Babilonia! —dijo, tendiéndole su pequeña mano amarillenta y recordando que, meses antes, Levin llamó a Moscú Babilonia—. ¿Qué? ¿Usted se ha corrompido o Babilonia se ha regenerado? —preguntó, mientras miraba a Kitty con cierto sarcasmo.
—Condesa, me honra bastante que usted recuerde mis palabras —respondió Levin, quien, ya repuesto, se adaptaba instintivamente al tono acostumbrado, entre hostil e irónico, con que trataba a la Condesa—. ¡Debieron de impresionarla bastante!
—¡Imagínese! ¡Hasta las anoté! Kitty, ¿patinaste hoy?
Y empezó a hablar con la muchacha. A pesar de que irse en ese momento era una inconveniencia, Levin prefirió cometerla a quedarse durante toda la noche viendo a Kitty mirarle de vez en cuando y esquivar su mirada en otras oportunidades.
Ya se iba a poner en pie cuando la Princesa, dándose cuenta de su silencio, le preguntó:
—¿Va a estar mucho tiempo aquí? Lo más seguro es que no podrá ser mucho, pues usted es integrante del zemstvo, según tengo entendido.
—Princesa, ya no me ocupo del zemstvo —contestó él—. Vine solo por unos días.
«Algo le ocurre», se dijo la condesa Nordston mirando su cara concentrada y seria. «Es muy raro que no comience a desarrollar sus tesis... Pero yo le voy a conducir al terreno que me interesa. ¡Me encanta ridiculizarlo frente a Kitty!».
—Por favor, explíqueme esto —le dijo en voz alta—, usted, que tanto pondera a los campesinos. Los aldeanos y las aldeanas de nuestra aldea de la provincia de Kaluga se bebieron todo lo que tenían y ahora no nos pagan. ¿Usted qué me puede decir de esto, usted que pondera siempre a los campesinos?
En aquel instante entraba una señora. Levin se puso en pie.
—Disculpe, Condesa; pero le puedo asegurar que no comprendo absolutamente nada ni nada puedo comentarle —contestó él, mirando a la puerta, por donde acababa de entrar un militar, detrás de la dama.
«Seguro es Vronsky», pensó Levin.
Y, para tener la certeza de ello, miró a Kitty, que, ya habiendo tenido tiempo de observar a Vronsky, en este momento fijaba su mirada en Levin. Y Levin entendió en esa mirada que ella amaba a aquel hombre, y lo entendió con tanta claridad como si ella misma se lo hubiese confesado. Pero, ¿qué clase de gente era?
Ahora ya no se podía marchar. Se tenía que quedar para conocer a qué tipo de hombre quería Kitty.
Hay gente que cuando encuentra a un rival afortunado únicamente ven sus defectos, y se niegan a aceptar sus cualidades. En cambio hay otra clase de gente que solamente ve, aunque con mucho sufrimiento en el corazón, las cualidades de su rival, las virtudes con los cuales le venció. Levin pertenecía a este tipo de personas.
Y era muy fácil encontrar atractivos en Vronsky. Era un joven moreno, de complexión recia, no muy alto, de cara simpática y muy bella. En su rostro y figura todo era sencillo y distinguido, desde sus cabellos negros, muy cortos, y sus mejillas afeitadas de una forma perfecta, hasta su flamante uniforme, que en nada entorpecía la soltura de sus gestos.
Dejando pasar a la dama, Vronsky se aproximó a la Princesa y posteriormente a Kitty.
Al acercarse a la muchacha, sus hermosos ojos brillaron de una forma especial, con una casi imperceptible sonrisa de vencedor que no abusa de su triunfo (de esa manera le dio la impresión a Levin). La saludó con una muy respetuosa cortesía, extendiéndole su mano vigorosa, aunque no muy grande.
Después de saludar a todas y susurrar algunas palabras, tomó asiento sin mirar a Levin, que no apartaba los ojos de él.
—Déjenme presentarles —dijo la Princesa—. El conde Alexis Constantinovich Vronsky; Constantino Dmitrievich Levin.
Vronsky se puso en pie y, mirándole de una forma amistosa, estrechó la mano de Levin.
—Creo que teníamos que haber coincidido en una comida este invierno —dijo con su risa espontánea y sincera—, pero usted se marchó a sus propiedades repentinamente.
—Es que Constantino Dmitrievich aborrece y desprecia a la ciudad y a los ciudadanos —comentó la condesa Nordston.
—Se nota que mis palabras le provocan a usted gran efecto, ya que las recuerda bastante bien —respondió Levin.
Y se puso rojo al advertir que poco antes había dicho lo mismo.
Vronsky miró a la condesa Nordston y a Levin, y sonrió.
—¿Siempre vive en el pueblo? —preguntó—. Usted debe aburrirse bastante en invierno.
—Si se tienen ocupaciones, vivir allí no tiene nada de aburrido. Y, además, uno jamás siente aburrimiento si sabe vivir consigo mismo —contestó Levin con brusquedad.
—A mí también me gusta mucho vivir en el pueblo —dijo Vronsky, aparentando no haber notado el tono de su interlocutor.
—Pero imagino que usted, Conde, habría sido incapaz de vivir todo el tiempo en una aldea —comentó la condesa de Nordston.
—Bueno, no sé; jamás he probado a estar mucho tiempo en ellas. Sin embargo, me ocurre algo muy extraño. Nunca he sentido tanta nostalgia por mi aldea de Rusia, con sus campesinos calzados con lapti8, como después de pasar una época de invierno con mi madre en Niza. Niza, como ustedes saben, es excesivamente aburrida. Sorrento y Nápoles son muy atractivos, pero para un tiempo muy corto. Y jamás se recuerda y añora tanto a nuestra Rusia como allí. Da la impresión de como si...
Vronsky se dirigía a Levin y a Kitty al mismo tiempo, mirando de manera alternativa al uno y al otro, con ojos serenos y afectuosos. Se percibía que estaba diciendo lo primero que le venía a la mente.
Y dejó sin terminar la frase al darse cuenta de que la condesa Nordston iba a hablar.
La charla no decaía. Por lo tanto, la Princesa no necesitó usar las dos piezas de artillería pesada que reservaba para tales situaciones: el servicio militar obligatorio y la enseñanza clásica de los jóvenes. A la condesa Nordston, por su parte, no se le presentó ninguna ocasión de martirizar a Levin.
Este quiso, varias veces, intervenir en la conversación, pero no se le ofreció oportunidad; a cada momento se decía «ahora me puedo ir», pero no se marchaba y seguía allí como si estuviera esperando algo.
Se charló de veladores que giraban, de espiritismo, y la condesa Nordston, que creía en los espíritus, empezó a contar los fenómenos que había presenciado.
—¡Condesa, por Dios: lléveme, por favor, a donde pueda ver algo de eso! —dijo Vronsky, sonriendo—. Pese a lo mucho que siempre lo busqué, nunca me he encontrado con algo extraordinario.
—Entonces, el próximo sábado. ¿Y usted cree en ello, Constantino Dmitrievich?
—¿Para qué me está preguntando eso? Sabe de sobra lo que le voy a responder.
—Quiero conocer su opinión.
—Está bien, opino que todo eso de los veladores confirma que la sociedad culta no está mucho más por encima de los aldeanos, que creen en hechizos, brujerías y el mal de ojo, mientras que nosotros...
—¿Usted no cree, entonces?
—No, Condesa, no puedo creer.
—¡Pero si yo misma lo he presenciado!
—Las campesinas también cuentan que también han visto fantasmas.
—Es decir, ¿que lo que digo no es cierto?
Y sonrió de manera forzada.
—Macha, no es eso —intervino Kitty, sonrojándose—. Lo que Levin dice es que él no cree en eso.
Más irritado todavía, Levin trató de contestar, pero Vronsky, con su sincera y jovial sonrisa, acudió para desviar la charla, que estaba amenazando con tomar un desagradable cariz.
—¿No acepta la posibilidad? —dijo—. ¿Pero por qué no? De la misma manera como aceptamos la existencia de la electricidad y no la conocemos, ¿por qué no puede existir una fuerza nueva y desconocida, la cual...?
—Al descubrirse la electricidad —contestó Levin enseguida— se pudo comprobar el fenómeno y no su causa, y antes de llegar a una aplicación práctica pasaron siglos. Los espiritistas, en cambio, parten de la base de que los espíritus les visitan y los veladores les transmiten comunicaciones, y es posteriormente cuando añaden que es una fuerza desconocida.
Como hasta entonces, Vronsky escuchaba atentamente a Levin, visiblemente interesado por lo que estaba diciendo.
—Muy bien; sin embargo, los espiritistas sostienen que la fuerza existe, a pesar de que no saben cuál es, y agregan que actúa en determinadas situaciones. Descubrir el origen de esa energía le corresponde a los sabios. No veo por qué no debe existir una nueva fuerza que...
—Porque —interrumpió otra vez Levin— en la electricidad se produce el fenómeno de que siempre que se frote resina con lana se da cierta reacción, mientras que en el espiritismo, en las mismas situaciones, no se producen iguales efectos, lo que significa que no es un fenómeno natural.
La conversación se hacía demasiado seria para el ambiente del salón y Vronsky, entendiéndolo, en lugar de responder, intentó cambiar de tema. Entonces, sonrió alegremente, y se dirigió a las damas.
—Princesa, podíamos probar ahora —dijo.
Sin embargo, Levin no quiso dejar su pensamiento incompleto.
—Soy de la opinión de que es bastante desacertado el intento de los espiritistas de explicar sus fenómenos por la existencia de una fuerza no conocida. La cuestión es que hablan de una fuerza espiritual y desean someterla a pruebas materiales.
Todo el mundo estaba esperando que completase su idea y él lo entendió.
—Pues, usted sería un excelente médium, a mi entender —dijo la condesa Nordston—. En usted hay algo de... extático...
Levin abrió la boca para contestar, pero enrojeció y se quedó callado.
—Ea, probemos, vamos a probar lo de las mesas —insistió Vronsky. Y hablando con la madre de Kitty, preguntó—: ¿Nos deja hacerlo? —al tiempo que miraba a su alrededor, buscando un velador.
Kitty se puso en pie para ir a buscarlo. Cuando pasó ante Levin, sus miradas se cruzaron. Ella le compadecía con todo su corazón. Le compadecía por el sufrimiento que le ocasionaba.
«Discúlpeme, si puede», le dijo con los ojos. «¡Soy tan dichosa!».
«Detesto a todos, incluso a mí mismo y a usted», respondió la mirada de él.
Y cogió el sombrero. Sin embargo, la suerte también le fue adversa en esta ocasión. En el momento en que todos tomaban asiento alrededor del velador y Levin se disponía a marcharse, entró el anciano Príncipe y, después de saludar a las señoras, dijo a Levin, alegremente:
—¡Vaya! ¿Y desde cuándo está usted aquí? ¡No sabía nada! Me alegro bastante de verle.
A veces, el Príncipe le hablaba de usted, a veces de tú. Le dio un abrazo y comenzó a conversar con él. No advirtió la presencia de Vronsky, que se había puesto en pie y esperaba el instante en que el Príncipe hablara con él.
Kitty entendía que, después de lo sucedido, la gentileza de su padre debía resultar bastante dolorosa para Levin. También se dio cuenta de la frialdad con que el Príncipe saludó finalmente a Vronsky y cómo este le observaba con amistoso asombro, preguntándose, indudablemente, por qué se sentiría tan mal dispuesto hacia él. Kitty se sonrojó.
—Príncipe: permita que Constantino Dmitrievich nos acompañe. Queremos realizar unos experimentos —dijo la condesa Nordston.
—¿De qué se trata? ¿Qué experimentos son esos? ¿Con los veladores? Discúlpeme, pero, en mi opinión, el juego de prendas es casi más divertido —dijo el Príncipe mirando a Vronsky y adivinando que era él quien sugirió el entretenimiento—. Al menos, tiene algún sentido jugar a prendas.
Más extrañado todavía, Vronsky contempló al Príncipe con sus ojos serenos. Después comenzó a conversar con la condesa Nordston del baile que se debía celebrar la próxima semana.
—Usted va a asistir, ¿no? —preguntó a Kitty.
Apenas el viejo Príncipe dejó de hablarle, Levin salió tratando de no llamar la atención.
La expresión sonriente y feliz de la cara de Kitty al responder a Vronsky a su pregunta sobre el baile que se iba a celebrar fue la última impresión que retuvo de esa noche.
XV
Kitty contó a su madre, cuando todos se habían marchado, la charla que había sostenido con Levin. Se sentía complacida de que hubiese pedido su mano, a pesar de la compasión que él le inspiraba.
Estaba completamente segura de haber actuado correctamente. Sin embargo, una vez que se acostó, tardó mucho en conciliar el sueño. La imagen de Levin, con los ojos bondadosos y el ceño fruncido, contemplándola afligido y descorazonado, al tiempo que escuchaba a su padre y miraba a Vronsky que conversaban juntos, no se quitaba de su cabeza, y las lágrimas acudieron a sus ojos, porque sentía mucha compasión por él. Sin embargo, después pensó en el hombre a quien había escogido, recordó su cara decidida y serena; la noble tranquilidad y la benevolencia que brotaban de su rostro, y se sintió nuevamente feliz y contenta.
«Es muy triste, demasiado triste, pero, ¿yo qué puedo hacer? Yo soy culpable», se decía.
Pero una voz dentro de ella le aseguraba lo contrario. No sabía si se sentía arrepentida por haber atraído a Levin o por no haberle aceptado, y su felicidad se amargaba por estas dudas.
«¡Mi Dios, perdóname, perdóname!», repitió en su mente incesantemente, hasta que logró conciliar el sueño.
Mientras tanto, abajo, en el despacho del Príncipe, se producía una de las habituales escenas que se originaban a propósito de esa hija tan amada.
—¡Claro, eso es! ¡Ni más ni menos! —gritaba el Príncipe, gesticulando, al tiempo que se ajustaba su bata gris—. ¡No tienes dignidad ni orgullo! ¡Estás cubriendo de vergüenza a tu hija con ese absurdo y vil plan de matrimonio!
—Pero, ¡por Dios!, respóndeme: ¿yo qué hice? —contestaba la Princesa, a punto de llorar.
Sintiéndose alegre y dichosa después de la conversación con Kitty, entró, como siempre, en el despacho del Príncipe para desearle buenas noches. No tenía la más mínima intención de hablar a su esposo de la propuesta de Levin y la negativa de su hija, pero insinuó que lo de Vronsky se podía considerar como firme y que, para formalizarlo, únicamente faltaba que llegase su madre.
Al escucharla, el Príncipe se encolerizó y empezó a pronunciar palabras llenas de violencia.
—¿Y me preguntas qué hiciste? Yo te lo voy a decir. Intentar, ante todo, pescar un novio. ¡Todo Moscú va a hablar de ello y con mucha razón! Si quieres dar veladas y fiestas, invita a todo el mundo y no a esos galancetes preferidos, invita a todos esos pisaverdes (de esa manera llamaba el Príncipe a los muchachos de Moscú), contrata a un pianista y que todos bailen, pero, ¡por Dios, no invites a los galanes con el propósito de arreglar matrimonios! ¡Pensar en ello me repugna! Pero tú has logrado tu objetivo: llenar la cabeza de la niña de pájaros. Levin, personalmente, vale mil veces más. El otro es un petimetre de San Petersburgo, igual a los otros. ¡Da la impresión de que los fabrican en serie! Y mi hija no necesita a nadie, aunque él fuera el heredero de la corona...
—Pero ¿yo qué hice de malo?
—En este momento te lo voy a decir... —comenzó el Príncipe, con rabia.
—De antemano lo sé. Nuestra hija jamás se casaría si yo te hiciera caso. Para eso sería preferible marcharnos al pueblo.
—Sí, sería preferible.
—Vamos, no te pongas así. ¿Yo acaso busqué algo por mí misma? Es un joven que tiene las cualidades, se enamoró de nuestra hija y parece que ella...
—¡Sí: a ti te lo parece! ¿Y si la niña realmente se enamora y él piensa tanto en contraer matrimonio como yo? Eso no quiero ni pensarlo... «¡Oh, Niza, oh, el espiritismo, oh, el baile!» —y el Príncipe imitaba las muecas de su esposa y después de cada palabra hacía una reverencia—. Y si después hacemos desdichada a nuestra Kateñka, entonces...
—¿Por qué tiene que ser de esa manera? ¿Por qué te lo supones?
—No me lo supongo; lo veo. Para algo los hombres tenemos ojos, mientras que ustedes las mujeres no los tienen. Yo veo muy bien quién lleva intenciones muy serias: Levin. Y veo al lechuguino, al pisaverde, que solamente se propone entretenerse.
—Cuando se te mete en la cabeza algo...
—Ya me vas a dar la razón, pero cuando sea muy tarde, como pasó con Dolly.
—Muy bien, ya es suficiente. No hablemos más —interrumpió la Princesa mientras recordaba la desdicha de la mayor de sus hijas.
—Muy bien. Adiós.
Según la costumbre, se dieron un beso y se persignaron el uno al otro y se separaron, bien convencidos cada uno de que la razón estaba de su lado.
La Princesa, hasta ese momento, había estado completamente segura de que esa noche se había decidido la suerte de su hija y de que no cabía ninguna duda sobre las intenciones de Vronsky, pero ahora las palabras de su esposo la llenaron de turbación.
Y, ya en su habitación, temerosa, como Kitty, ante el futuro desconocido, repitió mentalmente una y otra vez: «Ayúdanos, Dios; ayúdanos, Dios».
XVI
Vronsky jamás había conocido la vida familiar. De joven, su madre fue una dama del gran mundo que había tenido muchas aventuras, que todos conocían, durante su matrimonio y, sobre todo, después de quedar viuda. Vronsky casi no conocía a su padre y recibió su educación en el Cuerpo de Pajes.
Cuando salió de la escuela convertido en un oficial joven y brillante, comenzó a frecuentar el círculo de los militares ricos de San Petersburgo. Pero, a pesar de que vivía en la alta sociedad, sus intereses amorosos se encontraban fuera de ella.
En contraste con la vida agitada y esplendorosa de San Petersburgo, en Moscú sintió por primera vez el encanto de relacionarse con una muchacha de su esfera, pura y agradable, que le quería. No se le ocurrió ni pensar que en sus relaciones con Kitty habría nada de malo.
La visitaba en su casa, en las fiestas bailaba con ella, le hablaba de lo que se habla normalmente en el gran mundo: de boberías, a las que él daba, no obstante y para ella, un sentido particular. A pesar de que cuanto le decía podía muy bien haber sido escuchado por todos, entendía que ella, cada vez más, se sentía unida a él. Y cuanto más experimentaba tal sensación, más agradable le era sentirla y le inclinaba, a su vez, un sentimiento más dulce hacia la muchacha.
No sabía que esa forma de tratar a Kitty tiene un nombre específico: la seducción de jóvenes con las que uno no piensa contraer matrimonio, acción reprochable muy normal entre los muchachos como él. Pensaba que era el primero en descubrir ese placer y disfrutaba con su descubrimiento.
Se habría quedado sorprendido, casi sin llegarlo a creer, si hubiese podido escuchar la charla de los padres de Kitty, si se hubiera colocado en su punto de vista y pensado que no contrayendo matrimonio con ella Kitty iba a ser desdichada. No le era posible imaginar que lo que tanto le gustaba —y a ella más todavía— pudiera suponer mal alguno. Y todavía le era menos posible imaginar que se tenía que casar.
Jamás pensaba en la posibilidad del casamiento. No solamente no le interesaba la vida del hogar, sino que en la familia, y sobre todo en el papel de esposo, de acuerdo con lo que opinaba el círculo de solterones en que se movía, veía algo hostil, ajeno, y, sobre todo, un poco ridículo.
A pesar de ignorar la charla de los padres de Kitty, esa noche, de vuelta de casa de los Scherbazky, tenía la sensación de que se había estrechado todavía más el lazo espiritual que le unía con Kitty y que había que buscar algo mucho más profundo, aunque no sabía con exactitud qué.
Mientras caminaba hacia su casa, experimentando una sensación de suavidad y pureza gracias en parte a no haber fumado en toda la noche y en parte a la tierna impresión que le producía el amor de Kitty, se iba diciendo:
«Lo más encantador es que sin haber hablado, sin que exista nada entre los dos, nos hayamos entendido perfectamente con esa callada conversación de las insinuaciones y las miradas. Kitty me ha dicho hoy más elocuentemente que nunca que me ama. ¡Y lo hizo con tanta simplicidad y sobre todo con tanta confianza! Me siento más puro, mucho mejor, siento que en mí hay mucho de bueno y que tengo corazón. ¡Oh, sus bellos ojos enamorados! Cuando ella dijo: “Y además...”. ¿A qué se estaba refiriendo? Realmente, a nada... ¡Todo esto me es tan agradable! Y a ella también...».
Vronsky empezó a pensar dónde finalizaría la noche. Pensó en los lugares a los que podía ir.
«¿El círculo? ¿Quizá beber champán con Ignatiev y una partida de besik...? No, no. ¿El Château des fleurs? Allí voy a encontrar a Oblonsky, habrá canciones, cancán... No; estoy hastiado de eso. Justamente si estimo a los Scherbazky es porque me parece que en su casa me vuelvo mejor persona de lo que soy... Es mejor irse a dormir».
Entró en su cuarto del hotel Diseau, pidió que le sirviesen la cena, se quitó la ropa y se durmió con un sueño profundo apenas puso la cabeza en la almohada.
XVII
Vronsky, a las once de la mañana siguiente, se dirigió a la estación del ferrocarril de San Petersburgo con el fin de esperar a su madre, y a Oblonsky fue la primera persona que encontró en la escalinata del edificio, que iba a recibir a su hermana, que llegaría en el mismo tren.
—¡Excelentísimo señor, hola! —gritó Oblonsky—. ¿A quién estás esperando?
—Estoy esperando a mi madre —contestó Vronsky, con una sonrisa, como todos cuando veían a Oblonsky. Y, después de estrecharle la mano, añadió—: Hoy llega de San Petersburgo.
—Anoche te esperé hasta las dos. ¿Cuando dejaste a los Scherbazky, adónde fuiste?
—Me fui a casa —respondió Vronsky—. No me quedaban ganas de ir a ningún otro lugar después que pasé tan agradable tiempo con ellos.
—A los caballos los conozco por el pelo y a los muchachos enamorados por la mirada —declamó Esteban Arkadievich con igual tono al utilizado con Levin.
Vronsky esbozó una sonrisa como no negando el hecho, pero cambió de inmediato de tema de conversación.
—Y tú, ¿a quién estás esperando?
—¿Yo? a una mujer muy hermosa —respondió Oblonsky.
—¡Vaya!
—Honni soit qui mal y pense!9 Estoy esperando a Anna, mi hermana.
—¡Ah, Anna Karenina! —dijo Vronsky.
—¿Tú la conoces?
—Bueno, creo que sí. Es decir, no... Realmente, no recuerdo... —respondió Vronsky distraído, relacionando vagamente ese apellido, Karenina, con algo afectado y aburrido.
—Pero probablemente conoces a mi famoso cuñado Alexis Alexandrovich. ¡Todo el mundo le conoce!
—Sí, le conozco de nombre y de vista... Sé que es bastante sabio, muy inteligente, ¡es casi un santo! Pero ya podrás entender que él y yo no frecuentamos los mismos lugares. Él no está en mi círculo —dijo Vronsky.
—Es un caballero importante. Gran persona, aunque demasiado conservador —afirmó Esteban Arkadievich—. ¡Es una excelente persona!
—Bueno, mejor para él —contestó Vronsky, con una sonrisa—. ¡Ah, ahí estás! —dijo, mientras se dirigía al alto y viejo sirviente de su madre—. Vamos, entra, entra...
Aparte de la simpatía natural que sentía por Oblonsky, desde hacía algún tiempo venía sintiendo una atracción especial hacia él: creía que su parentesco con Kitty les ligaba todavía más.
—¿Qué? ¿Finalmente el domingo se celebra la cena en honor de esa «diva»? —preguntó, al tiempo que le cogía del brazo.
—Por supuesto, sin falta. Haré la lista de los invitados. ¿Ayer conociste a mi amigo Levin? —preguntó Esteban Arkadievich.
—Naturalmente. Pero se marchó muy pronto, ignoro por qué...
—Es un joven bastante simpático —siguió Oblonsky—. ¿Qué opinas de él?
—No sé —contestó Vronsky—. En todos los hombres de Moscú, excepto en ti —bromeó—, encuentro cierta rudeza... Todo el tiempo están enfadados, sublevados contra no sé qué. Da la impresión de que quisieran expresar algún resentimiento...
—¡Toma, pues es cierto! —exclamó Oblonsky, riendo jovialmente.
—¿El tren va a llegar pronto? —preguntó Vronsky a un empleado.
—Ya salió de la última estación —respondió el hombre.
Por el ir y venir de los mozos, la aparición de gendarmes y empleados, y el movimiento de los que esperaban a los viajeros se notaba la cercanía del convoy. Se distinguían, entre nubes de helado vapor, las figuras de los ferroviarios, con sus botas de fieltro y sus toscos abrigos de piel, caminando entre las vías. A lo lejos se percibía una pesada trepidación y se escuchaba el silbido de una locomotora.
—No has apreciado lo suficiente a mi amigo —dijo Oblonsky, que quería notificar a Vronsky de las intenciones de Levin respecto a Kitty—. Acepto que es un hombre bastante impulsivo y que, a veces, se hace desagradable. Pero frecuentemente resulta muy simpático. Tiene un carácter recto y honesto y un corazón de oro. Pero ayer tenía razones particulares —continuó con una sonrisa significativa, olvidando completamente la compasión que le inspirara Levin el día anterior y sintiendo en este momento el mismo sentimiento cariñoso hacia Vronsky. Sí: tenía razones para sentirse muy dichoso o muy infeliz.
Deteniéndose, Vronsky preguntó sin rodeos:
—¿Estás queriendo decir que ayer se declaró a tu bella cuñada?
—Tal vez —concedió su amigo—. Presumo que hizo algo así. Pero si se marchó rápidamente y no estaba de buen humor, es que... Se había enamorado hacía mucho tiempo. ¡Siento compasión por él!
—De todas maneras pienso que Kitty puede aspirar a algo mejor —respondió Vronsky.
Y comenzó a pasear mientras ensanchaba el pecho. Agregó:
—No sé muy bien quién es, no le conozco. Es verdad que, en este caso, su situación es muy difícil... Es por eso que casi todos prefieren ir a visitar a las... Si fracasas allí, únicamente quiere decir que no tienes dinero. ¡Pero, en estos otros casos, en cambio, la que está en juego es la propia dignidad! Observa: ya está llegando el tren.
Efectivamente, el convoy llegaba silbando. El andén tembló; la locomotora pasó soltando auténticas nubes de humo que, por efecto del frío, quedaban muy bajas, y moviendo poco a poco el émbolo de la rueda central. Cubierto de escarcha, arropadísimo, el maquinista saludaba a un lado y a otro. El ténder pasó, más despacio todavía; pasó el furgón, en el cual iba un perro ladrando, y finalmente llegaron los coches de viajeros.
El conductor se colocó un silbato en la boca y saltó del tren. Después empezaron a bajarse los pasajeros: un oficial de la guardia, bastante estirado, que miraba con arrogancia a su alrededor; un aldeano con un fardo al hombro; un joven comerciante, sumamente ágil, que llevaba un saco de viaje y sonreía alegremente...
Vronsky, junto a su amigo, observando a los viajeros que salían, se olvidó completamente de su madre. Le emocionó y alegró lo que acaba de saber de Kitty. Sin darse cuenta se irguió; sus ojos resplandecían. Se sentía triunfador.
—La princesa Vronskaya va en ese compartimento —dijo el conductor, mientras se aproximaba a él.
Esas palabras le despertaron de sus pensamientos, haciendo que recordara a su madre y su próxima conversación.
Realmente, en el fondo no sentía respeto por su madre; ni siquiera la quería, sin embargo, conforme a las ideas del ambiente en que se movía, solamente podía tratarla de una manera sumamente respetuosa y obediente, tanto más obediente y respetuosa cuanto menos la quería y la respetaba.
XVIII
Es así como Vronsky se fue detrás del conductor, subió a un vagón y se detuvo a la entrada del compartimento para que una señora pudiera salir.
A Vronsky le fue suficiente una sola mirada para comprender, con su gran experiencia de hombre de mundo, que esa señora era miembro de la alta sociedad.
Fue a entrar en el compartimento, pidiéndole permiso, pero sintió la necesidad de volverse a mirarla, no únicamente porque era muy hermosa, no únicamente por la gracia y la elegancia sencillas que brotaban de su figura, sino por la expresión extraordinariamente suave y acariciadora que apreció en su cara cuando pasó ante él.
Ella también volvió la cabeza cuando Vronsky se volvió. Sus resplandecientes ojos pardos, sombreados por pestañas muy espesas, se detuvieron en él con una atención amigable, como si le reconocieran, y después se apartaron, mirando a la muchedumbre, como si estuviese buscando a alguien. En esa breve mirada, Vronsky tuvo tiempo de observar la vivacidad reprimida que iluminaba la cara y los ojos de esa mujer y la sonrisa casi imperceptible que se delineaba en sus labios carmesí. Se podría decir que toda ella rebosada de algo contenido que, a su pesar, se reflejaba ora en el brillo de sus ojos, ora en su sonrisa.
Finalmente, Vronsky entró en el compartimento. Su madre, una anciana de ojos negros, muy demacrada, peinada con pequeños rizos, al ver a su hijo frunció ligeramente las cejas y sonrió con sus labios delgados. Se levantó del asiento, entregó su saquito de viaje a la criada, apretó la mano de su hijo y, cogiéndole la cara entre las suyas, le dio un beso en la frente.
—¿Recibiste mi telegrama? ¿Cómo te encuentras? ¿Bien? Me alegro mucho...
—¿Tuvo buen viaje? —preguntó él, sentándose junto a ella y aplicando inconscientemente el oído a la voz femenina que se escuchaba detrás la puerta. Adivinaba que era la de la dama que vio entrar.
—Es que no puedo estar de acuerdo... —decía la voz de la mujer.
—Señora, es un punto de vista demasiado petersburgués...
—Es sencillamente femenino; nada de petersburgués.
—Muy bien: déjeme besarle la mano.
—Hasta pronto, Iván Petrovich. Mire a ver si por ahí anda mi hermano y dígale que venga.
Y la dama volvió al compartimento.
—¿Encontró usted a su hermano? —preguntó la condesa Vronskaya.
Vronsky, en ese instante, recordó que esa dama era Anna Karenina.
—Su hermano se encuentra ahí fuera —dijo, poniéndose en pie—. Disculpe, pero no la reconocí. Nuestro encuentro, además, fue tan breve que probablemente no me recuerda —agregó, mientras saludaba.
—Sí le recuerdo —respondió ella—. Su madre y yo hemos hablado mucho de usted durante el camino. ¡Y mi hermano que no llega! —exclamó, dejando finalmente manifestarse en una sonrisa la emoción que la llenaba.
—Alecha, llámale —dijo la anciana condesa.
Saltando a la plataforma, Vronsky gritó:
—¡Oblonsky: ven aquí!
Anna Karenina no esperó a su hermano y salió del coche con paso ligero y decidido apenas lo vio. Cuando se le acercó, con un ademán que asombró a Vronsky por su gracia y firmeza, le enlazó con el brazo izquierdo y le dio un beso, atrayéndole hacia sí. Sin quitarle el ojo, Vronsky la contemplaba y sin saber él mismo por qué estaba sonriendo. Después volvió al compartimento, recordando que le esperaba su madre.
—¿No es cierto que es bastante agradable? —dijo la Condesa refiriéndose a Anna Karenina—. Su esposo la instaló conmigo y me alegré, porque vinimos conversando todo el viaje. Me dijo que tú... vous filez le parfait amour. Tant mieux, mon cher, tant mieux...10
—Mamá, no entiendo a qué se está refiriendo... ¿Vamos?
Anna Karenina entró nuevamente para despedirse de la Condesa.
—Vaya —dijo alegremente—: usted ya encontró a su hijo y yo a mi hermano. Me alegro mucho, porque yo no tenía ya nada que contar debido a que había agotado la totalidad de mi repertorio de historias.
—Con usted habría realizado un viaje alrededor del mundo sin aburrirme —dijo la Condesa, mientras la tomaba de la mano—. Usted es una mujer tan simpática que es igualmente agradable hablarle que escucharla. Y ya no piense usted tanto en su hijo. Es imposible vivir sin separarse en alguna ocasión.
Anna Karenina estaba de pie, bastante erguida, y sus ojos sonreían.
—Anna Arkadievna —explicó la Vronskaya— tiene un hijo de ocho años, del que jamás se separa, y en este momento...
—Sí: la Condesa y yo hemos charlado mucho, cada una de su hijo —contestó Anna Karenina.
Y de nuevo la sonrisa, en esta oportunidad dirigida a Vronsky, iluminó su rostro.
—Probablemente la habrá aburrido bastante —comentó él, cogiendo al vuelo la pelota de coquetería que ella le había lanzado.
Sin embargo, Anna Karenina no quiso seguir la conversación en ese tono y, dirigiéndose a la vieja Condesa, le dijo:
—Muchas gracias por todo. El día de ayer se me pasó tan rápido que casi no me di cuenta. Hasta pronto, Condesa.
—Hasta pronto, querida amiga —contestó la condesa Vronskaya—. Permítame besar su bella cara. Le digo, con toda la sinceridad de una anciana, que le he tomado cariño en este corto tiempo.
Anna Karenina pareció creer y apreciar esas palabras, indudablemente por su franqueza. Se sonrojó e, inclinándose levemente, presentó la cara a los labios de la Condesa. Inmediatamente se irguió y, siempre con esa juguetona sonrisa en labios y mirada, extendió la mano a Vronsky.
Él oprimió esa pequeña mano y se alegró, como de algo muy importante, del apretón enérgico con que le correspondió ella.
Anna Karenina salió con paso ligero, lo que no dejaba de asombrar por ser un poco metida en carnes.
—Es muy simpática —dijo la vieja.
Vronsky pensaba igual. La siguió con la mirada hasta que su graciosa figura se perdió de vista y únicamente entonces desapareció la sonrisa de sus labios. Observó por la ventanilla cómo Anna se aproximaba a su hermano, ponía su brazo bajo el de él y empezaba a hablarle de forma animada, evidentemente de algo que no tenía ninguna relación con Vronsky. Y el muchacho se sintió molesto.
—Mamá, ¿sigue usted bien de salud? —dijo dirigiéndose a la Condesa.
—Sí, muy bien, muy bien. Alejandro ha sido bastante amable. María se puso muy guapa de nuevo. Es bastante interesante.
Y empezó a hablarle del bautizo de su nieto, para asistir al cual viajó expresamente a San Petersburgo, refiriéndose a la particular bondad que el Emperador mostrara hacia el mayor de sus hijos.
—Ahí llega Lavrenty —dijo Vronsky, mientras miraba por la ventanilla—. Vamos, ¿sí?
El viejo mayordomo que viajaba con la Condesa entró informando que todo estaba listo. La anciana se puso en pie.
—Vamos a aprovechar que no hay mucha gente para salir —dijo Vronsky.
La criada cogió la perrita y el saquito de mano. Un mozo y el mayordomo llevaban el resto del equipaje. Vronsky dio el brazo a su madre. Pero cuando iban a salir vieron que las personas corrían asustadas de un lado a otro. También cruzó el jefe de estación con su resplandeciente gorra galoneada. Debía de haber ocurrido algo. Los viajeros corrían en dirección contraria al convoy.
—¿Qué?... ¿Cómo?... ¿Por dónde se lanzó?... —se escuchaba exclamar.
Oblonsky y su hermana volvieron también hacia atrás con caras asustadas y se detuvieron al lado de ellos.
Vronsky y Esteban Arkadievich siguieron a la muchedumbre para enterarse de lo ocurrido y las dos señoras subieron al vagón.
El guardagujas, ya por estar borracho, ya por ir muy arropado debido al frío, no había escuchado retroceder unos vagones y estos le cogieron debajo.
Las señoras ya conocían todos los pormenores por el mayordomo antes de que Oblonsky y su amigo volvieran.
Ambos amigos habían visto el cuerpo destrozado del infortunado. Oblonsky hacía gestos y parecía estar a punto de llorar.
—¡Anna, si lo hubieras visto! ¡Fue una cosa espantosa! —decía.
Vronsky guardaba silencio. Su bella cara, aunque grave, estaba inmutable.
—¡Condesa, si usted lo hubiera visto! —insistía Esteban Arkadievich—. ¡Y su esposa estaba allí! ¡Era aterrador! Se arrojó sobre el cadáver. Al parecer, quien sostenía a toda la familia era él. ¡Horroroso, horroroso!
—¿Y no puede hacerse algo por ella? —preguntó Anna Karenina en voz baja y emocionada.
Vronsky le dirigió una mirada y salió del carruaje.
—Mamá, ahora vuelvo —dijo desde la portezuela.
Cuando volvió después de algunos minutos, Esteban Arkadievich hablaba tranquilamente con la Condesa de la cantante de moda, al tiempo que la vieja miraba hacia la puerta con preocupación, esperando a su hijo.
—Vamos ya —dijo Vronsky.
Entonces salieron juntos. El muchacho iba delante, con su madre. Anna Karenina y su hermano iban detrás de ellos.
El jefe de la estación alcanzó a Vronsky a la salida.
—Usted le dio doscientos rublos a mi ayudante —dijo—. ¿Me quiere hacer el favor de decirme para quién son?
—Son para la viuda —contestó Vronsky, mientras se encogía de hombros—. No veo qué necesidad hay de hacer preguntas.
—¿Así que diste dinero? —gritó Oblonsky. Y agregó, apretando la mano de Anna—: Es un muchacho muy bueno, excelente. ¿Verdad? Tengo el honor de saludarla, Condesa.
Y Oblonsky se puso en pie con su hermana, esperando que llegase la sirvienta de esta.
Al salir de la estación, el coche de los Vronsky ya se había ido. Todo el mundo seguía hablando todavía del accidente.
—Fue una muerte espantosa —decía un señor—. Dicen que el tren le partió en dos.
—Yo creo, en cambio, que fue la mejor, ya que fue instantánea —opinó otro.
Anna Karenina tomó asiento en el coche y su hermano notó asombrado que los labios le temblaban y apenas lograba contener las lágrimas.
—Anna, ¿qué te ocurre? —preguntó, después que recorrieron un corto trayecto.
—Esto es un mal presagio —contestó ella.
—¡No digas boberías! —dijo Esteban Arkadievich—. Lo más importante es que ya llegaste. ¡No te imaginas las esperanzas que puse en tu venida!
—¿Conoces a Vronsky desde hace mucho tiempo? —preguntó Anna.
—Sí... ¿Ya sabes que esperamos que contraiga matrimonio con Kitty?
—¿Sí? —murmuró ella en voz baja. Y moviendo la cabeza, como si desease apartar algo que la molestara físicamente, añadió—: Hablemos de ti ahora. Vamos a ocuparnos de tus asuntos. Recibí tu carta y, ya ves, me vine rápidamente.
—Sí. Únicamente confío en ti —respondió Esteban Arkadievich.
—Muy bien: explícamelo todo.
Esteban Arkadievich se lo contó. Cuando llegaron a su casa, ayudó a su hermana a bajar del coche, suspiró y le estrechó la mano, y después se marchó a la Audiencia de inmediato.
XIX
Dolly estaba con un niño rubio y rollizo, bastante parecido a su padre, a quien tomaba la lección de francés, cuando Anna entró en el pequeño salón. El chiquillo leía volviéndose frecuentemente y tratando de arrancar un botón a medio caer de su trajecito. En repetidas ocasiones, la madre le había detenido la mano, pero él continuaba en su intento. Finalmente, Dolly le arrancó el botón y se lo colocó en el bolsillo.
—Gricha, por favor, ten las manos quietas —dijo.
Y se entregó nuevamente a su labor. La había comenzado hacía mucho tiempo y únicamente se ocupaba de ella en instantes de mucha inquietud. En este momento hacía punto y estaba muy nerviosa, levantando los dedos y contando instintivamente.
A pesar de que le dijo el día anterior a su esposo que no le importaba la llegada de su hermana, lo preparó todo para recibirla y la esperaba con mucha impaciencia.
Dolly estaba desalentada, abrumada por el sufrimiento. Sin embargo, recordaba que su cuñada, Anna, era una gran dama de la capital, la esposa de uno de los personajes de más importancia en San Petersburgo. Gracias a esta circunstancia, Dolly no cumplió lo que le dijo a su marido y no se olvidó de la llegada de Anna.
«Finalmente, Anna no tiene la culpa», se dijo. «Jamás he escuchado nada malo de ella y, por lo que a mí respecta, en ella he encontrado solo atenciones y afecto».
Era cierto que la casa de los Karenin, durante su permanencia en ella, le había producido mala impresión; le había parecido descubrir algo de falsedad en su modo de vivir. «Sin embargo, ¿por qué no recibirla?», se decía. «¡Que no pretenda, al menos, darme consuelo!», pensaba Dolly. «Ya he pensado mil veces en consuelos, seguridades para el mañana y perdones cristianos y son totalmente inútiles para mí».
Dolly había permanecido sola con los niños durante todos estos días. No deseaba confiar su dolor a nadie y, no obstante, no se podía ocupar de otra cosa teniendo ese dolor en el alma. Estaba segura de que solo hablaría con Anna de aquello, y si por una parte le complacía la idea, por la otra le disgustaba tener que escuchar vulgares palabras de tranquilidad y consuelo y confesar su humillación.
Dolly, que estaba esperando a Anna mirando a cada instante el reloj, dejó de mirarlo, como suele ocurrir, justamente en el momento en que llegó su cuñada. No escuchó, pues, el timbre, y cuando, percibiendo en la puerta del salón ligeros pasos y roce de faldas, se puso en pie, su angustiado rostro reflejaba sorpresa, no alegría.
—¿Pero cómo? ¿Ya llegaste? —dijo, al tiempo que abrazaba y besaba a Anna.
—Dolly, me alegro mucho de verte.
—Y yo también de verte a ti —contestó Dolly, con sonrisa débil, intentando averiguar por la cara de Anna Karenina si tenía información de todo lo que había sucedido.
«Probablemente lo sabe», pensó, mirando la expresión compasiva del rostro de su cuñada.
—Vamos, vamos; te voy a acompañar a tu habitación —continuó, tratando de retrasar el instante de las explicaciones.
—¿Este es Gricha? ¡Mi Dios, qué grande está! —exclamó Anna, mientras besaba al chico, sin dejar de mirar a Dolly y sonrojándose. Y agregó—: Déjame quedarme un momento aquí.
Se quitó el abrigo, después el sombrero. En él quedó prendido un mechón de su negro y rizado cabello y, con un movimiento de cabeza, Anna lo desprendió.
—¡Estás llena de salud y de felicidad! —dijo Dolly, sintiéndose un poco envidiosa.
—¿Yo? Sí... ¡Esa es Tania, Dios mío! Tiene los mismos años que mi Sergio, ¿verdad? —exclamó Anna, dirigiéndose a la chiquilla, que entraba corriendo en el salón. Y también la besó, después que la tomó en brazos—. ¡Qué niña tan hermosa! ¡Es un verdadero encanto! Vamos, enséñame a los demás niños.
Le estaba hablando de los cinco, recordando no únicamente sus nombres, sino su edad, sus temperamentos y hasta las enfermedades que habían padecido. Dolly se sentía profundamente conmovida.
—Muy bien; vayamos a verles —dijo—. Pero es una lástima que Vasia esté durmiendo.
Más tarde se sentaron, ya solas, en el salón, ante una taza de café, después de ver a los niños. Anna cogió la bandeja y enseguida la separó.
—Dolly —comenzó—, mi hermano ya me habló.
Dolly, que esperaba escuchar palabras de falsa compasión, miró a su cuñada fríamente. Pero Anna no dijo nada en ese sentido.
—¡Dolly querida! —exclamó—. No te quiero consolar ni defenderle. No es posible. Únicamente quiero decir que te compadezco con todo mi corazón.
Y brillaron las lágrimas tras sus largas pestañas. Tomó asiento más cerca de su cuñada y le cogió las manos entre las suyas, enérgicas y pequeñas. Dolly no se apartó, pero siguió con su severa actitud. Solamente dijo:
—No sirve de nada intentar consolarme. Después de lo que pasó, todo está totalmente perdido; no se puede hacer nada.
Al tiempo que hablaba de esa manera, se suavizó la expresión de su cara. Anna besó las secas y delgadas manos de Dolly y contestó:
—Pero, Dolly, ¿qué podemos hacer?, ¿qué podemos hacer? Debemos pensar en lo mejor que pueda hacerse para remediar esta espantosa situación.
—Todo ha acabado y nada más —respondió Dolly—. Y lo peor del caso, entiéndelo, es que no le puedo dejar; están los niños, las obligaciones, pero no puedo vivir con él. Para mí es un martirio el simple hecho de verle.
—Él me lo contó todo, querida Dolly, pero quisiera que tú me lo explicases, tal como sucedió.
Dolly la miró indagadora. En la cara de Anna se dibujaba un cariño sincero, una compasión verdadera.
—Muy bien, te lo voy a contar desde el comienzo —decidió Dolly—. Tú ya sabes cómo me casé: con una educación que hizo que llegara al altar, no solamente inocente, sino también idiota. Ignoraba todo. Ya sé que dicen que los hombres habitualmente cuentan a las mujeres la vida que llevaron antes de casarse, pero Stiva... —y se interrumpió, corrigiendo—, pero Esteban Arkadievich nunca me contó absolutamente nada. Yo imaginaba, aunque no me creas, que era la única mujer que él había conocido... De esa manera viví ocho años. No solamente no tenía la más mínima sospecha de que me pudiera ser infiel, sino que no lo consideraba posible. Y, figúrate que en esta confianza mía, conozco de repente este horror, esta bajeza. Entiéndeme... ¡Estar totalmente convencida y segura de la propia felicidad, para de repente... —seguía Dolly, mientras reprimía el llanto—, para de pronto recibir una carta de él que estaba dirigida a la institutriz de mis hijos, a su amante! ¡Oh, no; es espantoso!
Sacó el pañuelo, escondió la cara en él y, después de un breve silencio, prosiguió:
—Incluso podría ser justificable un arrebato de pasión. Pero engañarme solapadamente, sigue siendo mi marido y amante de ella. ¡Oh, tú no lo puedes entender!
—Lo entiendo, querida Dolly... —dijo Anna, mientras le apretaba la mano.
—¿Y piensas que él comprende todo el horror de mi situación? —siguió Dolly—. ¡No, para nada! Él vive feliz y contento.
—Eso no —la interrumpió, vivamente, Anna—. También es digno de compasión; el arrepentimiento le tiene apesadumbrado.
—Pero ¿piensas que siquiera es capaz de sentirse arrepentido? —interrumpió Dolly, mirando fijamente a Anna.
—Sí. Le conozco muy bien y, al verle, no pude menos que sentir compasión. Ambas le conocemos. Él es muy orgulloso, pero bueno. ¡Y en este momento se siente tan humillado! De él lo que más me conmueve (Anna estaba segura de que aquello iba a impresionar a Dolly más que nada) es que existen dos cosas que le angustian: primero, la vergüenza que siente ante sus hijos, y después que, queriéndote como te quiere... Sí, sí, te quiere más que a nada en el mundo —dijo Anna precipitadamente, impidiendo que Dolly pudiera contestar—. Pues bien, que queriéndote como te quiere, te haya perjudicado tanto. «¡No, Dolly no me va a perdonar!», me dijo.
Pensativa, Dolly ya no miraba a Anna y únicamente escuchaba sus palabras.
—Entiendo —dijo— que también su situación es espantosa. Sobrellevar esto es más difícil para el culpable que para el que no lo es, si se da cuenta de que es él quien causó todo el daño. Pero ¿cómo disculparle? ¿Cómo continuar siendo su esposa, después que ella...? Para mí sería una tortura vivir con él, justamente porque le he querido.
El llanto ahogó su voz.
Sin embargo, cada vez que se conmovía, y como si lo hiciera de manera intencionada, la idea que la martirizaba volvía nuevamente a sus palabras:
—Ella es guapa y joven —siguió—. ¿No entiendes, Anna? Mi juventud se ha evaporado... ¿Y cómo? Sirviéndole a él y a sus hijos. Les serví, consumiéndome en ello, y en este momento a él le es más agradable una chica joven, aunque sea una cualquiera. Probablemente que ellos hablarían de mí; o quizá no, y en este caso es aún peor. ¿Entiendes?
Y el resentimiento reavivó otra vez su mirada.
—¿Qué puede decirme después de eso? Nunca le voy a creer. Todo ha acabado, todo lo que me servía de recompensa de mis sufrimientos, de mi trabajo... ¿Podrás creer que dar la lección a Gricha, que antes era un placer para mí, ahora es un suplicio? ¿Para qué trabajar, para qué hacer tantos esfuerzos? ¡Me da mucha lástima que tengamos hijos! Es espantoso, pero te puedo asegurar que ahora, en vez de amor y de ternura, únicamente siento rencor hacia él, sí, rencor, y hasta, de poder, te aseguro que llegaría a asesinarle.
—Querida Dolly, entiendo todo. Pero, por favor, no te pongas así. Estás tan ofendida, tan excitada, que no ves las cosas claramente.
Dolly se tranquilizó. Ambas permanecieron calladas durante unos instantes.
—¿Qué voy a hacer, Anna? Ayúdame a solucionarlo. Yo he pensado en todo y no encuentro remedio.
Tampoco Anna lo podía encontrar, pero su corazón respondía con sinceridad a cada palabra, a cada expresión de la cara de Dolly.
—Es mi hermano —comenzó— y conozco muy bien su carácter: lo fácil que olvida todo —e hizo un gesto señalando la frente—, la facilidad con que se entrega y con que más tarde se arrepiente. En este momento no imagina, no acierta a entender cómo pudo hacer lo que hizo.
—Ya, ya comprendo —interrumpió Dolly—. Pero ¿y yo? ¿Te olvidas de mí? ¿Acaso estoy sufriendo menos que él?
—No, espera. Dolly, debo confesarte que cuando él me explicó las cosas no entendí todavía completamente el horror de tu situación. Únicamente le vi a él, entendí que la familia estaba deshecha y sentí compasión por mi hermano. Sin embargo, después de conversar contigo, yo, como mujer, veo lo demás, siento tu dolor y no te podría expresar con palabras la piedad que me inspiras. Pero, querida Dolly, por mucho que entienda tus sufrimientos, no sé, por el contrario, el amor que puedas albergar por él en lo profundo de tu corazón. Si le quieres lo suficiente para perdonarle, perdónale.
—¡No...! —exclamó Dolly. Pero Anna la interrumpió cogiéndole la mano y besándosela nuevamente.
—Dolly, conozco el mundo más que tú —dijo— y sé cómo las personas como Esteban ven estas cosas. Tú piensas que ellos hablarían de ti. No, nada de eso. Los hombres que son así infringen sus códigos de fidelidad, pero para ellos su esposa y su hogar son sagrados. A sus ojos, mujeres como esa institutriz son una cosa diferente, incompatible con el amor a la familia. Colocan una línea de separación entre ellas y el hogar que jamás se cruza. No entiendo muy bien cómo puede ser eso, pero es de esa manera.
—Sí, sí, pero él le daría besos y...
—Dolly, tranquilízate. Recuerdo perfectamente cuando Stiva estaba enamorado de ti, cómo lloraba cuando pensaba en ti, cuánta poesía ponía en tu amor, cómo hablaba siempre de ti. Y sé que, a medida que transcurre el tiempo, siente mayor respeto por ti. Todo el tiempo nos reíamos cuando decía a cada instante: «Dolly es una mujer maravillosa». Para él, tú eras una diosa y continúas siéndolo. Esta pasión de ahora no ha afectado lo profundo de su alma.
—¿Y si volviera a ocurrir?
—No creo que sea posible.
—¿Tú le habrías perdonado?
—No sé, Dolly, me es imposible juzgar...
Anna reflexionó un instante y agregó:
—Sí, sí puedo, claro que sí puedo. ¡Yo le habría perdonado! Es verdad que me habría convertido en otra mujer, sí; pero le perdonaría, como si no hubiese sucedido nada, nada en absoluto...
—Sí, de esa manera tendría que ser —interrumpió Dolly, como si ya antes hubiera pensado en ello—; de otra forma, no sería perdón. Si se perdona, debe ser completamente... En fin, te acompañaré a tu habitación —agregó, al tiempo que se ponía en pie y abrazaba a Anna—. ¡Querida, me alegro mucho de que hayas venido! Siento el corazón mucho más sereno, mucho más sereno.
XX
Aunque varios de sus conocidos, informados de su llegada, acudieron a visitarla, Anna no recibió a nadie y pasó todo el día en casa de los Oblonsky.
Toda la mañana estuvo con Dolly y con los niños y mandó a avisar a su hermano que fuera, sin falta, a comer a casa. «Ven», le escribió. «El Señor es misericordioso».
Así, Oblonsky comió en casa, la charla fue sobre temas generales y su mujer le tuteó, lo que últimamente jamás ocurría. Es verdad que continuaba la frialdad entre marido y mujer, pero ya no se hablaba de separación y Oblonsky comenzaba a vislumbrar la posibilidad de reconciliación.
Kitty llegó después de comer. Casi no conocía a Anna Karenina y llegaba un poco inquieta ante la idea de enfrentarse con esa gran dama de San Petersburgo de la que todo el mundo hablaba con tanta ponderación. Pero inmediatamente entendió que le gustaba mucho. Anna se sintió gratamente impresionada por la lozanía y juventud de la muchacha, y Kitty se sintió, instantáneamente, prendada de ella, como habitualmente se prendan las jóvenes de las señoras de más edad. No parecía en nada una gran señora, ni que fuese madre de un chiquillo de ocho años. Al ver la agilidad de sus movimientos, la tersura de su cutis y su vivacidad, cualquiera la habría tomado por una chica de veinte años, de no haber sido por una expresión dura y hasta triste, que subyugaba e impresionaba a Kitty, que a veces ensombrecía un poco su mirada.
Kitty adivinaba que Anna era de una completa sencillez y que no escondía nada, pero también adivinaba que en su alma vivía un mundo superior, complicado y poético que ella no podía entender.
Dolly se fue a su habitación después de comer y Anna se aproximó a su hermano, que estaba encendiendo un cigarro.
—Stiva —le dijo de manera jovial, mientras le persignaba y le mostraba la puerta con los ojos—. Ve y que el Señor te ayude.
Él la entendió, tiró el cigarrillo y desapareció detrás de la puerta.
Anna volvió al diván donde antes estaba sentada, rodeada de los chiquillos. Ya fuera porque viesen que la mamá estimaba a esa tía o porque sintieran hacia ella un cariño espontáneo, inicialmente los dos mayores y posteriormente los más pequeños, como siempre ocurre con los niños, ya después de la comida se pegaron a sus faldas y no se apartaban de ella. Entre los niños surgió una especie de competencia para ver quién se sentaba más cerca de Anna, quién tomaba primero su pequeña mano, jugaba con su anillo o, por lo menos, tocaba el borde de su ropa.
—Vamos a colocarnos como estábamos antes —dijo Anna Karenina tomando asiento en su lugar.
Y nuevamente Gricha, radiante de orgullo y de felicidad, pasó la cabeza bajo su brazo y apoyó la cara en su vestido.
—¿Cuándo se llevará a cabo el próximo baile? —preguntó Anna a Kitty.
—Será la próxima semana. Va a ser un baile grandioso y bastante animado, uno de esos bailes en los que siempre se está contento.
—¿Hay de verdad bailes en que siempre se esté contento? —preguntó Anna con suave sarcasmo.
—Sí, es así, aunque parezca extraño. Siempre son alegres en casa de los Bobrischev y también en la de los Nikitin. En la de los Mechkov, en cambio, son muy aburridos. ¿Usted no se ha dado cuenta?
—Para nada, querida. En mi opinión, ya no hay bailes donde uno siempre esté alegre —dijo Anna, y Kitty vio en los ojos de Anna Karenina un relámpago de ese mundo particular que le fue revelado—. Para mí únicamente hay bailes en los que siento menos aburrimiento que en otros.
—¿Pero es posible que usted sienta aburrimiento en un baile?
—¿Por qué yo no me aburriría en un baile?
Kitty entendió que Anna adivinaba la respuesta.
—Porque usted siempre será la más admirada de todas las mujeres.
Anna, que tenía la virtud de sonrojarse, se sonrojó y dijo:
—Primeramente, no es así, y aunque lo fuera, ¿para qué me sería útil?
—¿Usted irá a este baile que le digo?
—Creo que no voy a poder dejar de asistir. Vamos, tómalo —dijo Anna, entregando a Tania el anillo que esta trataba de sacar de su dedo blanco y afilado, en el que se movía con facilidad.
—Me encantaría verla allí.
—Entonces, si no me queda más remedio que ir, me voy a consolar pensando que eso la complace. No me tires del cabello, Gricha: ya estoy bastante despeinada —dijo, mientras se arreglaba el mechón de cabellos con el que jugaba Gricha.
—Me la imagino en el baile con un vestido color lila...
—¿Y por qué precisamente de color lila? —preguntó Anna con una sonrisa—. Vamos, niños: a tomar el té. ¿No escuchan que miss Hull los está llamando? —dijo, mientras los apartaba y los llevaba al comedor—. Ya sé por qué le encantaría verme en el baile: usted está esperando mucho de esa noche y desearía que todo el mundo fuera partícipe de su felicidad —concluyó Anna, hablando con Kitty.
—Es verdad. ¿Cómo lo sabe?
—¡Qué feliz es uno cuando tiene su edad! —siguió Anna—. Conozco y recuerdo esa niebla azul igual que la de las montañas suizas, esa niebla que lo rodea todo en la época dichosa en que se acaba la niñez. Desde ese inmenso círculo alegre y feliz parte una senda que se va haciendo cada vez más angosta. ¡Cómo late el corazón cuando se inicia ese camino que al comienzo parece tan bello y claro! ¿Qué persona no ha pasado por ello?
Kitty sonreía callada. «¿Ella cómo habría pasado por todo aquello? ¡Cómo me encantaría conocer la historia de su vida!», pensaba cuando recordaba la presencia poco romántica del esposo de Anna, Alexis Alexandrovich.
—Conozco algo de sus cosas —continuó Anna Karenina— me lo contó Stiva. La felicito de corazón. «Él» me gusta bastante. ¿Usted no sabe que Vronsky se encontraba en la estación?
—¿Él estaba allí? —dijo Kitty, sonrojándose—. ¿Y Stiva qué le contó?
—Todo, me lo contó todo... Y yo me alegré mucho. Viajé en compañía de la madre de Vronsky. Solamente me habló de él: es su preferido. Ya sé que las madres son muy apasionadas, pero...
—¿Pero qué le dijo?
—Bastantes cosas. Y naturalmente, aparte de la predilección que él tiene por su madre, se nota que es un auténtico caballero. Parece, por ejemplo, que le quiso ceder la totalidad de sus bienes a su hermano. Cuando era un niño, salvó a una mujer que se estaba ahogando... En fin, es un verdadero héroe —concluyó Anna, con una sonrisa y recordando los doscientos rublos que Vronsky dio en la estación.
Sin embargo, Anna no mencionó aquel rasgo, debido a que su recuerdo le provocaba un cierto malestar; en él adivinaba una intención que la tocaba bastante de cerca.
—Su madre me suplicó que la visitara —dijo después— y me complacerá mucho ver a la ancianita. Pienso ir mañana. Stiva lleva un buen rato con Dolly en el gabinete, gracias a Dios —susurró, cambiando de tema de conversación y poniéndose en pie un poco contrariada, según le pareció a Kitty.
—¡A mí me toca primero, a mí, a mí! —gritaban los chiquillos que, terminado el té, se precipitaban nuevamente hacia la tía Anna.
—¡Todos al mismo tiempo! —contestó Anna, con una sonrisa.
Y los abrazó, después que corrió a su encuentro. Gritando alegremente, los niños se aglomeraron alrededor de ella.
XXI
Dolly salió de su habitación a la hora de tomar el té la gente mayor. Pero Esteban Arkadievich no apareció. Probablemente se había marchado de la habitación de su esposa por la puerta falsa.
—Anna, temo que tengas frío en el cuarto de arriba —dijo Dolly a su cuñada—. Te quiero pasar abajo; de esa manera voy a estar más cerca de ti.
—¡Por mí no te preocupes! —contestó Anna, tratando de leer en la cara de su cuñada si se habían reconciliado o no.
—Tal vez aquí tengas mucha luz —volvió al tema Dolly.
—Ya te he dicho que duermo en todos lados como un tronco, en el lugar que sea.
—¿Qué sucede? —preguntó Esteban Arkadievich, abandonado el despacho y dirigiéndose a su esposa.
Por su tono, Kitty y Anna comprendieron que ya se habían reconciliado.
—Quiero que Anna se instale aquí abajo, pero tenemos que poner unas cortinas —contestó Dolly—. Yo misma tendré que hacerlo. Si no, nadie lo va a hacer.
«¡El Señor sabe si se habrán reconciliado completamente!», pensó Anna, al escuchar el frío y sereno acento de Dolly.
—¡Dolly, no compliques las cosas innecesariamente! —respondió su esposo—. Yo mismo lo haré si lo deseas.
«Sí, se reconciliaron», pensó Anna.
—Sí: ya sé cómo —contestó Dolly—. Le vas ordenar a Mateo que lo arregle, te irás y él lo hará todo al revés.
Y, como de costumbre, una sonrisa sarcástica plegó las comisuras de sus labios.
«La reconciliación es completa», pensó en el momento Anna. «¡Alabado sea Dios!».
Y, feliz por haber promovido la paz marital, se acercó a Dolly y le dio un beso.
—¡No, nada de eso! ¡Ignoro por qué nos desprecias tanto a mí como a Mateo! —dijo Esteban Arkadievich a su esposa, mientras sonreía de una manera casi imperceptible.
Dolly trató a su esposo con cierta ligera ironía durante toda la tarde. Esteban Arkadievich se sentía alegre y feliz, pero sin exceso, y pareciendo querer indicar que sentía el peso de su culpa, a pesar de haber sido perdonado.
La agradable charla familiar que se desarrollaba ante la mesa de té de los Oblonsky fue interrumpida, a las nueve y media, por un hecho insignificante y corriente, pero que extrañó a todos. Se estaba hablando de uno de los amigos comunes, cuando Anna se puso en pie inesperada y rápidamente.
—Les voy a enseñar la fotografía de mi Sergio —dijo con una sonrisa orgullosa y maternal—. Está en mi álbum.
La hora en que, por lo general, se despedía de su hijo y hasta acostumbraba acostarle ella misma antes de ir al baile era a las diez. Y repentinamente se había entristecido cuando pensó que se encontraba tan lejos de él, y hablasen de lo que hablasen su mente volaba hacia su Sergio y a su cabeza rizada, y de pronto la asaltaron las ganas de contemplar su retrato y hablar de él. Por eso se puso en pie y, con paso seguro y ligero, se marchó a buscar el álbum donde tenía su foto.
La escalera que llevaba a su habitación partía del descansillo de la amplia escalera principal en la que reinaba una agradable atmósfera.
Cuando salió del salón, se escuchó el sonido del timbre en el recibidor.
—¿Quién podrá ser? —preguntó Dolly.
—Para que venga gente de fuera, es muy tarde y para venir a buscarme es demasiado pronto —dijo Kitty.
—A lo mejor es alguien que me trae algún documento —dijo Esteban Arkadievich.
El sirviente, mientras Anna pasaba frente a la escalera principal, subía para anunciar a la persona que había llegado, que se encontraba bajo la luz de la lámpara, en el vestíbulo. Anna miró hacia abajo y, cuando reconoció a Vronsky, un sentimiento muy extraño de alegría y miedo invadió su corazón. Él estaba aun con el abrigo puesto, y buscaba algo en el bolsillo.
Cuando Anna llegó a la mitad de la escalera, Vronsky dirigió su mirada hacia arriba, la vio y en su cara se dibujó una expresión de confusión y de vergüenza. Anna continuó su camino, inclinando la cabeza levemente.
Inmediatamente, se escuchó la voz de Esteban Arkadievich invitando a Vronsky a que pasara, y la del muchacho, baja, suave y serena, declinando.
Al volver Anna con el álbum, Vronsky ya no se encontraba allí, y Esteban Arkadievich relataba que su amigo únicamente había venido para informarse de los detalles de una comida que se daba al siguiente día en honor de un personaje extranjero muy famoso.
—No quiso entrar, por más que le rogué —dijo Oblonsky—. ¡Qué cosa tan rara!
Kitty se sonrojó, creyendo haber entendido las razones de la llegada de Vronsky y su negativa a entrar.
«Fue a casa y no me encontró», pensó, «y vino a ver si me encontraba aquí. Pero no quiso entrar por lo tarde que es y también por la presencia de Anna, que es una persona extraña para él».
Todo el mundo se miró en silencio. Después empezaron a hojear el álbum.
En que un amigo visitase a otro a las nueve y media de la noche para informarse sobre un banquete que se iba a celebrar al día siguiente no había nada de asombroso; sin embargo, a todos les pareció muy extraño, y a Anna más que a nadie, e incluso le pareció que era un poco incorrecto el comportamiento de Vronsky.
XXII
Cuando Kitty entró con su madre en la inmensa escalera iluminada, adornada de flores, llena de sirvientes de rojo caftán y de empolvada peluca, se estaba iniciando el baile. El frufrú de los vestidos llegaba de las salas como el tenue zumbido de las abejas en una colmena.
Sonaron melodiosos y suaves los acordes de los violines de la orquesta iniciando el primer vals, mientras las damas se arreglaban vestidos y peinados frente a los espejos del vestíbulo lleno de plantas.
Un viejo, vestido con traje civil, que se estaba arreglando sus blancas sienes ante otro espejo, despidiendo a su alrededor un perfume muy fuerte, se topó con ellas en la escalera y les cedió el paso, al tiempo que contemplaba a Kitty, a quien no conocía, con obvio placer. Un muchacho imberbe —evidentemente uno de los galancetes a quienes el anciano Scherbazky llamaba pisaverdes—, que tenía un chaleco muy abierto y se arreglaba, caminando, la corbata blanca, las saludó y, después de haber dado varios pasos, retrocedió e invitó a Kitty a bailar. Como tenía la primera contradanza prometida a Vronsky, Kitty tuvo que prometer la segunda a ese muchacho. Un militar que se encontraba cerca de la puerta y se estaba abrochando los guantes y atusándose el bigote, contempló con admiración a Kitty, radiante en su vestido de color rosa.
A pesar de que el vestido, el peinado y los otros preparativos para el baile habían costado mucho trabajo y demasiadas preocupaciones a Kitty, en este momento el complicado traje de tul le sentaba tan naturalmente como si todos los bordados, puntillas, y otros detalles de su vestuario no hubiesen exigido de su familia ni de ella un solo momento de atención, como si hubiese nacido entre ese tul y esas puntillas, con ese peinado alto adornado con algunas hojas alrededor y con una rosa...
Antes de entrar en la sala, la vieja princesa intentó arreglar el cinturón de Kitty, pero ella se había apartado, como si adivinase que en ella todo era gracioso, que todo le sentaba bien, y que no necesitaba ningún arreglo.
Se encontraba en uno de sus mejores días. El vestido no le oprimía por ninguna parte, no colgaba ninguna puntilla. Los pequeños zapatos color rosa, de tacón alto, en lugar de oprimir, parecían acariciar y hacer más hermosos sus diminutos pies. Los rubios y espesos tirabuzones postizos adornaban su cabecita con naturalidad. Los tres botones de cada uno de sus guantes estaban abrochados a la perfección y, sin deformarlas en lo más mínimo, los guantes se ajustaban a sus manos. Su garganta estaba ceñida suavemente con una cinta de terciopelo negro. Esa cintita era una verdadera delicia; cada vez que Kitty se contemplaba en el espejo de su casa, tenía la impresión de que la cinta hablaba. Sobre la belleza de lo demás podía caber alguna duda, pero en cuanto a la cinta, no. Kitty, cuando se miró aquí en el espejo, también sonrió, satisfecha. Sus brazos y hombros desnudos le daban la sensación de una frialdad marmórea que le resultaba muy grata. Sus labios pintados y sus ojos brillantes solo pudieron sonreír al verse tan bella.
Cuando apenas entró en el salón y se aproximó a los grupos de damas, todas cintas y puntillas, que esperaban el instante de ser invitadas a danzar —Kitty nunca entraba en esos grupos— le pidió ya un vals el mejor de los danzarines, el famoso director de baile, el maestro de ceremonias, un hombre casado, elegante y guapo, Egoruchka Korsunsky, que acababa de dejar a la condesa Bonina, con la que había bailado el primer vals.
Vio entrar a Kitty mientras observaba con aire dominador a las parejas que danzaban, y se dirigió a ella con el paso decidido de los directores de baile. Se inclinó frente a ella y, sin preguntarle siquiera si quería bailar, alargó la mano para agarrarla por el talle delicado. La muchacha miró a su alrededor buscando a alguien a quien le pudiera entregar su abanico y, sonriendo, la dueña de la casa lo cogió.
—Celebro bastante que usted haya llegado pronto —dijo él, mientras le ceñía la cintura—. No entiendo cómo se puede llegar tarde.
Ella apoyó la mano izquierda en el hombro de Korsunsky y sus pequeños pies calzados de rosa se deslizaron ligeros, al ritmo de la música, por el pavimento encerado.
—Es un descanso bailar con usted. ¡Qué ligereza y qué admirable precisión! —comentó Korsunsky, al tiempo que giraban al compás del vals.
Con poca diferencia, eran sus palabras a todas las conocidas por las que sentía aprecio.
Kitty sonrió y miró la sala, por encima del hombro de su pareja. Ella no era una de esas novicias a quienes la emoción de la primera danza les hace confundir todas las caras que las rodean, ni una de esas jóvenes que, a fuerza de visitar frecuentemente las salas de baile, acaban conociendo a todos los asistentes de tal forma que ya hasta les aburre mirarlos. Kitty se encontraba en el término medio. De manera que, con emoción reprimida, pudo contemplar toda la sala.
Primero miró a la izquierda, donde estaba agrupada la flor de la alta sociedad. Allí estaba la mujer de Korsunsky, la hermosa Lidy, con un vestido muy descotado; estaba presente, como siempre, Krivin, con su calva resplandeciente, donde se reunía la buena sociedad; más allá, en un grupo que los muchachos contemplaban sin intentar acercarse, Kitty pudo distinguir a Esteban Arkadievich y la figura altiva y la cabeza de Anna, con un vestido negro de terciopelo.
«Él» también estaba allí. La joven no le había visto nuevamente desde la noche en que no aceptara a Levin. Kitty le descubrió desde lejos y hasta se dio cuenta de que él también la estaba mirando.
—¿Una vueltecita más si no está agotada? —preguntó Korsunsky, un poco fatigado.
—No; muchas gracias.
—¿Me indica adónde la acompaño?
—Creo que veo a Anna Karenina. Lléveme allí, por favor.
—Sí, como guste.
Sin dejar de bailar, pero a paso cada vez más lento, Korsunsky, murmurando incesantemente, se dirigió hacia el ángulo izquierdo del salón:
—Pardon, mesdames, pardon, mesdames...
Y Korsunsky, abriéndose de esa manera paso entre aquel océano de encajes, puntillas y tules sin haber enganchado ni una sola cinta, hizo que su pareja describiera una rápida vuelta, de manera que las finas piernas de Kitty, cubiertas de medias transparentes, quedaron al descubierto y se abrió como un abanico la cola de su vestido, cayendo después sobre las rodillas de Krivin. Posteriormente, Korsunsky la saludó, ensanchó el pecho sobre su frac abierto y le ofreció el brazo para llevarla junto a Anna Arkadievna.
Sonrojándose, Kitty retiró de las rodillas de Krivin la cola de su vestido y se volvió, un poco aturdida, buscando a Anna. Anna no estaba vestida de color lila, como presumiera Kitty, sino de negro, con un traje bastante descotado, que dejaba ver sus hombros esculturales que parecían tallados en marfil antiguo, su pecho y sus torneados brazos, que terminaban en unas muñecas muy finas.
Encajes de Venecia adornaban su traje; sus cabellos, peinados sin ningún postizo, estaban engalanados con una guirnalda de nomeolvides, y llevaba un ramo de las mismas flores prendido en el talle, entre los encajes negros. Estaba peinada con sencillez y en él únicamente destacaban los bucles de sus cabellos rizados, que se escapaban por las sienes y la nuca. Lucía un hilo de perlas en el cuello, firme y bien formado.
Diariamente, Kitty había visto a Anna y se había sentido fascinada con ella, y siempre la imaginaba con el vestido lila. No obstante, al verla con un traje negro, reconoció que no había entendido todo su encanto. En este momento se le aparecía de una forma inesperada y nueva, y aceptaba que no podía vestir de lila, debido a que este color hubiese apagado su personalidad. El vestido, negro con su abundancia de encajes, no atraía la mirada, pero solo se limitaba a servir de marco y hacía resaltar la silueta de Anna, natural, elegante, sencilla, y al mismo tiempo, alegre y animada.
Al acercarse Kitty al grupo, Anna, bastante erguida como siempre, conversaba con el dueño de la casa con la cabeza inclinada levemente hacia él.
—No, no entiendo... pero no voy a ser yo quien lance la primera piedra... —decía, encogiéndose de hombros y respondiendo a una pregunta que, indudablemente, le había hecho él. E inmediatamente se dirigió a Kitty con una sonrisa dulcemente protectora.
Contempló rápidamente el vestido de Kitty con experta mirada femenina e hizo un movimiento de cabeza casi imperceptible, pero en el cual la muchacha leyó que la felicitaba por su hermosura y por su vestimenta.
—Usted —dijo Anna a Korsunsky— hasta entra y sale del salón bailando.
—Una de mis mejores colaboradoras es la Princesita —comentó Korsunsky, mientras se inclinaba ante Anna Karenina, a quien no había sido presentado— contribuye a que el baile sea alegre y animado. ¿Me concede un vals, Anna Arkadievna? —preguntó.
—¿Y ustedes se conocen? —preguntó el dueño de la casa.
—¿Pero quién no nos conoce a mi esposa y a mí? —contestó Korsunsky—. Nosotros somos igual que los lobos blancos. Anna Arkadievna, ¿quiere bailar? —dijo otra vez.
—Trato de no bailar siempre que me es posible —contestó Anna Karenina.
—Pero hoy eso es imposible.
En aquel instante, Vronsky se acercó.
—Es verdad, si es imposible, bailemos —dijo Anna, aparentando no darse cuenta del saludo de Vronsky y poniendo la mano rápidamente sobre el hombro de Korsunsky.
«Tal vez está enfadada con él», pensó Kitty, notando que Anna había fingido no ver el saludo de Vronsky.
Este se aproximó a Kitty, recordándole su compromiso de la primera contradanza y comentándole que sentía bastante no haberla visto hasta ese momento. Kitty le escuchaba contemplando mientras tanto a Anna, que bailaba. Estaba esperando que Vronsky la invitara al vals, pero el muchacho no lo hizo. Kitty le miró asombrada. Él, ruborizándose, la invitó precipitadamente a bailar; pero la música dejó de sonar apenas enlazó su fino talle y dio el primer paso.
Kitty tenía muy cerca el rostro de él y le miró a los ojos. Recordó durante varios años, llena de vergüenza, esa mirada de amor que le dirigiera y a la que Vronsky no correspondió.
—Pardon, pardon. ¡Vals, vals! —gritó, desde el otro extremo de la sala, Korsunsky. Y comenzó a bailar, haciendo pareja con la primera muchacha que encontró.
XXIII
Vronsky y Kitty dieron varias vueltas de vals. Después ella se acercó a su madre y tuvo tiempo de intercambiar unas pocas palabras con Nordston antes de que Vronsky la fuese a buscar para iniciar la primera contradanza.
No hablaron nada particular mientras bailaban. Vronsky comentó algo gracioso de los Korsunsky, a los que describía como unos chiquillos de cuarenta años; posteriormente conversaron del teatro que se iba a abrir próximamente al público. Únicamente unas palabras llegaron al alma de Kitty, y fue cuando el muchacho le habló de Levin, asegurándole que simpatizó mucho con él y le preguntó si seguía en Moscú. Kitty, de todas formas, ya no esperaba más de esa contradanza. La mazurca era lo que esperaba con el corazón palpitante, pensando que en ella se iba a decidir todo. No la intranquilizó que durante la contradanza él no la invitara para la mazurca. Estaba completamente segura de que bailaría con él, como siempre y en todos lados, y así que rechazó cinco invitaciones de otros tantos hombres afirmándoles que ya la tenía comprometida.
El baile, hasta la última contradanza, transcurrió para ella como un sueño fascinante, lleno de resplandecientes colores, de movimiento, de sones. Bailó sin interrupción, menos cuando se sentía fatigada y suplicaba que le permitieran descansar.
Se encontró frente a frente con Anna y Vronsky durante la última contradanza con uno de esos muchachos que la aburrían tanto, pero con los que no se podía negar a bailar. Desde el comienzo del baile no había visto a Anna y en este momento le pareció otra vez inesperada y nueva. La veía con ese punto de excitación, que conocía tan bien, provocado por el triunfo.
Anna estaba ebria del licor de la emoción; Kitty lo veía en el fuego que, al danzar, se encendía en su mirada, en su sonrisa alegre y feliz, que rasgaba ligeramente sus labios, en la ligereza, la gracia y la seguridad.
«¿Por qué estará de esa manera?», se preguntaba Kitty. «¿Será por la admiración general que despierta o por la de un solo hombre?». Y sin escuchar al muchacho, que intentaba inútilmente reanudar la charla interrumpida, y obedeciendo involuntariamente a los gritos alegremente autoritarios de Korsunsky a los que danzaban: «Ahora en grand rond, en chaine», Kitty miraba a la pareja con el corazón cada vez más intranquilo.
«No; Anna no está emocionada por la admiración general, sino por la de un solo hombre. ¿Será posible que sea por la de él?».
Los ojos de Anna brillaban y una sonrisa feliz se dibujaba en su boca cada vez que Vronsky hablaba con ella. Daba la impresión de que se esforzaba en reprimir esas señales de felicidad y como si ellas aparecieran, en su cara contra su voluntad. Kitty se preguntó qué podría sentir él, y al mirarle quedó aterrada. En la cara de Vronsky se reflejaban los sentimientos de la de Anna. ¿Qué había sucedido con su apariencia serena y segura y con la despreocupada tranquilidad de su rostro? Cuando Anna le hablaba, en su mirada había una expresión de temblorosa sumisión e inclinaba la cabeza como para caer a sus pies. Con aquella mirada parecía decirle: «No la quiero ofender; solamente quiero salvarme, y no sé cómo hacerlo...». El rostro de Vronsky reflejaba una expresión que Kitty nunca había visto en él.
A pesar de que su conversación era trivial, pues charlaban únicamente de sus mutuas amistades, a Kitty le daba la impresión de que en ella se estaba decidiendo el destino de los dos y de sí misma. Y era el caso que, aunque realmente conversaban sobre lo ridículo que resultaba Iván Ivanovich hablando francés o la posibilidad de que la Elezkaya pudiera encontrar un mejor partido, Vronsky y Anna tenían, igual que Kitty, la sensación de que, para ellos, esas palabras estaban llenas de sentido. Solamente gracias a su educación tan inflexible, se pudo contener y actuar de acuerdo con las conveniencias, bailando, charlando, respondiendo, hasta sonriendo.
Sin embargo, al comenzar la mazurca, cuando empezaron a poner las sillas en su lugar y varias parejas caminaron desde las salas pequeñas hacia el salón, Kitty se sintió angustiada y aterrada. Después de rechazar cinco invitaciones, en este momento se quedaba sin bailar. Hasta podía suceder que no la invitasen, porque debido al éxito que siempre tenía en sociedad, a nadie se le podía ocurrir que no tuviera pareja. Era necesario que dijese a su madre que se sentía mal y que quería marcharse a casa. Sin embargo, le faltaban las fuerzas para hacerlo, porque se sentía muy desanimada.
Entró en el pequeño salón y se dejó caer en un sillón. La falda vaporosa de su traje se hinchó como una nubecilla y la rodeó; entre los pliegues del vestido rosa se hundió su suave, juvenil y delgado brazo desnudo; sostenía un abanico en la mano que le quedaba libre y con movimientos breves y rápidos daba aire a su encendida cara. Pese a su apariencia de mariposa posada por un momento en una flor, agitando las alas y preparada para alzar el vuelo rápidamente, una inquietud terrible inundaba su corazón.
«¿Y si estuviese equivocada, si no hubiera nada?», pensaba, recordando nuevamente lo que había visto.
—¡Pero Kitty! No entiendo lo que te sucede —dijo la condesa Nordston, que, sin hacer ruido, se había acercado caminando sobre la suave alfombra.
A Kitty le tembló el labio inferior y, de manera precipitada, se puso en pie.
—Kitty, ¿no bailas la mazurca?
—No —contestó con voz estremecida de lágrimas.
—Él la invitó frente a mí a bailar la mazurca —dijo la condesa, sabiendo muy bien que a Kitty le constaba a quién se estaba refiriendo—. Y ella le preguntó si no danzaba con la princesita Scherbazky.
—Me da lo mismo —respondió Kitty.
Nadie mejor que ella entendía su situación, pues nadie sabía que el día antes no había aceptado al hombre a quien quizá amaba, y no lo había aceptado por este.
La condesa Nordston se fue a buscar a Korsunsky, con quien se había comprometido a bailar la mazurca, y le suplicó que invitase a Kitty en su lugar.
Afortunadamente, Kitty no necesitó hablar mucho, debido a que Korsunsky, como director de baile, tenía que ocuparse continuamente de la distribución de las figuras y correr incesantemente de un lado a otro impartiendo órdenes. Anna y Vronsky se encontraban sentados casi enfrente de Kitty. Los podía ver de lejos y de cerca, según se apartaba o se aproximaba en las vueltas de la danza, y cuanto más los observaba, más segura estaba que su intuición no se había equivocado y su infelicidad era cierta. Kitty percibía que se sentían solos en ese salón lleno de personas, y en la cara de Vronsky, siempre tan segura e inalterable, ahora leía esa expresión de temor y de humildad que la había impresionado tanto, y que hacía recordar la actitud de un perro inteligente que siente que es culpable.
Anna sonreía y le transmitía su sonrisa. A él se le veía triste si ella se ponía pensativa. Una fuerza sobrenatural hacía que Kitty dirigiese la mirada a la cara de Anna. Estaba bellísima con su sencillo vestido negro; bellos eran sus brazos redondos, que exhibían preciosas pulseras, bello su cuello firme adornado con un hilo de perlas, hermosos los cabellos rizados de su peinado un poco desordenado, eran muy suaves los movimientos llenos de gracia de sus manos y pies pequeños, hermosa la animación de su bella cara. Sin embargo, en su belleza había algo cruel y terrible.
Kitty la contemplaba todavía más subyugada que antes, y sufría más cuanto más la miraba. Se sentía desanimada, y en su rostro se dibujaba una expresión tal de abatimiento que cuando Vronsky, en el curso del baile, se encontró con ella tardó un instante en reconocerla, de tan desfigurada como la vio en ese momento.
—¡Qué baile tan maravilloso! —dijo él, por comentar algo.
—Sí —respondió Kitty.
Anna, durante la mazurca, cuando repitió una figura imaginada por Korsunsky, salió al centro del círculo, eligió dos caballeros y llamó a Kitty y a otra joven. Cuando se acercó, Kitty, asustada, levantó los ojos hacia ella. Anna la miró y le sonrió, mientras cerraba los ojos y le apretaba la mano. Sin embargo, al notar en la cara de Kitty una expresión de angustia y de asombro por toda respuesta a su sonrisa, Anna le dio la espalda y comenzó a conversar alegremente con otra señora. «Sí, sí», pensó Kitty, «en ella hay algo extraño, bello y, al mismo tiempo, diabólico».
Anna no se quería quedar a cenar, pero el anfitrión insistió.
—Vamos, Anna Arkadievna —dijo Korsunsky, mientras tomaba el brazo desnudo de Anna bajo la manga de su frac—. Tengo una maravillosa idea para el cotillón. Se trata de un bijoux11.
Y empezó a caminar, haciendo ademán de llevársela, al tiempo que el dueño de la casa le animaba con su sonrisa.
—No, no me puedo quedar —contestó Anna, mientras sonreía. Y, pese a su sonrisa, ambos hombres entendieron en su acento que no se iba a quedar.
—Esta noche he bailado en Moscú más que todo el año en San Petersburgo y antes de mi viaje debo descansar —agregó Anna, volviéndose hacia Vronsky, que se encontraba junto a ella.
—¿Se marcha mañana decididamente? —preguntó Vronsky.
—Sí, es lo más seguro —contestó Anna, como asombrada de la audacia de semejante pregunta.
El fuego de su mirada y su sonrisa cuando le respondió abrasaron el corazón de Vronsky.
Sin quedarse a cenar, Anna Arkadievna, entonces, se marchó.
XXIV
«Evidentemente en mí hay algo repulsivo, algo que repele a las personas», se decía Levin cuando salió de casa de los Scherbazky y se dirigía a la de su hermano. “Definitivamente no sirvo para convivir en sociedad. La gente dice que esto es orgullo, pero yo no soy orgulloso. Si lo fuera, no me habría colocado en la situación que me he colocado”.
Imaginó a Vronsky feliz, inteligente, indulgente y, con completa seguridad, sin nunca haberse hallado en una situación igual que la suya de esta noche.
«Es natural que Kitty le haya preferido. Es lógico; no tengo que quejarme de nada ni de nadie. Únicamente yo soy el culpable. ¿Con qué derecho supuse que ella iba a querer unir su vida a la mía? ¿Yo quién soy? Un hombre inservible para sí y para los demás».
Entonces le vino a la memoria su hermano Nicolás y se detuvo en su recuerdo con agrado. «¿Acaso no tendrá razón cuando dice que todas las personas son malas y repulsivas? Quizá no hayamos juzgado bien a Nicolás. Desde la perspectiva del sirviente Prokofy, que le vio ebrio y con el abrigo roto, es una persona despreciable; pero yo le conozco de otra forma, conozco su alma y sé que somos parecidos. Y yo, en lugar de buscarle, fui primero a comer y posteriormente al baile en esa casa».
Levin se aproximó a un farol, leyó la dirección de Nicolás, que tenía guardada en la cartera, y de inmediato llamó a un coche.
Levin, durante el largo trayecto hacia la casa de su hermano, iba recordando lo que conocía de su vida. Le vino a la memoria que en los cursos universitarios, y hasta después de un año de regresar de la universidad, Nicolás, pese a las burlas de sus compañeros, hizo vida de fraile, cumpliendo con rigurosidad los preceptos religiosos, acudiendo a la iglesia, realizando los ayunos y escapando de los placeres y, sobre todo, de las mujeres. Posteriormente recordó cómo, repentinamente y sin ninguna razón aparente, comenzó a tratar a las peores personas y se lanzó a la vida más licenciosa. También recordó que en cierto caso su hermano tomó a su servicio un mozo del pueblo y en un instante de rabia le golpeó de una manera tan brutal que fue llevado a los Tribunales; se acordó, asimismo, de cuando Nicolás, perdiendo dinero con un tramposo, le aceptó una letra, denunciándole más tarde por engaño (a esa letra se refería Sergio Ivanovich). Nicolás había pasado nuevamente una noche en la prevención por alboroto. Y, finalmente, había llegado al extremo de querellarse contra su hermano Sergio acusándole de no pagarle la parte que le correspondía en derecho de la herencia de su madre.
En el oeste de Rusia, donde fue a trabajar, realizó su última proeza y consistió en lesionar a un alcalde, por lo que le abrieron un proceso. Y si bien todo esto era demasiado desagradable, a Levin no se lo pareció tanto como a los que no conocían la auténtica historia de Nicolás y su corazón. Levin recordaba que en aquella etapa de austeridad, fervor y ayunos, cuando su hermano buscaba un freno para sus pasiones en la religión, ninguna persona le aprobaba y todo el mundo, incluso el propio Levin, se burlaba de él. Le apodaban Noé, fraile, etcétera, y, posteriormente, cuando se entregó de una manera libre a sus pasiones, todos le dieron la espalda, espantados y con repulsión.
Levin entendía que, en rigor, su hermano, pese a su vida, no debía ser más culpable que aquellas personas que le despreciaban. Él no era culpable de haber nacido con su limitada inteligencia y con su temperamento rebelde. Nicolás, por otra parte, siempre quiso ser bueno.
«Le voy a hablar con el corazón en la mano, le voy a demostrar que le quiero y le entiendo, y le forzaré a que me descubra su corazón», tomó la decisión Levin al llegar a la fonda que le indicaran, ya cerca de las once.
—Es arriba. Los números 12 y 13 —dijo el conserje, respondiendo a la pregunta de Levin.
—¿Pero él está allí?
—Creo que sí.
La puerta del cuarto número 12 se encontraba entreabierta y por ella salía un espeso humo de tabaco malo y un rayo de luz. Se escuchaba una voz que no era conocida para Levin, y junto a ella reconoció la tosecilla característica de Nicolás.
Cuando Levin entró, el hombre desconocido decía:
—Todo va a depender de la prudencia e inteligencia con que se lleve la cuestión.
Desde la puerta, Constantino Levin divisó a un muchacho con el cabello enmarañado y espeso vestido con una poddiovka12. Una joven pecosa, con un vestido de lana sin puños ni cuello, se encontraba sentada en el diván. No podía ver a Nicolás y, al pensar entre qué clase de personas vivía su hermano, Levin sintió el corazón oprimido.
Mientras se quitaba los chanclos, Levin, cuya llegada nadie había notado, escuchó al tipo de la poddiovka hablando de una empresa que llevarían a cabo.
—¡Que el demonio se lleve las clases privilegiadas! —dijo, después de un carraspeo, la voz de Nicolás—. Macha, pide algo de cenar y, si queda, danos vino. Si no, manda a buscarlo.
La mujer se puso en pie, y vio a Levin cuando salió del otro lado del tabique.
—Aquí hay un señor, Nicolás Dmitrievich —dijo.
—¿Por quién está preguntando? —exclamó la voz rabiosa de Nicolás.
—Soy yo —contestó Levin, presentándose.
—¿Quién es «yo»? —repitió, con más rabia todavía, la voz de Nicolás.
Se le escuchó ponerse en pie precipitadamente y tropezar, y Levin vio frente a él, en la puerta, la figura que le era tan familiar, la figura encorvada y delgada de su hermano, pero le aterrorizó su apariencia salvaje, sucia y enfermiza y la expresión de sus enormes ojos asustados.
Nicolás estaba mucho más flaco que cuando Levin le viera la última vez, hace tres años. Tenía puesta una levita que le quedaba corta, con lo que sus brazos y muñecas parecían más largos todavía. El cabello se le había aclarado, sus labios se encontraban cubiertos por el mismo bigote recto, y los mismos ojos extrañados de siempre se posaban en el que había entrado.
—¡Ah, Kostia, eres tú! —dijo, cuando reconoció a su hermano.
Sus ojos resplandecieron de alegría. Pero al mismo tiempo miró al muchacho de la poddiovka e hizo un movimiento convulsivo con la cabeza y el cuello —como si le estuviese apretando la corbata—, que Levin conocía muy bien, y en su cara se dibujó repentinamente una expresión salvaje, desesperada, feroz.
—Ya escribí a Sergio diciéndole que con ustedes no quiero nada. ¿Qué quieres... qué quiere usted?
Nicolás se presentaba muy diferente a como le imaginara Levin. Constantino siempre olvidaba la parte difícil y áspera de su temperamento, que hacía que fuese tan ingrato el tratarle. Solamente en este momento, al ver su cara, al notar el movimiento convulsivo de su cabeza, lo pudo recordar.
—No quería nada en particular, sino verte —dijo tímidamente.
Un poco suavizado, aparentemente, por la timidez de su hermano, Nicolás movió los labios.
—¿De manera que vienes por venir? Está bien, entra y toma asiento. ¿Deseas cenar? Macha, trae tres raciones. ¡Ah, espera! ¿Conoces a este señor? —dijo, señalando al muchacho de la poddiovka—. Es un hombre muy notable: mi amigo el señor Krizky, de Kiev, a quien la policía persigue porque no es un canalla.
Y, según su hábito, miró a todos los que estaban en el cuarto. Cuando vio a la mujer, de pie en la puerta y preparándose para salir, le gritó: “¡Te he dicho que esperes!”. Y con la falta de elocuencia y la indecisión que Constantino conocía de siempre, empezó, mirando a todos, a relatar la historia de Krizky, su expulsión de la universidad por constituir una sociedad para ayudar a las escuelas dominicales y a los estudiantes pobres, su ingreso como maestro en un colegio popular y cómo posteriormente, sin saber por qué, se le procesó.
—¿Así que usted estudió en la universidad de Kiev? —preguntó Constantino Levin, para romper el incómodo silencio que siguió a las palabras de Nicolás.
—Sí, en Kiev —susurró Krizky, frunciendo el ceño.
—Esta es María Nikoláievna, mi compañera —interrumpió Nicolás—. La saqué de una casa de... —movió el cuello de manera convulsiva y añadió, arrugando el entrecejo y alzando la voz—: Pero la amo y la respeto y exijo que todos los que me tratan también la respeten. Es como si fuera mi esposa, es igual. Ahora ya sabes con quiénes estás. Pero si te sientes rebajado, “uno se va con Dios por la puerta”.
Y miró a todos nuevamente, de manera interrogativa.
—No veo por qué tengo que sentirme rebajado.
—Entonces, en ese caso... ¡Encarga vodka, vino y tres raciones! No, espera... Nada, nada, ve, anda...
XXV
—Sí, ya te puedes dar cuenta... —susurró Nicolás con esfuerzo, con movimientos convulsivos y arrugando la frente.
Era evidente que no sabía qué decir ni qué hacer.
—¿Te das cuenta? —continuó, señalando unas vigas de hierro atadas con cordeles que estaban en un rincón—. Este es el comienzo de una nueva empresa que realizaremos, se trata de una cooperativa obrera de producción...
Constantino, contemplando el semblante tuberculoso de su hermano, no lograba prestar atención a lo que decía. Entendía que Nicolás buscaba en esa empresa un ancla para salvarse del desprecio que sentía hacia sí mismo.
Nicolás seguía hablando:
—Tú ya sabes que el capital esclaviza al trabajador. Todo el peso del trabajo lo llevan los campesinos y los obreros y, por mucho que se esfuercen, no consiguen salir de su situación de animales de carga. Todo aquello con que pudieran mejorar su situación, todas las ganancias, instruirse y descansar, los dividendos de los capitalistas se lo devoran. La sociedad está organizada de tal manera que, los comerciantes y los propietarios ganan más cuanto más trabaja el obrero, y el proletario continúa siendo siempre un animal de carga. Es necesario cambiar este orden de cosas —finalizó, mirando a su hermano de manera inquisitiva.
—Por supuesto, por supuesto —respondió Constantino, mientras observaba atentamente las mejillas hundidas de Nicolás.
—De esa manera formaremos una cooperativa de cerrajeros en la que las ganancias y la producción, y, sobre todo, las herramientas, que es lo fundamental, sean comunes.
—¿Dónde la van a instalar?
—La instalaremos en Vosdrema, provincia de Kazán.
—¿Pero por qué en un pueblo? No parece que en los pueblos falte el trabajo. No sé para qué un pueblo puede necesitar una cooperativa de cerrajeros.
—Es necesario hacerlo porque ahora, igual que anteriormente, los aldeanos siguen siendo esclavos, y lo que no les gusta a ti y a Sergio es que se les quiera sacar de esa esclavitud —gruñó Nicolás, disgustado por la respuesta.
Constantino Levin exhaló un suspiro al tiempo que miraba el destartalado y sucio cuarto. Ese suspiro irritó más todavía a Nicolás.
—Ya sé cuáles son las ideas aristocráticas de Sergio y de usted. Sé que él usa toda la capacidad de su mente en justificar la existente organización.
—No es verdad... ¿Pero por qué me estás hablando de Sergio? —preguntó Levin, con una sonrisa.
—¿Por qué? Ahora lo vas a ver —exclamó Nicolás al escuchar el nombre de su hermano—. Pero ¿para qué vamos a perder tiempo? Respóndeme: ¿a qué viniste? Tú sientes desprecio por todo esto. Muy bien: ¡márchate con Dios! ¡Márchate, márchate! —gritó, mientras se levantaba de la silla.
—No siento desprecio para nada —dijo Constantino con timidez—. Para mí sería mejor no tratar de esas cosas.
En aquel momento entró María Nikoláievna. Nicolás la miró con rabia. Ella se le aproximó y le dijo algo.
—Estoy bastante mal y me he vuelto demasiado excitable —dijo Nicolás, tranquilizándose y respirando dificultosamente—. ¡Y me vienes a hablar de Sergio y de sus artículos! En ellos todo son mentiras, ganas de engañarse a sí mismo. Un hombre que no conoce la justicia, ¿qué puede decir de ella? ¿Usted leyó su último artículo? —preguntó a Krizky, mientras se sentaba nuevamente a la mesa y, para dejar un espacio libre, separaba los cigarros esparcidos sobre ella.
—No lo leí —contestó, de manera sombría, Krizky, que, aparentemente, no quería participar en la charla.
—¿Por qué? —preguntó Nicolás, enfadado ahora contra Krizky.
—Porque creo que es una pérdida de tiempo.
—Disculpe, ¿por qué usted cree que es una pérdida el tiempo?
—Para muchas personas ese artículo se encuentra por encima de su comprensión.
—Pero yo no me encuentro en ese caso. Yo puedo descubrir sus puntos flacos, porque sé leer entre líneas.
Todos guardaron silencio. Krizky se puso en pie poco a poco y cogió la gorra.
—¿No desea cenar? Muy bien. Entonces venga mañana con el cerrajero.
Después que Krizky salió, Nicolás guiñó el ojo y sonrió.
—Él tampoco es muy fuerte; me doy cuenta de ello.
En ese instante, Krizky le llamó desde la puerta.
—¿Qué desea? —dijo Nicolás al tiempo que salía del corredor. Cuando se quedó solo con María Nikoláievna, Constantino le preguntó:
—¿Desde hace cuánto tiempo está con mi hermano?
—Hace más de un año. Él está muy mal de salud: bebe mucho —respondió ella.
—¿Qué bebe?
—Bastante vodka. Y le sienta demasiado mal.
—¿Bebe excesivamente?
—Sí —contestó ella, mirando asustada hacia la puerta por la que ya estaba entrando Nicolás.
—¿De qué estaban hablando? —preguntó este severamente y pasando su mirada atemorizada de uno a otro—. Díganmelo.
—No hablábamos de nada —contestó Constantino con turbación.
—Si no lo quieren decir, no lo digan. Pero con ella no tienes por qué hablar de nada. Tú eres un señor, y ella una ramera —dijo haciendo con el cuello un movimiento convulsivo—. Ya me doy cuenta de que comprendes mi situación y mis extravíos y me los disculpas. Estoy muy agradecido contigo —agregó alzando la voz.
—¡Nicolás Dmitrievich, Nicolás Dmitrievich! —susurró María Nikoláievna, mientras se acercaba a él.
—¡Está bien, no pasa nada!... ¿Y la cena? ¡Ah, ahí llega! —exclamó, viendo que el camarero subía con la bandeja. ¡Colóquela aquí! —agregó con rabia. Después se llenó un vaso de vodka, y lo vació completamente de un solo trago.
—¿Deseas beber? —preguntó a Constantino, animándose inmediatamente—. Muy bien, permitámosle a Sergio Ivanovich correr; sea como sea, estoy muy feliz de verte. Somos de la misma sangre, lo quieras o no —continuó, bebiendo otra copa y masticando una corteza de pan ávidamente—. Vamos, bebe, ¿Qué es de tu vida? Y cuéntame lo que haces.
—Estoy viviendo solo en el pueblo, como antes, y me ocupo de las tierras —contestó Constantino, mirando disimuladamente, con espanto, la avidez con que comía y bebía Nicolás.
—¿Y por qué no contraes matrimonio?
—Todavía no se ha presentado la oportunidad —contestó Constantino enrojeciéndose.
—¿Por qué no? Tú no eres como yo, que tengo la vida perdida y estoy acabado. He dicho y siempre voy a decir que si cuando necesitaba mi parte de la herencia me la hubiesen dado, mi existencia habría sido muy distinta.
Constantino cambió de tema rápidamente.
—¿Sabes que tengo de tenedor de libros en Pokrovskoe a tu Vaniuchka?
Nicolás quedó pensativo y movió el cuello.
—¿Sí? Y contéstame: ¿en Pokrovskoe qué hay de nuevo? ¿Y la casa? ¿Sigue igual que antes? ¿Y la habitación donde estudiábamos, y los abedules? ¿Es posible que todavía viva el jardinero, Felipe? ¡Aun recuerdo el diván y el pabellón! Escucha: no vayas a cambiar nada en la casa, cásate y déjalo todo igual. Y si tu esposa es buena, te iré a visitar... Ya habría ido, pero siempre me contuvo el miedo de encontrar a Sergio allí.
—No le ibas a encontrar. Vivimos de manera independiente.
—Bueno: sea como sea, debes elegir entre él y yo —susurró Nicolás, mirándole con timidez.
A Constantino le conmovió esa timidez.
—Si quieres que te sea sincero, no quiero intervenir en su disputa. Él tiene la culpa en el fondo y tú la tienes en la forma.
—¡Has entendido perfectamente! —exclamó Nicolás de una manera jovial.
—Personalmente, yo valoro más tu amistad, porque...
—¿Por qué?
Constantino no se arriesgó a decirle que era porque le veía desdichado y necesitaba más su amistad que Sergio. Sin embargo, Nicolás entendió y cogió callado la botella de vodka.
—Nicolás Dmitrievich, ya es suficiente —dijo María Nikoláievna, mientras alargaba su brazo desnudo y redondo hacia la botella.
—¡Déjame en paz o te golpeo! —gritó Nicolás.
Ella sonrió bondadosamente, de una manera suave, que se contagió a Nicolás, y pudo coger la botella.
—¿Supones que Macha no es inteligente? —dijo Nicolás—. Todo lo entiende mejor que nosotros. ¿No es cierto que parece simpática y buena?
—¿Usted no había estado nunca antes en Moscú? —le preguntó Constantino, por comentar algo.
—Por favor, no la trates de usted. Se asusta mucho. Nunca nadie le ha hablado de usted, con excepción del juez que la juzgó cuando la llevaron al Tribunal porque intentó escapar de aquella casa... ¡Mi Dios! —exclamó Nicolás—. ¡En el mundo hay tanta falta de sentido! ¿Qué utilidad tienen tantos zemstvos, tantas nuevas instituciones, tantos jueces de paz? ¡Qué idioteces!
Y empezó a contar sus peleas con esas instituciones nuevas.
Constantino Levin le escuchaba, y las mismas críticas que él había expresado en tantas ocasiones, ahora le desagradaba escucharlas de labios de su propio hermano.
—En el otro mundo vamos a ver claro todo eso —dijo en son de broma.
—¿Qué dices? ¿El otro mundo? Ni lo deseo ni me interesa —dijo Nicolás, posando su mirada salvaje y asustada en el rostro de su hermano—. Da la impresión de que habría de ser motivo de felicidad salir de toda la maldad y vileza que tenemos alrededor, de la nuestra y de la de los otros; y, no obstante, tengo miedo de la muerte, un miedo espantoso —y sintió un estremecimiento—. Vamos, bebe algo. ¿Deseas champán? ¿Acaso deseas que salgamos? Podríamos ir a escuchar a los zíngaros. ¿Sabes? Ahora me encantan las canciones populares rusas y los zíngaros.
Su conversación saltaba de un tema a otro y la lengua no le obedecía. Ayudado por Macha, Constantino le convenció de no ir a ningún lugar y entre ambos le acostaron totalmente borracho. Macha prometió, en caso necesario, escribir a Constantino y tratar de convencer a Nicolás de que fuera a vivir con él.
XXVI
Por la mañana, Constantino Levin salió de Moscú y por la tarde llegó a su casa. Entabló conversación en el vagón con sus compañeros de viaje y charlaron de política, de los nuevos ferrocarriles y, de cómo en Moscú, la confusión de sus ideas le desalentaba, no se sentía contento consigo mismo y avergonzado no sabía de qué. Sin embargo, cuando se bajó en la estación y reconoció a su cochero tuerto Ignacio, con el cuello del caftán levantado, cuando a la tenue luz que salía de las ventanas de la estación vio el trineo cubierto de pieles y los caballos con las colas atadas, cuando Ignacio le contó las noticias del pueblo, la llegada de un comprador y que la vaca «Pava» tuvo cría, a Levin le parecía que salía del caos de sus ideas y que gradualmente desaparecían de él su descontento y su vergüenza.
Ya le había supuesto un alivio la sola vista de Ignacio y de sus caballos, y, cuando se colocó el tulup13 que le trajeron, cuando se vio sentado cómodamente en el trineo, y los caballos empezaron a trotar, pensó en las órdenes que tenía que dar cuando llegara, examinó a uno de los corceles, muy rápido, pero que ya empezaba a perder fuerzas y que, en otra época, había sido caballo de carreras en el Don, y las cosas comenzaron, bajo una nueva luz, a manifestarse a sus ojos.
Entonces dejó de desear ser otra persona. Y, complacido de sí mismo, únicamente deseó ser un hombre mejor. Tomó la decisión de no pensar en la dicha inalcanzable que le ofrecía su imposible casamiento y alegrarse con la que le ofrecía la presente realidad; iba a resistir a las malas pasiones, como esa que se apoderó de él el día en que se decidió a solicitar la mano de Kitty.
Posteriormente, se acordó, y tomó la decisión de cuidar de él y estar atento a ayudarle rápidamente cuando lo necesitara, algo que presentía era para muy pronto.
La charla sobre el comunismo que sostuvo con su hermano, tema que Constantino trató de manera muy ligera, en este momento le hacía reflexionar. Le parecía absurdo el cambio de las condiciones económicas actuales, pero comparando su abundancia personal con la pobreza del pueblo, decidió trabajar más para sentirse un hombre más justo y permitirse aún menos gustos superfluos, a pesar de que ya antes trabajaba mucho y vivía con bastante sencillez.
Y ahora todo ello se le figuraba tan simple y fácil de realizar que se pasó todo el camino inmerso en las más agradables meditaciones. Cuando llegó a su casa ya eran las nueve de la noche, y se sentía animado por un nuevo sentimiento: la esperanza de una mejor existencia.
De las ventanas del cuarto de Agafia Mijailovna, la vieja niñera que ahora desempeñaba el cargo de ama de llaves, salía una claridad muy débil y caía encima de la nieve de la explanada que se abría frente a la casa. Agafia, que todavía no dormía, despertó a Kusmá y este, descalzo y medio dormido, echó a correr hacia la puerta. La perra “Laska también salió, derribando casi a Kusmá, y se lanzó hacia Levin, frotándose contra sus piernas y con ganas de colocar la patas sobre su pecho sin atreverse a hacerlo.
—¡Padrecito, qué rápido volvió! —dijo la niñera.
—Me aburría demasiado, Agafia Mijailovna. En casa ajena se está bien, pero mucho mejor en la propia —respondió Levin, mientras pasaba a su despacho.
En la habitación, y a la tenue luz de una vela que trajo la servidumbre, fueron surgiendo los detalles conocido: las estanterías repletas de libros, las astas de ciervo, el espejo, la estufa con el ventilador que hacía tiempo que necesitaba un arreglo, el diván del padre de Levin, la enorme mesa y encima de ella el cenicero roto, un libro abierto, un cuaderno escrito con notas de su propia mano.
Levin, al ver lo que le era tan familiar, dudó un instante de lograr organizar su nueva vida como deseara mientras iba por el camino. Daba la impresión de que todo aquello le rodeaba y le decía:
«No te vas a alejar de nosotros, continuarás siendo lo que eres, con tus dudas, con tu perenne descontento de ti mismo, con tus inservibles intentos de cambiar y tus caídas, con tu permanente deseo de una felicidad imposible...».
Pero, si de esa manera le hablaban esos objetos, en su corazón otra voz le decía que no hay por qué encadenarse al pasado y que no le era posible cambiar. Levin, obedeciendo a esta voz, se aproximó a un rincón donde tenía dos pesas, cada una de un pud, y empezó a levantarlas, intentando animarse con ese ejercicio de gimnasia.
Sonaron unos pasos tras la puerta y Levin, de manera precipitada, dejó las pesas en el suelo.
Entró el encargado y le dijo que todo marchaba bien, gracias a Dios; pero que, en la secadora nueva, se había quemado un poco el alforfón. La noticia le llenó de rabia. Él mismo había construido la secadora nueva. El encargado era enemigo de ese invento y ahora informaba, con cierto aire de triunfo, que se había quemado el alforfón. Sin embargo, Levin estaba completamente seguro de que el que se quemara era debido a que no tomó las precauciones que le había aconsejado cien veces. Enfadado, pues, regañó al encargado severamente.
Había, en cambio, una excelente noticia: la de la cría de la «Pava», la maravillosa vaca que fue adquirida en la feria.
—Kusmá, dame el tulup —pidió Levin y, dirigiéndose al encargado, dijo—: quiero ver la cría, traiga una linterna.
Detrás de la casa se encontraba el establo de las vacas de selección. Levin caminó a través del patio por delante de un cúmulo de nieve que se levantaba al lado de unas lilas. Cuando abrió la puerta se sintió el vaho caliente del estiércol, y las vacas se agitaron sobre la paja fresca, sorprendidas por la luz de la linterna. De inmediato destacó el lomo ancho y liso, negro con manchas blancas, de la vaca holandesa. El semental, «Berkut», con el anillo en el belfo, se encontraba tumbado y dio la impresión de que se iba a incorporar, sin embargo, cambió de opinión y se limitó a mugir intensamente en dos ocasiones cuando pasaron cerca de él. Grande como un hipopótamo, la magnífica «Pava» se encontraba vuelta de ancas, no permitiendo que vieran la becerra, a la que estaba olfateando.
Entonces, Levin examinó a la “Pava” y, sobre sus débiles patas, enderezó a la ternera que tenía la piel con manchas blancas. Intranquila, la vaca mugió, pero, tranquilizándose cuando Levin le acercó la cría, empezó a lamerla con su lengua áspera. Agitando la pequeñísima cola, la ternera metía la cabeza bajo las ingles de la vaca.
—Fedor, acerca la linterna, alumbra —decía Levin mientras contemplaba a la ternera—. Tiene los colores del padre, aunque es bastante parecida a su madre. ¡Es bella! Es ancha de ancas y grande. ¿No es cierto que es muy bonita, Basilio Fedorich? —dijo Levin al encargado, olvidándose del tema del alforfón, gracias a la alegría que le causaba el excelente aspecto de la becerra.
—¿Pero cómo podía ser de otra forma? —contestó el hombre—. ¡Oh!, también tengo que decirle que Semen, el mercader, vino al día siguiente de que usted se fuera. Voy a tener que discutir mucho con él, Constantino Dmitrievich. Le comentaba el otro día, con respecto a la máquina...
Esa alusión introdujo a Levin en los detalles de su economía, que era compleja y vasta. Pasó al despacho con el encargado y se marchó al salón, después de discutir con él y con Semen.
XXVII
Aunque Levin vivía solo en la casa, la ocupaba toda y la hacía calentar, porque era grande y antigua. Él sabía perfectamente que era una casa errónea y absurda que estaba en lucha con sus nuevos proyectos de vida, pero, para él, en esa casa se encerraba todo un mundo: el mundo donde habitaron y fallecieron sus padres. Ellos llevaron una vida que a Levin le parecía la ideal y que él anhelaba imitar con su esposa y su propia familia.
Casi no recordaba a su madre. Siempre la evocaba como algo muy sagrado, y su mujer debía ser, en sus sueños, la continuación de ese ideal de santa mujer que fuera su madre.
No solamente le era imposible concebir el amor sin el matrimonio, sino que incluso en su mente primero imaginaba la familia y después la mujer que le permitiera construir esa familia. De aquí se derivaba que sus opiniones sobre el casamiento fueran tan distintas de las de sus conocidos, para quienes el contraer matrimonio no es sino una de las cuestiones corrientes y normales de la vida. Para Levin, por el contrario, era la cuestión principal y de la que dependía toda su felicidad. ¡Y debía renunciar a ella ahora!
Tomó asiento en el pequeño salón donde tomaba el té. Al acomodarse en su butaca con un libro en la mano y, como siempre, la vieja ama de llaves le dijo: «Padrecito, me sentaré un rato» y se instaló en la silla cercana a la ventana, Levin sintió que, por raro que pareciera, no se podía desprender de sus ilusiones y tampoco vivir sin ellas. Como ya no se podía casar con Kitty, tenía que hacerlo con otra mujer. Estaba leyendo, pensaba en lo que leía, escuchaba la voz del ama de llaves hablando incesantemente y, en el fondo de todo esto, por su pensamiento desfilaban, sin conexión, los cuadros de su futura vida familiar. Entendía que en lo más hondo de su alma se posaba, se condensaba y se formaba algo.
Escuchaba comentar a Agafia Mijailovna que Prójor, con el dinero que Levin le obsequiara para adquirir un caballo, se dedicaba a beber, y que golpeó a su esposa casi hasta causarle la muerte. Mientras escuchaba, Levin leía, y la lectura avivaba todos sus pensamientos. Se trataba de una obra de Tindall sobre el calor. Recordaba haber criticado a Tindall por su carencia de profundidad filosófica y por la satisfacción con que hablaba del éxito de sus experimentos. Y súbitamente le acudió una idea agradable al pensamiento:
«Voy a tener dos vacas holandesas dentro de dos años. La misma “Pava” quizá vivirá todavía; y si se agregan estas tres a las doce crías de “Berkut”, ¡será maravilloso!».
Cogió el libro nuevamente.
«Vamos a aceptar que sean lo mismo el calor y la electricidad, pero ¿es posible que sea suficiente una ecuación para solucionar el inconveniente de sustituir un elemento por otro? No. ¿Entonces? Siempre se siente por instinto la unidad de origen de la totalidad de las fuerzas de la naturaleza... Va a ser sumamente agradable ver la cría de “Pava” transformada en una vaca pinta. Posteriormente, cuando se les añadan esas tres, van a formar una bella vaca. Entonces, mi esposa y yo saldremos con los invitados para verlas entrar. Mi esposa comentará: “Kostia y yo siempre cuidamos a esa ternera como a una niña”. “¿Es posible que estos asuntos le interesen?”, preguntará el visitante. “Por supuesto; todo lo que le interesa a Constantino, me interesa a mí...”. Pero, ¿esa mujer quién será?».
Y Levin recordó lo que había sucedido en Moscú.
«¿Qué voy a hacer? Yo no soy culpable. Las cosas irán de otra manera de ahora en adelante. Dejarse dominar por el pasado es una verdadera estupidez; es necesario luchar para vivir mejor, mucho mejor...».
Pensativo, levantó la cabeza. Todavía emocionada por la llegada de su dueño, la vieja “Laska”, después de recorrer el patio ladrando, volvió, moviendo la cola, metió la cabeza bajo la mano de Levin y, aullando tristemente, pidió que la acariciase.
—Únicamente le falta hablar —comentó Agafia Mijailovna—. Nada más es una perra, pero comprende que el dueño volvió y que está afligido.
—¿Afligido?
—Padrecito, ¿cree que no me doy cuenta? Yo he tenido tiempo de aprender a conocer a los señores. ¿Acaso no me he criado entre ellos? Pero ya pasará, padrecito. Todo lo demás no importa con tal que la conciencia esté sin mancha y haya salud.
Levin la miraba fijamente, sorprendido de que pudiera adivinar sus pensamientos de aquella manera.
—¿Le traigo otra taza de té? —preguntó el ama de llaves.
Entonces cogió el cacharro vacío y se marchó.
Constantino Levin acarició a “Laska” que insistía en querer poner la cabeza bajo su mano. Con el hocico apoyado en la pata delantera, el animal se enroscó a sus pies. Y, como en señal de que todo estaba bien ahora, abrió levemente la boca, movió las fauces y, poniendo sus húmedos labios y sus viejos dientes de la manera más cómoda posible, se adormeció en un reposo beatífico.
Levin había seguido sus últimos movimientos con bastante interés.
—La debo imitar —susurró—. Voy a hacer lo mismo... Las cosas marchan como deben... Todo esto no es nada.
XXVIII
Anna Karenina envió, el día siguiente del baile, por la mañana, un telegrama a su esposo notificándole su salida de Moscú para ese mismo día.
—Me tengo que marchar, me tengo que marchar —decía mientras explicaba su inesperada decisión a su cuñada en un tono en el cual daba la impresión de que tenía tantos asuntos pendientes que le esperaban que no los podía enumerar—. Sí, es necesario que me marche hoy mismo.
Aunque no comió en casa, Esteban Arkadievich prometió ir a las siete para acompañar a Anna a la estación.
Kitty no se presentó; mandó una nota disculpándose con la excusa de una jaqueca muy fuerte. Anna y Dolly comieron solas con los niños y la inglesa.
Los chiquillos, fuese que no tuvieran el carácter constante, fuese que percibieran en su tía Anna un cambio con respecto a ellos, dejaron repentinamente de jugar con ella y se desinteresaron completamente de su partida.
Anna pasó toda la mañana ocupada en los arreglos del viaje. Anotaba sus gastos, escribía notas a sus amigos de Moscú y hacía su equipaje. A Dolly le dio la impresión de que no estaba tranquila, sino en ese estado de preocupación, que conocía perfectamente por propia experiencia, que en rara ocasión se produce sin razón y que en la mayoría de los casos indica únicamente un hondo disgusto de sí mismo.
Anna subió a su habitación a vestirse después de comer y Dolly se fue tras ella.
—Hoy te noto extraña.
—¿Tú crees? No, para nada, no estoy extraña. Lo que sucede es que me siento muy triste. Esto me ocurre algunas veces... Siento como ganas de llorar. Es una bobería; ya va a pasar —dijo Anna rápidamente, y escondió, de repente, su cara enrojecida, inclinándose hacia el otro lado para rebuscar en un pequeño saco donde guardaba sus pañuelos y su gorro de dormir. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, que casi no lograba retener—. Salí de mala gana de San Petersburgo y en cambio ahora me cuesta mucho marcharme de aquí.
—Hiciste muy bien en venir, porque has hecho una obra excelente —contestó Dolly, mientras la miraba atentamente.
Anna volvió hacia ella sus ojos cubiertos de lágrimas.
—Dolly, no digas eso. Ni hice ni podía hacer absolutamente nada. Me pregunto algunas veces por qué todos se empeñan en consentirme tanto. ¿Qué hice y qué podía hacer? Tienes mucho amor en tu corazón para perdonar, y eso fue todo, nada más.
—¡Solo Dios sabe lo que habría sucedido de no haber venido tú! ¡Y es que eres tan dichosa, Anna...! ¡En tu alma hay tanta pureza y tanta claridad!
—Todos tenemos en el alma skeletons, como dicen los ingleses.
—¿Tú qué skeletons puedes tener? ¡En tu alma todo es tan claro! —dijo Dolly.
—Sin embargo, los tengo —dijo Anna. Y, a través de sus lágrimas, una sonrisa maliciosa e inesperada torció sus labios.
—Tus skeletons me los imagino más divertidos que lúgubres —opinó Dolly, también con una sonrisa.
—Estás en un error. ¿Sabes por qué me marcho hoy y no mañana? Te quiero hacer esta confesión, aunque me pesa —dijo Anna, mientras se sentaba en la butaca y miraba a Dolly a los ojos.
Y, con gran asombro de Dolly, Anna se puso pálida hasta la raíz de sus rizados cabellos.
—¿Sabes por qué Kitty no vino a comer? —preguntó Anna—. Está celosa de mí; destruí su felicidad. Yo fui la culpable de que el baile de anoche, del que estaba esperando tanto, se convirtiese en un martirio para ella. Pero la verdad es que no tengo la culpa, o sí, pero muy poca... —dijo acentuando las últimas palabras.
—Dices lo mismo que Stiva —dijo Dolly, con una sonrisa.
—¡Oh, no, no soy igual que él! Si te digo esto, es porque no deseo dudar de mí misma ni un minuto.
Sin embargo, al decirlo, Anna tuvo conciencia de su debilidad: no únicamente no tenía confianza en sí misma, sino que recordar a Vronsky le producía tal emoción que decidió escapar para no verle nunca más.
—Sí, Stiva, me contó que bailaste con Vronsky toda la noche y que...
—El giro tan extraño que tomó todo es cosa que haría reír. Me proponía favorecer el casamiento de Kitty y en vez de ello... Quizá yo contra mi voluntad...
Anna se sonrojó y guardó silencio.
—Los hombres se dan cuenta de esas cosas inmediatamente —dijo Dolly.
—Y yo siento mucho que él lo tomara en serio. Sin embargo, estoy convencida de que todo se olvidará pronto y que Kitty me disculpará —agregó Anna.
Si te soy sincera, ese casamiento no me gusta mucho para mi hermana. Ya te das cuenta de que Vronsky es un hombre capaz de enamorarse en un día de una mujer. Siendo de esa manera, vale más que haya sucedido lo que sucedió.
—¡Oh, mi Dios! ¡Eso sería tan absurdo! —exclamó Anna. Pero un rubor que evidenciaba su satisfacción encendió sus mejillas al escuchar expresado su propio pensamiento en voz alta.
—Sentía tanta simpatía por Kitty y ahora me marcho convertida en su enemiga. ¡Es tan amable! Pero, Dolly, ¿tú lo vas a arreglar, verdad?
Dolly casi no pudo contener una sonrisa. Sentía mucho aprecio por Anna, pero le complacía bastante descubrir que ella también tenía debilidades.
—¿Qué dices? ¿Kitty enemiga tuya? ¡Eso no es posible!
—Me encantaría marcharme sabiendo que me quieren todos tanto como yo los quiero a ustedes. Ahora los quiero mucho más que antes. ¡Ay, estoy hecha una boba! —dijo Anna, con los ojos llenos de lágrimas.
Después se secó los ojos con el pañuelo y se empezó a arreglar,
Cuando ya estaba preparada para salir, Esteban Arkadievich se presentó, bastante acalorado, oliendo a tabaco y a vino.
Conmovida por el cariño que Anna le manifestaba, Dolly susurró a su oído, cuando la abrazó por última vez:
—Jamás voy a olvidar lo que hiciste por mí. Te quiero y te querré toda mi vida como a mi mejor amiga. Recuérdalo siempre.
—¿Por qué? —preguntó Anna, tratando de contener las lágrimas.
—Me has entendido y me entiendes. ¡Hasta pronto, Anna querida!
XXIX
«¡Ya todo esto terminó, gracias a Dios!», pensó Anna cuando se separó de su hermano, quien hasta que sonó la campana se quedó obstruyendo la portezuela del vagón con su figura.
Anna se acomodó en el asiento al lado de su camarera, Anuchka.
«¡Gracias al Señor que mañana veré a mi pequeño Sergio y a Alexis Alexandrovich! Finalmente mi vida va a recuperar su ritmo acostumbrado», pensó nuevamente.
Presa todavía de la agitación que desde la mañana la dominaba, comenzó a ocuparse de ponerse cómoda. Hábiles y pequeñas, sus manos extrajeron un almohadón del saco rojo de viaje que colocó sobre sus rodillas; se instaló cómodamente y se envolvió bien los pies.
Una pasajera enferma ya se había acostado en el asiento para dormir. Otras dos dirigieron preguntas frívolas a Anna, mientras una más gruesa y vieja se cubría las piernas con una manta al tiempo que opinaba sobre la mala calefacción.
Anna respondió a las señoras, pero, no encontrando interés en su charla, pidió a su criada que le diese su farolillo de viaje, después lo sujetó al respaldo de su asiento y sacó una novela inglesa y una plegadera.
No era fácil sumergirse en la lectura. Todo la distraía: El ruido del tren, el movimiento a su alrededor, la nieve que, a su izquierda, golpeaba la ventanilla y se pegaba a los vidrios, las observaciones de sus compañeras de viaje a propósito de la tormenta, y el revisor que de vez en cuando pasaba cubierto de copos de nieve.
Pero, por otro lado, todo era monótono: la misma nieve en la ventana, el mismo traqueteo del vagón, los mismos cambios bruscos de temperatura, del calor al frío y nuevamente al calor; las mismas voces, las mismas caras vislumbradas en la penumbra, y Anna terminó logrando concentrarse en la lectura y enterándose de lo que estaba leyendo.
Ya Anuchka dormitaba, sosteniendo sobre sus rodillas el saco rojo de viaje entre sus manos gruesas enguantadas, uno de cuyos guantes estaba roto.
Anna estaba leyendo y se enteraba de lo que leía, sin embargo, la lectura, es decir, el hecho de interesarse en la vida de los otros, era inaguantable, tenía muchas ganas de vivir por sí misma.
Si un miembro del Parlamento pronunciaba un discurso, Anna habría querido pronunciarlo ella; si la heroína de su novela cuidaba a un enfermo, Anna habría querido entrar ella misma en la habitación del paciente con pasos suaves; si lady Mary galopaba tras su traílla, irritando a su nuera y asombrando a las personas con su arrojo, Anna habría querido encontrarse en su lugar.
Pero era inútil. Mientras daba vueltas a la plegadera entre sus pequeñas manos, se debía contentar con la lectura.
Ya el héroe de su novela comenzaba a alcanzar la plenitud de su británica dicha: obtenía unas propiedades y un título de barón, y Anna sentía deseo de marcharse con él a esas tierras. Repentinamente Anna Karenina tuvo la impresión de que su héroe se debía de sentir avergonzado y que ella era partícipe de su vergüenza. Pero ¿por qué?
«¿De qué me tengo que avergonzar?», se preguntó con asombro e indignación. Y dejando a un lado la lectura, se reclinó en su butaca, oprimiendo entre sus nerviosas manos la plegadera.
¿Qué hizo? A su memoria llegó lo ocurrido en Moscú, donde todo fue maravilloso. Recordó el baile, a Vronsky y su cara de enamorado enloquecido, de su comportamiento con respecto a él... No había nada que pudiese avergonzarla. Y, sin embargo, cuando llegó a este punto de sus recuerdos, renacía nuevamente en ella el sentimiento de vergüenza. Daba la impresión de que en el hecho de recordarle, una voz interior le susurrase, a propósito de él: «Tú estás ardiendo, tú estás ardiendo. Esto es un fuego, es un fuego». Muy bien, ¿y qué?
«¿Qué quiere decir todo eso?», se preguntó, moviéndose intranquila en su butaca. «¿Siento miedo de mirar ese recuerdo cara a cara? ¿Dichosamente, entre ese joven oficial y yo no hay otras relaciones que las que pueden existir entre dos personas cualesquiera?».
Tomó de nuevo el libro sonriendo con desdén; pero ya le fue imposible entender nada de lo que estaba leyendo. Pasó por el cristal cubierto de escarcha la plegadera, después aplicó la superficie lisa y fría de la hoja a su mejilla, y faltó muy poco para que estallara a reír de la alegría que bruscamente se apoderó de ella.
Cada vez notaba sus nervios más tensos, sus manos y pies cada vez más crispados, sus ojos cada vez más abiertos. Sufría de una especie de sofocación y le parecía que en esa penumbra las imágenes y los sonidos la impresionaban con una fuerza extraordinaria. Incesantemente se preguntaba si el tren avanzaba, retrocedía o estaba inmóvil. ¿Era Anuchka, su criada, la que se encontraba junto a ella o era una extraña?
«¿Lo que cuelga del asiento es una piel o un animal? ¿La que va sentada aquí soy yo u otra mujer?».
Le causaba pánico abandonarse a aquel estado de inconsciencia. Sentía, no obstante, que, con la fuerza de su voluntad, todavía podía oponer resistencia. Para recuperarse, se incorporó haciendo, pues, un esfuerzo, dejó su capa y su manta de viaje y durante un momento se sintió mejor.
Un hombre delgado, con un largo abrigo al que le faltaba un botón, entró. Anna comprendió que se trataba del encargado de la calefacción. Vio que consultaba el termómetro y notó que tras él entraban el viento y la nieve en el vagón. Después, todo se volvía confuso nuevamente. Apoyándose en el tabique, el hombre alto garabateaba algo, mientras la señora anciana estiraba las piernas y el compartimento parecía envuelto en una nube negra. Anna escuchó un ruido terrible, como si algo se estuviese rasgando en la oscuridad. Parecía que estaban torturando a una persona. Un resplandor rojo hizo que cerrara los ojos; después todo quedó envuelto en tinieblas y Anna tuvo la sensación de que se estaba hundiendo en un precipicio. Sin embargo, esas sensaciones no eran desagradables, sino divertidas.
Un hombre cubierto con un abrigo lleno de nieve le gritó unas palabras al oído.
Ella se recobró. Entendió que estaban llegando a una estación y que ese hombre era el revisor. Pidió a su criada que le diese la pelerina y el chal, y colocándoselos, se aproximó a la portezuela.
—Señora, ¿desea salir? —preguntó Anuchka.
—Sí: tengo que moverme un poco. Me estoy ahogando aquí dentro.
Trató de abrir la portezuela, pero, como si quisieran impedirle abrir, la lluvia y el viento se lanzaron contra ella, y esto también le pareció divertido. Finalmente logró abrir la puerta. Daba la impresión de que el viento la había estado esperando afuera para llevársela entre gritos de alegría. Anna, con una mano, se asió fuertemente a la barandilla del estribo y bajó del tren sosteniéndose el vestido con la otra. El viento estaba soplando con fuerza, pero, al abrigo de los vagones, había más tranquilidad en el andén. Anna respiró profundamente el aire frío de esa noche tormentosa y miró la estación iluminada por las luces y el andén.
XXX
De una puerta a otra de la estación corrió un remolino de viento y nieve, silbó con furia entre las ruedas del tren y lo inundó todo: gente y vagones, con la amenaza de sepultarlos en nieve. Por un breve instante se calmó la tormenta, para desatarse otra vez con tal violencia que no parecía posible de resistir. Sin embargo, de vez en cuando, la puerta de la estación se abría y cerraba, dando paso a personas que corrían de un lado a otro, conversando alegremente, deteniéndose en el andén, cuyo suelo de madera crujía bajo sus pies.
La figura de un hombre encorvado pareció emerger de la sierra a los pies de Anna. Se escuchó el golpe de un martillo contra el hierro; posteriormente, una voz ronca se oyó entre las tinieblas.
—Manden un telegrama —decía la voz.
Como un eco, otras voces contestaron:
—Por aquí, haga el favor. En el número veintiocho —y, como llevados por la nieve, los empleados pasaron corriendo. Ante Anna pasaron fumando tranquilamente dos señores, con sus cigarrillos encendidos.
Nuevamente respiró el aire frío de la noche a pleno pulmón, colocó la mano en la barandilla del estribo para subir al vagón, cuando en ese instante, la silueta de un hombre vestido con capote militar, que se encontraba muy cerca de ella, le ocultó la luz vacilante del farol. Anna se volvió para mirarle y le pudo reconocer. Se trataba de Vronsky. Él le preguntó con mucho respeto si podía servirla en algo, mientras se llevaba la mano a la visera de la gorra. Durante unos momentos, Anna le contempló en silencio. A pesar de que Vronsky se encontraba de espaldas a la luz, Anna Karenina creyó apreciar en su cara y en sus ojos la misma expresión de respetuoso entusiasmo que la conmoviera tanto en el baile. Anna se había repetido, hasta entonces, que Vronsky era uno de los muchos muchachos, eternamente iguales, que están en todos lados, y se prometió que no iba a pensar en él. Y he aquí que en este momento se sentía poseída por un sentimiento alegre de orgullo. No era necesario preguntar por qué Vronsky se encontraba allí. Era para estar más cerca de ella. Lo sabía con tanta seguridad como si se lo hubiera dicho el mismo Vronsky.
—No sabía que usted pensara ir a San Petersburgo. ¿Tiene algo pendiente en la capital? —preguntó Anna, mientras separaba la mano de la barandilla.
Y su rostro resplandecía.
—¿Algo pendiente? —dijo nuevamente Vronsky, clavando sus ojos en los de Anna—. Sabe muy bien que voy para estar junto a usted. Es que no puedo hacer otra cosa.
En ese instante, el viento, como venciendo un obstáculo invisible, se arrojó contra los vagones, esparció la nieve del techo y agitó victoriosamente una plancha que había conseguido arrancar.
La locomotora lanzó un silbido con un lúgubre aullido.
A Anna, la trágica belleza de la tormenta le parecía en este momento más llena de magnificencia. Acababa de escuchar las palabras que su razón temía, pero que, al mismo tiempo, su corazón anhelaba escuchar. Se quedó callada. Sin embargo, Vronsky leyó en su cara la lucha que sostenía dentro de su corazón.
—Disculpe si le dije algo que la incomodó —susurró con humildad. Vronsky hablaba respetuosamente, pero en un tono tan decidido y audaz que Anna no supo qué responder en el primer momento.
—Lo que usted dice no está bien —murmuró Anna, finalmente— y, si es usted un caballero, lo va a olvidar todo, igual que lo hago yo.
—No lo voy a olvidar, ni jamás podré olvidar ninguna de sus palabras, ninguno de sus gestos.
—¡Ya es suficiente, basta! —exclamó Anna inútilmente, tratando en vano de dar una expresión severa a su cara.
Y subió los peldaños del estribo, agarrándose a la fría barandilla, y entró en el coche rápidamente.
Sintió la necesidad de tranquilizarse y se detuvo un instante en la portezuela. No podía recordar muy bien lo que conversaron, pero entendía que ese momento de conversación les acercó el uno al otro de una forma terrible, lo que la aterraba y la hacía dichosa al mismo tiempo.
Anna, después de unos breves instantes, entró en el compartimento y tomó asiento. Su tensión nerviosa iba en aumento: daba la impresión de que sus nervios estallarían.
En toda la noche no logró conciliar el sueño. Sin embargo, en esa exaltación, en los sueños que llenaban su cabeza, no existía nada doloroso; por el contrario, había algo ardiente, excitante y alegre.
Cuando amaneció se quedó dormida en su butaca. Al despertar ya era de día. Se estaban aproximando a San Petersburgo. Anna pensó en su hijo, en su esposo, en sus obligaciones domésticas, y esos pensamientos la dominaron completamente.
Su esposo fue la primera persona a quien vio cuando se bajó del tren.
«Dios mío, ¿por qué le crecieron tanto las orejas en estos días?», pensó al ver esa figura altiva, pero fría, con su sombrero redondo que se parecía sostener en los cartílagos salientes de sus orejas.
Su marido se aproximaba a ella, mirándola fijamente con sus enormes ojos cansados, con su eterna sonrisa sarcástica en los labios, y en esta oportunidad la mirada inquisitiva de Alexis Alexandrovich hizo que se estremeciera.
¿Es que acaso esperaba encontrar a su esposo diferente de como era realmente? ¿O era que su conciencia le recriminaba toda la ausencia de naturalidad, la hipocresía que había en sus relaciones matrimoniales? Hacía largo tiempo dormía en lo profundo de su alma esa impresión, pero únicamente en este momento se le aparecía en toda su dolorosa y triste claridad.
—Como puedes darte cuenta, tu enamorado marido, tan enamorado como el primer día, deseaba verte otra vez —dijo Karenin con su voz seca y lenta, usando el mismo tono ligeramente irónico que siempre empleaba al hablar con ella, como para ridiculizar esa manera de expresarse.
—¿Y Sergio cómo está? —preguntó Anna.
—¡Vaya, qué recompensa a mi amoroso entusiasmo! Pues Sergio está bien, excelente...
XXXI
Esa noche, Vronsky no trató siquiera de conciliar el sueño. Se quedó sentado en su butaca con los ojos muy abiertos. En un momento mirando fijamente ante él, y en otro observando a los que entraban y salían; y si antes impresionaba a las personas desconocidas con su inalterable serenidad, ahora parecía todavía más lleno de orgullo y más seguro de sí mismo. Para él, la gente no tenía en aquel instante más importancia que las cosas. Con semejante actitud consiguió la enemistad de su vecino de asiento, un muchacho bastante nervioso, trabajador del Ministerio de Justicia, que hizo todo lo posible para que Vronsky se diera cuenta de que él pertenecía al mundo de los vivos. Inútilmente le había pedido fuego, inútilmente le hablaba o le daba leves golpes en el codo. Pero Vronsky no demostró más interés por él que por el pequeño farol del vagón. Su compañero de viaje, ofendido por su imperturbabilidad, apenas podía reprimir su enfado.
Esa olímpica indiferencia no quería decir que Vronsky se sintiera dichoso pensando que había impresionado el corazón de Anna. Incluso no se atrevía ni siquiera a imaginarlo, pero le llenaba de orgullo y alegría el solo hecho de pensar en ello. No sabía ni deseaba pensar en las consecuencias de todo aquello.
Solamente tenía el presentimiento de que sus fuerzas, desperdiciadas hasta aquel momento, se iban a unir para empujarle hacia un destino único y maravilloso.
Verla, escucharla, estar junto a ella, este era actualmente el único objetivo de su existencia. Se encontraba tan poseído por ese pensamiento que, apenas la vio en la estación de Blagoe, donde él se bajó del tren para tomarse un vaso de soda, no pudo evitar decírselo.
Se sentía satisfecho de habérselo manifestado, satisfecho porque ella ahora ya sabía que la amaba y no iba a poder dejar de pensar en él.
Vronsky, ya en el vagón, comenzó a recordar los más mínimos detalles de las ocasiones que se habían encontrado: las palabras, los gestos de Anna. Y su corazón palpitó con fuerza ante las visiones que su mente le presentaba para el futuro.
Tan descansado y fresco como si saliera de un baño frío, se bajó en San Petersburgo, a pesar de que había pasado la noche sin dormir. Se detuvo al lado de un vagón para ver pasar a Anna.
«Volveré a verla», pensaba, mientras sonreía sin darse cuenta. «Quizá me dirija un gesto, una palabra, algo...».
Sin embargo, al primero que vio fue a Karenin acompañado por el jefe de estación, quien le daba muchas demostraciones de respeto.
«¡Ah, el esposo!», pensó.
Y, cuando lo vio erguido frente a él, con sus piernas rectas enfundadas en los pantalones negros, cuando lo vio coger el brazo de Anna con la naturalidad de quien realiza un acto al que tiene derecho, Vronsky recordó que aquella persona, cuya existencia apenas hasta ese momento considerara, existía, era de carne y hueso y estaba estrechamente unido a la mujer que él quería.
Ese rostro frío de petersburgués, ese aire seguro e indiferente, ese sombrero redondo, esa espalda levemente encorvada, ese conjunto, era una realidad y Vronsky tenía que reconocerlo, sin embargo, lo reconocía como un hombre que, desfalleciendo de sed, cuando encuentra una fuente de agua pura descubre que estaba ensuciada por una vaca, un perro o un cerdo que bebieron en ella.
Pero, sobre todo, lo que le desesperaba de Alexis Alexandrovich era su forma de caminar, balanceando un poco el cuerpo y moviendo sus piernas de una manera rápida. A Vronsky le parecía que únicamente él tenía derecho a amar a Anna.
Por fortuna, ella continuaba siendo la misma, y cuando la vio, sintió que su corazón se conmovía.
El sirviente de Anna, un alemán que hizo el viaje en segunda clase, fue a que le dieran las órdenes. El esposo, antes de dirigirse resueltamente a Anna, le entregó los equipajes. Vronsky presenció el encuentro de los esposos y su sensibilidad de hombre enamorado le permitió percibir el leve gesto de contrariedad que hizo Anna cuando se encontró a su marido.
«No le ama, no le puede amar...», se dijo Vronsky.
Se sintió dichoso al darse cuenta de que Anna, a pesar de que estaba de espaldas, adivinaba su cercanía. Efectivamente, ella se volvió, le miró y continuó charlando con su esposo.
—Señora, ¿pasó usted la noche bien? —preguntó Vronsky, saludando al mismo tiempo a ambos, y dando de esa manera oportunidad al marido de que, si le placía, le reconociese.
—Sí, muy bien; gracias —contestó ella.
No se dibujaba en su cara fatigada la animación de otras ocasiones, pero a Vronsky le fue suficiente, para sentirse dichoso, notar que la mirada de Anna, al verle, se iluminaba de felicidad.
Anna alzó los ojos hacia su esposo, intentando descubrir si este recordaba al Conde. Con aire de disgusto, Karenin observaba al muchacho y como si apenas le pudiera reconocer.
Vronsky se sintió contrariado. En este momento, su serenidad y su seguridad de siempre chocaban contra esa actitud gélida.
—Es el conde Vronsky —dijo ella.
—¡Ah, ya; creo que nos conocemos! —se dignó decir el marido, dando la mano al muchacho—. Por lo que me puedo dar cuenta, cuando fuiste viajaste con la madre y al volver con el hijo —agregó arrastrando poco a poco las palabras como si le costara un rublo cada una—. ¿Qué? ¿Usted vuelve de su tiempo de permiso? —y, sin esperar la respuesta de Vronsky, dijo con sarcasmo, dirigiéndose a Anna—: ¿Y los de Moscú lloraron mucho cuando se separaron de ti?
Creía finalizar de esa manera la conversación con el Conde. Y se llevó la mano al sombrero para completar su propósito. Sin embargo, Vronsky interrogó a Anna:
—Confío en que tendré el honor de ir a visitarles.
—Claro, con mucho gusto. Los lunes recibimos a los invitados —dijo Alexis Alexandrovich fríamente.
Y, sin prestarle más atención, siguió charlando con su esposa con el mismo tono sarcástico de antes:
—¡Estoy fascinado de tener solo una media hora de libertad para expresarte lo que siento!
—Da la impresión de que me hablaras de ellos con el fin de realzar más su valor —contestó Anna, escuchando, de manera involuntaria, los pasos de Vronsky que andaba detrás de ellos.
«Realmente no me preocupa nada», pensó.
Y después preguntó a su marido cómo pasó Sergio esos días.
—Los pasó muy bien. Mariette me dijo que estaba de excelente humor. Lamento mucho decirte que no te extrañó mucho. A tu amante esposo no le ocurría lo mismo. Estoy muy agradecido de que hayas vuelto un día antes de lo esperado. También nuestro querido samovar se va a alegrar mucho.
El esposo de Anna aplicaba el mote «samovar» a la condesa Lidia Ivanovna, por su permanente estado de agitación y frenesí. Continuó:
—Me preguntaba por ti a diario. Te recomiendo que la vayas a visitar hoy mismo. Tú ya sabes que su corazón siempre sufre por todo y por todos, y en este momento está especialmente intranquila con el tema de la reconciliación de los Oblonsky.
Lidia era una antigua amiga de su esposo y el centro de ese círculo social que, por las relaciones de su marido, Anna se veía forzada a ver frecuentemente.
—Ya le escribí.
—Pero ella desea conocer todos los pormenores. Amiga mía, si no estás muy agotada, ve a visitarla. Ea, te voy a dejar. Debo ir a una sesión. Kondreti va a conducir tu coche. ¡Gracias a Dios que finalmente comeré contigo! —y agregó seriamente—: ¡No te puedes imaginar lo mucho que me cuesta habituarme a hacerlo solo!
Y Karenin la llevó a su coche, mientras le estrechaba largamente la mano y le sonreía tan cariñosamente como pudo.
XXXII
La primera cara que Anna vio cuando entró en su casa fue la de Sergio, su hijo, quien, sin hacer caso a su institutriz, echó a correr escaleras abajo, gritando alegremente:
—¡Mamá, mamá, mamá!
Y se colgó del cuello de Anna.
—¡Yo ya decía que se trataba de mamá! —dijo después a la institutriz.
Sin embargo, igual que el padre, el hijo causó una desilusión a Anna. Le imaginaba en la ausencia más apuesto de lo que era realmente; y no obstante era un chiquillo encantador: un bello niño de ojos azules, bucles rubios y piernas muy derechas, con los calcetines estirados completamente.
Cuando lo tuvo junto a ella y tras recibir sus caricias, Anna sintió un placer casi físico, y percibió un consuelo moral cuando escuchó sus preguntas inocentes y miró sus ojos dulces, cándidos y confiados.
Le ofreció los obsequios que le mandaban los niños de Dolly y le dijo que en Moscú, en casa de los tíos, había una niña de nombre Tania que ya sabía escribir y enseñaba a los demás niños.
—¿Es que valgo menos que ella entonces? —preguntó el niño.
—Vida mía, para mí vales más que nadie.
—Ya lo sabía —dijo Sergio, mientras sonreía.
Antes de que Anna finalizara de tomar el café, le notificaron la visita de la condesa Lidia Ivanovna. Era una mujer gruesa y de alta estatura, de color enfermizo y amarillento y enormes y maravillosos ojos negros, un poco pensativos.
Anna la quería mucho y, no obstante, pareció apreciar por primera vez sus defectos.
—Querida, ¿así que llevó el ramo de oliva a los Oblonsky? —preguntó la Condesa.
—Sí, todo está arreglado —contestó Anna—. Las cosas no estaban tan mal como nos imaginábamos. Mi bella cuñada toma sus decisiones con mucha precipitación y...
Sin embargo, la Condesa, que tenía el hábito de interesarse por cuanto no le interesaba, y, en cambio, frecuentemente no ponía ninguna atención en lo que le debía importar más, interrumpió a Anna:
—Estoy consternada. ¡En el mundo hay mucha maldad y mucho sufrimiento!
—¿Pues qué ocurre? —preguntó Anna, borrando su sonrisa.
—Comienzo a cansarme de luchar inútilmente por la verdad, y en ocasiones me siento totalmente abatida. Ya usted puede ver: la obra de los hermanitos (era una institución religiosa-benéfico-patriótica) andaba por buen camino. ¡Pero con esos señores no se puede hacer nada! —expresó la Condesa en tono de irónica resignación—. Aceptaron la idea con el único fin de desvirtuarla y ahora la juzgan de una manera indigna y ruin. Únicamente dos o tres personas, entre ellas su esposo, entendieron el auténtico alcance de esta empresa. Los otros solamente la desacreditan... Recibí carta de Pravlin ayer.
(Estaba hablando del famoso paneslavista Pravlin, que vivía fuera del país.) La Condesa dijo lo que había escrito en su misiva y después habló de las dificultades que se oponían a que las iglesias cristianas se unieran.
La Condesa, explicado aquello, se fue precipitadamente, porque tenía que ir a dos reuniones, una de ellas la sesión de un Comité eslavista.
«Para mí, nada de esto es nuevo. ¿Pero por qué será que ahora lo veo todo de otra forma?», se dijo Anna. «Lidia me ha parecido hoy más nerviosa que en otras oportunidades. Todo eso, en el fondo, es un absurdo: dice que es cristiana y no hace más que criticar y enfadarse; todos son sus enemigos, a pesar de que estos enemigos también digan que son cristianos y persigan los mismos objetivos que ella».
Más tarde, después de la Condesa, llegó la mujer de un funcionario de alto nivel, que contó a Anna todas las noticias del momento y se marchó a las tres, haciendo la promesa de volver otro día a comer con ella.
El marido de Anna estaba en el Ministerio. Ella asistió a la comida de Sergio (que siempre comía solo) y después arregló sus cosas y despachó la correspondencia que tenía atrasada.
En ella no quedaba nada de la vergüenza e intranquilidad que había sentido durante el viaje. Ya en su ambiente habitual se sintió ajena a todo miedo y por encima de toda recriminación sin entender su estado anímico del día anterior.
«A fin de cuentas, ¿qué ocurrió?», se preguntaba. «Vronsky me dijo una bobería y yo le respondí como debía. Hablar de ello a Alexis es totalmente inútil. Parecería que daba mucha importancia al tema».
Le vino a la memoria una ocasión que un subordinado de su esposo le hiciera una declaración de amor. Pensó que era adecuado y oportuno decírselo a Karenin y este le respondió que toda mujer de mundo tenía que estar preparada para tales eventualidades, y que él tenía confianza en su tacto, sin dejar que los celos lo arrastraran, algo que habría sido humillante para ambos.
«De manera que es preferible guardar silencio», decidió Anna ahora como conclusión de sus reflexiones. «Además, no tengo nada que contarle, gracias a Dios».
XXXIII
El esposo de Anna llegó a su casa a las cuatro, pero como le sucedía frecuentemente, no tuvo tiempo de ver a su mujer y pasó directamente al despacho para firmar los documentos que le llevó su secretario y recibir las visitas.
Había, como era habitual, varios invitados a comer: una anciana prima de Karenin, uno de los directores del ministerio donde era funcionario Karenin, con su esposa; una anciana, que era su prima, y un muchacho que le habían recomendado.
Para recibirles, Anna bajó al salón. Apenas dio las cinco el enorme reloj de bronce de estilo Pedro I, Alexis Alexandrovich hizo su aparición con traje de etiqueta, corbata blanca y dos condecoraciones en la solapa, debido a que tenía que salir después de comer. Alexis Alexandrovich tenía los momentos contados y había de cumplir sus obligaciones diarias con una puntualidad muy estricta.
Su lema era: «Ni descansar, ni precipitarse».
Cuando entró en la sala, saludó a todos los presentes y, sonriendo, dijo a su esposa:
—¡Finalmente terminó mi soledad! No te imaginas lo «incómodo» —e hizo énfasis en la palabra— que es comer sin compañía.
Karenin, durante la comida, pidió a su esposa noticias de Moscú, sonriendo irónicamente cuando mencionó a Esteban Arkadievich, pero la charla, de un carácter general en todo momento, versó sobre la política y el trabajo en el ministerio.
Finalizada la comida, Karenin permaneció media hora con sus invitados y posteriormente se marchó para asistir a un consejo, después de un nuevo apretón de manos y una sonrisa a su esposa.
Anna no quiso ir al teatro, donde esa noche tenía palco reservado, ni a casa de la condesa Betsy Tverskaya, que, al saber que había llegado, le envió un recado de que la estaba esperando. Anna, antes de ir a Moscú, dio tres vestidos a su modista para que se los arreglase, porque ella sabía vestir bien gastando poco. Y, cuando se marcharon los invitados, Anna comprobó con enfado que de los tres vestidos que la modista le prometiera tener arreglados para cuando volviera, dos todavía no estaban terminados y el tercero no había quedado como a ella le gustaba.
Llamada de inmediato, la modista pensaba que el vestido le quedaba mejor a Anna de aquella forma. Anna Karenina se enfureció de tal manera contra ella que inmediatamente se sintió avergonzada de sí misma. Entró en la habitación de Sergio para serenarse, le acostó, le arregló las sábanas, le persignó con una señal de la cruz muy amplia y se marchó de la alcoba.
Se alegraba ahora de no haber salido y se sentía un poco más tranquila. Recordó la escena de la estación y reconoció que ese incidente, al que diera demasiada importancia, solo era un detalle insignificante de la vida mundana del que no tenía por qué sonrojarse.
Se acercó junto a la chimenea para esperar la vuelta de su marido mientras leía su novela inglesa. La autoritaria llamada de Alexis Alexandrovich sonó en la puerta a las nueve y media en punto y este entró en la alcoba un momento después.
—Vaya, ya volviste —dijo Anna, tendiéndole la mano, que él besó antes de tomar asiento junto a ella.
—¿De manera que todo fue bien en tu viaje? —inquirió el marido.
—Sí, muy bien.
Ella le contó todos los detalles: la grata compañía de la condesa Vronsky, la llegada, el accidente en la estación, la compasión que sintiera primero hacia su hermano y después hacia Dolly.
—La falta de Esteban es imperdonable, aunque sea tu hermana —dijo Alexis Alexandrovich enfáticamente.
Anna sonrió. Su marido intentaba hacer ver que los lazos de parentesco no tenían ninguna influencia en sus juicios. Ella reconocía muy bien ese rasgo de la personalidad de su esposo y sabía apreciarlo.
—Me satisface —seguía él— que todo finalizara bien y de que hayas vuelto. ¿Por allí qué se comenta del nuevo proyecto de ley que he hecho ratificar por el Gobierno últimamente?
Cuando recordó que nadie le había dicho nada sobre un asunto que su marido consideraba tan importante, Anna se sintió turbada.
—Pues aquí, por el contrario, interesa bastante —dijo él con sonrisa de complacencia.
Anna adivinó que su esposo quería extenderse en detalles que debían de ser satisfactorios para su amor propio y, a través de varias preguntas hábiles, hizo que Karenin le explicara, con una sonrisa de felicidad, que la aceptación de ese proyecto estuvo acompañada de una verdadera aclamación en honor a él.
—Me alegré mucho, porque eso es una demostración de que comienzan a ver las cosas desde una óptica muy razonable.
Alexis Alexandrovich, después de tomar dos tazas de café con crema, se preparó para dirigirse a su despacho.
—¿Durante este tiempo no has ido a ningún lugar? Seguro te aburriste mucho —indicó.
—¡Oh, no! —contestó ella, poniéndose en pie—. ¿Y ahora qué estás leyendo?
—Un libro del duque de Lille: La poésie des enfers. Es una obra bastante interesante.
Anna sonrió igual que se sonríe ante las debilidades de las personas queridas y, pasando su brazo bajo el de su marido, fue con él hasta el despacho. Sabía que el hábito de leer por la noche era una verdadera necesidad para su esposo. A pesar de los deberes que monopolizaban su tiempo, creía que era su obligación estar enterado de lo que aparecía en el campo intelectual, y Anna sabía eso. También sabía que su esposo, sumamente competente en temas de religión, política y filosofía, no comprendía nada de letras ni bellas artes, pero eso no le impedía interesarse por ellas. Y, así como en religión, política y filosofía tenía dudas trataba de disiparlas hablando con otros sobre ellas, en literatura, poesía y, sobre todo, música, de todo lo cual no comprendía nada, mantenía opiniones sobre las que no toleraba discusión ni oposición. Le gustaba charlar de Shakespeare, de Beethoven y de Rafael y poner límites a las escuelas modernas de poesía y música, clasificándolas en un orden inflexible y lógico.
—Voy a escribir a Moscú. Te dejo —dijo ella en la puerta del despacho, en el cual, al lado de la butaca de su esposo, había preparadas una pantalla para la vela y una botella con agua.
Él, una vez más, le estrechó la mano y la besó.
Cuando volvía a su habitación, Anna pensaba: «Es un hombre honesto, bueno, leal y, en su especie, un ser humano excepcional». Sin embargo, al tiempo que pensaba así, ¿no se escuchaba en su corazón una voz secreta que le decía que no era posible amar a aquel hombre? Y continuaba pensando: «Es que no me puedo explicar cómo se le ven tanto las orejas. Seguro se cortó el cabello...».
Mientras Anna, sentada ante su pupitre, escribía a Dolly, a las doce en punto se escucharon los pasos apagados de alguien caminando en zapatillas, y apareció en el umbral Alexis Alexandrovich, peinado y lavado y con su ropa de noche.
—Vamos, ya es hora de dormir —le dijo, con una sonrisa maliciosa, antes de desaparecer en el dormitorio. “¿Pero con qué derecho lo había mirado ‘él’ de aquella forma?”, se preguntó Anna, recordando la mirada que, en la estación, Vronsky dirigiera a su esposo.
Y se fue tras su marido. Pero ¿qué fue de esa llama que en Moscú animaba su cara haciendo resplandecer sus ojos y dando luminosidad a su sonrisa? Esa llama parecía haberse extinguido ahora o, al menos, estaba oculta.
XXXIV
Vronsky, cuando se marchó de San Petersburgo, dejó su espléndido piso de la calle Morskaya a su amigo Petrizky.
Petrizky, un muchacho perteneciente a una familia muy modesta, la única fortuna que tenía eran sus deudas. Todas las noches se embriagaba y sus aventuras, ridículas o escandalosas, frecuentemente le costaban arrestos. A pesar de todo ello, todos los compañeros y los jefes le apreciaban.
Cuando llegó a su casa hacia las once, Vronsky vio un coche junto a la puerta que no le era completamente desconocido. Llamó y escuchó risas masculinas en la escalera, un acento femenino muy gracioso y la voz de Petrizky exclamando:
—¡Si se trata de uno de esos miserables, no le dejes entrar!
Vronsky entró sin anunciarse, tratando de no hacer ruido, y caminó hacia el salón. Una amiga de Petrizky, la baronesa Chillton, una rubia de rostro sonrosado y acento parisiense, vestida en aquel momento con un traje de satén lila, estaba preparando el café sobre una mesita. Trajeado de paisano, Petrizky, y de uniforme el capitán Kamerovsky, estaban junto a ella.
—¡Vaya, Vronsky, tú aquí! —exclamó Petrizky, mientras saltaba de su silla—. El señor dueño cae repentinamente en su casa... Vamos Baronesa: prepárale el café en la cafetera nueva. ¡Qué grata sorpresa! Y, ¿qué me dices de este adorno nuevo de tu salón? Tengo confianza en que te va a gustar —dijo, señalando a la Baronesa—. Imagino que ya se conocen...
—¡Vaya si nos conocemos! —dijo, con una sonrisa, Vronsky, mientras estrechaba la mano de la Baronesa—. Somos viejos amigos.
—Me marcho —dijo ella—. Usted vuelve de viaje y... Si le molesto, me voy.
—Amiga mía, usted está en su casa, en su casa... Hola, Kamerovsky —agregó Vronsky, estrechando la mano del capitán con cierta frialdad.
—¿Se da usted cuenta lo amable que es? —dijo la Baronesa a Petrizky—. Usted sería incapaz de hablar con tanta amabilidad.
—Ya lo creo. Pero después de comer, sí.
—Pero no tiene gracia después de comer. Ea, mientras usted se arregla prepararé el café —dijo la Baronesa, tomando asiento y manipulando la cafetera nueva con mucho cuidado.
—Pedro: dame el café; pondré más —dijo a Petrizky.
Le llamaba por su nombre propio, sin preocuparse de esconder la relación que tenía con él.
—Le mimas mucho. ¡Mira que ponerle más café!
—No, no le mimo... ¿Y su esposa? —dijo de repente la Baronesa, interrumpiendo la charla de Vronsky con sus amigos—. ¿No sabe que le hemos casado mientras estaba fuera? ¿No trajo consigo a su mujer?
—No, Baronesa. Soy un bohemio, nací y moriré siéndolo.
—Y hace bien. ¡Vamos, deme esa mano!
Y sin dejar de mirar a Vronsky, la Baronesa empezó a explicarle, bromeando, su último proyecto de vida y le pidió consejos.
—Y si él no quiere consentir en el divorcio ¿qué voy a hacer? («él» era su esposo). Tengo la intención de llevar el asunto a los Tribunales. ¿Y usted qué opina? Kamerovsky, eche un vistazo al café; ¿se da cuenta?, ya se ha derramado... ¿No ve que estoy hablando de asuntos muy serios? Tengo que recuperar mis bienes, porque ese señor —dijo con tono despectivo—, con la excusa de que le soy infiel, se quedó con mis riquezas.
Vronsky se divertía mucho escuchándola, le daba la razón, la aconsejaba, medio en broma y medio en serio, como hacía habitualmente con ese tipo de mujeres.
Las personas del ambiente en que se movía Vronsky suelen dividir a la gente en dos clases: la primera está integrada por estúpidos, ridículos e imbéciles, que imaginan que los maridos les deben ser fiel a sus mujeres, las muchachas puras, las casadas honorables, los hombres dueños de sí, firmes y decididos. Estos idiotas opinan que se debe educar a los hijos, pagar las deudas, ganarse la vida y cometer otras boberías similares. La segunda clase, a la que los hombres del mundo de Vronsky presumen de pertenecer, únicamente da valor a la generosidad, la elegancia, el buen humor y la audacia, burlándose de todo lo demás y entregándose sin reserva a sus pasiones.
No obstante, influido en este momento por el ambiente de Moscú, tan diferente, Vronsky, de momento, estaba fuera de su centro en esa atmósfera, y la encontraba muy frívola y superficialmente alegre. Sin embargo, rápidamente entró en su vida acostumbrada, de una manera tan fácil como si metiese los pies en sus zapatos usados.
El café jamás se llegó a beber. Se salió de la cafetera, se derramó en la alfombra, ensució el traje de la Baronesa y salpicó a todos, pero cumplió con su objetivo: provocar la risa colectiva y la alegría.
—¡Muy bien, muy bien, hasta pronto! Me marcho, porque si no voy a tener sobre mi conciencia la culpa de que usted cometa el delito más aborrecible que puede cometer un individuo correcto: no lavarse. ¿De manera que me recomienda que coja a ese hombre por el cuello y...?
—Exactamente; pero tratando de que sus pequeñas manos estén cerca de sus labios. De esa manera, él las besará y las cosas acabarán a gusto de todo el mundo —respondió Vronsky.
—Bien, nos vemos a la noche. En el teatro Francés, ¿no?
Kamerovsky también se puso en pie. Y, sin esperar a que saliese, Vronsky le dio la mano y se marchó al cuarto de aseo.
Al tiempo que se arreglaba, Petrizky empezó a explicarle su situación. Ya no tenía dinero, su padre no le quería dar más y tampoco pagar sus deudas; el sastre se negaba a hacerle ropa y otro sastre había asumido la misma actitud. Para colmo de males, el Coronel lo iba a expulsar del regimiento si seguía dando esos escándalos, y la Baronesa, con sus ofrecimientos de dinero, se ponía pesada como el plomo... Tenía planeada la conquista de otra belleza, un tipo totalmente oriental...
—Es, querido, una especie de Rebeca. Ya te la voy a enseñar...
Después, había una rencilla con Berkchev, que se proponía enviarle los padrinos, aunque se podía asegurar que no iba a hacer nada. Resumidamente, todo marchaba muy bien y era sumamente divertido.
Petrizky, antes de que Vronsky pudiera reflexionar en aquellas cosas, pasó a relatarle las noticias del día.
Vronsky, al escucharle, al encontrarse en ese ambiente tan conocido, en su propio piso, donde habitaba hacía tres años, sintió que se sumergía otra vez en la vida alegre y despreocupada de San Petersburgo, y lo sintió con mucha satisfacción.
—¿Será posible? —preguntó, mientras aflojaba el grifo del lavabo, que dejó caer sobre su cuello rojizo y vigoroso un chorro de agua—. ¿Será posible —dijo nuevamente con tono de incredulidad— que Laura haya abandonado a Fertingov por Mileev? Y él, ¿qué está haciendo? ¿Sigue tan estúpido y tan satisfecho de sí mismo como siempre? Escucha, a propósito, ¿qué pasa con Buzulkov?
—¿Buzulkov? ¡Si supieras lo que le sucede! Tú conoces su afición al baile. No se pierde ni uno solo de los de la Corte. ¿Sabes que actualmente se llevan unos cascos más ligeros...? Sí, ¡mucho más! Pues bien: él se encontraba allí con su uniforme de gala... ¿Me oyes?
—Te oigo, te oigo —aseguró Vronsky, al tiempo que se secaba con la toalla de felpa.
—Una gran duquesa estaba pasando del brazo de un diplomático extranjero y la charla recayó, desgraciadamente, en los cascos nuevos. La gran duquesa quiso mostrarle uno al diplomático y viendo a un buen muchacho con el casco en la cabeza —y Petrizky trató de remedar la actitud y los gestos de Buzulkov— le pidió que le hiciese el favor de dejárselo. Y él, sin hacer el más mínimo movimiento ¿Y esa actitud qué significaba? Comienzan a hacerle señas, indicaciones, le guiñan el ojo... ¡Y él sigue inmóvil como un muerto! ¿Entiendes la situación? Entonces uno... —no sé cómo se llama, nunca me acuerdo —va a tratar de quitarle el casco. Buzulkov se defiende. Y finalmente otro se lo arranca a la fuerza y se lo da a la gran duquesa. «Este es el modelo más reciente de cascos», dice, volviéndolo. Y de repente ven que sale del casco... ¿Sabes qué? ¡Bombones, chico, dos libras de bombones! ¡Y una pera, una pera! ¡El muy animal iba bien aprovisionado!
Vronsky reía hasta saltarle las lágrimas. Por largo rato, cada vez que le venía a la mente la historia del casco, se reía jovialmente, y al hacerlo, mostraba su bella dentadura.
Vronsky, una vez informado de las noticias recientes, se puso el uniforme con ayuda de su sirviente y fue a presentarse en la Comandancia militar. Después se proponía visitar a su hermano, pasar por casa de Betsy y hacer otras visitas que le reincorporasen a la vida social y le diesen la posibilidad de encontrar a Anna Karenina. Entonces, salió para volver, como es costumbre en San Petersburgo, muy entrada la tarde.
1 Pan en forma de rueda, tradicional de Europa del Este, servido durante comidas rituales e importantes.
2 Antigua medida de peso rusa, que equivale a 16,4 kg.
3 Era una forma de gobierno local que fue instituida durante las reformas liberales del Zar Alexander II, en la Rusia imperial.
4 En francés, polvo de arroz y vinagres de tocador.
5 Sopa y plato tradicional ruso, respectivamente.
6 En alemán, «Es divino, cuando supero mis deseos terrenales, pero sin embargo, cuando no lo consigo también puede ser muy placentero».
7 Antigua moneda rusa, equivalente a un centavo de rublo.
8 Calzado hecho con fibra de abedul. Está hecho como una cesta que se teje y adapta al pie.
9 En francés antiguo: «vergüenza a quién piense mal de ello».
10 En francés: «estás viviendo el perfecto sueño del amor. Mucho mejor, querida, mucho mejor…».
11 En francés, joyería.
12 En ruso, un tipo de abrigo.
13 Es un abrigo tradicional ruso, amplio y cálido, sin cinturón, que generalmente consiste en una piel de oveja, con la lana hacia adentro y el cuero hacia fuera.