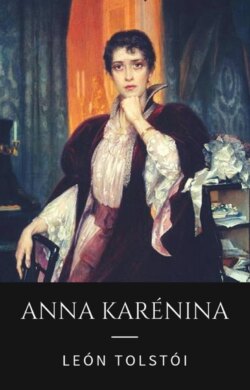Читать книгу Anna Karénina - Leon Tolstoi, León Tolstoi - Страница 33
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 29
Оглавление«¡Gracias a Dios que ha terminado todo esto! », pensó Ana al separarse de su hermano, quien hasta que resonó la campana permaneció obstruyendo con su figura la portezuela del vagón.
Ana se acomodó en el asiento junto a Anuchka, su camarera.
«¡Gracias a Dios que voy a ver mañana a mi pequeño Sergio y a Alexis Alejandrovich! Al fin mi vida recobrará su ritmo habitual», pensó de nuevo.
Presa aún de la agitación que la dominaba desde la mañana, empezó a ocuparse de ponerse cómoda. Sus manos, pequeñas y hábiles, extrajeron del saco rojo de viaje un almohadón que puso sobre sus rodillas; se envolvió bien los pies y se instaló con comodidad.
Una viajera enferma se había tendido ya en el asiento para dormir. Otras dos dirigieron vanas preguntas a Ana, mientras una mas vieja y gruesa se envolvía las piernas con una manta mientras emitía algunas opiniones sobre la pésima calefacción.
Ana contestó a las señoras, pero no hallando interés en su conversación, pidió a su doncella que le diese su farolillo de viaje, lo sujetó al respaldo de su asiento y sacó una plegadera y una novela inglesa.
Era difícil abismarse en la lectura. El movimiento en torno suyo, el ruido del tren, la nieve que golpeaba la ventanilla a su izquierda y se pegaba a los vidrios, el revisor que pasaba de vez en cuando muy arropado y cubierto de copos de nieve, las observaciones de sus compañeras de viaje a propósito de la tempestad, todo la distraía.
Pero, por otra parte, todo era monótono: el mismo traqueteo del vagón, la misma nieve en la ventana, los mismos cambios bruscos de temperatura, del calor al frío y otra vez al calor; los mismos rostros entrevistos en la penumbra, las mismas voces, y Ana acabó logrando concentrarse en la lectura y enterándose de lo que leía.
Anuchka dormitaba ya, sosteniendo sobre sus rodillas el saco rojo de viaje entre sus gruesas manos enguantadas, uno de cuyos guantes estaba roto.
Ana Karenina leía y se enteraba de lo que leía, pero la lectura, es decir, el hecho de interesarse en la vida de los demás, le era intolerable, tenía demasiado deseo de vivir por sí misma.
Si la heroína de su novela cuidaba a un enfermo, Ana habría deseado entrar ella misma con pasos suaves en la alcoba del paciente; si un miembro del Parlamento pronunciaba un discurso, Ana habría deseado pronunciarlo ella; si lady Mary galopaba tras su traílla, desesperando a su nuera y sorprendiendo a las gentes con su audacia, Ana habría deseado hallarse en su lugar.
Pero era en vano. Debía contentarse con la lectura, mientras daba vueltas a la plegadera entre sus menudas manos.
El héroe de su novela empezaba ya a alcanzar la plenitud de su británica felicidad: obtenía un título de baronet y unas propiedades, y Ana sentía deseo de irse con él a aquellas tierras. De pronto la Karenina experimentó la impresión de que su héroe debía de sentirse avergonzado y que ella participaba de su vergüenza. Pero ¿por qué?
«¿De qué tengo que avergonzarme?», se preguntó con indignación y sorpresa. Y dejando la lectura, se reclinó en su butaca, oprimiendo la plegadera entre sus manos nerviosas.
¿Qué había hecho? Recordó la sucedido en Moscú, donde todo había sido magnífico. Se acordó del baile, de Vronsky y de su rostro de enamorado enloquecido, de su conducta con respecto a él… Nada había que la pudiese avergonzar. Y, no obstante, al llegar a este punto de sus recuerdos, volvía a renacer en ella el sentimiento de vergüenza. Parecía como si en el hecho de recordarle una voz interior le murmurase, a propósito de él: «Tú ardes, tú ardes. Esto es un fuego, es un fuego». Bueno, ¿y qué?
«¿Qué significa todo eso?», se preguntó, moviéndose con inquietud en su butaca. «¿Temo mirar ese recuerdo cara a cara? ¿Por ventura, entre ese joven oficial y yo existen otras relaciones que las que puede haber entre dos personas cualesquiera?»
Sonrió con desdén y volvió a tomar el libro; pero ya no le fue posible comprender nada de su lectura. Pasó la plegadera por el cristal cubierto de escarcha, luego aplicó a su mejilla la superficie lisa y fría de la hoja, y poco faltó para que estallara a reír de la alegría que súbitamente se había apoderado de ella. Notaba sus nervios cada vez más tensos, sus ojos cada vez más abiertos, sus manos y pies cada vez más crispados. Padecía una especie de sofocación y le parecía que en aquella penumbra las imágenes y los sonidos la impresionaban con un extraordinario vigor. Se preguntaba sin cesar si el tren avanzaba, retrocedía o permanecía inmóvil. ¿Era Anuchka, su doncella, la que estaba a su lado o una extraña?
«¿Qué es lo que cuelga del asiento: una piel o un animal? ¿Soy yo a otra mujer la que va sentada aquí?»
Abandonarse a aquel estado de inconsciencia le causaba terror. Sentía, sin embargo, que aún podía oponer resistencia con la fuerza de su voluntad. Haciendo, pues, un esfuerzo para recobrarse se incorporó, dejó su manta de viaje y su capa y se sintió mejor durante un instante.
Entró un hombre delgado, con un largo abrigo al que le faltaba un botón. Ana comprendió que era el encargado de la calefacción. Le vio consultar el termómetro y observó que el viento y la nieve entraban en el vagón tras él. Luego, todo se volvía confuso de nuevo. El hombre alto garabateaba algo apoyándose en el tabique, la señora anciana estiró las piernas y el departamento pareció envuelto en una nube negra. Ana escuchó un terrible ruido, como si algo se rasgase en la oscuridad. Se diría que estaban torturando a alguien. Un rojo resplandor la hizo cerrar los ojos; luego todo quedó envuelto en tinieblas y Ana sintió la impresión de que se hundía en un precipicio. Aquellas sensaciones eran, no obstante, más divertidas que desagradables.
Un hombre enfundado en un abrigo cubierto de nieve le gritó algunas palabras al oído.
Ana se recobró. Comprendió que llegaban a una estación y que aquel hombre era el revisor.
Pidió a su doncella que le diese el chal y la pelerina y, poniéndoselos, se acercó a la portezuela.
–¿Desea salir, señora? –preguntó Anuchka.
–Sí: necesito moverme un poco. Aquí dentro me ahogo.
Quiso abrir la portezuela, pero el viento y la lluvia se lanzaron contra ella, como si quisieran impedirle abrir, y también esto le pareció divertido. Consiguió al fin abrir la puerta. Parecía como si el viento la hubiese estado esperando afuera para llevársela entre alaridos de alegría. Se asió con fuerza con una mano en la barandilla del estribo y sosteniéndose el vestido con la otra, Ana descendió al andén. El viento soplaba con fuerza, pero en el andén, al abrigo de los vagones, había más calma. Ana respiró profundamente y con agrado el aire frío de aquella noche tempestuosa y contempló el andén y la estación iluminada por las luces.