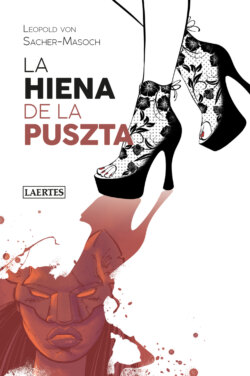Читать книгу La hiena de la Puszta - Leopold Von Sacher-Masoch, Leopold von Sacher-Masoch - Страница 5
CAPÍTULO II
ОглавлениеSeis meses más tarde, muy de mañana, Anna Klauer, que estaba al acecho, se acercó al barón Steinfeld en el momento en que éste salía del hotel Kärntner, en la calle del mismo nombre. El rostro de su ex amante palideció al verla mientras que sus rasgos se endurecían.
—Si tienes miedo a que te haga una escena en plena calle —advirtió la joven—, acompáñame hasta mi casa.
Éste obedeció porque, en efecto, lo que más temía era dar un escándalo en público.
Una vez que estuvieron entre las paredes donde tan apasionadamente se habían amado, el barón lanzó en derredor una mirada de profunda sorpresa. Los cuadros, los caros espejos y la mayor parte del lujoso mobiliario había desaparecido.
—No los busques —advirtió su antigua amante sarcásticamente—, los he liquidado uno tras otro para no tener que venderme yo misma o tener que mendigar. Me habías dado caprichos de princesa, añadió con amargura, y trabajar me pareció que era degradante.
Desabrochando su abrigo se ofreció sin máscara alguna ante los ojos del barón cuyos labios temblaban.
—Como puedes observar —dijo—, vamos a tener un hijo. Bajo ninguna otra circunstancia, después de lo sucedido entre nosotros, habría acudido a ti. Pero esto es diferente. Este hijo nos llena de compromisos tanto a ti como a mí. Y el primero de los tuyos es que me tomes como esposa.
Los ojos del barón centellearon.
—Hubiera debido esperar algo de este tipo. Ahora bien, debes saber que no cederé a la amenaza. Sin embargo, estoy dispuesto a ayudarte, a proporcionarte una renta...
—No quiero tu oro, cortó la joven, es a ti a quien quiero, y tu nombre para nuestro hijo.
El barón lanzó una carcajada cínica.
—¡Pero estás completamente loca! Nadie se casa con las chicas de tu clase. ¡De verdad creías seriamente que daría el nombre que llevo a una amante!
Desesperada por la crueldad de su antiguo protector y enferma ante la certeza de que su causa estaba perdida, Anna empezó a llorar desconsolada.
—¡Ten cuidado! —dijo al fin, después de haber recobrado la calma mediante un poderoso esfuerzo de voluntad—, puedo ser para ti una esposa fiel y tierna. Ninguna de las princesas o condesas que frecuentas es capaz de acariciarte, besarte y satisfacer todos tus vicios como yo sé hacerlo. Acuérdate...
El barón, exasperado por esta insistencia se limitó a alzar los hombros. Anna le retuvo aferrándose a uno de sus brazos.
—Me conoces —insistió con voz grave—, tengo carácter y no dejaré que me traiciones. Me vengaré.
Steinfeld se soltó violentamente.
—No tendrás nada y no te tengo ningún miedo. ¿Acaso imaginas que me he creído por un sólo instante esa fábula de que el hijo que esperas es mío?
Llena de rabia por ese desprecio cruelmente exhibido, herida en su orgullo, no pudiendo contener por más tiempo su natural violencia de carácter se abalanzó sobre el barón. A pesar de que éste dio un salto hacia atrás, las afiladas uñas lanzadas como zarpas le arañaron el rostro e hicieron aflorar la sangre.
—¡Lárgate! —gritó casi en el borde del histerismo—, ¡sal de aquí y de mi vida para siempre!
Steinfeld, satisfecho de dar por concluida la escena volvió la espalda y se fue sin lástima ni remordimiento.
Tres semanas después se casaba con la condesa Thurn en la catedral y la joven pareja, tras concluir la ceremonia, emprendía camino hacia París donde iban a pasar la luna de miel.
Anna Klauer, repuesta de su abatimiento inicial, hizo frente a la situación con la energía que le era característica. Había trazado ya en su mente todo un plan de actuación y estaba dispuesta a ejecutarlo hasta el fin con feroz determinación. Y, por supuesto, incluía éste la comisión de crímenes inexplicables.
Al día siguiente de la entrevista con su pérfido amante, Anna Klauer vendió el resto de su mobiliario y todas sus joyas. Únicamente conservó los costosos vestidos ya que pensaba que le serían de utilidad para la comisión de su plan. El producto de las ventas le reportó la considerable suma de sesenta mil gulden,2 colocándola al abrigo de cualquier necesidad.
Su primera compra fue un par de pistolas que destinaba a un uso preciso en su imaginación, pero que permanecía envuelto en el mayor misterio.
Escogió como retiro una modesta vivienda en los alrededores de Luxemburgo, en donde se encerró a la espera del regreso del barón. Pero los acontecimientos y las exigencias de la naturaleza habían de alterar ligeramente sus proyectos. El barón y su joven esposa prolongaron un tiempo más su estancia en el extranjero. El despecho que esta noticia produjo en Anna hizo que se le adelantara el parto.
Llegado el momento, se adentró en el vasto parque cercano a la ciudad. La noche era cerrada y sin estrellas. Torturada, afligida, pero sin exhalar ningún lamento, la joven se tendió en la hierba tras un matorral y fue allí donde en medio de enorme sufrimiento trajo al mundo al hijo de Steinfeld.
Sin perder un instante, sin preocuparse por su vientre desgarrado, ahogó al niño con ayuda de un pañuelo y arrastrándose con esfuerzo hasta la orilla del lago lo hundió en las aguas.
Durante mucho rato estuvo derramando lágrimas de sangre.
Aquellas lágrimas, tendría que pagarlas muy caras su ex amante.
Unos días más tarde, recuperada ya totalmente, Anna cerró su pequeña vivienda y regresó a Viena donde obtuvo, por mediación de un empleado de la alcaldía, documentación bajo nombre supuesto. Para vencer las vacilaciones del funcionario tuvo que pagarle con su propia persona después de haber dejado ya, en sus manos voraces, una buena suma de dinero. Pero, tal y como se ha dicho, la voluntariosa Anna estaba por completo decidida a no retroceder ante nada con tal de cumplir su venganza. ¿Acaso no tenía un segundo cadáver que vengar? Tras el de su amor, estaba el del niño.
Estaba sola en el diminuto y recargado despacho del Estado civil en compañía del burócrata cuyas miradas dirigidas con toda intención a su pecho, a sus largas piernas y a su silueta arqueada, habrían sido elocuentes incluso para una chica virgen. Pero Anna no lo era, y desde luego, sabía perfectamente lo que significaban ciertas expresiones en la mirada de los machos.
Aquellos papeles que la dotarían de nueva identidad le eran tan necesarios como la misma vida. Estaba decidida a todo con tal de conseguirlos. Y esto es lo que hizo comprender a su interlocutor cuando éste se atrevió, con una mano blanda y fofa, a palpar su esbelto talle.
—Seré amable con usted —prometió ella—, pero antes debe cumplimentar estos papeles.
Una vez que todos los obstáculos fueron eliminados como por milagro, ya que el funcionario hizo prodigios y puso en ello todo el celo que la ocasión requería para que todo estuviera listo en un santiamén, una vez que la que hasta entonces había sido Anna Klauer, entró en posesión de su nueva identidad, entonces, ésta se arrodilló a los pies del chupatintas y sus manos se activaron en el ataque al cierre del pantalón.
Los botones cedieron en seguida a su empeño e introdujo la mano en el interior. Lo que de allí sacó a la luz le obligó a hacer una mueca que procuró esconder cuidadosamente a su compañero. Sucedía que el asunto del burócrata era de una talla más bien reducida y, lo que era más grave, no reflejaba en absoluto el deseo que parecía demostrar su propietario.
Animosamente, la joven se puso al trabajo. Con sus dedos largos, finos y ágiles, empezó a masajearle esmeradamente en toda su longitud a fin de que aumentara su tamaño y dejara asomar el glande.
Una vez cumplidos estos preliminares, bajo los cuales el hombre comenzó a gemir de placer, cambió de táctica. Sus manos descendieron más aún hasta tomar las cálidas bolsas, duras y vellosas, a las que acarició sabiamente, ni mucho ni poco, a la vez que se zampaba el mástil que había ayudado a izar.
Combinando la lentitud y la insistencia, apretando fuertemente entre sus labios el duro cilindro de carne, hundiéndoselo en un vaivén continuo hasta la garganta, subiendo de nuevo a lo largo del miembro, que hacía todo cuanto podía por alcanzar sus máximas posibilidades en cuanto a longitud y dureza. Si bien los dientes permanecían cuidadosamente aparte salvo leves rozamientos, la lengua repartía su actividad acometiendo contra el glande, cosquilleando el meato, que estaba abierto y deslizando la punta insistentemente sobre el frenillo que ella mantenía estirado.
Más arriba de su rostro inclinado, el hombre jadeaba y el ruido que emitía era en todo parecido al silbido de una forja.
Ante el hinchamiento indecente de la verga, que había doblado su volumen desde el principio de sus manipulaciones, Anna comprendió que la subida de la savia era inminente. Redoblando en sus esfuerzos, procedió a chupar el nudo de color malva enteramente separado de la fina piel del prepucio.
Su feliz víctima gimió, emitió una serie de hipidos y seguidamente conminó con imperiosa mano aferrada a la opulenta cabellera de la chica a que permaneciera en el mismo lugar.
El funcionario se envaró del improvisto en medio de un espasmo vigoroso y se vació en la garganta de la mujer, quién jugando dulcemente con sus largos dedos en las bolsas, igual que la granjera ordeña la vaca, se ocupaba en hacer más intenso el disfrute del macho.
Complaciente hasta el fin, la buena operaria no cesó en su succión apasionada hasta que la última gota de semen fue extraída de la vibrante verga.
Entonces se puso en pie, un poco jadeante todavía, con una expresión de triunfo inscrita en la mirada. Con su hábil lengua se limpió los restos que permanecían en los labios.
Reajustándose las ropas del mismo modo que una paloma se arregla las plumas y cargando con sus papeles en perfecto orden, salió del despacho dignamente y sin una mirada siquiera para el jadeante funcionario cuyas rodillas todavía temblaban.
Ella había entrado bajo el nombre de Anna Klauer, pero la que ahora salía de la alcaldía ya no era sino Sarolta Kuliseki.
A la mañana siguiente, después de alquilar un coche se hizo conducir al pueblo de Goldrain donde estaba situado el castillo en el que vivían el barón Steinfeld y su joven esposa.
Tras instalarse en un albergue, dio un largo paseo por el lugar. Sus pasos la condujeron inevitablemente hacia el castillo. Una vez cruzados los campos accedió a una enorme terraza que daba sobre un jardín en el que naranjos y limoneros se alternaban.
Acababa de acercarse a la parte trasera del edificio cuando le sorprendió un ruido de pasos en la grava y tuvo que arrojarse tras un matorral a fin de no ser descubierta.
Con el corazón palpitante, la joven reconoció en la pareja que se acababa de instalar en la terraza y se hacían mimos amorosamente al barón Steinfeld y a su joven esposa. La cólera inundó su pecho con el furor de un maremoto.
Mediante un tremendo esfuerzo de voluntad consiguió dominarse, pero no sin dejar de herirse profundamente las palmas con sus afiladas uñas.
El espectáculo que se desarrollaba en la terraza ante sus ojos fue contemplado íntegramente por la nueva Sarolta y los ignorantes actores no ahorraron ninguno de sus recursos.
Los jóvenes esposos se habían instalado en la hierba, al pie de una higuera que no exhibía más que unos frutos minúsculos de un verde pálido. Una de las manos del barón se había deslizado bajo el amplio vestido de volantes e iba descubriendo lentamente el suave tejido, revelando por entero la fina pierna, cruzando sobre una liga de encaje encarnado, alcanzando por fin el extremo de la media hasta llegar delicadamente a la playa de piel desnuda.
El estremecimiento que recorrió a la joven demostró lo agradable que le resultaba la sabia proximidad de aquella mano. Ésta continuó ganando terreno, alcanzó el bajo vientre, oculto aún, si bien tan sólo por una evanescente seda de color pálido, ligera y transparente como el agua. Dos dedos ansiosos alzaron el débil obstáculo, se deslizaron por la entrepierna y llegaron gozosos a la zona de los prietos globos, donde tantearon hasta descubrir la protegida puerta estrecha.
La espectadora supo el instante preciso en que el dedo indiscreto forzó el ano y se deslizó sin violencia, pero con implacable firmeza, en las entrañas de la joven, porque ésta lanzó un gemido entre satisfecho y lastimero y elevó un brazo hasta doblarlo sobre su rostro como si quisiera presentar una débil coartada a su frágil vergüenza.
La otra mano del barón había venido también en ayuda de la primera y se ocupaba diligentemente en deshacer el elegante nudo de cinta que mantenía cerrado la obertura de las bragas y permitía el acceso a la musgosa protuberancia del monte Venus.
El hombre se tomó el tiempo necesario para descubrir de modo suficiente la salida que acababa de abrir. Por último, inclinó su rostro y lo hundió en el fragante vientre.
Como amante consumado, con el fin de estar más cómodo y alcanzar hasta lo más profundo de la mujer, dobló las piernas de ésta y se deslizó por entre los muslos de manera que se le ofreciera entre los labios entreabiertos la vulva de donde procedía la humedad y que las pantorrillas reposaran en su espalda. De este modo, conseguía sin apenas fatiga y con el máximo de eficacia tener a la mujer a su merced, ofrecida, abierta, sumisa de antemano a todas sus caricias y a todo cuanto quisiera imponerle.
Cuando puso sus labios sobre los otros labios de la baronesa, palpitantes y semejantes ya a un fruto abierto, un espasmo la sacudió por entero e hizo que avanzara su vientre como buscando la caricia que iba a seguir.
—Amor mío —gimió con un tono de voz ardiente, inimitable y que hirió la sensibilidad de la espectadora como si fueran arañazos.
Durante mucho rato, con las manos cruzadas tras la cintura que él asía como si se tratara de una sandía, estuvo devorándola, chupándola, lamiéndola, despertando sin cesar, y cada vez más violentos, toda una serie de estremecimientos en su dulce víctima a los que ésta agregaba ruidosos suspiros y ardientes gemidos.
Jadeante ella también, pero de rabia, Sarolta, como experta en la cuestión, sintió subir la alegría que inundaba a la mujer enemiga. Por ello, cuando la joven esposa lanzó un grito coincidente con el placer que acababa de estallar en su interior, tuvo que contener el lanzar ella uno también mordiéndose la mano para sofocarlo y evitar así convertirse en eco de su voluptuosidad.
El orgasmo que acababa de experimentar su compañera, pareció enloquecer al furioso succionador, que levantándose de un salto entre las delicadas piernas entreabiertas, sacó a la luz un tronco nudoso y tenso que la ex Anna Klauer conocía bien, pero que ahora le pareció más magnífico aún que en su memoria.
Con la mano firme procedió a apuntar su arma y mediante un quiebro de sus riñones vigoroso e incluso podría decirse que violento, la hundió en el vientre de la mujer que esperaba la acometida haciendo ondular la pelvis entre arrullos en todo semejantes a los de una paloma feliz.
Con el espíritu sobreexcitado y la carne al rojo vivo, Sarolta vio desaparecer en la suave espesura y hasta la empuñadura, la espada del atacante.
Copularon ante sus ojos con ese balanceo complementario que tan sólo conocen los buenos amantes, atentos a conseguir el placer en común. Durante este rapto voluptuoso y que parecía no acabar jamás, nada escapó de la mirona, ningún jadeo, ningún gemido, ninguna de las palabras descarnadas con las que se regala la voluptuosidad ascendente. Pudo anticipar, incluso, el momento mismo en que descargaban su felicidad y apercibirse de que iban a hacerlo a la vez.
Efectivamente, gozaron los dos al mismo tiempo. Él con enorme violencia, con un poderoso estirón de los miembros y los riñones y ella, con más suavidad, internamente, con una entrega total, abandonándose por completo al transporte amoroso.
—¡Oh! ¡qué maravilla! —exclamó ella.
Y desde luego lo parecía. Sarolta llegó al límite de su aguante y le pareció que el pecho se le desgarraba. Maquinalmente, sin casi saber lo que estaba haciendo (pese a que, evidentemente, esa era la intención con que había llegado hasta allí), sacó del bolso las pistolas y pasó sus yemas ardientes por el frio metal del arma. Rápidamente, con sólo una ojeada a su objetivo, los dedos oprimieron el gatillo y salieron dos disparos consecutivos. Aún alcanzó a ver como Steinfeld se desplomaba sobre su compañera a la vez que lanzaba una sorda exclamación.
La asesina huyó veloz sin saber si la segunda bala, que había destinado a la mujer que más odiaba en el mundo, había alcanzado su objetivo.