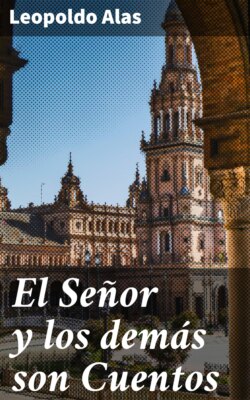Читать книгу El Señor y los demás son Cuentos - Leopoldo Alas - Страница 5
II
ОглавлениеCual una abeja sale al campo a hacer acopio de dulzuras para sus mieles, Juan recogía en la calle, en estas muestras generales de lo que él creía universal cariño, cosecha de buenas intenciones, de ánimo piadoso y dulce, para el secreto labrar de místicas puerilidades, a que se consagraba en su casa, bien lejos de toda idea vana, de toda presunción por su hermosura; ajeno de sí propio, como no fuera en el sentir los goces inefables que a su imaginación de santo y a su corazón de ángel ofrecía su único juguete de niño pobre, más hecho de fantasías y de combinaciones ingeniosas que de oro y oropeles. Su juguete único era su altar, que era su orgullo.
O yo observo mal, o los niños de ahora no suelen tener altares. Compadezco principalmente a los que hayan de ser poetas.
El altar de Juan, su fiesta, como se llamaba en el pueblo en que vivía, era el poema místico de su niñez, poema hecho, si no de piedra, como una catedral, de madera, plomo, talco, y sobre todo, luces de cera. Teníalo en un extremo de su propia alcoba, y en cuanto podía, en cuanto le dejaban a solas, libre, cerraba los postigos de la ventana, cerraba la puerta, y se quedaba en las tinieblas amables, que iba así como taladrando con estrellitas, que eran los puntos de luz amarillenta, suave, de las velas de su santuario, delgadas como juncos, que pronto consumía, cual débiles cuerpos virginales que derrite un amor, el fuego. Hincado de rodillas delante de su altar, sentado sobre los talones, Juan, artista y místico a la vez, amaba su obra, el tabernáculo minúsculo con todos sus santos de plomo, sus resplandores de talco, sus misterios de muselina y crespón, restos de antiguas glorias de su madre cuando brillaba en el mundo, digna esposa de un bizarro militar; y amaba a Dios, el Padre de sus padres, del mundo entero, y en este amor de su misticismo infantil también adoraba, sin saberlo, su propia obra, las imágenes de inenarrable inocencia, frescas, lozanas, de la religiosidad naciente, confiada, feliz, soñadora. El universo para Juan venía a ser como un gran nido que notaba en infinitos espacios; las criaturas piaban entre las blandas plumas pidiendo a Dios lo que querían, y Dios, con alas, iba y venía por los cielos, trayendo a sus hijos el sustento, el calor, el cariño, la alegría.
Horas y más horas consagraba Juan a su altar, y hasta el tiempo destinado a sus estudios le servía para su fiesta, como todos los regalos y obsequios en metálico, que de vez en cuando recibía, los aprovechaba para la corbona o el gazofilacio de su iglesia. De sus estudios de catecismo, de las fábulas, de la historia sagrada y aun de la profana, sacaba partido, aunque no tanto como de su imaginación, para los sermones que se predicaba a sí mismo en la soledad de su alcoba, hecha templo, figurándose ante una multitud de pecadores cristianos. Era su púlpito un antiguo sillón, mueble tradicional en la familia; que había sido como un regazo para algunos abuelos caducos y último lecho del padre de Juan. El niño se ponía de rodillas sobre el asiento, apoyaba las manos en el respaldo, y desde allí predicaba al silencio y a las luces que chisporroteaban, lleno de unción, arrebatado a veces por una elocuencia interior que en la expresión material se traducía en frases incoherentes, en gritos de entusiasmo, algo parecido a la glosolalia de las primitivas iglesias. A veces, fatigado de tanto sentir, de tanto perorar, de tanto imaginar, Juan de Dios apoyaba la cabeza sobre las manos, haciendo almohada del antepecho de su púlpito; y, con lágrimas en los ojos, se quedaba como en éxtasis, vencido por la elocuencia de sus propios pensares, enamorado de aquel mundo de pecadores, de ovejas descarriadas que él se figuraba delante de su cátedra apostólica, y a las que no sabía cómo persuadir para que, cual él, se derritiesen en caridad, en fe, en esperanza, habiendo en el cielo y en la tierra tantas razones para amar infinitamente, ser bueno, creer y esperar. De esta precocidad sentimental y mística apenas sabía nadie; de aquel llanto de entusiasmo piadoso, que tantas veces fué rocío de la dulce infancia de Juan, nadie supo en el mundo jamás: ni su madre.