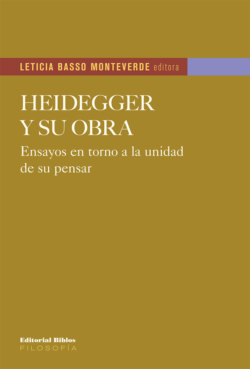Читать книгу Heidegger y su obra - Leticia Basso Monteverde - Страница 5
INTRODUCCIÓN
Una vía de acceso a la selva heideggeriana: sobre la articulación de su obra y la unidad de su pensar
ОглавлениеLeticia Basso Monteverde
En este apartado se realiza una breve presentación del asunto central al cual este texto se dedica. La propuesta inicial que dio pie a este volumen surgió de la preocupación compartida por avanzar, desde algún punto específico, en la comprensión de la estructura argumentativa de la obra de Martin Heidegger. La magnitud de este ejercicio no es para nada menor, ya que comprende una labor que difícilmente pueda ser ultimada. Por esto mismo, debe aclararse que aquí no se pretende ofrecer una suerte de manual, que por completo defina la obra de Heidegger. Por el contrario, con este texto se procura descubrir o, por qué no, acordar una manera para acceder al nudo problemático de su pensar y avistar formas de emprender un recorrido por su obra.
De otro modo, estaría en falta la misión que el propio filósofo nos legó y que, a su vez, él mismo precedió con el interés de dar a entender sus pretensiones y modos de abordar los aspectos fundamentales de su pensar. Pues bien, fue Heidegger quien nos encomendó el monumental esfuerzo de reconstruir el sentido y la finalidad de su obra. Esa parece bifurcarse en diversos caminos y modos de filosofar, contradictorios a simple vista, pero que entraña un motivo vital y una pregunta permanente que soporta el peso entero de su historia. Por esta razón, aquí se plasman las colaboraciones de varios estudiosos de la obra de Heidegger que, en conjunto, emprenden la tarea de una revisión temática y metodológica de ella. Las expectativas responden a la necesidad de despejar ciertas regiones de la selva heideggeriana,1 que esperamos permitan vislumbrar algunos puntos panorámicos de su entramado.
En principio, sostenemos que para poner de relieve el problema de la unidad de la obra de Heidegger es conveniente retomar las advertencias que el filósofo hace en 1962 en una carta al padre William Richardson, publicada en el libro Heidegger: Through Phenomenology to Thought (2003). Allí Heidegger comenta que la maduración del complejo temático (Sachverhalt) estudiado produjo la Kehre (viraje, inflexión, vuelta) en su pensar. A pesar de que la noción aparece de manera pública en Carta sobre el humanismo de 1947, ella mueve su pensamiento desde una década atrás. De hecho, la Kehre no implica una modificación del punto de vista del Dasein al Seyn, sino que comporta la inversión de todo el complejo temático: de Ser y tiempo (de 1927) a Tiempo y ser (de 1962).
Algunos intérpretes de la obra heideggeriana consideran que la Kehre significa un cambio en el modo de encarar los temas fundamentales que le preocupaban a Heidegger, aunque este cambio deja entrever la fuerte continuidad de su pensar. Por el contrario, otros investigadores intuyen que la Kehre genera un corte abrupto en el trabajo del filósofo, tanto en los modos como en los temas elegidos. Lo cierto es que la gran variedad de problemáticas que se despliegan con el debate contemporáneo en torno a la obra de Heidegger parte de las tensiones inherentes a la discusión entre la continuidad o la discontinuidad de su pensar.
Algo de esto reflotó con el conocimiento de algunos comentarios del filósofo en el primer tomo editado en 2014 de los Cuadernos negros (1931-1938). Hay varios pasajes de este “diario filosófico” que insisten en la falta de comprensión y crítica fundada de su trabajo; Heidegger llega a sostener que no se ha logrado rechazarlo. Pues, “para eso habría sido necesario entender el «objetivo», o diciéndolo más precisamente, el espacio (el «ahí») al que el camino pretendía conducir y trasladar” (Heidegger, 2015: 24). Cualquier reflexión acerca de este tema, sea a favor o en contra de la unidad de su obra o de la continuidad de su programa, deberá primero establecer un punto de partida. Esto es así debido a que dicho punto modelará el tipo de investigación que se lleve a cabo. Así pues, la posición se verá determinada por ciertos factores que se derivan de una lectura fragmentaria o una visión integradora de la obra del pensador de la Selva Negra.
Usualmente se evalúa la obra del filósofo y se traza una línea entre el trabajo del primer Heidegger y el segundo, como si los períodos fueran inconciliables. La lectura tradicional de la Kehre acostumbra a focalizarse en la distinción de su pensar en períodos, etapas o fases. Del mismo modo es común, entre los comentaristas de la filosofía de Heidegger, basarse primordialmente en la escritura del segundo período y además insistir en su separación de la obra temprana, al punto de entender esta etapa como un producto fallido y abandonado que se encuentra bajo la influencia cartesiana y kantiana. Por otro lado, también existe una vertiente de análisis que opta por focalizarse en los trabajos del joven Heidegger. Dicha vertiente prefiere el estilo analítico, sistemático, lógico y proposicional de esa etapa por sobre el talante poético, asistemático y críptico del segundo pensar.
Sin embargo, Heidegger aclara en la carta a Richardson que tal distinción solo puede plantearse a condición de que para entender a Heidegger II es preciso acceder a lo pensado en Heidegger I y que Heidegger I solo es posible si está contenido en Heidegger II. En este sentido, vemos que el propio filósofo visualiza una correspondencia interna entre las dos partes de su obra. Es decir, hay una suerte de esquema funcional al sentido de su itinerario, que hace a la obra en sí misma y a la interreferencia (Wechselbezug) de sus partes. Esta forma de correspondencia puede estudiarse haciendo foco en aspectos precisos de su teoría o examinando el entramado en su conexión general; es de esta manera como puede atenderse al problema de su unidad.
Friedrich-Wilhelm von Herrmann (1964, 1991) es un referente esencial para llevar a cabo esta tarea. Él plantea un sentido de la Kehre diferente de su comprensión habitual, ya que considera que es la estructura que, de hecho, abarca y comprende la configuración de su pensar. A propósito, se entiende que la Kehre encarna la transformación del método fenomenológico, llevada a cabo por Heidegger en más de una ocasión. Pues bien, en ella se plasma y reestructura la constitución de todo el complejo temático.
Teniendo esto en cuenta, esta compilación se aventura en una posible comprensión de la Kehre como el fenómeno que visibiliza las notas peculiares de dicha manifestación. Esta cuestión sumamente intrincada es el punto nodular de este texto. Para trabajarla fue condición obligada practicar una lectura de la obra heideggeriana atendiendo a las pistas que dejó von Herrmann, por la razón de que él inicia la línea de interpretación del pensar de Heidegger que abre una comprensión del todo unitario de la obra y considera lamentable el estudio exclusivo de alguna de las etapas del autor alemán. A su vez, encamina la mirada hacia una explicación de la transformación del pensar que detecta los focos argumentativos para defender y reposicionar el objeto y el tratamiento heideggeriano en un campo de análisis concreto.
Ahora bien, estimamos que este volumen podrá contribuir a repensar los factores por considerar si efectivamente se quiere defender la existencia de una unidad en la propuesta de la obra heideggeriana. Esto se debe a que la perspectiva de la continuidad no se explicitó en todo su entramado significativo, ya que solo se descubrieron rasgos internos de la continuidad que tienen que ver, más bien, con el seguimiento de algún concepto a lo largo de la obra. Por esta razón, se sostiene que el sentido específico de la continuidad permanece oscuro y que la idea de una autointerpretación no fue ampliamente desarrollada. Esto genera que los períodos de la obra heideggeriana se mantengan disociados y la meta fundamental del filósofo quede desatendida. Entonces, destacamos la necesidad de indagar en esta cuestión para responder: ¿por qué puede hablarse de una continuidad en la obra de Heidegger?, ¿qué aporta dicha continuidad al desarrollo de la obra? Y ¿cómo se mantiene o transforma la obra para sostener su unidad?
En suma, esta publicación parte de la discusión acerca de si existe o no una continuidad en la obra heideggeriana con la intención de presentar y argumentar elementos que permitirían defender su unidad. Con esta finalidad, se tendrán por referencia las reflexiones que el propio Heidegger oportunamente realizó en algunos ensayos y en el diálogo con su recepción. Para concretar este cometido los escritos de la compilación se concentran en una lectura metateórica de la obra heideggeriana y una revisión de conceptos internos a su teoría que dan cuenta de la consistencia e integridad de su pensar. Por ejemplo: la idea de una autointerpretación de su camino filosófico; la función y el estatuto ontológico de la Kehre; la transformación formal, sistemática o estilística de la obra; la interreferencia de sus partes; las rupturas y/o continuidades entre los dos períodos marcados; el aporte de alguna noción para articular el proceder de la obra; la comparación de nociones representativas de cada período; la desubjetivación de su objeto de estudio; la destrascendentalización del programa o la posible transformación de las coordenadas que constituyen el fenómeno en cuestión. De este modo, aquí se presentan seis artículos que atienden a alguno o varios de estos tópicos con el objetivo que aquí detallamos.
Adrián Bertorello reflexiona sobre una pregunta metodológica general: ¿cómo leer a Heidegger? Su propuesta presenta dos modos posibles de leer esa obra. La reflexión toma como punto de partida un pasaje del apéndice de Der Ursprung des Kunstwerkes donde Heidegger establece dos estrategias interpretativas opuestas respecto de su tratado. A partir del análisis de ese texto introduce las nociones de lectura en inmanencia y trascendencia. La determinación y precisión de estos conceptos será el tema del segundo momento de la argumentación. Por último, ejemplifica estas dos estrategias de lecturas tomando como objeto de análisis el apéndice de Der Urspung des Kunsterkes. Si bien el comentario se ciñe a un texto en particular, intenta sacar conclusiones que puedan extrapolarse a la totalidad el corpus heideggeriano. El objetivo de Bertorello es precisar el sentido de la estrategia interpretativa de un lector que siempre se sitúa en una posición externa a la obra de Heidegger y la confrontación de esta estrategia con las pretensiones interpretativas que el propio autor establece para su texto.
François Jaran en su texto propone una interpretación original de la inexistencia de la tercera sección de Ser y tiempo, basada en la publicación reciente de los Cuadernos negros. Después de una breve presentación de la historia de la publicación de la obra de 1927, analiza las entradas de los primeros Cuadernos negros en las cuales Heidegger habla del inacabamiento de su magnum opus. En su “diario filosófico”, Heidegger se expresa más abiertamente sobre su relación con sus contemporáneos y explica las razones por las cuales ha preferido guardar silencio en vez de entregar la tercera sección de Ser y tiempo.
Luciano Mascaró en su ensayo intenta mostrar que “la pregunta por la técnica” no se interroga la tecnicidad de los artefactos; por ello, una filosofía de la tecnología que se interese por la estructura de los objetos técnicos no obtendrá mucho al detenerse en la consideración de la conferencia homónima. Por el contrario, los aportes verdaderamente fructíferos a la filosofía de la tecnología en tanto pregunta por la estructura ontológica de los entes del mundo del trabajo se encuentran en las obras del primer período del pensar de Heidegger. Para esto, en primer lugar, Mascaró delinea resumidamente los aportes de Ser y tiempo a esta temática; y, en segundo lugar, muestra que la ausencia de la pregunta por los artefactos en la conferencia de 1953 lleva a Heidegger a una interpretación sesgada de la técnica moderna. Por último, propone una manera de interpretación de la máquina que ve en ella una posibilidad de escape al modo solicitante y provocador de la relación del ser humano con el mundo y los entes.
Alejandro Vigo realiza una interpretación que traza una curva evolutiva de la confrontación productiva que Heidegger mantiene con Kant. Dicha curva evolutiva presenta claramente dos puntos de inflexión que marcan los momentos decisivos en los cuales tal confrontación productiva adquiere, en cada caso, un impulso nuevo, que le imprime su dirección característica. Sobre esta base, Vigo presenta el redescubrimiento de Kant de 1925 y su incorporación en la concepción que adquiere su expresión sistemática más elaborada en Ser y tiempo, y que prolonga su desarrollo hasta alcanzar el límite de sus posibilidades en los escritos que van desde 1927 hasta comienzos de la década de 1930. A continuación introduce la evidencia textual y las razones que avalan la tesis de la existencia de un segundo punto de inflexión que da lugar a una nueva manera de interpretar a Kant, que resulta solidaria con la orientación que adquiere el pensamiento de Heidegger a mediados de los años 30, y que encuentra expresión, por primera vez, de modo nítido en la lección de 1935-1936, la cual hasta el presente no ha recibido en la investigación la atención que merece en razón de su importancia. Vigo afirma que esta nueva manera de interpretar el pensamiento kantiano trae consigo un claro distanciamiento crítico respecto de la interpretación llevada a cabo anteriormente, en los escritos de la época de Ser y tiempo. Finalmente, ofrece una visión de algunos de los aspectos más relevantes de la interpretación de Kant que Heidegger elabora en la lección de 1935-1936 y concluye con unas observaciones generales sobre el alcance y las consecuencias de la interpretación desarrollada por Heidegger.
Roberto J. Walton sostiene en su escrito que son tres las figuras que revisten la correlación entre un polo experienciante y un polo experienciado como momento de unidad en los análisis de Heidegger. En los cursos tempranos aparece en la forma de una “notable relación recíproca” entre el cómo de la manifestación del mundo de la vida y el mundo del sí-mismo. En la época de Ser y tiempo, la correlación se muestra en el análisis del “estar fuera de sí” mediante el enraizamiento del Dasein en una temporeidad que fundamenta la unidad de la estructura del estar-en-el mundo. Luego del viraje, el ser del ente interpretado como venir a la presencia de lo presente requiere un correlativo despliegue del pensar en el modo del “dejar-estar-delante y tomar-en-consideración” y una correlativa modalización del ánimo. En esta etapa, a pesar de la primacía otorgada al polo experienciado, el término medio en torno del cual oscilan los polos de la correlación mantiene su papel fundamental.
Ángel Xolocotzi Yáñez explica en su artículo que a partir de la publicación de los Cuadernos negros se han aclarado una serie de cuestiones centrales en torno al pensar ontohistórico, las cuales dejan ver con mayor cercanía múltiples asuntos en torno a la cuestión de la historia y su relación con la historiografía. Su escrito busca acercarse a dicha tematización mediante una revisión de la idea de destrucción de la historia de la ontología tal como fue planteada en Ser y tiempo para posteriormente cuestionar la idea de ciencia en el pensar ontohistórico, pues desde ahí se entiende mejor el tipo de relación que se establece entre la historia y la historiografía. En la ontología fundamental la historiografía se deriva de la historia; mientras que, en el pensar ontohistórico, se trata de orígenes radicalmente diferentes. Con ello se podrá apreciar el camino unitario del pensar heideggeriano, así como las transformaciones que se dieron en el trayecto. De esa forma se evitarán generalizaciones como aquellas del supuesto fracaso de Ser y tiempo y la ontología fundamental.