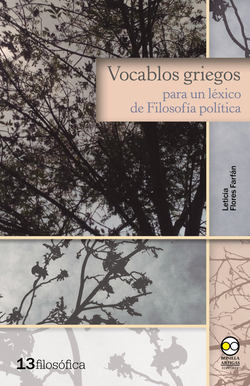Читать книгу Vocablos griegos para un léxico de Filosofía política - Leticia Flores Farfán - Страница 5
ОглавлениеAndres Gar Polis
En el Vocabulario de las filosofías occidentales. Diccionario de los intraducibles 2, dirigido por Barbara Cassin, Francis Wolff –reconocido especialista en filosofía griega– escribe la entrada polis. Wolff llama la atención sobre el hecho de que polis sea considerado un intraducible, dado que en la ciencia y la filosofía política moderna y contemporánea opera como un vocablo central –cuyo significado todo el mundo pareciera comprender y manejar– para dar cuenta del comienzo y fundamento de nuestra concepción de la política en Occidente (Cassin, 2018b, pp. 1177-1180). Por ello, inicia preguntando si la razón de ser de esta entrada es realmente por el carácter intraducible del vocablo a cualquier lengua moderna o si porque la realidad que se designa con él no tiene equivalente con alguna de las actuales formas institucionales de organización político social. Y el dilema es pertinente porque si bien es indudable que polis designa específicamente la “comunidad política” del mundo griego antiguo y ello pareciera imposibilitar cualquier actualización del mismo en un contexto diferente, salvo grave anacronismo, también es incuestionable que nuestra permanente referencia a esa idea de ciudad la ha convertido, como afirma Castoriadis (1988, pp. 97-99), si bien no en un modelo para la humanidad, sí en un germen de discusión permanente e ineludible en la cultura política occidental. Polis es, por tanto, un vocablo central para la comprensión de los derroteros políticos de Occidente. Por ello, el principal interés de Wolff es mostrar, a través de la clarificación de los términos politeia y polites, que polis engloba tanto la reflexión y la puesta en marcha de formas de gobierno y ejercicio del poder en instituciones políticas, como creencias, normas, valores que posibilitan la convivencia de una comunidad, es decir, la viabilidad del vivir juntos sin vivir solos, por jugar con el título de uno de los libros de Tzvetan Todorov (2011), tema relevante que atraviesa toda la historia de la reflexión sobre la convivencia política y la socialidad.
Partamos, en primer lugar, de ubicar que el ejercicio de la ciudadanía en Grecia antigua implicaba el debate de los problemas de interés común en el seno de instituciones políticas como la asamblea y diversos consejos y magistraturas. En esos espacios públicos e institucionales es en donde los ciudadanos realizaban las funciones deliberativas y judiciales propias de la vida política con el fin de lograr consolidar los lazos de pertenencia comunitaria que hacían viable la vida en común y, al extremo, la vida.
La ciudad nace, nos dice Platón en República, porque los individuos aislados tienen necesidad de asociarse para dar satisfacción a sus necesidades básicas de alimentación, vivienda y vestido. Platón está hablando inicialmente de una ciudad primitiva concebida como una sociedad austera sin injusticias ni conflictos, es decir, como una comunidad sana y feliz porque en ella no hay pobreza ni guerras. En esa sociedad, cada una de las personas que la integran se especializará, por sus disposiciones naturales, en un oficio particular y producirá un tipo de bienes que intercambiará pacíficamente con las otras con el fin de dar satisfacción a su propio interés. Esta primera etapa de construcción de la ciudad (República, 369c-372c) es comparada por Glaucón con una “ciudad de cerdos” que carece de comodidades vitales por lo que Sócrates acepta abandonar el examen de esta ciudad “saludable” y pasar al de una “afiebrada”, es decir, a aquella que estará guiada por la ambición de riqueza y el lujo, por el conflicto entre los miembros que la integran, dado que el análisis de ese tipo de sociedad permitirá percibir cómo se arraigan la justicia y la injusticia en las relaciones entre las personas (República, 372e), es decir, permitirá dar cuenta de la situación real en la que se encuentran todos los regímenes políticos hasta entonces conocidos. Sin embargo, y a pesar del carácter enfermo de esta segunda sociedad sujeta a análisis, es claro que el “vivir juntos” es la única forma de garantizar la viabilidad de la vida; esta idea se encuentra también en el mito que Protágoras cuenta en el diálogo platónico que lleva su nombre y en la afirmación que pone en boca del sofista quien dice que
todos los hombres juntos nos sentimos de alguna manera más fuertes para la acción, para el razonamiento, para el pensamiento; el que “ha concebido algún pensamiento en la soledad” siente urgentemente la prisa de buscar un confidente a quien comunicárselo, que le ayude a verificarlo, y no se detiene antes de haber dado con uno (Protágoras, 348e/350b).
Tanto en República como en Protágoras, Platón deja claro que los seres humanos para sobrevivir deben agruparse, pero para vivir bien y desarrollar todo su potencial deben vivir en ciudades regidas por la política. Esta idea es la que anima la definición aristotélica de que el hombre es un zoo politikon.
Historiográficamente podemos afirmar que el nacimiento de la polis se sitúa en el siglo VIII a.C. y se extiende hasta el IV, aproximadamente. Surge después de un período de cuatro siglos, denominado Edad Oscura, provocado por la crisis de soberanía real que desquebrajó la llamada civilización de los palacios. La caída del poder de la realeza palatina permitió que la responsabilidad de la soberanía (arkhé), entendida como dominio o poder de mando, ya no fuera exclusiva de un rey con características sagradas (Flores Farfán, 2006a, pp. 83-100), sino que se repartiera entre hombres que deberían deliberar y discutir para decidir sobre sus destinos en el ágora, espacio que quedó vacío y vaciado del poder absoluto que concentraba la realeza y, por tanto, espacio público, espacio cívico, lugar de encuentro entre los ciudadanos (polites). El ágora se convierte en la “sede de la hestía koiné”, en el ámbito de lo común, como afirma Jean- Pierre Vernant (2011, p. 60). A partir de ese momento, la responsabilidad del acontecer social será de todos los ciudadanos y, para lograr el vigor de esa obligatoriedad común, explica Wolff, la deberán cobijar en una politeia que si bien engloba a los regímenes políticos y sus constituciones, abarca mucho más que eso pues da cuenta de formas de vida, de “un proyecto global de vida en común que incluye programas de educación, organización del trabajo y del ocio, reglas morales, etcétera” (Cassin, 2018b, p. 1180).
Andres gar polis, afirma Tucídides (VII, 77, 7), es decir, son “Los hombres [...] los que constituyen una ciudad y no unas murallas o unas naves vacías”. Esta afirmación permite una mejor comprensión de lo que significa polis pues deja ver que en las ciudades griegas la autoridad se ejercía en forma directa y, por ello, la ciudad no es solamente el conjunto de sus miembros, sino un espacio autoinstituyente y autónomo en donde se determina el sentido y significado de la existencia comunitaria. Eso es lo que le permite al general Nicias (Tucídides, VII, 77, 4) decir que “dondequiera que acampéis, os convertiréis de inmediato en una ciudad”. La ciudad se gobierna a sí misma porque es en sus integrantes en donde recae la autoridad. Y justo porque hay una sinonimia entre ciudad y ciudadanos, las ciudades griegas se pensaron siempre con dimensiones pequeñas, sociedades “cara a cara”, culturas de la vergüenza, como las llama Dodds (1980) en las cuales las diferencias y discrepancias se deben dirimir en un espacio público que se entiende como un espacio común y compartido por todos. La llamada cultura del honor y la vergüenza se caracteriza por un espíritu agonal, es decir, de competencia y rivalidad, que centra la construcción de la identidad personal en el tejido social que otorga a cada uno de los hombres un nombre, una filiación, un comienzo, una posición dentro de la comunidad (Flores Farfán, 2011, p. 15).
La ciudad es un espacio de encuentro entre ciudadanos dispuestos a participar en las decisiones que atañen a todos. Hegel (1980, pp. 458-459), hablando de la democracia ateniense, señala:
La democracia implica la presencia inmediata, la palabra viva, la visión directa de la administración, que infunde confianza al espectador interesado. Lo que va a ser resuelto necesita afectar a los individuos de un modo vital; los ciudadanos han de ser conmovidos; se trata de los ciudadanos como individualidades, no de su intelecto abstracto, sino de su visión determinada de las cosas, de su interés. De aquí la necesidad de la elocuencia, que opera como excitante sobre los ciudadanos. Los buenos oradores del gobierno han de exponer el asunto. Para tomar la resolución es menester una asamblea que esté reunida y presente al resolver; se necesita que el interés del hombre entero, su pasión, se ponga y esté en movimiento común, para que puedan tomarse resoluciones comunes […] El ciudadano tiene que estar presente en la discusión capital, tiene que participar como ciudadano en la decisión, no con su voto meramente, sino en el ardor que conmueve y es conmovido, con la pasión y el interés del hombre entero, presente al acto, con el calor de la decisión entera.
La ciudad no es una entidad abstracta configurada con base en fronteras geográficas, sino un tejido de relaciones humanas en donde cada hombre, individualmente, se confronta y comparece ante otros hombres iguales a él buscando su reconocimiento en tanto amigos dignos de confianza y en función del compromiso puesto en las acciones realizadas. El compromiso y la preeminencia de la ciudad es tal que Martha C. Nussbaum (1995, p. 438) no duda en afirmar que:
La polis griega tenía una presencia mucho mayor y más inmediata en la vida de los ciudadanos que los regímenes democráticos modernos. Sus valores estructuraban e impregnaban toda la existencia de los ciudadanos, incluida su educación moral; se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que el ciudadano medio participaba realmente en la formación y control de dichos valores. Por tanto, la privación de esa posibilidad no era prescindir de algo periférico a la vida buena, sino alienarse de la base y fundamento del buen vivir mismo.
Ciudadano, como afirma en términos generales Aristóteles (Política, 1275b), es aquel que “tiene derecho a participar en la función deliberativa o judicial de la ciudad”. En las oligarquías la participación quedaba reducida a las clases aristocráticas que acogían tanto a los “bien nacidos” como a aquellos que lograron enriquecerse gracias al comercio. En la democracia ateniense, y en virtud de las reformas de Solón, Clístenes y Efialtes, los desposeídos también pudieron formar parte del cuerpo de ciudadanos. Estas consideraciones nos llevan a centrar nuestra atención en la idea de que la ciudadanía, como afirma Rosalind Thomas (2002, p. 70) con respecto a la ciudad clásica:
no era un derecho de nacimiento e inalienable; era más bien una creación legal y política. Durante una revolución, por ejemplo, podía ser redefinida para extender sus derechos a una gran cantidad de nuevos ciudadanos, o para que los perdieran algunos de los miembros antiguos, o para reducir el acceso al poder político de muchos de ellos […] También podía perderse por otras razones; las causas más graves se refieren a la traición y la impiedad.
Las condiciones para otorgarle a un individuo la ciudadanía se determinaban, sin duda, con base en criterios políticos convencionales y en contextos específicos en los que la correlación de fuerzas entre pobres y ricos se inclinaba hacia uno u otro lado de la balanza. En Atenas, según Canfora (2000, pp. 148-150), la ciudadanía era altamente apreciada y la poseían únicamente los varones, adultos, libres y atenienses de nacimiento por línea paterna y materna; es decir, una relación de un ciudadano por cada cuatro esclavos. A ello hay que añadirle la exclusión de las mujeres, de los varones que no eran “pura sangre” en virtud de que solamente uno de los padres era ateniense, y de los pobres que por no poder adquirir la armadura indispensable para participar en la guerra no pudieron durante un largo periodo acceder a la condición de ciudadano-guerrero. No fue sino hasta la consolidación de Atenas como una potencia marítima, que se amplió la participación política a los pobres dado que se convirtieron en una “masiva mano de obra bélica” de marineros que no requerían armarse a sí mismos. La idea de ciudad continuó siendo sinónima de ciudadanía pero los ciudadanos aumentaron y, con ello, la desconfianza porque ya no se conocían entre sí y se creó un clima de sospechas que, como señala Tucídides (VIII, 66, 3) fue el ambiente que prevalecía en Atenas antes del golpe oligárquico del 411. La ampliación de la ciudadanía no fue bien vista ni por demócratas ni por oligarcas en distintas coyunturas de la historia ateniense. Una parte de la oligarquía, debido a que quedó dividida entre quienes aceptaban la participación de los pobres y los que no, asumió el papel de educadores políticos y guía de las decisiones de la ciudad; la otra, propugnó por una disminución en el número de ciudadanos (a 5000) al volver a otorgar la ciudadanía únicamente a los que podían hacerse del armamento necesario para la guerra, es decir, excluir a los pobres. Los demócratas, por su parte, no dudaron en excluir de la ciudadanía a los oligarcas y considerarlos átimoi, ciudadanos disminuidos como señala Canfora (2000, p. 148) cuando perdieron el poder. Para el 404 cuando los oligarcas vuelven al poder se lleva a cabo la más fuerte disminución de ciudadanos (3000 de pleno derecho) y se propicia el éxodo de demócratas y aliados del sistema democrático.1
No hay que perder de vista, por otro lado, que Atenas fue una democracia asambleísta que asumió una concepción personal del Estado en tanto que para los demócratas atenienses el Estado no tenía una personalidad jurídica autónoma más allá de los ciudadanos, sino que coincidía con ellos. Esta idea de Estado tiene varias consecuencias cuando la ciudad está dividida por la stásis, “lucha civil”: parte del Estado se convierte en anti-Estado porque éste es sinónimo de dēmos como cuerpo de ciudadanos (Vardoulakis, 2018). Como afirma Paul Veyne (1984, p. 137):
el patriotismo helénico era un patriotismo de bandos, de grupos concretos; uno se queda en el bando democrático o se opone a él; pero, como ciudad y cuerpo cívico son lo mismo, no se podía soñar en una Atenas eterna, más allá de los bandazos de la democracia […] La carrera de Alcibíades es un bello ejemplo de ese patriotismo de grupo concreto: Atenas son los atenienses, es decir, hombres con quienes Alcibíades se pelea por otra ciudad, y con los cuales se reconcilia después... Es algo que ocurre entre seres humanos, entre individuos. Después de la derrota de Atenas en 405, los oligarcas hacen derribar las fortificaciones de la ciudad al sonido de las flautas, como si fuera una fiesta; no se sienten envueltos en la derrota de una Atenas eterna; le han ganado a un bando rival.
La polis es una espacio creado, instituido e instituyente, una ciudad-comunidad (koinonía) que idealmente vela por el bien común y busca evitar la división de los ciudadanos por cualquier medio. El ostracismo, por ejemplo, se ofrece como un mecanismo institucional en contra de los intereses individualistas o los antagonismos políticos que pudieran resquebrajar la unidad del cuerpo ciudadano y, por ello, es preferible que algún ciudadano sufra un exilio transitorio a que la ciudad entera se confronte. Si la discordia o la confrontación se apodera del espíritu de los ciudadanos, la tiranía2 vence y la ciudad muere, como nos lo hace saber Sófocles, en boca de Hemón (Antígona, 737), cuando increpa a Creonte diciéndole que “no existe ciudad que sea de un solo hombre”.
Émile Benveniste (1999, pp. 274-282), en el capítulo “Dos modelos lingüísticos de la ciudad”, de Problemas de lingüística general, analiza las relaciones específicas que guardan los términos civis/civitas y polis/polítes con el fin de evidenciar la diferencia entre el modelo latino y el griego, y el impacto que su comprensión tiene para un estudio de las instituciones indoeuropeas. La civitas, afirma Benveniste, se define como el conjunto de los civis que, contra una larga tradición y apoyándose en referencias de autores como Plauto, Tito Livio, Cicerón, entre otros, el lingüista traduce como “conciudadano” para poner el énfasis en el carácter necesario de la relación mutua entre las partes en la idea de ciudad como civitas; en una palabra, sin los civis no podemos hablar de civitas, sin la suma de las partes no se puede conformar el todo. En el modelo griego, por su parte, el término primario es el de polis, es decir, según Benveniste, el del “cuerpo abstracto, Estado, fuente y centro de la autoridad, [que] existe por sí misma [ya que] No encarna ni en un edificio, ni en una institución, ni en una asamblea” (Benveniste, 1999, p. 280). Existe entonces una subordinación o dependencia del polítes a la polis que Benveniste resalta mediante la referencia a Aristóteles, en Política (1253a), donde el filósofo asevera que “la ciudad es anterior a la casa y a cada uno de nosotros, porque el todo es necesariamente anterior a la parte”. Asimismo, en Persas, según Goldhill (2002, pp. 50-61), se pone de relieve la importancia que tiene la colectividad como entidad homogénea en el espacio griego al señalar la ausencia de listados de nombres en las referencias al ejército griego, en comparación con las largas listas de nombres persas, tanto de individuos como de razas, que aparecen en la tragedia. Goldhill no duda en destacar que el subsumir al individuo en la función de ciudadano-soldado constituye un factor básico en la ideología democrática ateniense del siglo quinto, que se corresponde con la estrategia retórica del anonimato de los soldados griegos en Persas. Esta misma idea de la primacía de la ciudad sobre los ciudadanos es la que podemos encontrar en el discurso fúnebre que Pericles, según relata Tucídides, pronuncia ante los enfadados y desesperanzados atenienses después de la segunda invasión de los peloponesios cuando dice:
Tengo para mí, en efecto, que una ciudad que progrese colectivamente resulta más útil a los particulares que otra que tenga prosperidad en cada uno de sus ciudadanos, pero que se esté arruinando como Estado […] al habitar una gran ciudad y haber sido educados en costumbres dignas de ella, es preciso estar dispuestos a soportar las mayores desgracias para no oscurecer la reputación […] hay que dejar, pues, de dolerse por los sufrimientos individuales y ocuparse de la salvación de la comunidad (II, 60-62).
La ciudad, he polis, es el apelativo utilizado por los oradores, nos dice Nicole Loraux en el capítulo “Bajo el hechizo de una idealidad”, en La invención de Atenas. Historia de la oración fúnebre en la “ciudad clásica” (2012, pp. 269-330), para designar a la colectividad política en los discursos fúnebres o logos epitáphios de carácter patriótico en donde el elogio a la polis es, a un mismo tiempo, la alabanza a los combatientes muertos en batalla, a los antepasados y a todos los ciudadanos presentes en la ceremonia fúnebre. Esta operación discursiva en la que se difumina la heterogeneidad de lo real para dar paso a una construcción ideal en donde la ciudad es una unidad homogénea en donde se amalgaman de forma indisoluble los vivos y los muertos, es puesta en evidencia por Platón, en Menéxeno (235a-b). Sócrates le hace ver a Menéxeno que los oradores elegidos para celebrar a los muertos: 1) no hablan a la ligera pues han preparado cuidadosamente y durante mucho tiempo sus discursos (con ello se pone en entredicho la capacidad de improvisación que se les atribuye); 2) son hábiles en el manejo de las palabras pues eligen las más hermosas con el fin de hechizar las almas de quienes los escuchan y lograr despertar en su auditorio un sentimiento de empatía con aquellos que habitan en las Islas de los Bienaventurados; 3) los panegíricos cívicos que construyen son discursos retóricos que difuminan la distancia entre vivos y muertos al atribuirles a los escuchas del elogio patriótico la misma fuerza, valor y nobleza que a los guerreros caídos en combate; 4) las oraciones fúnebres son discursos oficialistas que le permiten al Estado conformar una idea de ciudad que, por su valentía y belleza, es digna de admiración y modelo para todos los griegos.
La estrategia de discurso que pareciera estar puesta en juego en las oraciones fúnebres y en los mitos de autoctonía es la de crear un vínculo de pertenencia ciudadano que permita borrar o hacer de lado todas las diferencias de clase, económicas, sociales, tribales, grupales entre los individuos que conforman la ciudad para posibilitar así su viabilidad a través de la unidad imaginaria de todos los ciudadanos en la singularidad abstracta que la expresión polis conlleva. Loraux (2012, p. 282) señala que:
Polis es […] el nombre con el que la colectividad se denomina para celebrarse a sí misma, corriendo el riesgo de dejarse llevar por el hechizo de ese nombre convertido ahora en entidad autónoma: la satisfacción simbólica que les provoca la evocación de la ciudad dispensa a los atenienses de concebirla realmente como una colectividad, y no se les ocurre pensarla como una acumulación de grupos humanos heterogéneos.
La estrategia discursiva sobre la que se fundaron las ciudades griegas antiguas implicó desdibujar del imaginario social los procesos de migración y colonizadores que posibilitaron la conformación de las comunidades políticas isomórficas. Sin embargo, esta estrategia se encontraba permanentemente asediada por la naturaleza heterogénea de los ciudadanos que conformaban la colectividad. Si la ciudad se conforma por hombres, plural, y esos hombres son individuos que tienen pasiones e intereses diversos, entonces, podemos sostener que los logos epitáphios, al igual que los mitos de autoctonía y el relato de naturalización de la amistad ciudadana que dan cuenta del nacimiento de las ciudades, funcionaron como un pharmakon contra la heterogeneidad y la rivalidad que están en la base de toda agrupación formada por individuos disímiles y contrapuestos. De esta forma, la relación polis/polítes está más cercana a lo planteado por Benveniste con relación a civis/civitas, por lo que podría también formularse como polítes/polis.
Rosalind Thomas (2002, p. 70) se pregunta por las razones que impulsaron a los atenienses a conformar los mitos de autoctonía. Y responde que quizá puedan verse como una respuesta a la fragilidad de una ciudadanía creada por decisión política. Con este tipo de narraciones, la democracia ateniense logró apropiarse de una larga tradición aristocrática que ligaba sus privilegios al linaje noble del génos o familia, raza, clan al que pertenecían; esta nobleza de nacimiento se hacía ahora extensiva a todos los ciudadanos porque todos ellos al nacer de la misma tierra se vuelven miembros de una misma familia, la de los atenienses. La unidad política que emana de esta comunidad de nacimiento es tan relevante que no hay discurso fúnebre oficial que no haga alusión al carácter oriundo, de nacido en la propia tierra característico de los autóctonos. Como sostiene Glotz (1957, 100):
Los atenienses se vanagloriaban de ser autóctonos, lo que significa que entre ellos no había raza dominante ni raza esclavizada, no había nada que se pareciese a los ilotas que trabajaban para los espartanos. Cuando esta población homogénea y libre formó un estado, lo hizo por medio de un sinecismo que hacía de todos los áticos, atenienses por igual, y de Atenas la capital de un pueblo unido [...] así, desde los más lejanos tiempos la unidad étnica y territorial realizó para siempre la condición moral y material de la igualdad política.
Los relatos de autoctonía permitieron entroncar la identidad cívica con el pasado mítico de unos hombres oriundos del mismo lugar en el que habitaban y hacer de la ciudad un oikos. Los nacidos de la tierra ateniense crearon un estrecho vínculo con el suelo de nacimiento, porque se afirmaba que en esa tierra habían vivido por siempre y, por ello, sus habitantes habían logrado establecerse de manera más sólida, más civilizada y pura, en tanto menos “mezclada”, dándoles así a los atenienses un linaje antiguo que se remontaba a su primer habitante, Erictonio, el héroe autóctono nacido de las entrañas mismas del suelo ático (Flores Farfán, 2011). Atenas aparece así como una gran familia, una comunidad natural o koinonía cuyos miembros, analogando lo que nos dice Aristóteles (Política, 1252b15) con referencia a la polis, son homosipioi, omokapoi pues comparten el pan en la misma mesa a la manera de los oikoi, la familia doméstica que reúne a los hermanos de sangre. Los lazos de pertenencia, la comunión solidaria se extiende hacia todos aquellos que comparten la misma identidad política. Por ello, en opinión de Aristóteles y Plutarco, la importancia de las reformas de Solón recae en el principio según el cual el daño causado a un individuo particular es, en realidad, un atentado contra todos y, por eso, es posible el derecho de perseguir la injusticia sin haberla sufrido en carne propia. Al ciudadano ateniense se le enseñaba que ante cualquier disensión interior la única lealtad que obliga gravemente es la de la ciudad; por ello, la moral, la virtud cívica, aparece como una exigencia, como un compromiso al cual debemos adherirnos para poder garantizar y fortalecer la vida común. Y la idea de “lo común”, del acuerdo o la unanimidad sobre el tema que se trate no radica, nos dice Aristóteles (Ética a Nicómaco, VIII 1167a 35ss):
en pensar todos lo mismo, sea lo que fuere, sino en pensar lo mismo sobre la misma cosa, como cuando el pueblo y las clases selectas piensan que deben gobernar los mejores; pues de esta manera todos obtienen lo que desean. Así pues, la concordia parece ser una amistad civil, como se dice, pues está relacionada con lo que conviene y con lo que afecta nuestra vida.
Y esa amistad civil a la que alude Aristóteles es equivalente a la moral de la que habla Victoria Camps (1990, p. 24) cuando afirma que la moral significa:
compartir un mismo punto de vista respecto a la necesidad de defender unos derechos fundamentales de todos y cada uno de los seres humanos. Pues bien, la asunción de tales derechos si es auténtica, ha de generar unas actitudes, unas disposiciones, que son las virtudes públicas.
Los discursos oficiales griegos parecieran querer dejar en claro que no existía ninguna separación entre ética y política en la polis porque no había una idea de individuo separada de la de ciudadano. Renunciar al cumplimiento de una obligación ciudadana implicaba condenarse a la atimía “deshonra”, a la pérdida de todos los derechos políticos y a la exclusión del pacto no escrito que la vida en común es el objeto más deseable en tanto en ella se dan las condiciones necesarias para el pleno desarrollo de sus participantes, tal y como se señala en la ley sobre la stásis promulgada por Solón. En el discurso fúnebre de Pericles, recogido por Tucídides, el político declara que los atenienses consideran inútiles a los que no participan en la acción política y ello, necesariamente, porque la palabra misma polítes, de la que deriva política, significa “ciudadano, miembro activo de la polis”. Estas posiciones comunitaristas, como afirma Fernando Bárcena (1997, p. 115), defienden la naturaleza esencialmente política del ser humano, la concepción del individuo como ciudadano, la importancia de la comunidad y de las tradiciones en el proceso de constitución de la identidad personal del sujeto. Ser ciudadano implica una participación en el espacio público, la formación de virtudes cívicas y la articulación moral del bien común. La comunidad es una fuente de valores, deberes y virtudes sociales en la medida en que la idea de buen gobierno, eunomía, se traduce en dos ideas esenciales, a saber: 1) la primacía del bien común sobre el interés particular y 2) el gobernante no gobierna en su propio provecho, sino en el de la comunidad de ciudadanos que no es entendida como la suma de intereses individuales, sino como la “felicidad pública” (Flores Farfán, 2006a, pp. 193-194).
Châtelet (1990, pp. 130-147) señala –siguiendo a Heródoto y a Tucídides– que el nacimiento de la ciudad se liga al de la Justicia, Dike, es decir, al surgimiento del respeto a un orden legal que se pone por escrito y que, de esta manera, se ubica como una medida o iguala común al interior de la comunidad. Heródoto puso de manifiesto la diferencia entre un imperio cuyo orden recae en la persona del amo y las ciudades que se rigen y gobiernan por la obediencia a la ley. La ciudad no es de un solo hombre, nos dice Heródoto en Historias y, por ello, marca con la respuesta de Demarato a la pregunta de Jerjes de si los griegos lucharían si no tuvieran un jefe que los empujara a la batalla a pesar de su inferioridad numérica, una diferenciación, entre los imperios cuyo orden recae en la persona del amo y las ciudades cuya regulación obedece a la ley:
Porque aunque libres, no lo son completamente porque tienen como amo a la ley que temen más que a ti tus vasallos. Porque hacen lo que ella les manda y ella les manda siempre lo mismo: nunca volver las espaldas en la batalla por numeroso que sea el enemigo. Sino que permaneciendo en su puesto, vencer, o morir (VII, 104).
Con Tucídides, esta interpretación se afianza ya que asume que la ciudad y la edad histórica nacen con las primeras legislaciones, el código draconiano y las reformas de Solón, porque al poner la ley por escrito se logró paliar la arbitrariedad de la aristocracia en el ejercicio del poder. Escribir las leyes, nomos, se convirtió, entonces, en una tarea impostergable porque la letra de la ley enclava la sanción del delito en el espacio público; por ello, afirma Ronald Stroud (1992, p. 111):
A finales del periodo arcaico y en la época clásica, decretos oficiales, tratados y dedicatorias públicas se tallaban en millares de columnas de piedra o se grababan en placas de bronce para ponerlos a la vista del público. En ninguna parte del mundo griego es más conspicua la obsesión con la responsabilidad pública a través de las inscripciones en piedra que en la democrática Atenas de los siglos IV y V.
Democracias y aristocracias compartían la concepción de que la idea y la materialización misma de la polis implicaban el ejercicio de la libertad, porque es justamente la libertad política la que garantiza que la ciudad se rija por sí misma, sea autónoma. De ahí que compartan como base de la organización cívica el respeto por la ley; la diferencia fundamental entre democracias y oligarquías se ubica en “quién” administra la ley, y qué se entendía exactamente por “ley”. Como señala atinadamente Rosalind Thomas (2002, p. 83):
La palabra más habitual para designarla, nómos, era significativamente imprecisa, pues incluía regulaciones escritas y no escritas, reglas, normas y costumbres; esta imprecisión debió de ser de alguna utilidad. Los atenienses se vanagloriaban de regirse por la “ley” y veneraban a Solón, quien la había establecido con sus reformas. También Esparta volvía la mirada atrás: hacia Licurgo, el mítico legislador, a cuyas leyes se atenían aunque, de hecho, no estaban escritas (toda una ventaja). Heródoto sugiere que la grandeza de Esparta se cimentaba en su respeto por el nómos (VII, 104), un concepto que, en este pasaje, comprende tanto las costumbres, es decir, los hábitos acrisolados en la sociedad, como la disciplina, su sistema educativo. Platón, a su vez, consideraba que “no hay polis que pueda ser llamada tal si no existen en ella tribunales debidamente establecidos” (Leyes, 766d).
En las ciudades griegas antiguas, la palabra argumentativa tuvo preeminencia sobre cualquier otro instrumento del poder; es, como dice Jean-Pierre Vernant (2011, pp. 61-62), “la herramienta política por excelencia, la llave de toda autoridad en el estado, el medio de mando y de dominación sobre los demás”. La aparición de magistraturas por elección significó una decisión humana que se asentó en el enfrentamiento y la discusión, y dio paso al nacimiento de la llamada razón griega, una razón inmanente al lenguaje, al intercambio verbal orientado al convencimiento y la persuasión. Esta razón persuasiva tiene una fuerza mítica que la rige: Peîtho, hermana de Metis, la “astucia inteligente”. La ciudad se forjó como un espacio de exposición y visibilización de sus participantes, ya que cada ciudadano debía exponer públicamente sus posiciones y asumir que los otros que la integran funjan como un jurado que decide sobre las opciones o alternativas que se le presentan. De ahí la importancia de la persuasión, de la fuerza de los argumentos para ganar una decisión. La política se liga así, de forma indisoluble, con el arte oratorio y la palabra argumentativa.
La plena publicidad, afirma Vernant (2011, pp. 62-63), es otro elemento fundamental para definir a la polis. Y ello en dos sentidos de público: a) lo que no es privado, sino relativo al interés común que concierne a todos los ciudadanos y b) lo que no es secreto, sino que tiene lugar a plena luz y ante la mirada de todos. La cada vez mayor participación ciudadana que tiene lugar con el surgimiento de la democracia hace más evidente la relevancia de lo público en la revisión y crítica de todo el campo significativo que articula a la ciudad. La discusión, el debate, la polémica y, la argumentación son las reglas del juego político que se lleva a cabo de manera abierta y pública, ante y frente a otros, sometidas a revisión y rendición de cuentas para lograr el consenso necesario que garantice la fuerza del bien común. Y toda esta publicidad se apuntaló con una escritura alfabética que facilitó tanto el registro y el resguardo, como la difusión de los acuerdos políticos, de las leyes y de todo el campo de conocimiento de interés común que constituye la paideia griega. La transformación de los saberes secretos en públicos, y a disposición de todos, generó también un cambio en los cultos que dejarán de estar resguardados en el “secreto de los palacios” para emigrar “hacia el templo, residencia abierta, residencia pública” (Vernant, 2011, p. 66). Hay que señalar, sin embargo, que no fue de golpe ni con facilidad como se dio el proceso de hacer público todo aquello que alguna vez fue saber privilegiado de unos cuantos. Y ello lo señala Vernant en virtud de que no es posible dejar de lado el papel de lo sobrenatural si se quiere comprender el ámbito político del mundo griego antiguo; destacadamente, señala el historiador, la práctica de la adivinación y el carácter sagrado de ciertas magistraturas. Es importante, asimismo, no perder de vista que la secularización que implica la vida política no significa ateísmo; las historias sagradas se engarzan con el ámbito político porque son ellas las que le dan fuerza simbólica a las decisiones humanas, contingentes y finitas (Flores Farfán, 2006a, pp. 31-50).
Un tercer rasgo fundamental para comprender el “universo espiritual de la polis”, como le llama Vernant (2011, pp. 61-79), es el reemplazo de las relaciones de sumisión y dominación que implican las jerarquías de poder por la consideración de todos los miembros de la polis como Hómoioi, es decir, como semejantes, hasta llegar a la forma más abstracta de Isoi, iguales:
se concibe a los ciudadanos, en el plano político, como unidades intercambiables dentro de un sistema cuyo equilibrio es la ley y cuya norma es la igualdad. Esta imagen del mundo humano encontrará en el siglo VI su expresión rigurosa en un concepto, el de isonomía: igual participación de todos los ciudadanos en el ejercicio de poder (Vernant, 2011, p. 72).
La ciudad isonómica, como afirma Francesco Fistetti (2004, pp. 13-51), coloca el poder de mando al centro, meson, en la medida en que es compartido por todos los ciudadanos, al tiempo que se estatuye como koinón, como un espacio en común que va más allá de los intereses particulares y en pro de uno válido para todos. Esta unidad soberana independiente y autónoma llamada polis, afirma Detienne (1981, p. 12), conoció realmente su primera aparición
cuando al combate desordenado, sembrado de hazañas individuales, que describe Homero, sucede el enfrentamiento de dos falanges compuestas por guerreros solidarios vestidos con el uniforme hoplita. Los “semejantes” del ejército se convierten en “semejantes” de la ciudad.
Sin embargo, no se consolidó sino hasta el momento en que esta comunidad isonómica se sostuvo en una idea de justicia y ley que no estaba anclada en la revelación, sino en leyes humanas escritas con carácter universal y aplicables a todos sin distinción de clase. Aristóteles apuntala esta idea cuando afirma que
la ley es taxis, “orden” (Política, III, 16,1287 a 18), es “razón sin pasión” (1287, a 33) y, al contrario tanto de las leyes deseadas por los tiranos como de las normas fundadas en la costumbre, es la única que se encuentra en condiciones de garantizar el meson, es decir, un criterio “imparcial” (1287b4).
La rivalidad propia de una colectividad conformada por individuos considerados políticamente semejantes pero con condiciones sociales, culturales y económicas diferentes necesitaba enmarcarse en un ámbito de amistad que impidiera que el odio, el enfrentamiento y el desacuerdo vencieran sobre los lazos de unidad obligados para la vida en común. Eris “poder de conflicto, rivalidad, discordia” y Philía “poder de unión, lazos de amistad, sentimiento de pertenencia a una comunidad” son las dos fuerzas que coexisten tensamente en la estructuración de la polis. Vernant (2011, p. 58) sostiene que los valores de lucha y de rivalidad deben asociarse al sentimiento de pertenencia a una sola y misma comunidad para lograr afianzar los lazos y sentimientos sociales. Es claro que la lucha y la confrontación son elementos propios de la actividad guerrera y política que delineó la vida de las ciudades griegas antiguas; sin embargo, no es el odio y la discordia lo que explica la vida comunitaria, sino el “sentimiento de pertenencia a una misma comunidad” el que nos permite acceder a una comprensión del sentido profundo de las poleis griegas en donde la vida política planteó la posibilidad de mantener una estimulante tensión entre la identidad personal y la identidad cívica porque la ciudad se imaginó a sí misma como una comunidad isonómica de amigos y, entre amigos, todo es común.