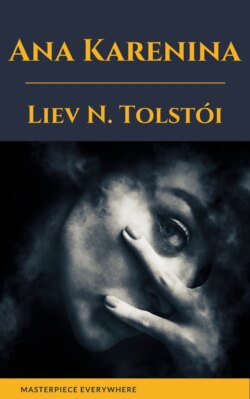Читать книгу Ana Karenina - Leon Tolstoi, León Tolstoi, Liev N. Tolstói - Страница 14
Capítulo 11
ОглавлениеLevin bebió el vino de su copa. Ambos callaron.
–Tengo algo más que decirte –indicó, al fin, Esteban Arkadievich–. ¿Conoces a Vronsky?
–No. ¿Por qué?
–Trae otra botella ––dijo Oblonsky al tártaro, que acudía siempre para llenar las copas en el momento en que más podía estorbar. Y añadió:
–Porque es uno de tus rivales.
–¿Quien es ese Vronsky? –preguntó Levin.
Y el entusiasmo infantil que inundaba su rostro cedió el lugar a una expresión aviesa y desagradable.
–Es hijo del conde Cirilo Ivanovich Vronsky y uno de los más bellos representantes de la juventud dorada de San Petersburgo. Le conocí en Tver cuando serví allí. Él iba a la oficina para asuntos de reclutamiento. Es apuesto, inmensamente rico, tiene muy buenas relaciones y es edecán de Estado Mayor y, además, se trata de un muchacho muy bueno y muy simpático. Luego le he tratado aquí y resulta que es hasta inteligente e instruido. ¡Un joven que promete mucho!
Levin, frunciendo las cejas, guardó silencio.
–Llegó poco después de irte tú y se ve que está enamorado de Kitty hasta la locura. Y, ¿comprendes?, la madre…
–Perdona, pero no comprendo nada ––dijo Levin, malhumorado.
Y, acordándose de su hermano, pensó en lo mal que estaba portándose con él.
–Calma, hombre, calma ––dijo Esteban Arkadievich, sonriendo y dándole un golpecito en la mano–. Te he dicho lo que sé. Pero creo que en un caso tan delicado como éste, la ventaja está a tu favor.
Levin, muy pálido, se recostó en la silla.
–Yo te aconsejaría terminar el asunto lo antes posible –dijo Oblonsky, llenando la copa de Levin.
––Gracias; no puedo beber más –repuso Levin, separando su copa–. Me emborracharía. Bueno, ¿y cómo van tus cosas?–– continuó, tratando de cambiar de conversación.
–Espera; otra palabra –insistió Esteban Arkadievich–. Arregla el asunto lo antes posible; pero no hoy. Vete mañana por la mañana, haz una petición de mano en toda regla y que Dios te ayude.
–Recuerdo que querías siempre cazar en mis tierras –––dijo Levin–. ¿Por qué no vienes esta primavera?
Ahora lamentaba profundamente haber iniciado aquella conversación con Oblonsky, pues se sentía igualmente herido en sus más íntimos sentimientos por lo que acababa de saber sobre las pretensiones rivales de un oficial de San Petersburgo, como por los consejos y suposiciones de Esteban Arkadievich.
Oblonsky, comprendiendo lo que pasaba en el alma de Levin, sonrió.
–Iré, iré… –dijo–. Pues sí, hombre: las mujeres son el eje alrededor del cual gira todo. Mis cosas van mal, muy mal. Y también por culpa de ellas. Vamos: dame un consejo de amigo –añadió, sacando un cigarro y sosteniendo la copa con una mano.
–¿De qué se trata?
–De lo siguiente: supongamos que estás casado, que amas a tu mujer y que te seduce otra…
–Dispensa, pero me es imposible comprender eso. Sería como si, después de comer aquí a gusto, pasáramos ante una panadería y robásemos un pan.
Los ojos de Esteban Arkadievich brillaban más que nunca.
–¿Por qué no? Hay veces en que el pan huele tan bien que no puede uno contenerse:
Himmlisch ist's, wenn itch bezwungen
Meine irdische Begier;
Aber doch wenn's nicht gelungen
Hatt' ich auch recht hübsch Plaisir!.
Y, después de recitar estos versos, Esteban Arkadievich sonrió maliciosamente. Levin no pudo reprimir a su vez una sonrisa.
–Hablo en serio –siguió diciendo Oblonsky–. Comprende: se trata de una mujer, de un ser débil enamorado, de una pobre mujer sola en el mundo y sin medios de vida que me lo ha sacrificado todo. ¿Cómo voy a dejarla? Suponiendo que nos separemos por consideración a mi familia, ¿cómo no voy a tener compasión de ella, cómo no ayudarla, cómo no suavizar el mal que le he causado?
–Dispensa. Ya sabes que para mí las mujeres se dividen en dos clases… Es decir.. no… Bueno, hay mujeres y hay… En fin: nunca he visto esos hermosos y débiles seres caídos, ni los veré nunca; pero de los que son como esa francesa pintada de ahí fuera, con sus postizos, huyo como de la peste. ¡Y todas las mujeres caídas, para mí, son como ésa!
–¿Y qué me dices de la del Evangelio?
–¡Calla, calla! Nunca habría Cristo pronunciado aquellas palabras si llega a saber el mal uso que había de hacerse de ellas. De todo el Evangelio, nadie recuerda más que esas palabras. De todos modos, no digo lo que pienso, sino lo que siento. Aborrezco a las mujeres perdidas. A ti te repugnan las arañas; a mí, esta especie de mujeres. Seguramente no has estudiado la vida de las arañas, ¿verdad? Pues yo tampoco la de…
–Hablar así es muy fácil. Eres como aquel personaje de Dickens que con la mano izquierda tira detrás del hombro derecho los asuntos difíciles de resolver. Pero negar un hecho no es contestar una pregunta. Dime, ¿qué debo hacer en este caso? Tu mujer ha envejecido y tú te sientes pletórico de vida. Casi sin darte cuenta, te encuentras con que no puedes amar a tu esposa con verdadero amor, por más respeto que te inspire. ¡Si entonces aparece el amor ante ti, estás perdido! ¡Estás perdido! –repitió Esteban Arkadievich con desesperación y tristeza.
Levin sonrió.
–¡Sí, estás perdido! –repitió Oblonsky–. Y entonces, ¿qué hacer?
–No robar el pan tierno.
Esteban Arkadievich se puso a reír.
–¡Oh, moralista! Pero el caso es éste: hay dos mujeres. Una de ellas no se apoya más que en sus derechos, en nombre de los cuales te exige un amor que no le puedes conceder. La otra te lo sacrifica todo y no te pide nada a cambio. ¿Qué hacer, cómo proceder? ¡Es un drama terrible!
–Mi opinión sincera es que no hay tal drama. Porque, a lo que se me alcanza, ese amor… esos dos amores… que, como recordarás, Platón define en su Simposion, constituyen la piedra de toque de los hombres. Unos comprenden el uno, otros el otro. Y los que profesan el amor no platónico no tienen por qué hablar de dramas. Es un amor que no deja lugar a lo dramático. Todo el drama consiste en unas palabras: «Gracias por las satisfacciones que me has proporcionado, y adiós». En el amor platónico no puede haber tampoco drama, porque en él todo es puro y claro, y porque…
Levin recordó en aquel momento sus propios pecados y las luchas internas que soportara, y añadió inesperadamente:
–Al fin y al cabo, tal vez tengas razón… Bien puede ser. Pero no sé, decididamente no sé…
–Mira –dijo Esteban Arkadievich–: tu gran defecto y tu gran cualidad es que eres un hombre entero.
Como es éste tu carácter, quisieras que el mundo estuviera compuesto de fenómenos enteros, y en realidad no es así. Tú, por ejemplo, desprecias la actividad social y el trabajo oficial porque quisieras que todo esfuerzo estuviera en relación con su fin, y eso no sucede en la vida. Desearías que la tarea de un hombre tuviera una finalidad, que el amor y la vida matrimonial fueran una misma cosa, y tampoco ocurre así. Toda la diversidad, la hermosura, el encanto de la vida, se componen de luces y sombras.
Levin suspiró, pero nada dijo. Pensaba en sus asuntos y no escuchaba a Oblonsky.
Y de pronto los dos comprendieron que, aunque eran amigos, aunque habían comido y bebido juntos –lo que debía haberlos aproximado más–, cada uno pensaba en sus cosas exclusivamente y no se preocupaba para nada del otro. Oblonsky había experimentado más de una vez esa impresión de alejamiento después de una comida destinada a aumentar la cordialidad y sabía lo que hay que hacer en tales ocasiones.
–¡La cuenta! –gritó, saliendo a la sala inmediata.
Encontró allí a un edecán de regimiento y entabló con él una charla sobre cierta artista y su protector.
Halló así alivio y descanso de su conversación con Levin, el cual le arrastraba siempre a una tensión espiritual y cerebral excesivas.
Cuando el tártaro apareció con la cuenta de veintiséis rublos y algunos copecks, más un suplemento por vodkas, Levin –que en otro momento, como hombre del campo, se habría horrorizado de aquella enormidad, de la que le correspondía pagar catorce rublos–, no prestó al hecho atención alguna.
Pagó, pues, aquella cantidad y se dirigió a su casa para cambiar de traje a ir a la de los Scherbazky, donde había de decidirse su destino.