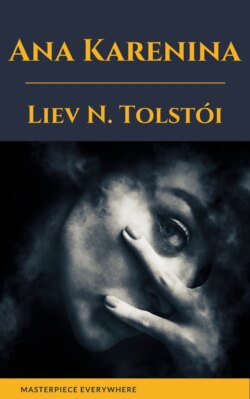Читать книгу Ana Karenina - Leon Tolstoi, León Tolstoi, Liev N. Tolstói - Страница 49
Capítulo 11
ОглавлениеAquello que constituía el deseo único de la vida de Vronsky desde un año a aquella parte, su ilusión dorada, su felicidad, su anhelo considerado imposible y peligroso –y por ello más atrayente–, aquel deseo, acababa de ser satisfecho.
Vronsky, pálido, con la mandíbula inferior temblorosa, permanecía de pie ante Ana y le rogaba que se calmase, sin que él mismo pudiera decir cómo ni por qué medio,
–¡Ana, Ana, por Dios! –decía con voz trémula.
Pero cuanto más alzaba él la voz, más reclinaba ella la cabeza, antes tan orgullosa y alegre y ahora avergonzada, y resbalaba del diván donde estaba sentada, deslizándose hasta el suelo, a los pies de Vronsky, y habría caído en la alfombra si él no la hubiese sostenido.
–¡Perdóname, perdóname! –decía Ana, sollozando, y oprimiendo la mano de él contra su pecho.
Sentíase tan culpable y criminal que no le quedaba ya más que humillarse ante él y pedirle perdón y sollozar.
Ya no tenía en la vida a nadie sino a él, y por eso era a él a quien se dirigía para que la perdonase. Al mirarle sentía su humillación de un modo físico y no encontraba fuerzas para decir nada más.
Vronsky, contemplándola, experimentaba lo que puede experimentar un asesino al contemplar el cuerpo exánime de su víctima. Aquel cuerpo, al que había quitado la vida, era su amor, el amor de la primera época en que se conocieran.
Había algo de terrible y repugnante en recordar el precio de vergüenza que habían pagado por aquellos momentos. La vergüenza de su desnudez moral oprimía a Ana y se contagiaba a Vronsky. Mas en todo caso, por mucho que sea el horror del asesino ante el cadáver de su víctima, lo que más urge es despedazarlo, ocultarlo y aprovecharse del beneficio que pueda reportar el crimen.
De la misma manera que el asesino se lanza sobre su víctima, la arrastra, la destroza con ferocidad, se diría casi con pasión, así también Vronsky cubría de besos el rostro y los hombros de Ana. Ella apretaba la mano de él entre las suyas y no se movía. Aquellos besos eran el pago de la vergüenza. Y aquella mano, que siempre sería suya, era la mano de su cómplice…
Ana levantó aquella mano y la besó. Él, arrodillándose, trató de mirarla a la cara, pero ella la ocultaba y permanecía silenciosa. Al fin, haciendo un esfuerzo, luchando consigo misma, se levantó y le apartó suavemente. Su rostro era tan bello como siempre y, por ello, inspiraba aún más compasión…
–Todo ha terminado para mí –dijo ella–. Nada me queda sino tú. Recuérdalo.
–No puedo dejar de recordar lo que es mi vida. Por un instante de esta felicidad…
–¿De qué felicidad hablas? –repuso ella, con tal repugnancia y horror que hasta él sintió que se le comunicaba–. Ni una palabra más, por Dios, ni una palabra…
Se levantó rápidamente y se apartó.
–¡Ni una palabra más! –volvió a decir.
Y con una expresión fría y desesperada, que hacía su semblante incomprensible para Vronsky, se despidió de él.
Ana tenía la impresión de que en aquel momento no podía expresar con palabras sus sentimientos de vergüenza, de alegría y de horror ante la nueva vida que comenzaba. Y no quería, por lo tanto, hablar de ello, no quería rebajar aquel sentimiento empleando palabras vagas. Pero después, ya transcurridos dos o tres días, no sólo no halló palabras con que expresar lo complejo de sus sentimientos, sino que ni siquiera encontraba pensamientos con que poder reflexionar sobre lo que pasaba en su alma.
Se decía:
«No, ahora no puedo pensar en esto. Lo dejaré para más adelante, cuando me encuentre más tranquila».
Pero aquel momento de tranquilidad que había de permitirle reflexionar no llegaba nunca.
Cada vez que pensaba en lo que había hecho, en lo que sería de ella y en lo que debía hacer, el horror se apoderaba de Ana y procuraba alejar aquellas ideas.
«Después, después» , se repetía. «Cuando me encuentre más tranquila.»
Pero en sueños, cuando ya no era dueña de sus ideas, su situación aparecía ante ella en toda su horrible desnudez. Soñaba casi todas las noches que los dos eran esposos suyos y que los dos le prodigaban sus caricias. Alexey Alejandrovich lloraba, besaba sus manos y decía:
–¡Qué felices somos ahora!
Alexey Vronsky estaba asimismo presente y era también marido suyo. Y ella se asombraba de que fuese un hecho lo que antes parecía imposible y comentaba, riendo, que aquello era muy fácil y que así todos se sentían contentos y felices.
Pero este sueño la oprimía como una pesadilla y despertaba siempre horrorizada.