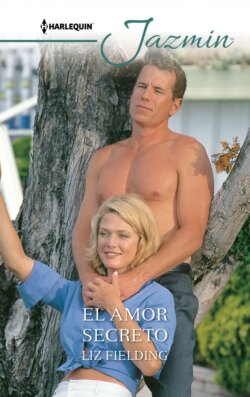Читать книгу El amor secreto - Liz Fielding - Страница 5
Capítulo 1
ОглавлениеVIERNES, 22 de marzo. Cita con la modista. Yo, llena de encajes, como dama de honor en la boda de Ginny. Es mi peor pesadilla hecha realidad. Ha sido completamente imposible decirle que no a mi futura cuñada. Antes de la modista, comida con Robert. La guapísima, y muy inteligente, Janine lo ha dejado y yo soy, como siempre, el hombro sobre el que llorar. Lágrimas de cocodrilo, por supuesto… pero será muy interesante comprobar cómo se siente Robert al ser plantado por primera vez.
–¿Terciopelo amarillo? ¿Qué le pasa al terciopelo amarillo?
–Nada, supongo –contestó Daisy–. Si yo quisiera ser dama de honor. Nada si me entusiasmara la idea de ponerme un vestido que, probablemente, me quedará fatal –añadió, mirando su busto que, sospechaba, era varias tallas más pequeño de lo ideal. La mirada de Robert había seguido la suya y observaba su falta de curvas con expresión pensativa–. Nada si me apeteciera ir detrás de la novia más guapa del siglo y al lado de un grupo de primas, todas guapísimas de amarillo.
–Te quedará bien el amarillo –dijo Robert. Pero no parecía muy convencido. Aunque daba igual, mientras dejase de hablar de Janine durante un rato. Daisy había oído suficientes veces lo maravillosa que era. Si tan maravillosa era, lo que tenía que haber hecho era casarse con ella, pensaba. Aunque la idea hacía que se le encogiera el corazón.
–Pareceré un pollo.
–Probablemente –sonrió Robert.
El padrino lo tenía fácil, pensaba ella, irritada. La única preocupación de Robert sería elegir el color de la chaqueta: gris o negra. O ni siquiera eso porque la madre de Ginny estaba organizando cada detalle de la boda como si fuera una película de Hollywood.
No. Lo único que Robert tendría que hacer sería asegurarse de que su hermano llegaba a tiempo a la boda, sacar los anillos en el momento adecuado y dar un corto pero divertido discurso durante el banquete. Y a Robert se le daban muy bien las bodas… particularmente asegurarse de que no fuera la suya.
Organizaría una estupenda despedida de soltero para Michael y conseguiría que su hermano apareciera en la iglesia a tiempo y sobrio como un juez. Sacaría los anillos en el momento oportuno, daría un discurso que haría reír a todos los invitados y probablemente se merendaría a alguna de las damas de honor.
Cuando salieran de la iglesia, todos los corazones femeninos latirían por él. Con la excepción del de la novia, quizá. Pero las hermanas de la novia, las primas de la novia, las tías de la novia… incluso la abuela de la novia…
Y Robert ni siquiera necesitaba un elegante traje para eso. Las mujeres se volvían locas por él y lo único que tenía que hacer era sonreír.
Las damas de honor, sin embargo, tenían que acatar los caprichos de la madre de la novia. Daisy suspiró. Encajes, tul. Terciopelo. Eso ya era suficientemente horrible, pero ¿por qué tenía que haber elegido terciopelo amarillo precisamente?
–No tienes que darme la razón en todo –lo regañó ella–. He hecho todo lo posible para no ser dama de honor.
–Ya sabes que habían respetado tu decisión y la cuarta dama de honor iba a ser…
–La cuarta dama de honor es una irresponsable por romperse una pierna –lo interrumpió ella–. No puedo creer que la madre de Ginny haya permitido que un miembro tan vital del reparto se fuera a esquiar unos días antes de la boda.
–Supongo que nadie la había informado de ello –sonrió Robert. Daisy habría hecho cualquier cosa por aquella sonrisa. Incluso sufrir la indignidad de ponerse un traje de terciopelo amarillo. Robert se inclinó hacia ella y acarició los rizos que amenazaban con escapar de su diadema–. Y no creo que vayas a parecer un pollo –intentó consolarla.
–¿De verdad?
–Un pollo, no. Más bien un pato.
–Exacto. Amarillo y esponjoso –murmuró ella, disimulando su irritación.
–Esponjoso, amarillo y muy…
–No digas la palabra «mona», Robert.
–Ni soñando –dijo él, pero sus ojos lo tracionaban. Ojos cálidos, castaños que, definitivamente, se estaban riendo de ella–. Tienes la nariz demasiado grande para ser mona.
–Gracias.
–Y la boca.
–Vale. Ya sé que rompo los espejos.
–Venga, no seas tonta –rio él–. Estarás muy bien.
–No estoy hecha para el terciopelo y el tul –se quejó ella. Trajes de chaqueta, vestidos de estilo austero y faldas hasta la rodilla eran más su estilo; le quedaban bien a sus anchos hombros y disimulaban su falta de curvas–. Y no me apetece nada meter los pies en un par de merceditas ni ponerme flores en el pelo. Pareceré una cría.
–¿Qué son merceditas?
–Esos zapatos de niña que llevan una tira en el empeine. No entiendo por qué se han puesto de moda.
–Te entiendo. Eres demasiado mayor…
–Robert, no te pases.
Él tomó su mano y Daisy decidió que podía seguir insultándola durante todo el día.
–Nunca te he visto así de preocupada por una tontería –dijo él–. Dile a Ginny que no puedes hacerlo. Puede tener solo tres damas de honor, ¿no?
Claro que podía. Pero no quería. Ginny quería tener una boda perfecta y Daisy no quería, ni podía desilusionar a su futura cuñada.
Pero Robert no podía entenderlo, por supuesto. Durante toda su vida, la gente había hecho lo imposible para darle lo que quería. La mayoría de los hombres con sus ventajas se habrían convertido en auténticos monstruos pero, además de ser el hombre más deseable del mundo, Robert Furneval era un hombre amable y generoso y legiones de sus abandonadas novias declararían en su lecho de muerte que era el hombre más bueno del mundo.
–Por supuesto, mi madre está encantada.
–Si tanta ilusión le hace a tu madre, cariño, lo mejor es que te rindas graciosamente.
Con una hija casada y un hijo a punto de seguir sus pasos, Margaret Galbraith estaba obsesionada con el miembro de la familia más recalcitrante. Daisy. Veinticuatro años y ni un pretendiente a la vista.
La primera fase del plan de su madre incluía cambiar su imagen. Quería hacerla más femenina, más guapa. Llevaba semanas intentando convencerla de que fuera con ella de compras para aprovechar una boda en la que, sin duda, habría docenas de hombres solteros y, con una de las damas de honor con una pierna rota, no había ninguna posibilidad de escape.
Las fases dos y tres indudablemente incluían un maquillador y un peluquero para poner sus rubios rizos en orden. Tarea, por otra parte, imposible.
Daisy miró la mano de Robert. Tenía unas manos preciosas, con dedos largos y delgados. Una diminuta cicatriz en los nudillos les añadía atractivo; se la había hecho un perro cuando tenía doce años. Ella ya lo amaba entonces.
Por un momento, se permitió a sí misma disfrutar del roce de su mano. Solo por un momento. Después, la apartó y tomó su copa de vino.
–Mi madre cree que soy demasiado tímida y que ser el centro de atención me vendrá bien.
Él seguía sonriendo, pero con suficiente simpatía como para que Daisy no se lo tomara en cuenta.
–Lo siento mucho por ti, pero me temo que vas a tener que soportarlo con una sonrisa.
–¿Lo harías tú?
–Cualquier cosa para que me dejaran tranquilo –dijo él–. Y me pondré un chaleco amarillo para demostrarte mi solidaridad.
–¿Un chaleco amarillo? –repitió ella, divertida.
–Si eso es lo que tengo que hacer para que te sientas mejor, lo haré –afirmó él–. O tú podrías teñirte el pelo de negro para parecerte a las otras damas de honor, aunque no sé si un patito negro sería igual de atractivo…
–No te lo estás tomando en serio –lo interrumpió ella. Pero, ¿cuándo Robert se tomaba nada en serio? Podía estar un poco triste porque su última novia lo había dejado una semana antes de que lo hiciera él, pero como pronto tendría docenas de mujeres deseosas de ocupar su puesto, la tristeza no duraría demasiado.
Daisy tomó un sorbo de vino en un silencioso brindis por la ex novia; pocas de las conquistas de Robert eran tan inteligentes.
–O podrías llevar peluca –sugirió él. Daisy le dijo, con términos que no admitían discusión, dónde podía meterse la peluca y Robert soltó una carcajada–. No te desplumes, patito –bromeó él–. Estás sacando las cosas de quicio. ¿Quién se va a dar cuenta? Todo el mundo estará mirando a la novia.
Para ser un hombre conocido por volver locas a las mujeres con su galantería, aquel comentario era bastante grosero, pensaba ella. Pero Robert siempre la había tratado como si fuera su hermana pequeña y ningún hombre está dispuesto a ser galante con su hermana. Su propio hermano nunca lo había sido, ¿por qué iba a ser diferente su mejor amigo? Especialmente, porque ella siempre había querido que sus relaciones con Robert tuvieran ese carácter. Nada de coqueteos. Ni vestidos bonitos ni tacones cuando quedaban a comer.
Podía amarlo hasta lo más profundo de su ser, pero ese era un secreto que solo compartía con su diario. Robert Furneval no era el tipo de hombre que podía mantener una relación duradera con una mujer y cuando se ama a alguien, eso es lo único que se desea.
Daisy dejó la copa de vino sobre la mesa y se levantó. Separarse de Robert siempre le resultaba difícil, pero tenía que hacer un esfuerzo.
–La próxima vez que necesites un hombro sobre el que llorar, Robert Furneval, busca en las Páginas Amarillas. Ya que te gusta tanto ese color…
–Venga, Daisy. Tú eres la única mujer en la que puedo confiar –protestó él, mirando su bolso–. Excepto por esa tendencia tuya a usar la ropa de tu abuela –añadió. Daisy ni siquiera se molestó en contradecirlo. Su hermana le había regalado aquel precioso bolsito de mano cubierto de perlas, probablemente siguiendo los consejos de su madre para modernizar su imagen–. No te pongas tan tonta solo por un traje. Ni siquiera tendrás que enseñar las piernas.
–¿Qué sabes tú de mis piernas? –replicó ella.
–Nada. Aunque acabo de recordar que tienes las rodillas huesudas. Supongo que es por eso por lo que nunca las enseñas. Pantalones, faldas largas… –sonrió el hombre con aquella sonrisa de niño malo. Aquella sonrisa que siempre la ablandaba y la reducía a gelatina, destrozando su decisión de dejar de ver a Robert Furneval para siempre–. ¿No querrás que mienta, diciendo que estarás maravillosa de amarillo? –preguntó. Pues no estaría tan mal que la mintiera de vez en cuando, pensaba Daisy. Aunque fuera una sola vez. Pero ellos nunca se habían mentido–. Somos amigos. Y los amigos no tienen que mentirse.
Sí, eran amigos. Daisy lo sabía.
Robert no le regalaba rosas, pero tampoco la dejaba después de un par de meses. Eran amigos de verdad. Y ella sabía que, si quería seguir formando parte de su vida, tendría que seguir siendo así.
Daisy sabía cosas sobre Robert que ni siquiera sabía su hermano. Ella siempre lo escuchaba y estaba a su lado cada vez que rompía con alguna de sus interminables novias… para comer, o como pareja en las fiestas. Mientras no se engañara a sí misma esperando que él la acompañara a casa después…
Aunque Robert nunca la dejaba abandonada. Siempre encontraba algún acompañante para ella y después la tomaba el pelo sobre sus «novios».
–¿Verdad?
–¿Qué? –preguntó ella, confusa–. Ah, ya. No, los amigos no se mienten. Y no quiero que tú me mientas nunca –dijo, mirando su reloj–. Bueno, ahora tengo que someterme a la indignidad de probarme el traje de pato. Tienen que arreglar… bueno, ya sabes –explicó, haciendo un gesto sobre su pecho–. Es de estilo imperio, y las demás chicas tienen escote suficiente, pero yo no.
–Ponte uno de esos sujetadores que levantan… bueno, ya sabes, hacia arriba.
–Pues como no sea una grúa.
Robert no se lo discutió. El muy grosero.
–No te preocupes, Daisy. Lo pasaremos muy bien.
Ella le regaló una sonrisa irónica.
–Seguro que tú sí. Con tanta dama de honor…
–Ya no me interesan las mujeres.
–Robert, no te aguanto.
–Bueno, ve a probarte el vestido y el sábado me cuentas qué tal.
–¿El sábado?
–Hay una fiesta en casa de Monty. Iré a buscarte a las nueve.
A Robert nunca parecía ocurrírsele que ella pudiera tener otros planes y, por un segundo, Daisy se sintió tentada de decirle que había quedado. Pero había un problema. En toda su vida, nunca había estado ocupada para él.
–Mejor a las nueve y media –dijo, solo para hacerse la dura.
–¿A las nueve y media? –repitió él, sorprendido.
–No, mejor a las diez.
–Ah, muy bien –murmuró Robert. El tono de sorpresa era suficiente como para alegrar su corazón–. ¿No me digas que tienes novio? Tú eres mi chica.
–De eso nada. Soy tu amiga. Pero pensaba ir a la fiesta de Monty de todas maneras y me viene bien que vayas a buscarme –sonrió ella. Después de causar una pequeña conmoción en el bien ordenado mundo de Robert, Daisy puso la mejilla para que él la besara, castigándose a sí misma con el roce de los labios masculinos, que la hacían sentir cosas que no podrían publicarse. Sería fácil prolongar el abrazo, tan fácil como haber prolongado el almuerzo con café y postre. Pero el papel de hermana pequeña tenía sus limitaciones; demasiado contacto con Robert y estaría subiéndose por las paredes durante toda la tarde. Además, mantenerlo a distancia era posiblemente la razón por la que Robert no se aburría de ella–. Gracias por la comida. Nos vemos el sábado –añadió rápidamente, dirigiéndose hacia la puerta del restaurante.
Aquel día, Robert parecía más vulnerable de lo que nunca lo había visto y quizá era por eso por lo que ella había insistido tanto en hablar del vestido. No para divertirlo a él, sino para distraerse a sí misma del hombre que tenía al lado.
Habría sido demasiado fácil olvidarse del vestido y sugerir que dieran un paseo por el parque, invitarlo a subir a su apartamento para mostrarle su nuevo ordenador, mientras tomaban una copa de coñac…
El problema era que conocía a Robert demasiado bien. Conocía todas sus debilidades. Aquel día, abandonado por Janine, con la autoestima por los suelos, podría haberse sentido tentado de ver lo que había debajo de la ropa ancha y nada favorecedora que llevaba Daisy Galbraith.
El problema era que, a la semana siguiente, una mujer más guapa, más sexy y más sofisticada llamaría su atención. Y después de eso, no habría nada. No más comidas, no más domingos por la mañana pescando, no más paseos con el perro, nada más que un sentimiento de incomodidad cuando se encontrasen.
Y ella tendría que aparentar que no la importaba porque su hermano nunca le perdonaría a su mejor amigo haberle roto el corazón a su hermana pequeña.
Aunque una traidora parte de sí misma sugería a veces que una aventura con Robert quizá curaría la atracción fatal que sentía por él, Daisy no tenía dificultad en ignorarla. No era idiota. Se había enamorado de él antes de aprender a andar, cuando su hermano había llevado a aquel guapísimo niño de siete años a jugar a casa.
Y lo último que deseaba era curarse.
–¿Más café, señor?
Robert negó con la cabeza, mientras recuperaba su tarjeta de crédito y salía tras Daisy con la esperanza de alcanzarla. Era tan agradable estar con ella, pensaba. Siempre lo había sido, incluso cuando era una niña y corría detrás de él y su hermano Michael.
Desde la acera del restaurante podía ver su mata de rizos rubios a lo lejos y se dio cuenta de que era demasiado tarde. En fin, la vería el sábado. Mientras esperaba un taxi, Robert frunció el ceño. ¿A las diez? ¿Qué demonios tendría que hacer hasta las diez?
En ropa interior, con su imagen repetida desde una aterradora cantidad de espejos, Daisy casi agradeció el terciopelo amarillo que le pusieron encima.
La modista empezó a sujetar el vestido con un montón de alfileres para ajustar la pieza a las menos que generosas curvas de Daisy y, una vez satisfecha, sacudió la cabeza.
–Ya está. ¿Puede volver el lunes?
–No podría sobornarla para que se le cayese algo sobre el vestido, ¿verdad? ¿Una taza de café, un tintero?
–¿Por qué? ¿Es que no le gusta? –preguntó la mujer, sorprendida.
–¿Con mi complexión? Yo nunca elegiría el color amarillo.
–Bueno, siempre hay una primera vez para todo.
–Sí. Y una última.
–Es diferente, eso es todo. Con un buen maquillaje, será una dama de honor muy guapa.
Que estuviera guapa era la fantasía de su madre, pero Daisy sabía que ni siquiera debía intentarlo. Nunca podría competir con las otras damas de honor.
–¡Daisy! –exclamó Ginny, entrando por la puerta con su cohorte de damas de honor. Todas morenas y guapísimas. Robert lo iba a pasar en grande–. ¡Has llegado pronto!
–No, querida, tú llegas tarde.
–¿Sí? Ah, es verdad. Hemos ido a hacernos una limpieza de cutis –rio su futura cuñada–. Deberías haber venido con nosotras.
Aquel comentario podía entenderse de muchas formas, pero Daisy estaba segura de que Ginny no lo había hecho con mala intención. Aunque su figura dejara algo que desear, sabía que tenía una piel estupenda. Lo único malo era que una limpieza de cutis no podía arreglar una nariz y una boca demasiado grandes.
Daisy llegó a la galería sin aliento y sintiéndose un poco deprimida.
–Ah, ya estás aquí.
Sí, estaba allí. Y probablemente seguiría allí durante toda su vida: la mejor amiga de Robert, la chica que no tenía novio. Daisy intentó controlar su repentina tristeza. Autocompadecerse no iba a servir de nada.
–Lo siento, George, ya te dije que llegaría un poco tarde.
–¿Ah, sí? –preguntó George Latimer. Era un hombre de setenta años y, aunque nadie podía competir con sus conocimientos sobre el arte y los objetos orientales, su memoria estaba empezando a fallar.
–He tenido que probarme el vestido de dama de honor –le recordó ella.
–Ah, sí. Y has comido con Robert Furneval –añadió el hombre, pensativo. Daisy le había dicho que iba a comer con un amigo, pero no le había dicho que fuera Robert y lo miró, sorprendida–. Tu ropa te delata, querida.
–¿No me digas?
–Te has puesto el traje que peor te queda. Dime una cosa, ¿tienes miedo de que él te seduzca en medio de un restaurante si te pones algo remotamente femenino? Solo pregunto porque creo que la mayoría de las mujeres disfrutarían de esa experiencia.
Su expresión de aparente sorpresa no engañaba a George en absoluto. Su memoria podía no ser lo que era, pero no le pasaba nada en la vista. Y fijarse en los detalles era su especialidad.
–No sabía que conocías a Robert.
–Conozco a su madre. Una mujer encantadora y experta en arte oriental, como imagino que sabrás. Fue ella quien sugirió tu nombre cuando se enteró de que buscaba una ayudante para la galería.
–¿Jennifer? No tenía ni idea.
Jennifer Furneval era una mujer muy amable y siempre se había compadecido de la flaca adolescente que hacía lo imposible para que su hijo se fijara en ella. Aunque nunca le había dicho que conocía la razón por la que Daisy mostraba tan ferviente interés por su colección de arte oriental. Al contrario, le había prestado libros que eran una excusa perfecta para ir a su casa y le había aconsejado que estudiase Bellas Artes.
Pero entonces Daisy había dejado de ir a su casa tan a menudo. Dejó de hacerlo el día que pilló a Robert besando a Lorraine Summers.
Daisy tenía dieciséis años y era una adolescente larguirucha con curvas inexistentes y una mata de rizos rubios como una fregona.
Sus amigas empezaban a convertirse en jóvenes cisnes mientras ella se quedaba en la fase de patito feo. Pero a Daisy no le había importado demasiado, porque mientras los jóvenes cisnes solo conseguían de Robert una sonrisa amable, ella se iba de pesca con él.
Los días de pesca y los paseos a la orilla del río estaban entre los mejores recuerdos de su vida. Eso y el beso que Robert le había dado el día de Navidad, bajo la rama de muérdago. La alegría le había durado hasta junio, cuando lo había visto besando a Lorraine Summers y se había dado cuenta de que lo de besar a las chicas era un hábito para Robert Furneval.
Lorraine era definitivamente un cisne. Guapa, elegante, con el pelo liso y la gracia de una chica educada en un internado suizo. Imposible competir. Robert había vuelto de Oxford con un título en el bolsillo y Daisy había corrido a su casa para saludarlo. Pero Lorraine, con sus vaqueros de diseño y sus labios pintados, había llegado primero.
Daisy había decidido entonces no volver a verlo jamás, pero el domingo siguiente él había aparecido en su casa con las cañas de pescar y había sido incapaz de negarse.
–Me parece que su madre está preocupada por él –dijo George Latimer, después de pensar un momento.
Daisy volvió del río de su adolescencia hasta la galería Latimer.
–¿Por qué iba a preocuparse? Robert es un hombre de éxito.
–Supongo que sí. Económicamente. Pero, como a cualquier madre, le gustaría que se casara y formara una familia.
–Pues va a tener que esperar. Robert tiene un ático en Londres, un Aston Martin en el garaje y cualquier chica a la que guiñe un ojo para calentarle la cama. Y no piensa abandonar todo eso por una alianza de matrimonio –dijo ella.
–¿Por eso te vistes así cada vez que quedas con él?
Daisy sabía que George Latimer era un hombre muy observador.
–Somos amigos, George. Buenos amigos. Y eso es lo que quiero que sigamos siendo. No quiero que me confunda con las otras chicas.
–Ya veo.
–¿Quieres un té? –preguntó Daisy para cambiar de tema–. Después podríamos estudiar el catálogo de la subasta de Warbury. Supongo que es para eso para lo que me estabas esperando.
George miró el catálogo como si lo hubiera olvidado.
–Ah, claro. Hay una estupenda colección de cerámica oriental y me gustaría que fueras a echar un vistazo –dijo el hombre–. Ya sabes lo que busco. Pero, como representas a la galería, te agradecería que ese día evitases a Robert Furneval –añadió, mirándola por encima de sus gafas–. Ponte el traje rojo, el de la falda corta. Es el que más me gusta.
–No sabía que estuvieras interesado en mi ropa, George.
–Soy un hombre y me gustan las cosas bonitas. ¿Tienes zapatos de tacón de aguja? –preguntó. Daisy casi tuvo que recuperar su mandíbula de la alfombra persa–. Son muy buenos para distraer a la competencia.
–Ese es el comentario más sexista que he oído en mi vida, George –dijo ella, boquiabierta–. Pero la verdad es que he visto un par de zapatos de Chanel que me encantaría comprar. ¿Puedo cargarlos a la galería?
–Solo si me prometes ponértelos la próxima vez que vayas a comer con Robert Furneval –sonrió el hombre.
–Vaya. Entonces tendré que ir a la subasta en zapatillas de deporte. Qué pena.