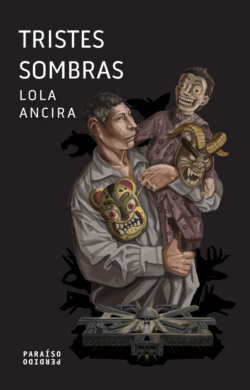Читать книгу Tristes sombras - Lola Ancira - Страница 5
ОглавлениеAl suroeste de la ciudad se encontraba la hacienda pulquera más prolífica del pueblo de Mixcoac, con campos inmensos para cultivar maguey. Ignacio Torres Adalid, el Rey del Pulque, permitía que cualquiera paseara por sus jardines a cambio de veinticinco centavos hasta que aceptó venderle el terreno a Porfirio Díaz, quien tenía en mente crear un formidable sitio para atender enfermos mentales. Díaz pretendía construir una réplica del Charenton, el hospital psiquiátrico más grande de Europa, ubicado en París.
La tradición de visitar los jardines de La Castañeda no cejó a pesar de haberse convertido en un psiquiátrico; los domingos eran los favoritos para los días de campo. Así fue como Imelda, una joven costurera de Xochimilco, conoció el lugar. Los edificios que imitaban la arquitectura francesa la hipnotizaban. Poco valió que su madre intentara disuadirla de pedir empleo en el sitio asegurándole que la locura era una enfermedad muy contagiosa.
Al igual que el resto de los trabajadores del manicomio, se mudó junto con su pareja e hijos a los terrenos posteriores: la vivienda, los alimentos y los servicios básicos eran su paga. En 1922 celebraron el cumpleaños de Felipe, quien nació en el manicomio, con el primer grito de independencia emitido por radio: la XEB transmitió la imperiosa voz de Álvaro Obregón la noche del 15 de septiembre.
Allí, su último vástago aprendió a leer y contar acompañando a los pacientes del manicomio cuando llegaban los maestros ambulantes egresados de la Escuela Normal. Conforme fue creciendo, se les asignaron tareas específicas: las tres mujeres se quedaban con la madre para aprender a cocinar y remendar y los dos hombres salían con el padre a labrar los campos de cultivo, a trabajar en los talleres de oficios o en los establos, donde recibían a los internos que debían realizar labores terapéuticas.
Las conversaciones de los empleados durante los recesos y en el comedor solían tratar sobre los internos y las carencias en el psiquiátrico: mientras la mayor parte de los hombres eran diagnosticados como alcohólicos, las mujeres recibían tratamientos para epilépticos; ninguno pasaba más de tres o cuatro meses dentro, aunque reingresaban constantemente. Las raciones de los alimentos iban disminuyendo y las medicinas eran insuficientes.
La fastuosidad arquitectónica era eso, mera fachada. Por dentro, la insalubridad y el hacinamiento acumulados durante más de dos décadas minaron el ánimo de Imelda y los suyos, quienes huyeron al ver la oportunidad, a excepción de Felipe. Los edificios ruinosos y la escueta vegetación eran su hogar. Lo que para otros representaba incomodidad, él lo percibía con calidez; se había criado entre la miseria y ésta no actuaba como un repelente, sino como un encanto. Gritos y vicisitudes fueron parte de su formación entre miles de desconocidos por quienes sentía una curiosidad a la que pronto se volvió afecto. Quería entenderlos, ayudarlos.
Los edificios se convirtieron en mazmorras. Las paredes y el suelo de las cuatro salas de los múltiples pabellones conservaban poco de su color original. Albergaban camas desvencijadas de latón cubiertas apenas con mantas raídas. La desnutrición, enfermedades parasitarias, epidemias de lepra y sífilis, el pian y la pesadumbre se filtraban en cada cuerpo.
Debido a la escasez de medicamentos, el director Acevedo, médico que rara vez acudía a las instalaciones, aprobó que se utilizaran métodos más agresivos como electrochoques y comas insulínicos, mismos que fueron puestos en duda por el psiquiatra Manuel Velasco. La Castañeda se volvió una constante de ensayo y error para contener a los pacientes con cuadros psicóticos agudos o a los agitados. La casi inexistente atención y los descuidados jardines y construcciones eran señas claras de negligencia.
Una tarde, el Packard estacionado cerca de la entrada del edificio principal le advirtió a Velasco de la presencia del director, así que se preparó para saludarlo con un exagerado entusiasmo.
—¡Estimado Acevedo, buena tarde!, qué sorpresa verlo —soltó a voz en cuello al atravesar la puerta.
El director, que estaba en la recepción leyendo algunos diagnósticos de pacientes recién ingresados, lo interpeló:
—Mi vida es esta institución, aunque no lo crea. Que no ronde a diario por aquí no significa que no cumpla con mi responsabilidad. —El hombre maduro, de traje reluciente y rostro severo, llevaba una boina, lentes oscuros, moño y chaleco.
—Eso no lo cuestiono. Pero estar presente lo ayudaría a tomar decisiones importantes para nuestros internos. Analizar el efecto de los tratamientos, la medicación, incluso de los alimentos… —Velasco se detuvo frente a él exagerando una reverencia, tratando de contener la ira—. No son meros enfermos ni despojos, debería recordar que «la ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no lo más sublime de la inteligencia»…
—Colega, no estoy de acuerdo con usted. Ésa no es la realidad.
—La realidad es diferente para cada persona, director…
—Le recomiendo que elija la que impera. Estas personas son un riesgo para la sociedad, unos degenerados que deben estar bajo llave. Me parece que usted olvida que nuestros enfermos son viciosos, desviados, imbéciles, ¿por qué no se convence? Los genes de la locura y la anormalidad deben ser erradicados, para eso trabajamos aquí. Olvida su lugar frente a mí y en esta institución.
Velasco lo miró y continuó su camino. Unos segundos después, Acevedo lo escuchó proferir entre enérgicos pasos: «Los locos abren los caminos que más tarde recorren los sabios».
Los trabajadores convivían con quienes habían sido dados de alta pero pidieron un empleo porque no tenían nada afuera. Las mujeres solían laborar en la cocina y en la lavandería; los hombres eran vigilantes, permanecían en los terrenos de cultivo o en los corrales junto con las gallinas, las vacas y los cerdos. Poco a poco, esa pequeña comunidad autosuficiente fue amenazada por el hacinamiento: las habitaciones para cincuenta personas albergaban, por lo menos, a cien.
Entre la agonía de los sifilíticos, Felipe evitaba observar las pústulas que los invadían, pues su madre le había dicho que se podía contagiar sólo con mirarlas. Y, cuando las veía por accidente, comenzaba a sentir comezón en el cuerpo y a imaginar cómo crecía una pústula en uno de sus codos, en la planta de un pie o en el cuello. Lo mismo sucedía si encontraba a un perro cagando, pero en ese caso su madre le había advertido que le crecerían almorranas. Sentía una satisfacción culpable al mirar tanto a los sifilíticos como a los perros defecando; quería sentirse enfermo, contagiado, ser parte de lo que habitaba.
A pesar de que su padre le enseñó las cuestiones básicas del trabajo de cultivo, no lograba saber si las verduras ya estaban maduras ni la cantidad de agua o sol que necesitaban. Confundía los nombres y los sembradíos; los betabeles se pudrían por exceso de agua y las calabazas se secaban. Al cumplir catorce años, su padre lo alistó con los mandaderos, quienes iban de madrugada a los mercados de Mixcoac y Jamaica tres veces a la semana a vender hortalizas y productos animales y a comprar lo necesario para el ganado, la cocina y la siembra.
A los dieciocho, Felipe, enjuto y de rasgos finos, mostró disposición para ser contratado como «amansa locos» en los pabellones de mujeres, donde las más problemáticas eran Eulalia y Luisa, dos hermanas cincuentonas que solían reñir hasta los golpes por cuestiones como quién llevaba los zapatos o el rebozo menos gastados, a quién le habían servido una ración menos grumosa de arroz o cuál rezaba más rápido el Padre Nuestro cada noche.
Manuel Velasco, al saber que Felipe, el amansador más diestro y paciente, tenía las tardes de los viernes libres, le asignó tareas administrativas en el edificio principal, el de Servicios Generales. A Felipe la que más le gustaba era llevar la correspondencia de los internos al Palacio Postal en el Centro Histórico: sentía que visitaba un castillo revestido de oro. Sabía que el gran reloj era alemán y que la escalinata estaba adornada con mármol y herrería porque se lo dijo uno de los guardias al verlo tan embelesado, y desde entonces tomaba un par de minutos más de su viaje para apreciar la belleza de aquel suntuoso sitio y, si los guardias no lo notaban, tocar alguna pieza de bronce apenas con el aliento. Cuando una dama o un catrín posaba su vista sobre él, Felipe percibía el rechazo y se apresuraba en lo que estuviera haciendo para volver cuanto antes. Al Palacio de Bellas Artes, esa increíble mole que estaba enfrente, nunca se atrevió siquiera a entrar.
A excepción de alguna que otra misiva de los empleados o médicos pasantes del manicomio, las cartas que solía llevar eran de los internos del Pabellón de Distinguidos: uno de sus privilegios, aparte de dormir en habitaciones individuales, era el libre intercambio epistolar.
En una ocasión, mientras indagaba entre destinatarios, remitentes y direcciones que nunca había escuchado y ciudades que jamás visitaría y leía nombres y apellidos igual de desconocidos, descubrió que algunos sobres no estaban bien cerrados. Sacó tres cartas: la primera estaba repleta de garabatos ininteligibles, la letra de la segunda era cursiva, igual de complicada, y la tercera no le resultó interesante. Luego encontró un sobre liso y una hoja dentro doblada en cuatro utilizada por ambos lados junto con una fotografía. Miró un momento por la ventana del tranvía eléctrico y notó que faltaba un buen tramo para llegar a la oficina de correos, así que sacó la hoja y la leyó entre chirridos, chispas que de vez en cuando caían a su lado y campanillas tintineantes.
Matilde querida:
Espero que te encuentres mejor que la última vez que hablamos. Encontré entre mis cosas esta fotografía en la que estamos juntos, te la envío porque dices que a veces no recuerdas cómo es mi rostro y sé que te resulta imposible visitarme. No te preocupes, yo tengo el tuyo grabado en mi mente; no me hará falta este retrato. Lo que no sé cómo resolver es lo referente a mi voz. Poco antes de ingresar aquí tuve noticias de un descubrimiento increíble, un registro sonoro que data de 1860. Thomas Edison ha sido relegado al segundo lugar. Aunque sólo son diez segundos de la canción «Au clair de la lune», el francés Édouard-Léon Scott logró realizar la grabación de la voz de una mujer con una cosa llamada «fonoautógrafo». ¿Te imaginas haber realizado esa hazaña? Yo quisiera hacer lo mismo para enviarte mi voz y no nada más estas letras, pero ni soy francés ni soy inventor, y mucho menos tengo un fonoautógrafo, así que tendrás que conformarte con mi imagen.
Quema esta carta después de leerla. Si Cleotilde se entera de que sigo en contacto contigo es capaz de sacarme de aquí, y no quiero volver a una casa que no sea la tuya.
Al menos todavía te puedo escribir. No te preocupes si no puedes responderme, te enviaré otra carta dentro de treinta días.
Siempre tuyo,
F.
Felipe supo que se trataba de Fernando, a quien le regresaban las cartas quince días después porque el remitente no existía o las misivas no eran recibidas. A pesar de no haber entendido algunas palabras, intuyó el afecto que el anciano le profesaba a la desconocida. En la oficina de correos debía comprar sellos con el dinero que le habían dado en el manicomio. Siempre llevaba lo exacto para eso y los pasajes. Envió los sobres a sus destinatarios, a excepción de la carta para Matilde. Analizó la dirección de la mujer y notó que la casa estaba en General Pedro Antonio de Los Santos, calle que desembocaba en avenida Revolución.
Caminó seis cuadras de regreso al Zócalo, donde debía tomar la línea Cima del tranvía para volver. Al bajar en la calle indicada en el sobre, recordó una de las frases de Velasco que se grabó a fuego en su memoria: «La locura es relativa. Depende de quién tiene a quién encerrado en qué jaula». No tardó mucho en dar con el número. Antes de tocar la campanilla, volvió a leer el nombre y los apellidos de la mujer y esperó. Un hombre mayor entreabrió la puerta y lo miró con el ceño fruncido.
—Buenas tardes, señor, estoy buscando a… —nervioso, leyó de nuevo el sobre porque olvidó el primer apellido— Matilde Cuevas Covarrubias.
—Doña Matilde era mi madre, y murió hace más de diez años. ¿Qué querías con ella? Si vienes a cobrar algo, olvídalo, desde su muerte quedaron exentos los pagarés a su nombre —hizo énfasis en la primera palabra y lo vio de pies a cabeza.
Felipe, sorprendido por la respuesta, dio un paso hacia atrás y tardó un poco en responder.
—Disculpe la molestia, señor…
—Ve con Dios. —El hombre cerró con fuerza innecesaria y desde la ventana contigua se dispuso a ver que Felipe se marchara.
Felipe miró al hombre escondido entre un grueso cortinaje y se despidió con un movimiento de cabeza. El rostro desapareció al momento y él se sintió desolado al pensar que debía ser exhaustivo enviar misivas constantemente sin obtener respuestas. Recordó cuando se rascaba pústulas inexistentes y pensó que cada quien tenía sus necedades.
Al llegar a La Castañeda, decidió pasar a la cocina para tomar algunos pliegos del papel en el que venía envuelta la carne de res. Ya en su habitación, lo extendió por el reverso sobre la cama y sacó la arrugada carta para leerla de nuevo. No sabía ni cómo comenzar. Jamás había escrito una. Tras plasmar su nombre con letras infantiles, empezó a trazar líneas y círculos entre manchas de grasa. A pesar de confundir la letra «d» con la «b», no diferenciar el uso de la «s», la «c» o la «z» y no saber dónde colocar los acentos, continuó amontonando palabras hasta crear algo que tuviera un poco de sentido. Una hora después, logró un saludo alegre y tres mentiras para Fernando.
Fernando querido:
me da gusto poder ver tu cara de nuevo. Siempre quice tener otra ves esta foto con migo. Escrideme cuando quieras, por fin tengo tiempo para responderte. El cartero que vino hoy me dijo que se equivoco con mi direccion pero que ya no pasara mas.
siempre tuya,
Matilde
Leyó la carta cinco veces antes de llevársela a Fernando. Pasaban de las diez de la noche, una hora segura para salir sin toparse con algún asilado. Felipe se dirigió al lado contrario, al frente del terreno en donde estaban las secciones de los pacientes privilegiados. Subió las escaleras principales y entró. Alerta, caminó algunos metros sobre el pasillo y en la quinta puerta del lado derecho se agachó. Sabía que Fernando dormía porque no tenía la luz encendida, así que, con mano temblorosa, deslizó el papel. Se retiró con sigilo y, una vez fuera, se echó a correr. Una sensación de euforia recorrió su cuerpo y lo acompañó hasta quedarse dormido imaginando la reacción del anciano.
Los sábados eran días de terapia electroconvulsiva para Fernando, al igual que los martes y los jueves. Le asignaban dos tratamientos por sesión. El primero era antes del desayuno. Ese sábado, el anciano no podía dejar de sonreír por las palabras que su Matilde le había dirigido en aquel pedazo de papel que llevaba a todos lados para mostrárselo a quien lo saludara o le dirigiera la palabra. Al fin había recibido una respuesta. Miraba al cielo porque sabía que su padre, quien le había dejado claro que la constancia era fundamental en una relación, estaría orgulloso. Las enfermeras le aseguraron que Matilde lo amaba, le colocaron los electrodos y durante dos minutos recibió una descarga eléctrica que le deformó el gesto. Al terminar, aunque tenía la sensación de seguir sonriendo entre hilos gruesos de baba, ya no recordaba por qué. Recibió su ración de psicofármacos tras ser depositado en la sala comunal. A la hora de la comida metió la mano derecha al bolsillo de su bata y descubrió un trozo de papel arrugado. Lo estiró y notó con gran sorpresa, como la primera vez esa mañana, que eran palabras escritas por su eterna adoración.
El siguiente viernes, Felipe abrió una carta de Bibiana, una señora minúscula y apesadumbrada que hablaba a gritos. No le bastó con entrometerse en la intimidad del viejo, necesitaba conocer otras vidas, inmiscuirse en sentimientos y relaciones que sólo conocería gracias al papel. Esta ansia le generaba una comezón diferente en el cuerpo, la sentía atrás de los ojos y en las palmas de las manos.
Ernesto:
Es la última vez que te escribo. Ya no te pido, te exijo que me des el dinero que me corresponde de la herencia. No tienes ni idea de cómo es vivir aquí, y tampoco la tiene nuestro hermano, porque no me han visitado ni una sola vez. Espero recibir la cantidad exacta, no creas que he olvidado la cifra: $100 000. Ya sabes a dónde mandarlo.
Bibiana S.
Dos semanas después, volvió a encontrar una carta para Ernesto. El mensaje era exactamente el mismo de la vez anterior, y sospechó que, de haber leído cada una de las cartas que había enviado Bibiana hasta entonces, éstas serían idénticas. Devolvió la hoja al sobre con media sonrisa, meneando la cabeza.
Cuando le tocó recibir la siguiente carta de Fernando, venía atada a una caja que ocultó con dificultad entre sus ropas hasta llevarla a un sitio seguro.
Matilde querida:
Sé que te cuesta un poco escribirme, por eso te envío no una ni dos, sino esta caja de zapatos repleta de hojas con letras que puedes utilizar como te plazca. Escribí el abecedario completo más de trescientas veces, espero que sea suficiente. Podrás encontrar también acentos y signos de puntuación, aunque sé que no eres muy adepta a ellos. Lo único que te pido es que no me vuelvas a dejar en medio del silencio.
Tu F.
La respuesta de Felipe llegó ocho días después:
Fernando querido:
¡grácías por todos lós acentos! hoy te ví por la tarde cómer unas mándarinas en las escaléras del edificio príncipal. No sábes las gánas que túve de sentarme a tu lábo péro no quíce interrumpirte. También te he observádo al dormír. Díme que verdúras preferírías en los almuerzos dé los juevez para hablár con las personás indícadas.
Tú Matilde
Esta vez la reacción de Fernando fue muy distinta. Se volvió huraño y retraído. Miraba a cada interno tratando de atrapar infraganti a algún observador. Ésa no podía ser Matilde, la polio la había postrado en una silla de ruedas poco después de que la conoció y ella odiaba asomarse siquiera por la ventana. Fernando no dejaba de buscarla en cada rostro para saber desde cuál lo observaba. Incluso a veces tocaba las caras y las estiraba, buscando entre los pliegues los contornos de alguna máscara para poder descubrir la faz anhelada. Cuando se topó con uno del pabellón de esquizofrénicos le resultó imposible librarse de golpes bien dados en el abdomen y la nariz; volvió a su eterna reclusión y a observar desde la distancia, como ella le había enseñado, esperando que los cardenales cambiaran de color hasta desaparecer.
De la misma manera en que Fernando había comenzado el rumor de la correspondencia con su amada, comenzó otro anunciando el embuste. Poco después, a la hora del descanso en la sala de estar, calumnió a los presentes asegurando que alguno se burlaba de él haciéndose pasar por su querida. Maldijo a todos y a sus futuras y dudosas generaciones.
Al terminar, Fernando escuchó detrás de él una voz grave: «La venganza no abandonará la casa de quien con juramentos a otros ultraja». Reconoció de inmediato al médico Velasco, para quien «el accidente de la locura», como le gustaba llamarlo, no era más que eso: percances momentáneos que afectaban a la razón en ciertas circunstancias, como la que acababa de experimentar el colérico anciano.
—Fernando, ¿qué sucede? ¿Se te olvida que si te portas mal te encierran por días?
—Padre, ¿cómo está? Qué gusto verlo.
—«O cuerdo o loco, a aquel hombre le tomaba a tiempos la locura». Ven, Fernando, vamos un rato al patio.
—Claro, padre, ¿tiene un cigarro?
Leobarda, una joven mujer que trabajaba en el área administrativa de La Castañeda, era una de las contadas personas por las que Felipe sentía aprecio. Solían conversar de sus labores y de los pacientes, y era la segunda persona, además de Velasco, que sabía de su incursión epistolar. Una tarde en que Felipe recogió la correspondencia, no pudo resistir preguntarle a Leobarda sobre el niño de doce años que había ingresado durante la madrugada.
—Leobarda, ¿ya sabes del último que llegó?
—No mucho, Felipe, ¿y a ése qué le pasa?
—Otro epiléptico, le dieron dos ataques entre que lo dejaron sus papás y lo llevaron a revisión.
—Está grave, entonces. Yo no sé dónde lo van a meter, si ahí donde los epilépticos ya no cabe ni un alma.
—Ay, mija, si vamos a caber en el infierno, ¿cómo no vamos a caber aquí? No hay de otra.
—Sí, amontonados entre cucarachas y ratas. Esto cada vez se pone peor. Algo va a pasar, ya verás. Hasta el cementerio está a tope, las últimas epidemias dejaron montones de cadáveres.
—¿Y qué se le puede hacer?
—Pues también está Lecumberri, aunque allá se hacen bien mensos y se la pasan mandándonos delincuentes, como ese Gregorio Cárdenas que trabaja en la tienda con Cristino. Un asesino de mujeres no tendría por qué estar aquí ni en ningún sitio. Si estar rodeada de locos es desgastante, ni hablar de los criminales. Y, para terminarla de fregar, hace poquito llegaron los de La Rumorosa, el grupo ese de Baja California.
—Tú al menos vives afuera. A mí me hicieron aquí, ésta es mi casa. Si salgo, nomás me esperan la calle y el hambre.
—Afuera tampoco es tan diferente, estamos igual de amolados. A veces pienso que acá la cosa no está tan mal, si vieras lo que pasa en la ciudad… En fin, seguro vendrán dentro de poco a pedir que le frían el cerebro a ese niño.
En ese momento ambos escucharon una frase solitaria avanzar por los pasillos: «No hay loco de quien algo no pueda aprender el cuerdo».
—Ya llegó el médico. Oye, Leobarda, ¿tú crees que eso de los choques funciona?
—Pues al menos los ayuda a ser obedientes un tiempo. A veces se ponen peor, nunca se sabe. Lo que sí, es que ninguno se ha curado.
Felipe recordó el cuerpo convulso de Fernando cuando presenció una de sus terapias y los minutos que al hombre le costó volver en sí y reconocer el lugar y a las personas a su alrededor. Imaginó que, de someterlo sin algodón en la boca, sus dientes se hubieran roto debido a la presión de la mandíbula y que, de aumentar la energía, se le achicharraría la testa y el humo tendría el regusto de la carne y los huesos achicharrados en el rastro.
Velasco irrumpió con una sonora frase al pasar frente a ellos:
—¡Muchachos! «La locura, a veces, no es otra cosa que la razón presentada bajo diferente forma». Felipe, ¿no es un poco tarde para que vayas a dejar la correspondencia?
Asustado, el joven tomó torpemente el maletín de la correspondencia, se excusó y salió. Sabía que eran pocos los que, como Velasco, comprendían tan bien la locura, esa vetusta afección por la que sus vidas habían coincidido.
Ya en el tranvía, no pudo sacarse de la mente al niño. Imaginó que temblar sin control sería como recibir «choques», y no supo qué consecuencias tendría en él mirar uno de esos ataques. Tendría que averiguarlo. Haría lo posible por acercársele, por hacerlo pertenecer a ese palacio alienado tan suyo. No cualquiera se vuelve loco, esas cosas hay que merecerlas, se dijo.