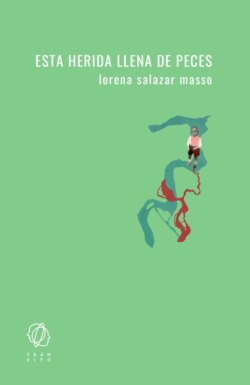Читать книгу Esta herida llena de peces - Lorena Salazar Masso - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеEl niño y yo llegamos al malecón de Quibdó. Buscamos una canoa que nos lleve a los dos, y al pingüino de tela que carga desde que salimos de casa, hasta Bellavista. Nos sentamos en las escaleras de cemento que dan al río Atrato, le compro un mango con limón y sal que me vende una señora, y esperamos. Las mañanas son de las aves, cantan desde los árboles que se elevan a la orilla del río; hasta las más jóvenes tienen un nido de polluelos desnudos, indefensos, hambrientos.
—Ma, mira, un pajarito —dice.
—No es un pajarito, es un gallinazo —respondo con la boca llena de mango.
El gallinazo cabecirrojo descansa sobre una bolsa de basura. No quiero explicarle al niño la diferencia entre un animal tan sombrío y un pajarito, y él tampoco pregunta. El animal alza el vuelo y la corriente se lleva la bolsa río abajo.
El pueblo nace en la margen derecha del río y se expande hasta internarse en una selva que se cobra la invasión y reclama su espacio cuando llena las paredes de humedad y moho. En Quibdó, el Atrato huele a pescado en sal, naranja y madera mojada. Cauce profundo, custodiado por casonas viejas, acompañado de niños y mujeres que lavan ropa en la orilla. Es el río en sus primeros años; viene del Carmen de Atrato y muere en el Caribe. Los habitantes del pueblo viven de él: pescan, lo navegan cantando, le rezan. Un brazo ancho de tierra negra.
Adentro, en la selva, el Atrato no espejea como el Amazonas, no se parece al verde Cauca ni al Magdalena que recorre el país enfurecido y espumoso. A veces pardo, a veces canelo, tiene el olor que brota de un álbum de fotos que se abre después de mucho tiempo.
Amarradas al muelle, esperando llenarse de pasajeros y comida: tres canoas de madera y dos pangas rápidas, blancuzcas. Cada una con su conductor a bordo preparándose para la jornada. Todas las mañanas, camino a la escuela, el niño y yo jugamos a despertar al pueblo: atravesamos la calle Alameda mientras los negocios abren sus puertas; saludamos al señor de la carnicería, acariciamos los pollitos de la tienda veterinaria, miramos de reojo a los borrachos dormidos sobre las mesas de la cantina, que según el niño, son muñecos; coteros descargan bultos de arroz. El edificio de las putas tiene el balcón cerrado —duermen hasta tarde—, carretas de plátanos y canastas de limones se alinean entre la calle y la acera; una vieja despeinada, que conozco hace tiempo, nos grita desde su balcón que vamos tarde, y apuramos el paso.
El pueblo amanece con la ilusión de un niño que abre un libro por primera vez. Ilusión que mengua cuando el sol llega a su punto más alto y comienza a descender hacia la selva. El bochorno de las tardes de Quibdó pesa, el sol calienta, sofoca; brilla en la frente de las personas hasta que, a las cuatro o cinco, revienta como aguacero. No llueve: el cielo se desparrama sobre los negocios que tienen la mercancía al aire desde la mañana.
La gente no sabe a dónde voy con el niño, caminan junto a nosotros como si nada pasara. Algunos Willys esperan racimos de plátano verde que traen las pangas desde los caseríos y llevarán hasta las tiendas de los barrios. Una de las canoas —la más pequeña— se llena con tres cholos y dos sacos de mercado. Cruzan el río a remo, de pie, firmes y serenos; enfundados en sus pantalonetas naranja, verde limón, azul cielo. El malecón empieza a llenarse de viajeros, nos preparamos para embarcarnos en la canoa más barata. El niño no entiende muy bien a dónde vamos —le dije que de paseo—, oculto la nostalgia que me da volver al lugar que alguna vez fue mi casa, donde no queda nada de mi niñez. Pero sí de la del niño.
La canoa sale en media hora, nos iremos en ella. La conductora, una mujer negra como el cacao, se mueve bajo un vestido verde con bordados indígenas —sueños, apariciones, alguna predicción— y sandalias, sandalias tres puntadas. Desde la canoa nos da los buenos días y grita que lancemos el equipaje para acomodarlo en la bodega. Miro al niño: una pulga aferrada a mi vestido, adivino su miedo. Le propongo un juego: contar hasta tres y lanzar nuestras cosas a la canoa. Uno, dos, tres: la ropa de los próximos días, pijama y cepillos de dientes vuelan dentro de una maleta pequeña. La conductora la guarda en un compartimento cerca de los motores y vuelve la mirada hacia nosotros. También lanzo mi bolso y el pingüino del niño.
—¿Y yo qué tiro, ma?
La conductora lo mira y le dice que salte sin miedo, que ella lo recibe. Tomo el dije de limón que cuelga de mi cuello y lo beso. El niño me mira, de inmediato sabe que puede saltar. El dije es una señal que él, muy seguro de sí, inventó una noche.
—Ma, siempre que estás con el limón entre los dientes dices que sí a todo.
Los niños establecen reglas inquebrantables. Me someto a su ley. A cambio le pido que haga las tareas antes de salir a jugar. Lo preparo para una vida llena de intercambios. Nos vamos educando mutuamente. Yo le enseño a ser y él me ayuda a deshacerme, a vivir bajo nuevas formas, señales que nadie comprendería. Está conmigo. No me nació a mí, pero soy su mamá. Lo digo para mí cada noche, una oración al desapego. Frente a la canoa quiero pedirle que no salte, que volvamos a la casa y prendamos la tele, que lo necesito. Le sonrío, su mano derecha libera mi vestido, dejándolo lleno de arrugas.
—A la una, a las dos y a las… tres —grita, salta y lo recibe la conductora—. ¡Ma, te toca!
Saltar o arrojarse a la corriente. Para el niño, estoy a punto de saltar. Suena alegre, festivo: un juego. La sombra de saltar es arrojarse. Me arrojo fingiendo un salto y el niño me abraza como cuando llega de la escuela. Plancho su camisa con mis manos y nos sentamos en las bancas de madera que nos señala la conductora. Blancas, sin espaldar. Si esto fuera un avión pequeño, diría que vamos en el asiento 2B y 2C, la conductora lleva el timón desde atrás. A diferencia de en nuestros viajes en avión, ni ella ni su ayudante, un joven que acaba de saltar a la canoa, se sorprenden de que mi hijo sea negro y yo blanca.
Carne, ropa, sal y tablas para una cama; velas, lápices, frutas y tres cajas con pollitos vivos; maíz, sábanas, ollas y libros de primaria. En ese orden viajan las necesidades de Bellavista. Las maletas van llenas de velas, leche en polvo y pañales. La ropa se reinventa. Un vestido puede revivir como falda, pañuelo, cojín, trapo de cocina. Lo que importa es que la gente coma, duerma y, si es posible, que estudie.
La canoa no está pintada. Un pedazo grande de madera —manglares tallados— que no necesita color. Nuestras sillas no están bajo el techo, no le temo al agua que cae del cielo, no me importará mojarme cuando las nubes dejen caer la tormenta. Sólo necesito un espacio seco para el niño, quizás entre las señoras de la última fila, sólo dos bancas van cubiertas por una carpa negra de plástico grueso.
El ayudante de la conductora reparte chalecos salvavidas. Huelen a ropa mal secada. Los tomo con un agrado fingido. La señora de al lado, a quien la conductora llamó Carmen Emilia, se queja mientras se abrocha el chaleco: «Esto no lo han lavado nunca, no». El niño, en cambio, se siente superpoderoso. Mira a todos por encima del hombro. Me aseguro de que lo tenga bien puesto y pueda respirar. Me pregunta si puede ir con el chaleco a la escuela. Le digo que no, que al llegar a Bellavista tendremos que devolverlo. Me tuerce los ojos y se sienta mirando hacia la selva, altivo, con los brazos cruzados.
Diez personas hemos saltado a la canoa. En la banca de atrás hay dos gemelas con trenzas hasta la cintura: Rossy y Mary, se presentan. Rossy pide otro chaleco, el que le tocó tiene el broche malo. El ayudante le lleva dos para que escoja: verde o rojo. Rossy se pone el rojo y le sonríe, él le ayuda a abrochárselo y regresa sonriendo a la parte de atrás, donde se pone el chaleco verde. La conductora lo mira de reojo.
Esperamos a un señor que está despidiéndose de su mujer. O quizás de su madre. Lo llena de bendiciones, acomoda el cuello de su camisa, le entrega unos billetes enrollados. Lo besa en la boca. Es ella quien le plancha las camisas: «Pobres, pero no arrugados». ¿Qué dirán si lo ven mal vestido? Que no lo quiere suficiente.
La conductora enciende motores, las manos que dicen adiós se van haciendo pequeñas, nos alejamos de la música de las casetas y en el aire sólo queda el ruido de la canoa.
Desde el agua veo qué sostiene a Quibdó: la historia de los enfados del río, esas marcas que deja el agua en la tierra y el malecón. Señoras en las ventanas, mironas que ya barrieron la acera, le hicieron el desayuno al marido y se dedican a mirar. Afortunadas. Señoras que viven al lado del río, en casas con patios grandes, con veraneras que cuelgan del techo, hijos que lloran en las cocinas. Cuidan el río, creo que le rezan. Atrás quedan siluetas de calzones enormes colgados en patios y el solar de la casa cural, donde reposan las benditas batas blancas con las que darán el sermón de hoy.
Los pies de la conductora: dos troncos hinchados, con cicatrices de picaduras de mosquito y uñas naranjas que se aferran a sus sandalias tres puntadas. La reconocerían por el color de las uñas. Si naufragáramos, la encontrarían por las uñas: «Vela ahí», dirían, «esa es la conductora». Recojo mis pies, pongo el bolso encima de ellos; la vergüenza me sube como fiebre de media noche. Nunca aprendí a usar sandalias tres puntadas. La mujerona revisa los motores, la densidad de las nubes y los bolsillos de su delantal, donde, seguramente, guarda plata y comida.
El niño se duerme minutos después de arrancar. Efecto secundario de la pastilla para el mareo y el vaivén del río. Dormido suda mucho. Lo abanico, le paso un pañuelo por la frente y le peino las cejas con mi dedo más pequeño. No trago saliva, no pestañeo, me muevo por dentro. Una lágrima rebosa mi ojo derecho y cae directamente en la mejilla del niño. Rueda hasta su boca, humedece sus labios y desaparece.
—El niño se tragó su lágrima —dice la señora que va a mi lado, Carmen Emilia.
—Bueno, nunca pude darle pecho —respondo.
Carmen Emilia disimula, mira el cielo colmado de nubes de lluvia. Quizás refunfuña en la mente el nombre de algún santo que lleva en el bolso. Se aferra a él como a una oración. Las flores de su falda desteñida, la blusa blanca, a la que le quedan un par de lavadas, deja ver un brasier color crema, como mi piel. La señora también suda y es tan negra como mi hijo. Con los pechos que tiene alimentaría a una escuela entera. Crecí con señoras como ella, esas que cuando asoman la cabeza sobre el río, la velocidad del viento no las despeina.
Llueve. Nubes se rebelan contra el sol y caen sobre nosotros. No es un aguacero, no empapa; incomoda y pica. Tampoco da frío. Una lluvia templada, como las gotas de sudor del niño. Le susurro que debo cambiarlo de silla para que no se moje, pero se agarra de nuevo a mi vestido. Recostado en mis piernas, tiene esa edad en la que están muy grandes para cargarlos, pero muy pequeños para ocupar un asiento; o quizás soy yo que lo veo más pequeño de lo que es. De mi bolso saco una carpa transparente de plástico y lo cubro. La conductora baja la velocidad, y las personas que tampoco están bajo techo abren sus paraguas negros, rojos, morados. Paraguas grandes, de pueblo. No traje paraguas, pero el niño va cubierto. Carmen Emilia quiere ayudar, me acerca la mitad del suyo. Me cae agua lluvia en el pelo, en los hombros, en el vestido blanco de rayas azules. Le digo que me gusta la lluvia, que muchas gracias, que me va a dejar como si hubiera nadado con ropa. Ríe mostrando todos los dientes, tan blancos como los de mi hijo. Se rinde. Cierra el paraguas y dice que me acompaña en la lluvia.
El viento arrastra las nubes a la selva, el agua cesó. Ya no veo casas, los árboles son remplazados por otros, manchas verdes que ponen límite al río. El niño se voltea, me mira desde sus ojos negros. La carpa me deja ver su nariz —chata, redonda, pequeña—, suspira y susurra la pregunta:
—¿Ya casi llegamos?
—No, acabamos de salir.
Carmen Emilia tiene los ojos cerrados. No sé si reza o duerme. ¿Puede un adulto dormir con este ruido?: viento, palabras cortadas, el agua contra la madera y la conductora cantando a los gritos —desafinada, con los ojos cerrados— una canción de una tal cachaloba quitamaridos.
Le quito la carpa al niño, la doblo a la mitad y la extiendo frente a nuestra silla. Sin nubes, el sol cae sobre nosotros, secándonos la ropa. El olor del chaleco y de mi cuerpo se unifica: huelo a perro mojado y el niño también. A él no le importa, está concentrado mirando a Carmen Emilia. Mueve las manos frente a ella para comprobar si duerme o finge, así como él cuando recibimos visita en casa. La señora ni se mosquea.
El río duerme, navegamos encima de un tigre que en cualquier momento puede tragarme entera, a mí y al niño. ¿Cuántas veces pinté de niña este río en mis dibujos? Repetí hasta el cansancio que era uno de los más caudalosos del mundo. Qué orgullosa me sentía de él. Profundo, importante, peligroso. Cada época de lluvia en la cabecera o en el pueblo hacía que se metiera a las cocinas, inundara la escuela. No hubo semana en la que una niña no fuera a clase con los zapatos húmedos. Las monjas se daban cuenta y nos obligaban a quitarnos los zapatos y entregárselos. Los ponían a secar detrás de las neveras de la cafetería de la escuela, donde guardaban las gaseosas. Cuando llegábamos a casa, las mamás nos regañaban por las medias sucias.
El niño se duerme y Carmen Emilia despierta. Abre la boca como una osa, estira las manos, se peina. Saca un banano de su bolso y me ofrece otro.
—¿Cuántos años tiene?
—¿Qué? —pregunto.
—El niño, ¿va dormida o qué? —responde masticando banano.
Me gusta el sabor de las frutas antes de echarse a perder. Tienen manchas, arrugas, golpes, mordeduras de gusano. Nunca una fruta tersa sabe tan bien como una que ha sufrido el paso del tiempo. Carmen Emilia me dice que, ya que estamos en confianza, le cuente del niño. La gente siempre pregunta cosas para tener una excusa y contar sus historias manipuladas, tejidas durante años. No la conozco, pero queda mucho río por delante. Suspiro, estiro las piernas y respondo la pregunta detrás de la pregunta.
—Desde que el niño llegó he pasado más noches junto a su cama que sobre la mía, vigilando su respiración, el aire caliente de cachorro que entraba y salía de su naricita me daba motivos suficientes para trabajar y darle todo lo que me pidiera; lo que adivinara en sus ojos negros. Una mañana, después de maldormir junto a su cama, el niño me despertó con su llanto.
—¿Por qué soy negro y tú blanca? —me preguntó.
Él tenía cuatro años, y yo no estaba preparada para esa pregunta. Si hubiera crecido dentro de mí, si lo hubiera parido, no habría sido menos difícil responder. Quizás le habría dicho que en el mundo hay personas de muchos colores y que, al mezclarse, nacen colores nuevos. Que su papá era negro y yo blanca, que él había sacado lo mejor de nosotros: la piel del papá, los ojos y el andar de la mamá. Pero no tiene papá y no nació de mí.
Carmen Emilia no me quita la mirada de encima, sabe escuchar. Toma la cáscara de banano que llevo en las manos y la manda a volar. No sé si me cree. Se queda mirando el río, café como ella, como la madera de la canoa, como el niño. Después de un silencio corto, continúo:
—¿Qué hace alguien que crece sin madre? ¿Lo cuida el viento, una profesora, la señora de la tienda de la esquina? ¿Quién le enseña a rezar, a temer, a dejar de crear? ¿Quién le dice: «¡Niño, eso no se hace!» ¿Quién le corta las alas y quién se las cose? ¿Quién le pone los pies en la tierra? No tenerla, a veces, es lo mismo que tenerla. Una madre es algo que duele. Es herida y cicatriz. Para un niño, una mamá es la persona que pregunta si quiere leche en el chocolate, la que regaña cuando camina descalzo por la casa, la que prueba la sopa primero, se quema la lengua y espera a que enfríe un poco. Una mamá es la persona que está.
Ese día no lo mandé a la escuela.
En el patio de la casa, junto al palo de limón, puse la mesa de madera en la que trabajaba entonces. Llevé lápices de colores, hojas, y senté al niño frente a mí. Antes de contarle la verdad, le pedí que hiciera líneas de todos los colores. Abusó del verde, hizo círculos morados y azules; llenó la hoja de naranja, amarillo, rosa, negro, rojo, crema y café. Le quebró la punta al azul cielo. Con la hoja pintada sobre la mesa le expliqué que así es el mundo, colorido, y que eso incluía a las personas, que somos naturaleza.
—¿Soy un árbol? —preguntó.
—Un árbol con ojos y pies y lengua —dije.
—¿Tú qué eres? —preguntó sonriendo.
—¿Qué crees? —dije poniéndome de pie para que me mirara completa.
—Pues una mamá —gritó.
Me senté junto a él y le conté la verdad:
—Eres negro y yo blanca porque tienes dos mamás: una es la mujer negra que te llevó en su barriga nueve meses y te trajo al mundo. La otra soy yo, que te he cuidado todos los días desde que eras un bebé.
El niño miraba las naranjas mientras escuchaba.
—La mujer de la que naciste no pudo quedarse contigo, con nosotros —dije.
Tomé una hoja, dibujé dos mujeres: una negra, otra blanca, y un niño, negro también. Le expliqué:
—Esta es tu mamá negra, esta es tu mamá blanca y este eres tú.
Que era muy afortunado porque casi todos los niños tenían una sola mamá y él tenía dos, le dije también. Sorbió los mocos, parecía feliz y convencido. Pude solucionarlo diciéndole que eran cosas de Dios, pero ya le había enseñado que la voz de Dios sólo la escuchábamos adentro, a las ocho de la noche, antes de ir a la cama. ¿Quién le iba a responder si le hablaba a Dios en voz alta y a las diez de la mañana?
Le pedí que hiciera su propio dibujo. Además de dos madres y un niño, llenó la hoja de círculos verdes, limones. Antes de terminar dijo señalando mi silueta:
—Ma, casi no te ves.
—El color blanco es aburrido. Dibújame un vestido.
Entonces encima del blanco pintó con todos los colores. Mi silueta parecía una colcha de retazos. Pero en el centro la combinación de todos los colores dio paso al negro.
Al final, me preguntó si su otra mamá nos traería regalos cuando viniera a visitarnos. Le dije que sí.
—¿Volvió a preguntar por la mamá negra?
—No. Pero enmarqué los dibujos que hicimos ese día y los colgué en su cuarto. Él sabe que tiene dos mamás, pero no lo hablamos más. Sé que cuando le preguntan en la escuela por qué tiene una mamá como yo, él responde que tiene dos mamás y se ríe de los otros, que sólo tienen una. Corre, se esconde en el baño y llora. No sabe por qué, pero llora.
El sol pica, los árboles compiten con el agua: quieren meterse, robarle espacio al cauce del Atrato. Se cuelan los alaridos de un pájaro, cada vez más fuertes, me preocupa que despierten al niño. Carmen Emilia señala un árbol, me dice que es un gavilán saraviado. Señala otro, y luego otro. También dice que es una lástima no saber cuándo un pájaro llora o canta. No digo nada. Me va a despertar al niño.
—¿Le gusta ser blanca? —Me pregunta rompiendo el silencio.
Paso la mano por el pelo del niño, le acomodo la camisa y le quito los zapatos verdes. El pajarraco no canta más. Miro a Carmen Emilia y le cuento un recuerdo.
La próxima semana es el Día de la Raza y nos toca hacer una obra de teatro en el patio grande del colegio, frente a todas. No sé actuar; sé fingir que tengo gripa, que me pica el cuerpo, que me duele el cuello, pero actuar no. A las tres y quince llegamos al salón de música, junto al jardín medicinal, para el primer ensayo de la obra. Color crema, sin ventanas y con un ventilador empotrado en la pared. El salón tiene espejos hasta en el techo, por eso las monjas nunca entran, tienen prohibido mirarse porque pueden ir al infierno por vanidosas. O por feas. Este año no hemos tenido clase de música; el salón quedó abandonado cuando el profesor murió de un infarto que no causamos nosotras con nuestros gritos desafinados, como él nos decía con esa voz de tenor.
Reunidas en círculo como indias frente a una fogata, Karol, que siempre saca las mejores notas, es la encargada de dirigir la obra y darnos las instrucciones. La seño Eloísa siempre la pone de ejemplo, incluso la deja cuidando al grupo cuando va al baño a echarse ese perfume que huele a flores de cementerio. Mirándonos por encima del hombro, Karol reparte unas fotocopias que explican cómo debemos vestirnos, dice que la historia ya la estudiamos en clase y debemos improvisar los diálogos, algo natural. Yo no sé improvisar, pero es la primera vez que me invitan a algo, así que no digo nada.
El bochorno de este salón hace que la ropa se me pegue a la barriga. Karol levanta una mano, dice que nos callemos y prestemos atención, que no repite. Se ha vuelto muy mandona.
—La seño Eloísa repartió los personajes. Yo seré La Conciencia, la voz más importante. Iré contando la historia de la obra, escrita por la seño, mientras ustedes actúan. Lina, Jimena, Jessica, Susana, Rocío y Neisy serán esclavas. Vanessa, Anny, Teresa y Andrea, las indias —dice Karol.
—¿Y yo? ¿A mí qué me toca ser? —le pregunto a Karol.
—Vos sos el español —responde con cara de mala.
—Ahhh, no. ¿Por qué yo? —digo mientras cruzo los brazos.
Se ríen a carcajadas, tosen, se agarran la barriga como las hienas de El rey león. Digo que me gustaría ser otra india o esclava, que me puedo pintar, que tengo un montón de collares de colores, pero no paran de reírse. Odio mi piel de lagartija, de hoja de cuaderno, por eso me toca el papel más aburrido y solitario. Ni siquiera sé cómo es un español. Tengo rabia, pero no lo demuestro, no quiero que me saquen de la obra ni que se vayan a enojar conmigo. Leo las instrucciones: las esclavas tienen que usar falda de boleros blanca, delantal y llevar una batea para cargar oro. Las indias, vestidos y collares de colores. El español tiene que usar pantalón negro, camisa blanca y un rejo de vaca en la mano. La Conciencia dice que hay disfraces para todas en el baúl, que nos vistamos porque en cinco minutos empieza el ensayo. Ella trajo su propio vestido amarillo.
En el salón de música no hay baños. Nos quitamos la ropa unas frente a otras, y sacamos los disfraces del baúl. Las miro a través de los espejos: la piel de todas brilla; yo, un fantasma. Las esclavas se ponen faldas, se hacen trenzas y bailan como mariposas por todo el salón. Las indias, ya vestidas, se pintan figuras en la cara y se inventan palabras como «wakiuj», «miaje», «jijibú». Mi vestuario es un desastre: la ropa del español me queda grande, en el pantalón caben dos niñas y la camisa, para un gigante. Una de las esclavas me presta una tela de colores que uso como correa. Doy pena. Me recojo el pelo hacia atrás y me dibujo un bigote flechudo con la pintura de las indias.
Cuatro sillas en medio del salón simulan las chozas de las indias, una sábana amarilla es el río y el baúl es el barco en el que llegan las esclavas y el esclavista español. Estamos afuera del aula esperando la orden. Hago muecas porque el bigote pintado me pica. Escuchamos la señal: «¡Ya!», las indias entran primero y se sientan. Karol, La Conciencia, camina de un lado a otro con su vestido amarillo, habla con voz de diosa.
LA CONCIENCIA: Sol, tierra verde, pájaros. No existía la palabra «jaula». Las indias de pelo largo hacían canastas, trenzaban las hojas, peinaban niños piojosos. Se curaban los dolores con el permiso de las plantas.
(Las indias arrancan hojas de los cuadernos y las ondean mirando al techo como si fuera el cielo).
LA CONCIENCIA: La libertad murió cuando llegaron los españoles con sus espejos y sus caballos y sus oraciones castellanas. Las indias fueron sometidas a trabajos forzosos de sol a sol, pero no aguantaron. Las pobres murieron entre ramas secas, barro y jagua.
(Las indias se desmayan en las sillas, con la cabeza hacia atrás el pelo les cuelga como cascada).
LA CONCIENCIA: Los españoles, tan sabios, tan malvados, con su piel blanca como nubes, robaron África. Hicieron de las mujeres, esclavas, separándolas de sus familias y prohibiéndoles adorar a sus dioses. Las obligaron a trabajar día y noche, las golpearon y humillaron, dejándoles una cicatriz eterna con la que hoy nacen todas las negras.
(Las esclavas entran en silencio, amarradas por una cuerda, y se agachan junto al río. Buscan oro y cantan).
ESCLAVAS:
Y aunque mi amo me mate
a la mina no voy
yo no quiero morirme
en un socavón.
LA CONCIENCIA: Las arrancaron como a una planta sin raíz. Les prohibieron pensar, mirar el sol y saborear la lluvia; tampoco podían soñar con una casa digna para sus familias. Eran del hombre avaro que las robó del amanecer africano. Sin tierra, las esclavas sólo tenían sus trenzas y el canto. El español les quitó todo. El español les quitó todo, dije…
Karol mira a los lados esperando que yo, el blanco español, haga mi aparición en escena e improvise palabras malvadas. Pero no lo hago. Me limpio el bigote con la manga de la camisa, doy media vuelta y me marcho. Soy blanca, pero no soy ningún español. No voy a maltratar a mis compañeras. Camino tan rápido como puedo. Karol se asoma y me grita que si no vuelvo me saca de la obra. Sigo caminando.
Carmen Emilia me detona recuerdos que no creí tener tan claros. Me escucha atenta, desde sus ojos curiosos y surcados de arrugas leves para su edad; fue hermosa, lo es: una belleza contundente, marcada, nada sutil. Salvaje. La corteza de un árbol que tiene años de vivir entre la selva y conoce los secretos. No puedo mentirle y le sorprende que le cuente más de lo que pregunta, aunque intenta disimular. Dice que los niños son justos, nacen con la historia en la piel y las palabras puras, sinceras. Luego crecen y se echan a perder, se pudren. Que no me preocupe, que no parezco un español. Pero que la historia pesa y el blanco es blanco, hasta los nacidos en este país llegan aquí a tomar lo que no es suyo. A construir casas, montar negocios para que el negro les trabaje. Ellos que sí pudieron estudiar porque vienen de afuera. Dice que lo peor, después de todo lo que cuentan los libros de historia, es que a esta tierra todavía no llegue agua potable ni educación.
La historia, como dice mi recuerdo, es una herida con la que nacemos todos. Nunca alcanzaremos a pagar lo que ha sufrido el pueblo negro. Su hostilidad, el miedo, el desprecio tienen una causa profunda, añeja. Consecuencia. Cuando era pequeña las niñas hacían chistes acerca de mi cuerpo, pero nunca fue un rechazo, todo lo contrario: me untaron de ellas, me enseñaron a bailar con sus faldas, intentaron meter ritmo en mi piel. Mientras una niña me movía la cintura, otra hacía una trenza con mi pelo, para que se me quitara lo simple, eso decían.
Mi niño, nada simple, se remueve en la silla de la canoa. Tiene pesadillas. A veces sueña que lo persiguen tortugas gigantes y le muerden los pies. Se despierta llorando. Lo abrazo y le pregunto si tiene hambre. Un viaje en canoa, más de una hora, no es un plan divertido para un niño. Saco una bolsa de ciruelas y le invento un juego: ponerle un nombre a cada una antes de morderla. Se limpia las lágrimas y sonríe. Se sienta entre Carmen Emilia y yo con las ciruelas maduras y los ojos empiyamados. Dice: Rubiela. Jacinta. Ester. No sé de dónde saca los nombres, no conocemos a nadie que se llame así. Continúa: Fulgencio. Catalina. Andy Rocío. Angosto. Augusto, corrijo. Dice que no, que Angosto. Y Runi. Bomberto. Ismelda. Jonsefo. Vintor. Amalina. Cirueldo.
No nos ofrece. Una a una, la carne de las ciruelas nombradas desaparece. Las pepas a la bolsita. El niño me mira con cara de ya terminé el juego, ahora qué. Carmen Emilia le dice al niño que no se puede quedar con las pepas, que toca sembrarlas para que crezcan más árboles de ciruela. Me mira buscando la aprobación muda que le doy y luego dice que sembrará las pepas en el río. Desde la banca comienza a tirarlas con su fuerza de niño, las pepas caen al agua mientras él repite: Angosto. Runi. Bomberto. Ismelda. Jonsefo. Vintor. Amalina. Cirueldo.
Ser mamá: inventar juegos de sol a sol. Mientras cocino le cuento historias: el runrún de la licuadora es un monstruo de tres cabezas: una come borojó, otra, maíz; y la tercera piña. La olla a presión, una tortuga ciega; el cuchillo, dientes de cocodrilo; la nevera, la Antártida donde a veces guarda el pingüino de tela. Él también inventa: la caneca donde echamos la ropa sucia es una fuente y por cada prenda que tiramos allí podemos pedir un deseo. El último juego del día se llama dormir.
Carmen Emilia se levanta, atraviesa las filas y se detiene atrás, junto a la conductora. Conversan como si se conocieran de años. Se parecen en la boca, en las sandalias, en la forma de poner las manos en la cadera cuando hablan. El pelo grueso y apretado. Me arrugaré en un par de años, pero ellas no, son más fuertes que las frutas, no le temen al tiempo. Envidio la forma como atraviesan la tela. La dominan y conceden misticismo a los boleros de faldas y vestidos, a los accesorios de la cabeza, al color amarillo, que a nadie más le va. En cambio, mis telas cuelgan como plumas mojadas, intentan disimular lo que me tocó ser.
El niño me entrega la bolsa ya sin las pepas de ciruela y se limpia las manos en los pantalones. «Auch, me duele la espada», dice tocándose el cuello. Es muy pequeño para ir metido en una canoa con desconocidos, sobre tanta agua, a merced del sol y la lluvia. Pregunta si falta mucho, si a donde vamos tendrá una cama para él, si la conductora ronca. «Auch», dice de nuevo y lo abrazo mientras le sobo la espalda y el cuello, y le beso la cabeza hasta que se queda dormido.
Carmen Emilia me hace volver a mi niñez. Insiste en remover el pasado y en llevarme a las profundidades. Ojalá se quedara junto a la conductora el resto del viaje, pero sé que volverá a preguntar por él. Todos en la canoa vamos inventando una historia: qué decir cuando lleguemos a Bellavista.
—¿Ya casi llegamos? —le pregunto a mi papá.
—Sí, ya casi —responde.
—Hace muchos ya casi que ya casi —digo en voz baja para que mi mamá no oiga. Me regaña por contestona.
Ser grande es aprender a leer el reloj para decir: ya casi.
Mi papá me da una naranja muy grande. Que no es una naranja, es una toronja, me dice luego.
—¿Qué es una toronja? —le pregunto.
—No es una naranja, ni un limón, ni una mandarina, pero se parecen. Son de la misma familia. Si fueras un limón, tus primas serían toronjas.
Hace mucho que nos comimos el fiambre que nos empacó la abuela y sólo queda un saco de toronjas. Tenemos tanta hambre que parecemos más flacos. Ya no vamos tan apretados en la parte de atrás de un Willy rojo que anda de lado, como la sonrisa de un viejito sin familia. Me gusta que el carro tenga nombre de ballena: Willy. Willys, corrige mi papá. Willy, repito yo. Él se rinde y, metiendo sus canas dentro de una gorra café, me dice que más adelante nos compraremos un Willy de estos.
Yo quería que la abuela viniera con nosotros, pero se quedó en ese pueblo frío donde vivimos hasta hoy. Tuvimos que dejar todas nuestras cosas porque a este Willy sólo le caben un par de maletas con ropa. Aquí no hay espacio para una abuela, y menos como la mía que es muy gorda. Además, dijo que no podía abandonar sus plantas, que el abuelo sólo se preocupaba por los caballos, y es verdad. Yo misma lo he visto llegar, quitarse las botas de cuero y pasar junto a las plantas del patio en busca de melaza para los caballos. A las matas, ni las mira. A la abuela menos. Por eso no me habría importado cambiar a mi hermano por la abuela y que viniera ella en vez de este niño que no hace más que llorar. Mi mamá le dice que, si sigue llorando sin razón, le va a dar razones para que llore. Mi papá le pide al chofer la navaja. Abrimos una toronja con la misma emoción que abrimos los regalos en Navidad. A mi pobre hermano le caen gotas de toronja en los ojos y ahora sí empieza a llorar con razón.
Pasamos junto a un letrero que dice: «Bienvenidos». Mi mamá se peina con las manos y nos avisa que estamos llegando. Le suena los mocos al niño, le acomoda la gorra a mi papá y a mí me dice que me siente derecha. Yo también intento peinarme, me miro en las ventanas del Willy, pero no se ve nada porque son de plástico. Ya no tengo que preguntar cuánto falta. Ya no me da miedo que el Willy se vaya a salir de la carretera. Ya empiezo a ver limones en vez de toronjas.
Una tía nos da la bienvenida. ¿Quién más sino una tía? Todo lo que no es papá, mamá o hermano es una tía. ¿Cómo están?, ¿cómo les fue?, ¿ya comieron? Casi respondo a la última pregunta. Bajamos las maletas del Willy. Mi papá habla con el chofer y mi mamá entra a un edificio con la tía y mi hermano, que ya no llora.
Me quedo como estatua mirando los palos de limón que hay en la calle. Camino hacia uno de ellos y veo que las hormigas suben por el tronco en fila india, tan ordenadas como los niños de una escuela cuando hay misa o están repartiendo comida. Cargan pedacitos de hojas. Al final de la calle se ve la línea de un río. Antes de partir a Quibdó, la abuela le dijo a mi mamá que cuando llovía mucho el río inundaba las casas, que a la gente se le mojaban los muebles, las camas y la ropa. Y que, en Bellavista, a donde iremos después de pasar unos días aquí, el río se sube hasta la iglesia. Siempre he querido aprender a nadar, pero un río es un río, no una piscina. Menos mal que mi tía vive en un edificio muy alto de tres pisos y si el agua se sale no nos mojamos. En este lugar, hasta los techos de las casas son verdes. Hay uno, dos, tres, muchos árboles. Busco a mi papá con la mirada: sigue hablando con el chofer del Willy. Cuento cuatro, cinco, seis. Hay niños trepados en los árboles, ¿qué hacen ahí? ¿Están comiendo limón? Son niños y tienen un color de piel diferente al mío, más brillante, más bonito. Algunos están descalzos. Otros llevan sandalias, pantalones cortos y camisetas con huecos para el calor.
Uno de ellos me tira un limón en la cabeza. ¡Auch! Lo miro y señala las toronjas. Me pregunta qué son. Le digo que no son naranjas, ni mandarinas, ni limones. Pone cara de viejito sin familia. Luego baja del árbol y se va tras una señora que lleva una bolsa de plástico repleta. La señora camina de lado y pienso que todo está de lado desde que salimos de la casa de la abuela. El niño alcanza a la señora: «Seño, ¿le ayudo?». Ella lo mira, saca una moneda de su pecho, se la entrega y él se monta la bolsa en la cabeza. Caminan juntos muertos de la risa. Bueno, en realidad sólo el niño se ríe, la señora tiene cara de limón y para cada tres segundos a comprar una zanahoria aquí, un tomate allá. Aguacates no compra. Dice que la última vez le salieron malos.
Me gusta este lugar porque el sol es más grande que el de nuestra antigua casa, hay más árboles y más niños; a veces me canso de jugar con mi hermano. Tengo calor y me pica la piel. El Willy rojo se va dejando la calle llena de polvo. Mi mamá grita desde el balcón que ya está el almuerzo, que compremos un aguacate. ¿A mi mamá no le da pena gritar por un balcón ajeno? Una casa es cualquier lugar donde haya una mamá gritando. No compramos el aguacate. No tenemos plata. Mi papá levanta la maleta con la mano derecha y deja la izquierda para las toronjas. Siempre dice que puede con todo, pero aquí voy tras él, recogiendo las toronjas que van cayéndose del saco.