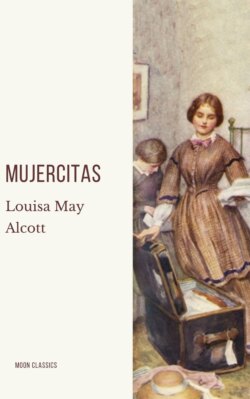Читать книгу Mujercitas - Луиза Мэй Олкотт, Louisa May Alcott, Луиза Мэй Олкотт - Страница 9
4
CARGAS
Оглавление—¡Oh, querida! ¡Qué duro resulta retomar nuestras obligaciones y seguir adelante! —dijo Meg con un suspiro, la mañana siguiente de la fiesta. Las vacaciones habían acabado y aquella semana de felicidad no le había aportado energía suficiente para ocuparse de tareas que no eran de su agrado.
—Ojalá todos los días fuesen Navidad o Año Nuevo. ¡Sería estupendo! —comentó Jo en tono melancólico y entre bostezos.
—Entonces no disfrutaríamos de esos días especiales ni la mitad que ahora. De todos modos, debe de ser maravilloso que te inviten a cenar y te regalen ramos de flores, ir a fiestas, volver a casa en carruaje y, al llegar, leer un rato y descansar, sin tener que pensar en trabajar. Algunas jóvenes llevan esa vida, y yo las envidio. ¡El lujo me atrae tanto! —comentó Meg mientras trataba de decidir cuál de los dos vestidos desgastados que tenía ante sí lo estaba menos.
—Bueno, eso no está a nuestro alcance, así que, en lugar de lamentarnos, arrimemos el hombro y cumplamos con nuestras obligaciones con alegría, como hace Marmee. Para mí, la tía March es como el viejo de Simbad el Marino, pero imagino que cuando aprenda a soportarla sin protestar me quitaré esa carga de encima o me resultará tan ligera que ni pensaré en ella.
La idea puso de buen humor a Jo, pero no alegró a Meg, porque su carga, cuatro niños malcriados, le parecía más pesada que nunca. No tenía ánimo para ponerse guapa como solía hacer, con un lazo azul en el cuello y un peinado favorecedor.
—¿Qué sentido tiene arreglarse cuando los únicos que me van a ver son unos mocosos malhumorados y a nadie le importa si estoy guapa o no? —musitó cerrando de golpe el cajón de la cómoda—. Me pasaré la vida trabajando y penando, divirtiéndome solo en contadas ocasiones, y me convertiré en una vieja fea y amargada; todo porque soy pobre y no me puedo permitir disfrutar de la vida como hacen las demás. ¡Qué desgracia!
Meg bajó con aire compungido y se mantuvo en ese estado de ánimo durante todo el desayuno. De hecho, todas estaban de mal humor y quejumbrosas. A Beth le dolía la cabeza y se había tumbado en el sofá con la gata y los tres gatitos en busca de consuelo; Amy estaba muy preocupada porque no se sabía bien la lección y no encontraba sus útiles. Jo no dejaba de silbar y de armar ruido mientras se preparaba para salir; la señora March intentaba terminar de escribir una carta que tenía que enviar de inmediato, y Hannah estaba muy gruñona porque no le sentaba bien acostarse tarde.
—¡No creo que haya una familia de peor humor! —exclamó Jo, que perdió los estribos después de volcar un tintero, romper los cordones de sus zapatos y aplastar su sombrero sentándose encima de él.
—¡Pues tú eres la más cascarrabias de la familia! —replicó Amy, cuyas lágrimas cayeron sobre su pizarra y borraron la suma, llena de errores, que acababa de hacer.
—Beth, si no bajas estos horribles gatos a la bodega, acabaré ahogándolos —exclamó Meg, muy enfadada, mientras trataba de librarse de uno de los gatitos, que se había encaramado a su espalda y se mantenía clavado a ella, como si de un erizo se tratara, fuera de su alcance.
Jo reía, Meg protestaba, Beth imploraba y Amy se lamentaba porque no recordaba cuánto era nueve por doce.
—¡Niñas! ¡Niñas! Callad un minuto, Debo enviar esta carta con el correo de la mañana y, con tantas quejas, no me puedo concentrar —exclamó la señora March al tachar por tercera vez una frase de la carta.
Se produjo un momento de calma que tocó a su fin después de que Hannah entrara con dos empanadas recién hechas, las dejara sobre la mesa y se marchara. Aquellas empanadas eran toda una institución; las jóvenes las llamaban «manguitos» porque, a falta de éstos, resultaba muy agradable sentir en las manos el calor de la pasta recién horneada en las mañanas frías. Hannah nunca dejaba de prepararlas, por muy ocupada o malhumorada que estuviera, porque sabía que la jornada sería larga y dura; las pobres criaturas no comían nada más hasta volver a casa, y rara vez regresaban antes de las tres.
—Beth, acurrúcate con tus gatos; espero que se te pase el dolor de cabeza. Marmee, adiós; esta mañana nos hemos portado como una banda de granujas, pero volveremos a casa hechas unos auténticos angelitos. Meg, vamos. —Y Jo echó a andar pensando que los peregrinos no estaban haciéndolo todo lo bien que debían.
Siempre volvían la cabeza antes de doblar la esquina, pues sabían que su madre estaría en la ventana para hacerles un gesto, sonreír y decirles adiós con la mano. En cierto modo, eso parecía darles fuerzas para hacer frente al día porque, estuvieran del humor que estuviesen, esa última imagen del rostro de su madre tenía sobre ellas el efecto de un rayo de sol.
—Si Marmee nos amenazara con el puño en lugar de mandarnos besos con la mano nos estaría bien empleado, porque nos hemos comportado como unas brujas —comentó Jo, que, en su arrepentimiento, consideraba que el lodo del camino y el fuerte viento eran una merecida penitencia.
—No uses expresiones vulgares —se quejó Meg, oculta tras el chal con que se había cubierto como una monja harta del mundo.
—No veo nada malo en emplear palabras fuertes cuando su significado es el adecuado —repuso Jo sujetándose el sombrero cuando dio un salto sobre su cabeza, dispuesto a salir volando.
—Puedes dedicarte todos los insultos que quieras, pero yo no soy ni una granuja ni una bruja.
—Está claro que hoy no tienes un buen día y, además, estás frustrada por no poder vivir rodeada de lujos. ¡Pobrecita! Espera a que yo me haga rica; entonces, podrás disfrutar de todos los carruajes, helados, zapatos de tacón y ramilletes que quieras y bailarás con todos los jóvenes pelirrojos que te apetezca.
—¡No seas ridícula, Jo! —exclamó Meg, que no obstante se rió de la ocurrencia y se sintió mejor a su pesar.
—Da gracias de que lo sea. Si adoptase ese aire abatido y me dejase vencer por el desaliento como tú, estaríamos apañadas. Afortunadamente, siempre encuentro algo divertido para animarme. Deja de quejarte y haz el favor de volver a casa de buen humor.
Cuando llegó el momento de separarse, Jo dio una palmada de ánimo a su hermana y cada una siguió su camino, con la empanada caliente en las manos, intentando poner buena cara al mal tiempo, al trabajo duro y al hecho de no poder satisfacer sus sueños adolescentes de bienestar.
Cuando el señor March perdió su fortuna en un intento de ayudar a un amigo caído en desgracia, las dos hijas mayores rogaron que se les permitiese colaborar en el sustento familiar. Sus padres, convencidos de que nunca era demasiado pronto para conocer el valor del esfuerzo, el trabajo y la independencia, accedieron y ambas se pusieron a trabajar henchidas de amor y buena voluntad, seguras de que, a pesar de los obstáculos, saldrían adelante.
Margaret encontró un puesto como institutriz y se sintió rica con su pequeño sueldo. Como ella misma reconocía, «le encantaba el lujo», y su principal preocupación era la pobreza en que vivían. A ella le resultaba más difícil de sobrellevar que a las demás porque recordaba la época en la que gozaban de un hogar hermoso y confortable en el que no faltaba nada. Trataba de no dejarse vencer por la envidia ni el descontento, pero era natural que una joven anhelase tener cosas bonitas, divertirse con sus amigos y llevar una vida feliz sin frustraciones. En casa de los King veía a diario todo aquello que deseaba, porque las hermanas de los niños que cuidaba salían con asiduidad y Meg las veía pasar con frecuencia con espectaculares vestidos de fiesta y ramilletes de flores, las oía comentar con entusiasmo obras de teatro, conciertos, fiestas y celebraciones de toda índole, y las veía gastar en fruslerías un dinero que a ella la hubiese sacado de un apuro. La pobre Meg no solía quejarse, pero en ocasiones se sentía amargada por aquella injusticia, y es que todavía no había aprendido a apreciar lo rica que era en la clase de bendiciones que, en verdad, garantizan una vida feliz.
En cuanto a Jo, resultó ser la ayuda perfecta para la tía March, que estaba inválida y necesitaba a alguien que la cuidase. La anciana, que no tenía hijos, se ofreció a adoptar a una de las jóvenes cuando la familia perdió su fortuna y se sintió muy ofendida cuando los padres rehusaron su oferta. Los amigos advirtieron a los March que con aquella decisión habían perdido toda posibilidad de figurar en el testamento de la rica anciana, a lo que el matrimonio, nada materialista, contestaba; «Ni una fortuna doce veces mayor podría compensar el perder a una de nuestras hijas. Ricos o pobres, permaneceremos unidos y felices».
La anciana les retiró la palabra durante un tiempo, hasta que un día, en casa de una amiga, conoció a Jo, que la cautivó con sus dotes cómicas y su franqueza, hasta el punto de que le ofreció trabajo como dama de compañía. A Jo no le entusiasmó la propuesta pero, en vista de que no surgía nada mejor, aceptó el puesto y, para sorpresa de muchos, se ganó el favor de su irascible parienta. Tenían sus más y sus menos, y en una ocasión Jo se había marchado a casa espetando que no aguantaba ni un segundo más, pero la tía March, a quien enseguida se le pasaban los enfados, la reclamó con tal urgencia que la joven no tuvo corazón para negarse, y es que en el fondo había cogido cariño a aquella vieja cascarrabias.
Yo sospecho que lo que en verdad le gustaba de aquel trabajo era la enorme y bien surtida biblioteca, que era pasto del polvo y las arañas desde la muerte del tío March. Jo recordaba bien al anciano y amable señor que le prestaba sus grandes diccionarios para que construyese puentes y raíles de ferrocarril, le contaba historias sobre curiosas ilustraciones de libros escritos en latín y le compraba panecillos de jengibre cuando coincidía con ella en la calle. La estancia, oscura y llena de polvo, con bustos que miraban fijamente desde las altas estanterías, cómodas butacas, globos terráqueos y, lo mejor de todo, una selva de libros en que perderse a su gusto, resultaba para la joven un paraíso terrenal. En cuanto la tía March dormía la siesta o atendía una visita, Jo corría a aquel tranquilo refugio para, acurrucada en una butaca, devorar poesía, novelas de amor, de historia o de aventuras, o contemplar ilustraciones, como un auténtico ratón de biblioteca. Pero, como suele ocurrir, la felicidad no dura eternamente y, así, cuando estaba en lo mejor de una historia, en el verso más dulce de un poema o en el punto álgido de un relato de aventuras, una voz chillona la reclamaba, «Josephine, Josephine», y se veía forzada a abandonar su paraíso para devanar un ovillo de hilo, bañar al perro o leer en voz alta ensayos de Belsham durante horas.
Jo sentía que estaba llamada a realizar algo portentoso y, aunque no sabía en qué podía consistir, confiaba en que lo descubriría con el tiempo. Mientras tanto, su principal frustración era no poder leer, correr y montar a caballo tanto como quisiera. Su carácter fuerte, su lengua afilada y su espíritu incansable la llevaban a meterse en líos una y mil veces, con lo que su vida era una sucesión de altibajos que podían resultar tanto cómicos como patéticos. El aprendizaje que recibía en casa de la tía March era justo lo que necesitaba, y la idea de colaborar a su propio sustento la hacía feliz, a pesar del constante «Josephine».
Beth era demasiado tímida para ir a la escuela. Lo habían intentado, pero la pobre lo pasaba tan mal que habían optado por que estudiase en casa, con su padre. Cuando él marchó al frente y la madre se vio impelida a volcar su energía y su tiempo en tareas de ayuda a los soldados, Beth siguió estudiando por su cuenta y se esforzó al máximo. Como era una joven muy hogareña, disfrutaba ayudando a Hannah a mantener la casa limpia y a punto para cuando las demás volviesen del trabajo, y no anhelaba más reconocimiento que el amor de sus seres queridos. Aun en las jornadas más largas y tranquilas, nunca se sentía sola ni permanecía ociosa, puesto que su mundo interior estaba poblado de amigos imaginarios y era, por naturaleza, laboriosa como una abeja. Por las mañanas, se divertía jugando con seis muñecas a las que despertaba y vestía con amor, pues todavía era una niña. No había ni una sola que estuviese entera y ninguna era bonita; habían permanecido en un rincón hasta que ella las rescató del olvido. Cuando sus hermanas fueron demasiado mayores para jugar con ellas, Beth las tomó a su cargo, pues Amy no consentía tener nada viejo o feo. Precisamente por eso, Beth se había entregado a su tierno cuidado y hasta había puesto en pie un hospital para muñecas enfermas. Nunca clavaba alfileres en sus cuerpos de algodón, no les gritaba ni las golpeaba, y no desatendía a ninguna por repulsiva que fuera. Las alimentaba, vestía, cuidaba y acariciaba a todas con idéntico afecto y devoción. Incluso había rescatado a una muñeca desmembrada que había pertenecido a Jo y que, tras una vida tempestuosa, había ido a pasar al saco de los trapos. Como tenía la cabeza descosida, le puso un bonito gorro, y para disimular la falta de brazos y piernas, la envolvió en una manta y le consagró la mejor cama de su hospital, como enferma crónica que era. No creo que nadie, viendo el amor que Beth prodigaba a aquella muñeca, pudiese dejar de emocionarse, por mucho que tal entrega le provocase risa. Le llevaba flores, le leía cuentos, la sacaba a que le diese el aire, oculta en su abrigo, le cantaba nanas y no se acostaba sin besar su sucia carita y susurrarle con dulzura: «Que pases una buena noche, querida».
Como el resto, Beth también tenía sus penas y, puesto que no era un ángel sino una niña muy humana, también ella «dejaba escapar unas lagrimitas», decía Jo, por no poder tomar lecciones de música y no contar con un buen piano. Amaba tanto la música, se esforzaba tanto por aprender y practicaba tan pacientemente en el viejo y desafinado instrumento de la familia, que parecía obligado que alguien (por no decir la tía March) acudiese en su ayuda. Nadie lo hizo, sin embargo, y nadie la vio nunca secar las lágrimas que caían sobre las teclas amarillentas y desafinadas cuando ensayaba sola. Mientras trabajaba cantaba como una pequeña alondra, nunca estaba cansada si se trataba de tocar para Marmee y sus hermanas. Todos los días se decía esperanzada: «Algún día, si soy buena, conseguiré tocar mi música».
El mundo está lleno de mujeres como Beth, tímidas y tranquilas, que aguardan sentadas en un rincón hasta que alguien las necesita, que se entregan a los demás con tanta alegría que nadie ve su sacrificio hasta que el pequeño grillo del hogar cesa de chirriar y la dulce y soleada presencia desaparece para dejar tras de sí silencio y oscuridad.
Si alguien hubiese preguntado a Amy cuál era su principal quebradero de cabeza, ella hubiese contestado sin dudar: «Mi nariz». Cuando era pequeña, Jo la había dejado caer accidentalmente en un capacho de carbón y Amy sostenía que eso había afeado su nariz sin remedio. No era grande ni estaba siempre roja como la de la pobre Pétrea; era más bien chata y, por mucho que la levantase, nunca le daría el aire aristocrático que anhelaba. A nadie le preocupaba el asunto salvo a ella y, de hecho, su nariz seguía creciendo, pero Amy deseaba tanto un perfil griego que, para consolarse, llenaba hojas enteras con dibujos de narices perfectas.
«El pequeño Rafael», como la llamaban sus hermanas, poseía un notable talento para el dibujo y era sumamente feliz copiando flores, pintando hadas o ilustrando cuentos con curiosas muestras de arte. Sus profesores se quejaban de que, en lugar de hacer las sumas, llenaba su pizarra de dibujos de animales; aprovechaba las páginas en blanco del atlas para copiar mapas y sus libros estaban llenos de caricaturas cómicas que aparecían en los momentos más inoportunos. Se aplicaba al estudio lo mejor que podía y su comportamiento modélico la había salvado de más de una reprimenda. Era muy querida entre sus compañeras por su buen carácter y poseía el don de granjearse el cariño de todos sin esfuerzo. Su afectación y sus modales exquisitos despertaban admiración, al igual que sus numerosas aptitudes, y es que, además de dibujar, era capaz de tocar doce melodías, hacer ganchillo y leer en francés sin pronunciar mal más de dos tercios de las palabras. El tono quejumbroso, con el que acostumbraba a explicar: «Cuando papá era rico, hacíamos tal o cual cosa», resultaba conmovedor y su tendencia a usar palabras complicadas era considerada «muy elegante» por las demás.
Amy iba camino de convertirse en una niña malcriada. Todo el mundo la consentía y su vanidad y su egoísmo iban en aumento. Sin embargo, había algo que mantenía a raya su vanidad; verse obligada a usar los vestidos de su prima. La madre de Florence no destacaba, precisamente, por su buen gusto y, para Amy, llevar un sombrero rojo en lugar de uno azul, vestidos poco favorecedores y delantales chillones que no eran de su talla le parecía un suplicio. La ropa era de calidad, tenía buena hechura y estaba casi nueva, pero hería el gusto estético de Amy, sobre todo en aquel invierno, en el que tenía que ir a la escuela con un vestido de un morado apagado, con topos amarillos y sin nada que lo adornara.
«Mi único consuelo —le había contado a Meg, con lágrimas en los ojos— es que mamá no me mete el dobladillo de la falda cada vez que hago una travesura, como hace la madre de Maria Parks. Es un verdadero horror; a veces, se porta tan mal que el vestido apenas le cubre las rodillas y no puede ir al colegio. Cuando pienso en la degradadación que sufre, el hecho de tener la nariz chata y un vestido morado con topos amarillos me parece una nimiedad».
Meg era la confidente y guía de Amy y, curiosamente, Jo lo era de Beth, tal vez porque los opuestos se atraen. La tímida muchachita solo se abría con su atolondrada hermana mayor, sobre la que, sin darse cuenta, ejercía más influencia que ningún otro miembro de la familia. Las dos hermanas mayores se llevaban muy bien, pero cada una de ellas había tomado a su cargo a una de las menores y las protegían a su manera. Era su peculiar manera de jugar a «mamás», poniendo a sus hermanas en lugar de las muñecas que ya habían desechado, y lo hacían con el instinto maternal propio de unas mujercitas.
—¿Alguien tiene algo interesante que contar? Ha sido un día tan deprimente que necesito algo de entretenimiento —comentó Meg cuando se sentaron a coser juntas aquella tarde.
—Hoy me ha ocurrido una cosa curiosa en casa de la tía y, puesto que todo ha salido bien, os la contaré —empezó Jo, a la que le encantaba contar historias—. Estaba leyendo en voz alta ese interminable libro de Belsham, con el tono monocorde de siempre, para que la tía se quede dormida lo antes posible y yo pueda disfrutar de un buen libro hasta que se despierte. Esta vez lo que conseguí fue que me entrara sueño y, antes de que ella empezara a cabecear, se me escapó un bostezo enorme. La tía me preguntó si abría tanto la boca para devorar el libro de golpe. “¡Ojalá pudiese hacerlo y terminar de una vez!”, respondí sin pretender ser impertinente.
»Entonces, me echó un largo responso sobre mis pecados, me pidió que me sentara y reflexionara sobre lo que habíamos hablado mientras ella “daba una cabezadita”. Como sé que la “cabezadita” suele durar bastante, en cuanto cerró los ojos saqué del bolsillo El vicario de Wakefield y me puse a leer con un ojo mientras que con el otro vigilaba a la tía. Cuando llegué al punto en el que todos se caen al agua, me olvidé de dónde estaba y solté una carcajada. La tía se despertó, descansada y de buen humor, y me pidió que leyera en voz alta un poco de ese libro frívolo que prefería al edificante y serio Belsham. Me esforcé al máximo y le gustó, aunque se limitó a comentar: “No comprendo bien de qué trata; léelo desde el principio, querida”.
»Así lo hice, procurando que los Primrose resultasen más entretenidos que nunca. En un momento dado, cuando el texto estaba en un punto emocionante, tuve la picardía de interrumpir la lectura y le pregunté mansamente: “Tía, me temo que la estoy aburriendo. ¿Quiere que lo deje aquí?”.
»Retomó la calceta que había dejado caer, me lanzó una mirada airada desde detrás de sus gafas y contestó tajante: “Jovencita, acaba de leer el capítulo y no seas impertinente”.
—¿Reconoció que le estaba gustando? —preguntó Meg.
—¡Por Dios, no! Pero dejó al viejo Belsham a un lado, y por la tarde, cuando volví a buscar los guantes que había dejado olvidados, la sorprendí tan embebida en la lectura de El vicario que ni me oyó reír y bailar de alegría en el vestíbulo, por los buenos tiempos que vendrían. Qué agradable podría ser su vida si eligiese ser feliz. A pesar de lo rica que es, no la envidio. Al fin y al cabo, imagino que los ricos tienen tantas preocupaciones como los pobres —añadió Jo.
—Eso me recuerda —dijo Meg— que yo también tengo algo que contar. No es tan divertido como la anécdota de Jo, pero he estado dándole muchas vueltas mientras venía de camino. Hoy, en casa de los King, todo el mundo estaba muy inquieto y uno de los niños me contó que su hermano mayor había hecho algo horrible y que su padre lo había echado de casa. Oí llorar a la señora King y gritar al señor King, y Grace y Ellen volvieron la cabeza cuando pasé junto a ellas para que no viese que tenían los ojos enrojecidos. Por supuesto, no pregunté nada a nadie; pero sentí lástima por ellos y me alegré de no tener ningún hermano rebelde que pudiera deshonrar a la familia.
—Yo creo que recibir un castigo en la escuela es mucho peorible que tener un hermano rebelde —intervino Amy meneando la cabeza, como si tuviera una honda experiencia de la vicia—. Hoy Susie Perkins ha venido al colegio con una sortija de cornalina roja preciosa. Me gustó tanto que deseé con toda el alma ser como ella. Bueno, el caso es que dibujó una caricatura del señor Davis con una nariz monstruosa y una joroba, y escribió las palabras «¡Señoritas, no les quito ojo!» saliendo de su boca. Nos estuvimos riendo del dibujo, hasta que descubrimos que, en efecto, el señor Davis no nos quitaba ojo, y ordenó a Susie que le mostrase su pizarra. Ella se quedó patrificada del susto, pero se la enseñó y… ¿qué creéis que hizo él? La cogió por la oreja. ¡Por la oreja! ¡Figuraos qué horror! La obligó a subir al estrado y la tuvo allí plantada, una hora y media, sujetando la pizarra para que todas la viéramos.
—¿Y las demás no se rieron al ver la caricatura? —preguntó Jo, a la que le encantaba aquel lío.
—¿Reírse? En absoluto, estuvimos todas bien quietas y Susie lloró a mares. Eso fue lo que pasó. Yo ya no sentí envidia de ella, porque me dije que ni un millón de sortijas de cornalina me hubiesen hecho feliz después de algo así. Yo nunca me hubiese repuesto de semejante humillación. —Y dicho esto, Amy retomó su labor, orgullosa de su virtud y de haber pronunciado dos palabras largas sin que se le trabara la lengua.
—Esta mañana vi algo que me gustó y que pensaba contar a la hora de la cena, pero se me olvidó —explicó Beth al tiempo que ordenaba el enmarañado cesto de labores de Jo—. Salí a comprar unas ostras por encargo de Hannah y encontré al señor Laurence en la pescadería, aunque no me vio porque me escondí detrás de un barril y él estaba hablando con el señor Cutter, el pescadero. En eso, entró una mujer pobre con un cubo y una fregona y se ofreció a limpiar el local a cambio de un poco de pescado porque no tenía nada que darles de cenar a sus hijos y le habían escatimado un jornal. El señor Cutter, que estaba algo atareado, le contestó que no sin pensarlo, bastante molesto. La mujer, que parecía muerta de hambre, se dio la vuelta para salir con aire afligido, y entonces el señor Laurence pinchó un pescado grande con la punta de su bastón y se lo ofreció. Ella lo cogió sorprendida pero encantada y le dio las gracias varias veces. Él le dijo: «Vaya y guíselo», y ella se marchó a toda prisa la mar de contenta. Qué detalle tan enternecedor, ¿no os parece? ¡Era tan gracioso verla abrazada a aquel pescado enorme y diciéndole al señor Laurence que esperaba que Dios le guardase una cama cómoda en el cielo!
Todas rieron, y luego pidieron a su madre que les contase también algo. La mujer guardó silencio unos instantes y, después, dijo muy seria:
—Hoy, mientras cortaba tela para unas chaquetas de franela azul, me acordé de vuestro padre y pensé en lo sola y desamparada que me sentiría si le ocurriese algo. Sé que no debería pensar en ello, pero no pude evitarlo, hasta que un hombre mayor entró para hacer un pedido. Se sentó cerca de mí y me puse a hablar con él, porque parecía pobre, cansado y nervioso. «¿Tiene hijos en el ejército?», le pregunté al ver que traía una nota que no era para mí. «Sí, señora; tenía cuatro, pero dos han muerto; uno está prisionero y voy a visitar al otro, que está hospitalizado en Washington, muy enfermo», contestó en voz baja.
»“Ha hecho usted mucho por su país, señor”, le dije sintiendo respeto en lugar de la piedad inicial. “Todo lo que está en mi mano, señora. De haber servido yo, hubiese ido en persona, pero, como no es así, he entregado a mis hijos de corazón”.
»Hablaba tan animosamente, se mostraba tan sincero y parecía tan complacido de entregar cuanto tenía que me sentí avergonzada. Yo había ofrecido a un marido y me parecía un precio excesivo, mientras que él había dejado marchar a cuatro hijos sin quejarse; yo tenía a mis niñas para animarme al volver a casa, y a él solo le quedaba un hijo, que le esperaba a kilómetros de distancia, tal vez para darle un último adiós. Me sentí tan rica, tan afortunada y tan llena de bendiciones que le preparé un buen paquete, le di algo de dinero y le agradecí de corazón la lección que me había enseñado.
—Mamá, cuéntanos otra historia, otra con moraleja, como ésta. Cuando son cosas que han pasado de verdad y no suenan a sermón, me dan mucho que pensar —dijo Jo, tras un minuto de silencio.
La señora March sonrió y empezó enseguida. Llevaba muchos años contando historias a aquel pequeño público y sabía muy bien cómo complacerlas.
—Había una vez cuatro niñas que tenían lo bastante para comer, beber y vestir; bastantes comodidades y caprichos, buenos amigos y unos padres que las querían mucho, y sin embargo no estaban satisfechas. —En este punto, las jóvenes se miraron de reojo y empezaron a coser diligentemente—. Esas muchachas ansiaban ser buenas y se hacían magníficos propósitos que, por una razón u otra, nunca mantenían, y no dejaban de decir: «Si tuviéramos tal cosa», o «Si pudiéramos hacer esto o aquello», olvidando lo mucho que en realidad tenían y las numerosas cosas agradables que estaban a su alcance. Así pues, preguntaron a una anciana a qué hechizo podían recurrir para ser felices y ella les contestó: «Cuando os sintáis descontentas, pensad en las bendiciones que habéis recibido y dad gracias por ellas». —Al oír esto, Jo levantó la vista un segundo, como si fuese a decir algo, pero cambió de idea al entender que el cuento no había terminado.
»Como eran unas jovencitas muy inteligentes, decidieron seguir el consejo y pronto se sorprendieron al comprobar lo afortunadas que eran. Una descubrió que el dinero no podía evitar que la vergüenza y la pena entrasen en una casa, por rica que ésta fuese; otra, que se creía pobre, entendió que gracias a su juventud, su buen humor y su salud era más feliz que cierta anciana cascarrabias que no sabía gozar de su posición; una tercera comprendió que, por desagradable que resultase tener que preparar la cena, era mucho peor tener que mendigar para poder cocinarla, y la cuarta comprobó que ser buena valía más que tener una sortija de cornalina. Así pues, convinieron en no volver a quejarse, disfrutar de las bendiciones que habían recibido y procurar ser merecedoras de ellas pues, en lugar de crecer, podrían muy bien desaparecer. Y creo que nunca se arrepintieron ni se sintieron decepcionadas por seguir el consejo de la anciana.
—Marmee, qué ingeniosa. Has dado la vuelta a nuestras historias y las has aprovechado para darnos un sermón —exclamó Meg.
—Me gusta esta clase de sermones. Me recuerda los que nos solía dar papá —observó Beth, pensativa, mientras enderezaba las agujas en el acerico de Jo.
—Yo no me suelo quejar tanto como las demás pero, después de ver lo que le ha ocurrido a Susie, lo haré mucho menos —afirmó Amy, muy seria.
—Necesitábamos esta lección y no la olvidaremos. Si lo hacemos, solo tienes que repetirnos lo que la vieja Cloe le decía al tío Tom: «Pensad en vuestras bendisiones, niñas, pensad en vuestras bendisiones» —intervino Jo, que no podía resistirse a sacarle punta al sermón, aunque el mensaje le había llegado tan hondo como a las demás.