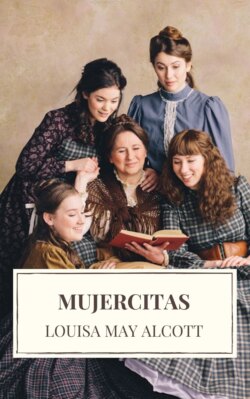Читать книгу Mujercitas - Луиза Мэй Олкотт, Louisa May Alcott, Луиза Мэй Олкотт - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3
EL JOVEN LAURENCE
Оглавление—¡Jo! ¡Jo! ¿Dónde estás? —gritó Meg al pie de la escalera que conducía al desván.
—¡Aquí estoy! —contestó una voz ronca desde lo alto.
Meg subió corriendo y encontró a su hermana comiendo manzanas mientras leía The Heir of Redcliffe con lágrimas en los ojos, envuelta en una bufanda de lana y acurrucada en un viejo sillón de tres patas junto a una ventana por la que entraba el sol. Era el refugio preferido de Jo; el lugar al que acudía con media docena de manzanas rojas y un buen libro para disfrutar de un rato de tranquilidad en compañía de un ratoncito que vivía allí y no se asustaba al verla. Al aparecer Meg, Scrabble, el ratoncito, corrió a esconderse en su agujero. Jo se secó las lágrimas con la mano y miró a su hermana dispuesta a escuchar lo que tuviese que decirle.
—¡Mira! ¡Qué emoción! ¡Una invitación de la señora Gardiner para la fiesta de mañana por la noche! —exclamó Meg, quien blandió la preciada nota y luego procedió a leerla en voz alta con alegría infantil—. «La señora Gardiner se complace en invitar a las señoritas Margaret y Josephine March al baile que ofrecerá en la noche de Fin de Año». A Marmee le parece estupendo que vayamos. Pero ¿qué nos pondremos?
—¿A qué viene la pregunta cuando sabes que llevaremos un vestido de popelina porque no tenemos otro? —contestó Jo con la boca llena.
—¡Ojalá tuviese uno de seda! —Meg suspiró—. Mamá dice que tal vez cuando cumpla los dieciocho años pueda tener uno; pero dos años de espera me parecen una eternidad.
—Nuestros vestidos de popelina no tienen nada que envidiar a los de seda, no necesitamos más. Aunque, ahora que recuerdo, el tuyo está como nuevo, pero el mío tiene un zurcido y una quemadura. No sé cómo arreglarlo. La quemadura se nota mucho y no tengo ningún traje más.
—Permanece sentada siempre que puedas, así no se verá la parte trasera de la falda; por delante el vestido está bien. Yo estrenaré una cinta para el pelo y llevaré un broche de perlas de Marmee; tengo míos zapatos nuevos estupendos y unos guantes que, aunque no son tan bonitos como quisiera, no quedarán mal.
—Los míos están manchados de limonada y no tengo dinero para comprar unos nuevos, así que iré sin ellos —explicó Jo, a la que el atuendo no le preocupaba demasiado.
—Tienes que llevar guantes, de lo contrario, no iré a la fiesta —sentenció Meg—. Los guantes son fundamentales, no debes bailar sin ellos y, si tú no bailas, yo pasaré el rato mortificada.
—Entonces me quedaré sentada. Los bailes de sociedad no me interesan demasiado; no le veo la gracia a dar vueltas por una sala, prefiero correr y hacer cabriolas.
—No le puedes pedir a mamá unos guantes nuevos; son muy caros y tú, demasiado descuidada. Recuerdo que cuando estropeaste los anteriores te advirtió de que no te compraría ningún par más este invierno. ¿Estás segura de que no puedes arreglarlos? —inquirió Meg ansiosa.
—Podría llevarlos en la mano, sin ponérmelos, así nadie notará que están sucios; no veo otra solución. ¡Espera! Se me ocurre algo; ¿por qué no compartimos los tuyos? Podemos llevar puesto el guante en buen estado y sujetar el estropeado. ¿Qué te parece?
—Tienes las manos más grandes que yo y, si te presto uno, lo darás de sí —respondió Meg, para quien los guantes eran un asunto muy delicado.
—Entonces, iré sin ellos. Me da igual lo que opinen los demás —afirmó Jo, que volvió a coger el libro.
—¡Está bien! ¡Te lo prestaré! Pero no lo manches y compórtate como una señorita; no escondas las manos en la espalda, no mires fijamente a nadie ni digas «¡Por Cristóbal Colón!», ¿de acuerdo?
—No te preocupes por mí; estaré más tiesa que un palo y procuraré no meterme en líos. Bien, ahora ve a contestar la invitación y déjame acabar de leer esta espléndida historia.
Meg se retiró para «aceptar muy agradecida» la invitación, revisar su vestido y canturrear alegremente mientras planchaba el cuello de encaje. Entretanto, Jo terminó de leer el libro, comió las cuatro manzanas que le quedaban y correteó varias veces detrás de Scrabble.
En la noche de Fin de Año, el salón de la casa estaba desierto, pues las dos hermanas menores se divertían fingiendo ser ayudas de cámara y las dos mayores estaban enfrascadas en la importante misión de prepararse para la fiesta. Aunque los arreglos eran sencillos, hubo idas y venidas, risas y conversaciones. En un momento dado, un fuerte olor a cabello chamuscado se extendió por la casa. Meg quería que algunos rizos le cayeran sobre la cara y Jo se prestó a aplicar las tenacillas calientes sobre los mechones previamente envueltos en papel.
—¿Es normal que salga tanto humo? —preguntó Beth, encaramada en lo alto de la cama.
—Eso ocurre porque el cabello está húmedo y con el calor se seca muy rápido —contestó Jo.
—¡Qué olor tan desagradable! ¡Huele a plumas quemadas! —observó Amy, que se acariciaba los hermosos rizos con aire de superioridad.
—Ya está. Ahora retiraré los papeles y aparecerá una nube de hermosos bucles —dijo Jo dejando las tenacillas.
Retiró los papeles pero, en lugar de los anunciados bucles, encontraron cabello quemado adherido al papel; la horrorizada peluquera dejó los restos chamuscados sobre el tocador frente a la víctima.
—¡Oh! ¿Qué has hecho? ¡Qué desastre! ¡Ya no podré ir al baile! ¡Mi cabello, mi cabello! —gimió Meg mirando desesperada los rizos desiguales que le caían sobre la frente.
—¡Qué mala suerte! No tendrías que haberme pedido que lo hiciera, siempre lo estropeo todo. Perdóname, las tenacillas estaban demasiado calientes y por eso me ha quedado fatal —lamentó Jo mirando los restos quemados con lágrimas de arrepentimiento.
—Tiene arreglo; rízalo un poco más y ponte el lazo de modo que las puntas caigan un poco sobre la frente. Irás a la última moda. He visto a muchas chicas peinadas así —dijo Amy para animarlas.
—Me está bien empleado por querer arreglarme demasiado. ¡Por qué no habré dejado mi melena en paz! —gritó Meg malhumorada.
—Estoy de acuerdo, tenías un cabello liso precioso. Pero pronto volverá a crecer —dijo Beth, que se acercó a la oveja esquilada para darle un beso y confortarla.
Tras una serie de contratiempos menores, Meg terminó de arreglarse y Jo se peinó y vistió con ayuda de todas. Aunque los trajes eran sencillos, ambas tenían muy buen aspecto. Meg vestía de color gris plata, con un cintillo de terciopelo azul, cuello de encaje y el broche de perlas; Jo iba de granate, con un cuello de lino almidonado de estilo masculino y un par de crisantemos blancos por todo adorno. Se pusieron el guante limpio y sostuvieron en la mano el otro; a todas les pareció una solución sencilla y adecuada. A Meg, los zapatos de tacón le quedaban pequeños y le hacían daño, pero era incapaz de reconocerlo, y Jo sentía que las diecinueve horquillas de su recogido se le clavaban en la cabeza, lo que, lógicamente, no resultaba nada cómodo; pero, ya se sabe, para estar elegante hay que sufrir.
—Pasadlo bien, queridas —dijo la señora March mientras sus hijas recorrían con paso elegante el camino hacia la calle—. No comáis demasiado y volved a las once, cuando envíe a Hannah a buscaros. Al cerrarse la puerta, una voz exclamó desde una ventana:
—¡Chicas, chicas! ¿Lleváis unos pañuelos bonitos?
—Sí, sí los llevamos, y el de Meg está perfumado —contestó Jo a gritos, sin detenerse. A continuación añadió entre risas—: Creo que Marmee nos preguntaría eso mismo aunque estuviésemos escapando de un terremoto.
—Es propio de sus modales aristocráticos. A mí me parece muy bien, porque a una verdadera dama se la reconoce por su calzado, siempre limpio, los guantes y el pañuelo —afirmó Meg, que compartía con su madre muchos de esos «modales aristocráticos».
—Bueno, Jo, no olvides ocultar la quemadura de tu falda. ¿Llevo bien puesto el cinturón? Y el cabello, ¿tiene muy mal aspecto? —preguntó Meg, que dio la espalda al espejo del tocador de la señora Gardiner después de un largo rato de retoques.
—Mucho me temo que se me olvidará. Si ves que hago algo inconveniente, hazme un guiño, ¿de acuerdo? —respondió Jo mientras se colocaba bien el cuello del vestido y daba un retoque rápido a su peinado.
—No, una dama no debe guiñar el ojo; si haces algo mal, arquearé las cejas y, si lo haces bien, asentiré con un gesto. Ahora, endereza la espalda, camina con pasos cortos y si te presentan a alguien no le estreches la mano, no resulta nada apropiado.
—¿Cómo sabes tanto sobre lo que es o no es apropiado? Yo no tengo ni idea. ¡Qué música tan alegre!
Se dirigieron a la sala un tanto intimidadas, porque no solían acudir a fiestas y, por informal que fuese aquella reunión, para ellas era todo un acontecimiento. La señora Gardiner, una anciana muy elegante, las saludó afectuosamente y las dejó en compañía de la mayor de sus seis hijas. Meg ya conocía a Sallie y se sintió a gusto enseguida; pero Jo, a la que no le interesaban demasiado las chicas ni los cotillees, permaneció quieta, con la espalda pegada a la pared, sintiéndose tan fuera de lugar como un potro en un jardín con flores. En otra parte de la sala, media docena de muchachos joviales charlaban sobre patines, y a ella le hubiese encantado sumarse a la conversación porque el patinaje era una de sus pasiones. Cuando comunicó a Meg su deseo, ésta arqueó las cejas con tal vehemencia que la joven no osó moverse. Nadie iba a hablar con Jo, y las jóvenes que estaban a su lado se alejaron de ella poco a poco, hasta que se quedó totalmente sola. Como no podía ir a dar una vuelta por la sala para entretenerse sin que la quemadura de su vestido quedase al descubierto, se conformó con contemplar a los asistentes con cierta melancolía hasta que el baile dio comienzo. A Meg la invitaron a bailar enseguida; se movía con tal gracia a pesar de lo ajustado de sus zapatos que nadie hubiese sospechado el dolor que ocultaba su sonrisa. Jo vio que un joven alto y pelirrojo se acercaba a ella y, temerosa de que le pidiese un baile, se ocultó tras unas cortinas con la intención de observar la fiesta desde su escondite, a solas y en paz. Por desgracia, alguien igualmente tímido había escogido el mismo refugio antes, por lo que, al descorrer la cortina, se dio de bruces con el joven Laurence.
—¡Dios mío, no sabía que hubiese alguien aquí! —exclamó Jo, dispuesta a salir tan rápido como había entrado.
Aunque su sorpresa era evidente, el joven sonrió y dijo en tono afable:
—No se preocupe por mí; puede quedarse si lo desea.
—¿No le molestaré?
—En absoluto. Me he escondido porque no conozco a casi nadie y no me siento cómodo entre desconocidos.
—A mí me ocurre lo mismo. Por favor, si no pensaba irse, no lo haga por mí.
El joven volvió a sentarse y bajó la mirada al suelo, hasta que Jo, en un intento de mostrarse amable y educada, reanudó la conversación:
—Creo que he tenido el placer de verle antes, vive cerca de nuestra casa, ¿verdad?
—Somos vecinos. —El joven levantó los ojos y rió abiertamente al ver el aire remilgado que Jo había adoptado, pues recordaba la vez que habían hablado sobre críquet cuando él le llevó el gato perdido a casa.
Su reacción tranquilizó a Jo, que se echó a reír también y dijo con todo el corazón:
—Pasamos una tarde estupenda gracias a su regalo de Navidad.
—Fue mi abuelo quien lo envió.
—Pero seguro que usted se lo propuso, ¿no es así?
—¿Qué tal está su gato, señorita March? —preguntó el joven tratando de ponerse serio, mientras el brillo de sus ojos negros delataba lo bien que lo estaba pasando.
—Muy bien, señor Laurence, gracias. Pero le ruego que no me llame señorita March, soy Jo —dijo la joven.
—Y yo no soy el señor Laurence, soy simplemente Laurie.
—Laurie Laurence, vaya nombre más raro.
—Me llamo Theodore, pero, como mis compañeros me llamaban Dora y no me gustaba, decidí usar Laurie.
—Yo también detesto mi nombre, es muy romanticón. Me encantaría que todos me llamasen Jo en lugar de Josephine. ¿Cómo convenció a los muchachos de que dejasen de llamarle Dora?
—Dándoles una paliza.
—No puedo dar una paliza a mi tía March, así que supongo que tendré que aguantarme —dijo Jo, resignada, con un suspiro.
—¿No le gusta bailar, señorita Jo? —preguntó Laurie, que pensaba que el nombre iba perfectamente con ella.
—Me gusta cuando hay espacio de sobra y la gente está animada. En un lugar como éste, seguro que chocaría con algo, le pisaría el pie a alguien o haría algo terrible, así que para evitar un mal mayor, dejo que Meg se luzca. ¿Usted no baila?
—A veces. Verá, he vivido en el extranjero bastantes años y todavía no estoy muy hecho a las costumbres de aquí.
—¡En el extranjero! —exclamó Jo—. ¡Por favor, cuénteme! Me encanta oír relatos de viajes.
Laurie no parecía saber por dónde empezar, pero las ávidas preguntas de Jo le pusieron de inmediato sobre la pista. Así, el joven le contó que había estudiado en una escuela de Vevey en la que los niños no usaban sombrero, que contaba con una flota de barcos atracados en el lago y que, en vacaciones, organizaban excursiones por Suiza con sus profesores.
—¡Cómo me hubiese gustado estar ahí! —exclamó Jo—. ¿Conoce París?
—Estuve allí el invierno pasado.
—¿Habla francés?
—En Vevey no se puede hablar otra cosa.
—Dígame algo en francés. Yo lo entiendo si lo veo escrito, pero mi pronunciación es muy mala.
—Quel nom a la jeune demoiselle en jolies pantoufles? —dijo Laurie de buen grado.
—¡Qué bien suena! Déjeme pensar… Ha dicho «¿Cómo se llama la joven de los zapatos bonitos?», ¿verdad?
—Oui, mademoiselle.
—Es mi hermana Margaret, pero ¡eso ya lo sabía! ¿Le parece guapa?
—Sí, me recuerda a las jóvenes alemanas. Su aspecto es juvenil y sereno, y baila como una dama.
Jo resplandecía de felicidad al oír a un joven alabar de ese modo a su hermana y trató de memorizar cada palabra para transmitírselas a Meg. Desde su escondite, contemplaron la fiesta, hicieron comentarios y críticas y charlaron como dos viejos amigos. Laurie no tardó en superar su timidez, porque la actitud masculina de Jo le divertía y le hacía sentirse cómodo, y ella volvía a ser la alegre criatura de siempre ahora que se había olvidado de su vestido y nadie le arqueaba las cejas. El joven Laurence le caía cada vez mejor. Lo estudió bien para poder describírselo a sus hermanas; como no tenían ningún hermano, y muy pocos primos, los muchachos eran criaturas prácticamente desconocidas para ellas.
Cabello negro y rizado, piel canela, ojos grandes y negros, nariz larga, buena dentadura, manos y pies pequeños, tan alto como yo; muy amable para ser un chico y realmente divertido. ¿Qué edad tendrá?
Jo tenía la pregunta en la punta de la lengua, pero se contuvo a tiempo y con un tacto poco habitual en ella optó por buscar la respuesta de forma indirecta.
—Supongo que no tardará en ir a la universidad. Ya le veo empollando los libros… Quiero decir estudiando mucho. —Jo se ruborizó por el vulgar «empollar» que se le había escapado.
Laurie sonrió, no pareció escandalizado, y respondió encogiéndose de hombros:
—Todavía faltan dos o tres años; en cualquier caso, no iré antes de cumplir los diecisiete.
—¿No tiene más que quince años? —inquirió Jo mirando al joven alto, al que echaba unos diecisiete.
—Cumpliré dieciséis el mes que viene.
—¡Cómo me gustaría ir a la universidad! En cambio a usted no parece que le haga mucha ilusión.
—¡Detesto la idea! En la universidad todo son burlas y travesuras, y no me gusta cómo los jóvenes de este país hacen estas cosas.
—¿Qué le gustaría?
—Vivir en Italia y pasarlo bien a mi manera.
Jo sintió el deseo de preguntarle qué manera era ésa, pero al observar que el joven fruncía el entrecejo, decidió cambiar de tema y, siguiendo el compás con el pie, comentó:
—Esta polca es espléndida. ¿Por qué no va a bailar?
—Si me acompaña, lo haré —contestó él haciendo una pequeña reverencia al estilo francés.
—Imposible; he prometido a Meg que no me movería porque… —Se interrumpió de pronto sin saber si contárselo o reír.
—¿Porque qué? —siguió Laurie con curiosidad.
—¿No lo imagina?
—No tengo ni idea.
—Bueno, tengo la mala costumbre de ponerme muy cerca de la chimenea, por lo que suelo acabar con la falda chamuscada, y este vestido no es una excepción. Aunque está bien remendado, se nota, y Meg me dijo que no me moviera para que nadie se diese cuenta. Puede reírse si quiere, sé que es gracioso.
Sin embargo, Laurie no se rió; bajó la vista un minuto y después, con una expresión en el rostro que desconcertó a Jo, dijo con suma amabilidad:
—No se preocupe, tengo una idea; ahí fuera hay un gran vestíbulo en el que podremos bailar de maravilla sin que nadie nos vea. Por favor, venga conmigo.
Jo le dio las gracias y le siguió encantada pero, al apreciar la pulcritud de los guantes color perla de su acompañante, deseó que los que ella llevaba estuviesen a la altura. En el vestíbulo no había nadie y bailaron una magnífica polca, porque Laurie resultó ser un excelente bailarín, y le enseñó un paso alemán con el quejo disfrutó porque había que girar y saltar. Cuando la pieza terminó, se sentaron en la escalera para recuperar el aliento. Laurie estaba hablando de una fiesta de estudiantes en Heidelberg cuando Meg apareció en busca de su hermana. Le hizo una seña y Jo la siguió a regañadientes hasta una sala contigua. Meg se dejó caer en un sofá y se llevó la mano al pie, pálida.
—Me he torcido el tobillo. El estúpido tacón se dobló y he notado un fuerte tirón. Me duele tanto que apenas puedo estar de pie. No sé cómo voy a regresar a casa —explicó la joven meciéndose de dolor.
—Sabía que esos estúpidos zapatos te harían daño. Lo siento, pero no se me ocurre qué hacer, salvo pedir un carruaje o pasar aquí la noche —dijo Jo mientras le frotaba dulcemente el tobillo.
—Un carruaje saldría demasiado caro, y mucho me temo que además sería imposible conseguir uno, ya que la mayoría de los asistentes han venido por sus propios medios; la caballeriza queda muy lejos y no tenemos a quién mandar a buscar un coche.
—Iré yo.
—Ni hablar; son más de las diez y está muy oscuro fuera. Tampoco me puedo quedar aquí porque no hay sitio; Sallie tiene invitadas. Descansaré hasta que Hannah venga a buscarnos y, entonces, haré un esfuerzo.
—Le pediré a Laurie que vaya —propuso Jo, que sintió un alivio inmediato ante esa idea.
—¡Por favor, no lo hagas! No pidas ayuda ni a él ni a nadie. Tráeme mis botas y guarda los zapatos con nuestras cosas. Ya no puedo seguir bailando. Ve a cenar y, cuando termines, espera a que llegue Hannah y ven a avisarme enseguida.
—La cena va a empezar ahora. Prefiero quedarme aquí, contigo.
—No, querida; ve y tráeme un café. Estoy tan cansada que no puedo ni moverme.
Meg se recostó, cuidando de que las botas permaneciesen ocultas, y dando tumbos Jo se dirigió al comedor, al que llegó después de haberse metido, por error, en el cuarto donde guardaban la vajilla y haber abierto la puerta de la sala en la que el anciano señor Gardiner tomaba un refrigerio en privado. Una vez en el comedor se abalanzó sobre la mesa y se hizo con un café que, en cuestión de segundos, derramó sobre su vestido, con lo que el delantero de la falda quedó tan poco presentable como la parte de atrás.
—¡Dios mío! ¡Qué desmañada soy! —exclamó Jo al tiempo que ensuciaba el guante de Meg, pues trataba de limpiar con él la mancha del vestido.
—¿Necesita ayuda? —preguntó una voz amiga. Laurie se había acercado con una taza de café en una mano y un plato con helado en la otra.
—Me disponía a llevarle algo a Meg, que está muy cansada, pero alguien me ha dado un empujón y ahora estoy hecha un desastre —dijo Jo, que miraba desesperada la mancha del vestido y el borrón de café del guante.
—¡Qué mala suerte! Buscaba a alguien a quien ofrecer este café. ¿Le parece bien si se lo acerco a su hermana?
—¡Oh, gracias! Le indicaré dónde se encuentra. No me ofrezco a llevarlo yo misma porque a buen seguro cometería otro estropicio.
Jo le indicó el camino, y Laurie, dando muestras de saber cómo tratar a una dama, acercó una mesita, trajo una segunda taza de café y más helado para Jo y se mostró tan solícito que hasta la quisquillosa Meg hubo de reconocer que parecía un «buen muchacho». Lo pasaron de maravilla comiendo bombones y contando chistes, y estaban jugando tranquilamente a los disparates con dos o tres jóvenes que también se habían escabullido de la fiesta cuando Hannah llegó. Meg, que se había olvidado de su tobillo, se levantó de golpe y tuvo que apoyarse en Jo al tiempo que soltaba un grito de dolor.
—No hables —rogó en un susurro y luego, en voz alta, añadió—: No es nada, una pequeña torcedura de tobillo. —Y subió la escalera cojeando para recoger sus cosas.
Hannah la regañó, Meg se echó a llorar y Jo no sabía qué hacer, hasta que decidió buscar una solución por su cuenta. Corrió escalera abajo y pidió a un criado que le consiguiese un carruaje. Por desgracia, el criado había sido contratado solo para la fiesta y no conocía el barrio. Jo seguía buscando ayuda cuando Laurie, que había oído su petición, se acercó y puso a su disposición el carruaje de su abuelo, que, según explicó, acababa de ir a buscarle.
—Es demasiado temprano, no puedo creer que se quiera ir ya… —repuso Jo, que se sentía aliviada pero no sabía si debía aceptar el ofrecimiento.
—Yo siempre me retiro pronto. De veras. Por favor, permítame que las acompañe a su casa; como sabe, me pilla de camino y, además, creo que está lloviendo.
Ese argumento terminó de convencer a la joven. Jo dijo que Meg no se encontraba bien, agradeció la ayuda y corrió a buscar a su hermana y a Hannah. Esta última detestaba la lluvia tanto como los gatos, de modo que no puso ninguna pega, y las tres abandonaron la fiesta en un lujoso carruaje, felices y sintiéndose importantes. Como Laurie se había instalado en el pescante, Meg puso el pie en alto y las jóvenes comentaron cómo les había ido en la fiesta con total libertad.
—Yo lo he pasado de maravilla, ¿y tú? —preguntó Jo, mientras se deshacía el peinado y se ponía cómoda.
—Yo también, hasta que me torcí el tobillo. Le he caído muy bien a Annie Moffat, la amiga de Sallie, y me ha pedido que vaya con Sallie a pasar una semana a su casa, en primavera, cuando empiece la temporada de ópera. Sería estupendo que mamá me dejase ir —contó Meg, entusiasmada ante la idea.
—Te he visto bailar con el joven pelirrojo del que yo había huido, ¿es agradable?
—¡Oh, mucho! Y tiene el cabello castaño cobrizo, no rojo; es un joven muy educado y he bailado una magnífica redowa con él.
—Pues parecía un saltamontes histérico cuando daba esos pasos, Laurie y yo no parábamos de reír; ¿se nos oía?
—No, pero me parece muy desconsiderado. Además, ¿qué hacíais tanto rato escondidos?
Jo contó sus aventuras y, cuando acabó, ya habían llegado a casa. Se despidieron de Laurie tras darle varias veces las gracias y entraron sigilosas para no despertar a nadie; pero, en cuanto abrieron la puerta de su habitación, asomaron dos cabecillas con gorro de dormir y dos vocecillas, adormiladas pero impacientes, exclamaron:
—¡Habladnos de la fiesta! ¡Queremos saberlo todo!
Con lo que Meg había calificado de «una falta absoluta de modales», Jo había guardado unos bombones para sus hermanas pequeñas, que dieron cuenta de ellos mientras oían el relato de los acontecimientos más emocionantes de la velada.
—Ahora sé lo que siente una joven de clase alta que vuelve a casa en carruaje y espera sentada en su tocador a que su criada la sirva —dijo Meg mientras Jo le daba unas friegas de árnica en el tobillo y le cepillaba el cabello.
—No creo que las jóvenes de la alta sociedad lo pasen mejor que nosotras, a pesar del cabello chamuscado, los vestidos viejos, los guantes desparejados y los zapatos pequeños que hacen que las que son tan tontas como para ponérselos se tuerzan el tobillo.
Y a mí me parece que Jo tenía toda la razón.