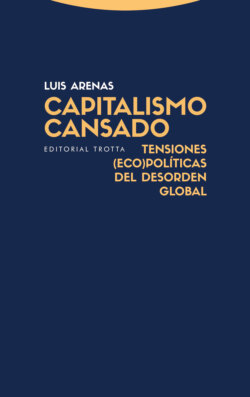Читать книгу Capitalismo cansado - Luis Arenas - Страница 5
PRÓLOGO (A MODO DE EPÍLOGO)
A UNA PANDEMIA
Оглавление«Yo describo aquí simplemente el trabajo de la naturaleza, las raras circunstancias naturales que han acompañado el terrible suceso, y su causa».
(I. Kant, Historia y descripción natural de los fenómenos más notables del terremoto que ha sacudido a finales de 1755 gran parte de la Tierra)
Quizá en mi caso sea bailar con una persona extraña, esa electrizante sensación de estrechar entre los brazos un cuerpo desconocido al ritmo de unos cueros. Durante tres minutos y medio dos personas que ignoran de sí hasta lo más notorio y público (el nombre) han decidido romper por un momento todos los códigos de la reserva y la distancia social que el decoro impone, y se lanzan a abrazarse y dar vueltas al compás de la música. Es posible que no hayan intercambiado previamente una sola palabra, pero con su gesto los bailadores levantan acta de su renuncia tácita a defender durante un breve fragmento de sus vidas ese muro, tan invisible como rocoso, que los separa de los demás. Se trata del muro que circunscribe lo que los científicos sociales denominan el «espacio peripersonal», esa distancia que nos protege de las amenazas de los extraños, y cuya geometría difusa los neurólogos han logrado determinar con sorprendente precisión: entre 20 y 40 centímetros del propio rostro (Iannetti y Sambo, 2013). Los bailadores consienten en derribar momentáneamente esa muralla íntima y al bailar se entregan a un juego de movimientos, de idas y vueltas que literalmente no van a ningún lado, y donde la intimidad de los aromas y los humores que exudamos quedan expuestos ante otro individuo sin trampa ni cartón. Hoy ese espacio peripersonal —que la fenomenología, de Husserl a Merleau Ponty, ha tematizado como «espacio vivido» y ha hallado cargado de tonalidades afectivas—, en su dimensión securitaria se ha hecho inmenso. Lo que Binswanger llamó el «espacio tímico» (gestimmter Raum) —esa coloración emocional que singulariza la espacialidad que rodea al cuerpo del Dasein— está hoy saturado de un estado de ánimo sombrío, confirmando la conexión que Binswanger apuntara entre irrupción de la psicopatología y metamorfosis de ese espacio cargado afectivamente. Nuestro espacio peripersonal se ha transformado y no distingue ya entre íntimos y extraños. Nos huimos los unos de los otros: abuelos y nietos, hermanos y amigos, colegas y vecinos, en el mejor de los casos con una discreción que no permita al otro sospechar que proyectamos en él la amenaza del contagio. Pero todos sabemos que se trata de eso: de mantener la distancia de seguridad que me convierte a mí y convierte al otro, incluso a aquel o aquella que hasta ayer era fuente de seguridad afectiva y vital, en una amenaza no deliberada. Quizá sea eso lo que más vaya a echar de menos tras la pandemia: se me hace tan impensable bailar con mascarilla como disfrutar de un jacuzzi con traje de neopreno.
Que esa sea la primera nostalgia que viene a mi mente cuando imagino un mundo después del virus es una prueba evidente de mi privilegiada condición. Porque en el instante en que escribo esto un tercio de la humanidad se encuentra confinada en su casa (los afortunados que la tienen, claro). Y los otros dos tercios es posible que acaben estándolo en breve. A una parte no irrelevante de esa población —sometida a ese oxímoron que es un secuestro por su propio bien— lo que la preocupará es hasta cuándo podrán seguir teniéndola (su casa, me refiero). O cómo podrán hacer frente a las deudas en las que a lo largo de estos meses de encierro seguirán incurriendo a pesar de que no se les permita trabajar. O qué parte de sus ahorros para la jubilación habrán desaparecido como por ensalmo con el hundimiento de las bolsas. Pero la nostalgia más amarga será sin duda la de aquellos que hayan tenido que despedirse para siempre de sus seres queridos en estos días. El amor y la muerte en los tiempos del coronavirus se gestiona de cuerpo ausente. Gil Scott-Heron nos advirtió de que la revolución no sería televisada («The revolution will be no re-run, brothers, / The revolution will be live»). Lo que no imaginábamos es que los funerales serían en diferido1.
Todo ello desafía los compromisos atávicos que los humanos mantenemos con nuestros muertos desde que nos sabemos como tales (los ritos de enterramiento constituyen los primeros indicios de nuestra compartida humanidad) y convierte la situación que el virus ha creado antes que nada en un desafío antropológico de proporciones inimaginables, pues prohíbe hasta ese resto de fetichismo que nos consentimos al despedir a un ser querido con una última mirada o una caricia final.
Pero si por un instante pudiéramos dejar a un lado el carácter atroz de la pandemia, deberíamos aceptar que hay algo fascinante en lo que estamos experimentando. Lo primero, quizá, su carácter de universal concreto, por utilizar prestada la fórmula hegeliana. A lo largo de su historia sobre este planeta, la humanidad ha pasado por todo tipo de sacudidas que han alterado momentáneamente el orden de las cosas: guerras, persecuciones, invasiones, revoluciones, pogromos, catástrofes naturales... Pero tales convulsiones fueron experimentadas por una u otra parte del género humano, en una u otra localización espacio-temporal precisa de este planeta. Los afortunados que no se vieron afectados directamente por la catástrofe natural o humana de que se trate (sean los campos de exterminio nazis, el genocidio de Camboya, el terremoto de Haití, la hambruna de Etiopía o el atentado contra las Torres Gemelas), podían permitirse el lujo de asistir a tales acontecimientos como conmovidos espectadores de los mismos. Pero en el fondo, en medio del dolor y el sufrimiento compartido, al menos una parte de la humanidad se sabía a cubierto. Eran, pues, acontecimientos parciales y, por lo tanto, abstractos, sin el sello de verdad que otorga para Hegel la totalidad. El vacío que asola en estas semanas de confinamiento las calles del mundo entero es la prueba inequívoca de que estamos por primera vez ante un fenómeno mundial. (Ni siquiera las guerras mundiales verdaderamente lo fueron: su nombre corresponde al característico occidentalocentrismo que toma nuestra parte por el todo). Pero esta vez sí estamos ante un universal concreto. Concreto: pues nada hay más concreto y exacto que la muerte, y el virus no hace sino crecer (con-crescere) y expandirse a una velocidad exponencial sobre cuerpos y territorios. Y universal: porque pocas veces una amenaza se cernió sobre la especie humana con total indiferencia a razas, lenguas, religiones, ideologías o fronteras. Nadie en el planeta puede sentirse a salvo, o lo que es lo mismo: todos estamos amenazados. Como en una mala película de invasiones alienígenas, la humanidad se encuentra por primera vez concernida como un todo real, como un auténtico pueblo total (esa y no otra es la etimología de «pandemia») ante un enemigo exterior. El virus ha dejado por mentiroso a Badiou, para quien el Acontecimiento solo puede ser calificado como tal retrospectivamente. Cabalgamos sobre el Acontecimiento y lo sabemos. Lo percibimos en cada una de sus embestidas. Lo experimentamos en una vida que de un día para otro ha quedado patas arriba. No hay conciencia humana a lo largo y ancho del planeta que no esté experimentando con mayor o menor claridad el carácter absolutamente crucial de lo que el género humano está viviendo simultáneamente y en directo, de China a Ecuador, de la India a Estados Unidos, pasando por la impotente Europa.
El materialismo filosófico se cobra con ello una victoria pírrica tras cuatro décadas de economía inmaterial, de constructivismo epistémico y de exaltación de la diferencia qua diferencia: la amenaza de la enfermedad y de la muerte resulta un hecho bruto insoslayable y el igualador por excelencia que revela al género humano cuántas de sus irrenunciables singularidades resultan quantité négligeable frente a la pandemia. Y así, un manto de silencio ha barrido de un plumazo buena parte de la estulticia en la que nos entreteníamos a diario: el silencio de los partidarios del movimiento antivacunas resulta atronador, precisamente ahora que se ha alzado el telón del escenario que daría a su fantasía un megáfono universal. Los análisis biopolíticos —siempre tan afilados en su crítica del poder-saber médico— suspenden momentáneamente su sofisticada denuncia de los dispositivos de control médico y científico, y rezan como rezamos todos los demás para la pronta llegada de una vacuna contra el virus. El nacionalismo separatista ha desaparecido de los focos, dejando clara la inflación de un discurso que lastraba la conversación pública diaria hasta hace unas semanas. Ante la amenaza sombría de la enfermedad y de la muerte sorprende lo indistinguibles que son tras una mascarilla una feminista terf y una queer, un keynesiano y un anarcoliberal, un populista y un republicano.
Esta aguda conciencia de ser parte de una desventura común, ¿dará alguna oportunidad a la constitución de un sujeto político que esté a la altura de las amenazas globales a que nos enfrentamos, algo así como un demos cosmopolita? Aunque la pregunta quizá debería ser otra: ¿existe en realidad alguna alternativa a ello? El desafío al que se enfrentará la humanidad en los próximos meses y años es de tal calado que la batalla que ahora se dirige contra el virus mañana habrá que decidir jugarla contra esa pequeña parte de la humanidad que ha decidido exiliarse del resto de la especie. El mundo cobrará por fin conciencia de que ese grupo de ultrarricos que se prepara para asistir a los últimos días de la humanidad desde sus privilegiadas atalayas en Nueva Zelanda (en el caso de los dueños de Silicon Valley) o desde un oscuro búnker de Kansas como el Survival Condo Project (en el caso de sus vecinos más provincianos) se han convertido en los verdaderos enemigos del género humano. El espectáculo del rey de Tailandia cerrando para él y su cohorte de 20 concubinas el Grand Hotel Sonnenbichl en Alemania para protegerse de la pandemia es una magnífica metáfora de esa huida de la realidad en la que vive instalado el 1% de la población del planeta que detenta el 20% de la riqueza del mundo.
La crisis económica que sacudirá al planeta (quizá lo esté sacudiendo ya cuando usted lea estas líneas) será el tiro de gracia a un sistema económico que había contraído una enfermedad sistémica a finales de los años setenta del pasado siglo dada la imposibilidad de poder continuar con el proceso de circulación ampliada del capital —por el estancamiento de la productividad ligada a la tecnología, por el pico del petróleo, por las demandas sociales de las clases trabajadoras, etc.—. La solución de emergencia se llamó neoliberalismo y la mano invisible de la historia —siempre tan solícita con las necesidades del mercado— le dio un empujón definitivo con el colapso de los países del llamado socialismo real. De todo ello surgió el denominado Consenso de Washington con las consabidas recetas conocidas desde hace cuatro décadas: privatización de las empresas públicas rentables, reducción de la fiscalidad para los tramos de cotización más altos y aumento de impuestos indirectos, contención del gasto social y recortes en el estado de bienestar, flexibilización laboral, financiarización de la economía, liberalización de los mercados de capitales, apertura de los mercados nacionales a la inversión extranjera y reducción del déficit público.
El resultado de esa globalización financiera cada vez más desregulada desembocó en la «gran crisis» de 2008, la «mayor recesión» desde el crash del 29, el «desastre económico» más grave desde la Segunda Guerra Mundial, todos ellos calificativos que sonarán ahora hiperbólicos y habrá que revisar a la luz de la escala de la crisis económica que nos aguarda (o que quizá nos esté asolando ya cuando usted lea estas líneas). Tarde y con unos daños dramáticos para el tejido social más vulnerable de la sociedad europea y especialmente de los países del sur, esa crisis se trató de superar con una espiral de dinero barato inyectado en una escala sin precedentes desde los bancos centrales del mundo capitalista: el Banco Central Europeo, la Reserva Federal, el Banco de Japón. A pesar de todo, el whatever it takes que Mario Draghi lanzó a los mercados en julio de 2012 apenas había conseguido mantener con las constantes vitales mínimas a las economías de la zona euro que seguían arrastrando, salvo contadas excepciones, tasas de crecimiento raquíticas a pesar de la dimensión de esos estímulos. Violando la lógica más elemental de la economía y como resultado de la tasa de interés negativa de los bancos centrales, había quien pagaba por depositar en (es decir, prestar a) los bancos su propio dinero.
El precio que hemos asumido desde entonces por seguir fingiendo que era posible mantener el business as usual ha sido una explosión de deuda pública y privada desconocida hasta la fecha. Entre 1997 y 2017 la espiral de deuda mundial se había triplicado (de 70 a 233 billones de dólares). En 2019, meses antes de la crisis del coronavirus, el endeudamiento público y privado había vuelto a batir un nuevo récord, creciendo más el monto de la deuda generada que el PIB mundial: 255 billones de dólares, una cifra nunca vista en tiempos de paz y que parece ser un síntoma de que comprar crecimiento económico a cambio de deuda empieza a rebelarse como una quimera. Los economistas antes de la irrupción del virus ya temían que una posible desaceleración económica sorprendiera a los Estados sin margen para incrementar el gasto público, reducir impuestos y bajar los tipos de interés. ¿Qué sucederá cuando Estados como España deban hacer frente a un déficit desbocado (se calcula entre el 5% y el 10%), un aumento de la deuda pública más allá del 100% de su PIB, se desplome el ingreso por impuestos como resultado de la paralización económica (IVA, IRPFg y Sociedades) y la población más vulnerable, esa que ha sido obligada a encerrarse en casa y en muchos casos con ello ha perdido su trabajo, reclame ser rescatada? La dimensión de la catástrofe social que acompañará a la catástrofe sanitaria es de tal calado que incluso antes de estallar se llevó por delante la vida de algunos responsables políticos: Thomas Schäfer, ministro de Finanzas del estado federado de Hesse, se suicidó el 29 de marzo del 2020 cuando el número de personas infectadas en su país era de apenas 63443 y menos de 1500 personas habían fallecido en Alemania.
Es de suponer que, si fuéramos capaces de aprender de la terrible experiencia a que nos hemos visto enfrentados, uno de sus efectos debería ser obligar a la economía a aterrizar de las alturas a las que la llevaron la desmaterialización y financiarización que empieza con la ruptura de los acuerdos de Breton Woods en 1971 y acaba con la última burbuja especulativa del bitcoin. Lo que el estado de alarma ha dejado claro es hasta qué punto la economía real está sostenida por los y las que nos alimentan, nos curan y nos cuidan. Es el triunfo final de Baloo: «The bare necessities of life will come to you». La crisis ha puesto en evidencia el valor añadido al que retorna el rocoso sentido común cuando se trata de poner en el centro la nuda vida. Al mismo tiempo ha dejado claro que cuando la teoría económica habla de valor añadido, lo hace en una lengua distinta y a veces intraducible a la de la vida. ¿Resulta acaso demagógico poner lado a lado el valor que crean inversores, futbolistas, CEO y estrellas de la farándula en relación al que producen agricultores, ganaderos, personal sanitario, cajeras, reponedores, servicios de limpieza o responsables de cuidados? Vernos obligados a poner nuestra vida en sus manos nos ha hecho de repente conscientes de algo que, como la carta robada de Poe, estaba ante nuestros ojos, pero éramos incapaces de ver: cómo era posible que una sociedad moralmente sana pudiera distribuir la riqueza que produce del modo en que lo estaba haciendo la nuestra hasta ahora y no sentir vergüenza de sí.
Así pues, el cansancio que arrastraba el viejo capitalismo venía ya de lejos. Asmático y renqueante, el virus tan solo le ha dado el último empujón final. Ello tal vez deje un amargo sabor a derrota en quienes desde partidos políticos, movimientos sociales e intelectualidad crítica veníamos enfrentándonos contra él desde hace tiempo: después de luchas sin cuartel, de panfletos, tratados, contracumbres, manifiestos, asambleas y seminarios, al final ha sido un ser en el límite entre lo vivo y lo no vivo lo que parece haber puesto contra las cuerdas al sistema económico capitalista. Sería bueno que de todo ello abrazáramos la enseñanza de la modestia con que debemos encarar en el futuro nuestras luchas políticas.
La sensación de que la crisis de la COVID-19 nos sitúa ante el umbral de un tiempo nuevo se ha hecho ubicua. Henry Kissinger desde su columna del Wall Street Journal sentenciaba que «el mundo nunca será el mismo después del coronavirus»2. Ana Patricia Botín repetía casi idénticas palabras en una entrevista en el Financial Times3. Ya sabemos lo que anticipan tales advertencias realizadas desde los dueños del poder y del dinero. La última vez que las oímos la consecuencia que se nos invitó a sacar la expresó con claridad el por entonces presidente de la CEOE: «Habrá que trabajar más y ganar menos».
Hoy, sin embargo, detrás de esa convicción de la inevitabilidad de un tiempo nuevo, algo puede haber cambiado. El miedo al tsunami populista que se extendió en Europa y en el mundo como resultado de la crisis financiera del 2008 parece haber hecho entender a parte de las elites que después de esta crisis no será posible seguir con el business as usual. Hasta el Financial Times pareció romper definitivamente su pacto con el neoliberalismo en medio de la crisis, y en un editorial que podríamos imaginar firmado por cualquier grupúsculo de peligrosos izquierdistas antisistema y no por la biblia de la ortodoxia económica en Occidente, sentenciaba:
Habrá que poner sobre la mesa reformas radicales, que inviertan la dirección política que prevaleció en las últimas cuatro décadas [cursiva nuestra]. Los gobiernos tendrán que asumir un papel más activo en la economía. Deben ver los servicios públicos como una inversión, y ya no como un gasto, y buscar soluciones para que el mercado laboral sea menos precario. La redistribución volverá al centro de los debates, y deberían ponerse en cuestión los privilegios de los más ricos y de los mayores. Políticas que hasta hace poco se consideraban medidas excéntricas, como la renta básica y la tributación de las grandes fortunas, tendrán que incluirse en el paquete4.
Pero incluso si, como muchos sospechan, estamos ante el amanecer de un sistema completamente distinto al que conocimos, no hay garantías de que lo que finalmente acabe por triunfar se parezca más a nuestros sueños políticos que a nuestras pesadillas. Lo fascinante de la encrucijada a la que nos enfrentamos es que sabemos que el pasado quedó atrás para siempre y no volverá, pero aún no somos capaces de vislumbrar qué será lo que lo sustituya. A partir del instante en que entre lágrimas hayamos enterrado al último muerto y entre aplausos hayamos devuelto a su hogar al último enfermo curado, se abrirá una batalla formidable para la que dos ejércitos ideológicos (con armas muy desiguales, todo hay que decirlo), se preparan ya hoy. El final de esa batalla no está escrito y habrá que pelearlo, pero sobre ese futuro aún abierto se ciernen básicamente dos opciones que Héctor Tejero y Emilio Santiago han sintetizado con su precisión habitual en algo que habría que convertir en un tweet fijado en la frente de la humanidad: «La encrucijada política que enfrentaremos en el futuro será esta: matar o compartir» (Tejero y Santiago, 2019, 129). Y no sería bueno engañarse: no estamos a la misma distancia de los dos cuernos del dilema. La vergonzosa actitud de rapiña que se evidenció en los primeros momentos de la crisis del coronavirus —paradójicamente entre Estados todos ellos aliados— ha ofrecido un anticipo del espectáculo que puede abrirse paso si se generaliza la actitud del sálvese quien pueda: Turquía requisando respiradores pagados por España; Estados Unidos pujando sobre la pista de aterrizaje de aeropuertos chinos por mascarillas compradas por Francia; Alemania impidiendo la exportación de equipos sanitarios a Italia; Estados Unidos tratando de comprar la compañía alemana CureVac para desarrollar la vacuna solo para Estados Unidos... Si la disyuntiva es matar o compartir, todo parece apuntar que muchos tienen claro su elección.
En ese sentido, la escasez de recursos sanitarios ha sido solo un caso más en que se ha hecho evidente la actitud de piratería que ha venido definiendo la geopolítica mundial desde hace décadas, una geopolítica que de un tiempo a esta parte solo puede comprenderse cuando se integra la variable de la escasez ecológica y energética en la ecuación. De las guerras del Golfo (por el petróleo) a la caída de Gadafi (por el gas de Libia); del golpe contra Evo Morales (por las reservas de litio) a la guerra comercial de Estados Unidos con China (por los datos del 5G); de los movimientos migratorios y las crisis de refugiados generados por hambrunas y catástrofes climáticas al auge de los dextropopulismos: todas las tensiones del presente venían señalando un punto ciego que lo reabsorbe todo como un inmenso agujero negro de la política actual: los recursos empiezan a escasear y la supervivencia pasa por su control al precio que sea. La confirmación final ha sido ver cómo la piratería se ha convertido en el verdadero ius gentium que ha regido las relaciones entre los Estados en el momento más crítico de la pandemia. Y ello no solo en relación con los recursos dentro del planeta, sino también fuera de él: el 6 de abril de 2020, en mitad de la crisis del coronavirus que arrasaba a los Estados Unidos, Donald Trump firmó una orden que otorga a Estados Unidos el derecho a explotar los recursos de la Luna, lo que de hecho supone la privatización de la Luna en contra del tratado firmado en 1979 y que transfería la jurisdicción de los cuerpos del espacio extraterrestre a la comunidad internacional5.
Esta certeza de que el tiempo se agota y que nada podrá seguir siendo como era por mucho tiempo no es nueva. No al menos entre los más informados de uno y otro lado del espectro ideológico. Para los adalides de la ortodoxia del mercado, las intervenciones masivas de los bancos centrales para salir de la crisis financiera de 2008 supusieron el fin del capitalismo as we knew it al romper con uno de los principios básicos de su lógica interna: la destrucción creativa de la que hablaran Sombart y Schumpeter. Su argumento es que con las intervenciones desde los bancos centrales se están manteniendo vivas empresas zombis, lo que supone en el fondo premiar el trabajo mal hecho, algo en contra de lo cual debe estar siempre la implacable lógica darwinista del mercado. Para el fundamentalismo del mercado, la intervención pública en la economía es un ejercicio irresponsable de distorsión de los precios. Por eso Christopher Joye, gestor de una de las compañías de inversión más potentes de Australia y fiel discípulo de Milton Friedman, se quejaba amargamente desde las páginas de la Financial Review hace unos meses: «El capitalismo convencional que ha impulsado la prosperidad durante más de medio siglo respetando las señales del mercado ya no existe. Si bien puede no ser socialismo, ciertamente es estatismo»6. En efecto, incluso para el fundamentalismo del mercado, «el capitalismo convencional ha muerto».
Pero del otro lado del espectro ideológico si algo deja en evidencia la lectura de los trabajos de la comunidad del ecologismo académico y militante —esa que incluye, entre nosotros, a Antonio Turiel y Jorge Riechmann; a Alicia Valero y a Luis González Reyes; a Yayo Herrero y a Manuel Casal Lodeiro; a Héctor Tejero y a Emilio Santiago, entre muchos otros— es la misma certeza: no sabemos qué forma tendrá el futuro de nuestras sociedades posfosilistas, pero cualquiera que sea la opción, lo único que está claro es que lo que no va a sobrevivir es la forma de vida tardocapitalista que nosotros hemos conocido. A ese respecto, el capitalismo actual es como el personaje de Bruce Willis en El sexto sentido, ambos ignoran lo que sin embargo todo el mundo sabe a su alrededor: que están ya muertos.
Porque la crisis sanitaria pasará, e incluso el probable hallazgo de una vacuna puede hacernos pensar que todo volverá a la normalidad con el tiempo: los saludos, los abrazos y el sexo sin pasaporte sanitario... La crisis económica y social tardará mucho más en pasar y, si lo hace —como ocurrió con la anémica «recuperación» experimentada el periodo 2014-2018—, habrá sido solo una manera de ganar tiempo. O mejor: de perderlo. Pues para la crisis ecológica a la que nos veremos enfrentados con seguridad no habrá vacuna posible. El único remedio será cobrar conciencia de la necesidad de una transformación radical de nuestras formas de vida, de nuestros imaginarios libidinales, de nuestras expectativas y aspiraciones vitales más íntimas. En definitiva: de la manera en que nos relacionamos con la naturaleza, con los otros y con nosotros mismos, una transformación que, como a menudo nos recuerda Jorge Riechmann evocando a Manuel Sacristán, se parecerá más a una conversión religiosa que al resultado de un frío razonamiento (para el que, por lo demás, todas las premisas están puestas sobre la mesa desde al menos 1972).
Para una mirada que goce del más mínimo espesor histórico es del todo evidente que los habitantes del mundo desarrollado que tuvimos la suerte de nacer entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la crisis del petróleo del año 73 hemos vivido una suerte de «estado de excepción» invertido, que ha puesto momentáneamente en suspenso las leyes económicas y termodinámicas que han regido a lo largo de la vida de la humanidad sobre la Tierra. (Para quienes quieran entender el alcance de esta excepción bastaría que leyeran el monumental libro En la espiral de la energía, de Ramón Fernández Durán y Luis González Reyes [2018]). Ese estado de excepción, sin embargo, ha querido imponerse como la nueva normalidad no solo para los países desarrollados, sino para la mayoría de las economías emergentes. Sencillamente: eso no va a pasar.
Y lo peor es que lo sabían y lo saben todos los que estaban hasta ayer al mando de la gobernanza global. Lo sabían los dirigentes de las democracias liberales que, sin embargo, se veían atrapados en el dilema diabólico que suponía decirles a sus votantes lo que viene y perder el poder o guardar un silencio cómplice. Los sabían, desde luego, las elites económicas del mundo, que desde el informe sobre Los límites del crecimiento del 1972 al último foro de Davos ya habían hecho de este tema el objeto de debate de sus think tanks. Lo sabía mejor que nadie China, que lleva años tomando posiciones estratégicas para el control de los minerales raros de los que depende la supervivencia de nuestra tecnología y de las aguas potables de las que depende la supervivencia de la población humana. Y desde luego lo sabían los ultrarricos del planeta que, comprendiendo la inevitabilidad de las tensiones sociales que nos aguardan, fantasean con poder escapar de ellas a otros planetas del sistema solar o a las islas de Oceanía, donde imaginan que podrán sentirse a salvo de las hordas de barbarie que atisban en el horizonte.
Así pues, la hecatombe económica a que nos enfrenta el coronavirus lo único que ha hecho es adelantar un escenario que tarde o temprano la humanidad habría de encarar. Es lo malo que comparte la realidad con las estafas piramidales: tarde o temprano ambas acaban arrinconándote por mucho que trates de mirar para otro lado. Tal vez el coronavirus haya sido la verdadera revolución en el sentido de Benjamin: la forma en que podemos accionar el freno de emergencia de una locomotora que hace mucho estaba ya fuera de sus raíles. El virus, que lo ha parado todo, nos regala un tiempo precioso para pensar cómo reorientar y dar forma a una vida en común que íntimamente sabíamos que debía cortar amarras con la inercia que venía arrastrando. En ese sentido, la crisis sanitaria, económica y social que ha abierto la COVID-19 no es más que un anticipo de lo que la crisis ecológica traerá, el teaser de la serie distópica de la que seremos en breve protagonistas cada uno de nosotros. Ni siquiera el coronavirus —con el enorme impacto psicológico y emocional que habrá dejado tras de sí— será probablemente lo más grave que tengamos que enfrentar en las próximas décadas. Sus efectos simplemente han sido tan rápidos que hemos podido experimentar la amenaza en primera persona, algo mucho más difícil cuando hablamos del tiempo histórico que supone un colapso civilizatorio que se extenderá con toda seguridad durante décadas. La responsabilidad y la disciplina con que la población mundial ha aceptado las medidas de confinamiento, a pesar de los enormes sacrificios personales y económicos a que condenaba a muchos, son una señal de esperanza: si ante el desafío de la crisis ecológica los líderes mundiales pudieran transmitir con la misma claridad a sus respectivas ciudadanías el peligro que supone continuar con nuestro modelo de desarrollo, quizá la respuesta ciudadana volvería a estar también a la altura.
¿Seremos capaces de aprovechar el parón que nos ofrece el virus para reflexionar y cambiar de dirección? Las expectativas no parecen ser alentadoras. La intervención que el 23 de marzo de 2020 llevó a cabo la Reserva Federal norteamericana («la mayor intervención monetaria de la historia») nuevamente parece estar pensada para convertirse sobre todo en un rescate a las grandes corporaciones. En el caso de Europa, la respuesta del BCE ante la crisis, en lugar de priorizar los recursos económicos para garantizar los gastos en sanidad, servicios sociales o en transición ecológica, aceptó asumir la compra de bonos emitidos por grandes corporaciones. Serán estas sobre todo las que se beneficien de las ayudas al poder aliviar sus costes financieros, aumentar su capacidad de endeudamiento y mejorar sus balances. Y lo más desolador es que entre las grandes empresas que se beneficiarán, muchas de ellas, como denuncia el movimiento ecologista, serán las mismas responsables del modelo extractivista y depredador que deberíamos dejar atrás: distribuidoras de combustibles fósiles, nucleares, fabricantes de armamento, de automóviles, grandes constructoras, líneas aéreas, etcétera.
Aun así, la grave situación en que nos deja la pandemia puede ser la ocasión para iniciar el cambio de dirección que, en todo caso, habrá de producirse tarde o temprano. Puesto que la detención a la que el virus nos ha obligado hará necesario reconstruirlo todo, ¿por qué no hacerlo en la única dirección que nos puede salvar a medio plazo como civilización? Al fin y al cabo, todas las grandes empresas de la humanidad comienzan por la fuerza. Tal vez este sea el momento óptimo de empezar a resetear nuestra forma de vida porque saldremos del confinamiento habiendo hecho lo primero que exige toda transformación radical: reajustar nuestra escala de valores. Como individuos y como sociedad. Para muchos, el confinamiento habrá sido la ocasión de haber descubierto el valor de lo pequeño y lo cercano. Para otros se habrá hecho evidente quiénes son en realidad los responsables de la creación de la riqueza social que verdaderamente importa. Por primera vez en años muchas personas habrán podido disponer para sí de ese precioso bien del que estamos hechos y que, sin embargo, la inercia de la vida diaria nos roba: el tiempo. Encerrados en nuestros apartamentos habremos descubierto aquello que Le Corbusier consideraba los portadores de «las alegrías esenciales» en su Cuando las catedrales eran blancas: «Sol, espacio, árboles».
Aprovechemos el kairós que esta tragedia nos ofrece. Tal vez no volveremos a encontrar en décadas un momento tan adecuado para iniciar una transición ecológica que sabemos imprescindible. Algunas señales indican que el primer paso de esa transición era detenerse. Y, en efecto, el brusco parón de la actividad económica a que ha obligado el virus ha tenido como primer efecto no buscado una mejora de algunos indicadores ambientales básicos: caída drástica de la contaminación del aire en los lugares de alta densidad demográfica donde se ha producido el confinamiento, aguas cristalinas en los hasta ayer pútridos canales venecianos, jabalíes y zorros asomándose a las calles de Barcelona y de Londres... Se trata de la confirmación de que parte del cáncer que amenaza la vida futura del planeta tiene que ver con esta aceleración que, como ha señalado con acierto Hartmut Rosa, define la sociedad tardomoderna. En ese sentido la COVID-19 ha sido, por decirlo con los términos de Rosa, un inesperado «oasis de desaceleración» (cf. Rosa, 2016, 57).
Ahora bien, como no se cansan de repetir el movimiento ecologista y muchas organizaciones internacionales comprometidas con poner freno al cambio climático, «Si la transición ecológica no es socialmente justa, no será». Lo cual nos obligará a plantearnos algunas preguntas inaplazables: ¿cuál es el radio del espacio político y antropológico que vamos a considerar en ese dilema que nos obligará a optar entre matar o compartir? ¿El radio local (bajo la forma de una suerte de neorruralismo parroquial)? ¿El regional (como parecen apuntar las tensiones centrífugas que se están viviendo en muchos territorios de Europa, incluido el caso de Cataluña)? ¿El radio europeo (algo que no parece probable, a la vista de cómo resolvió Europa la crisis de 2008 y de cómo está enfrentando la de 2020)? ¿O tal vez el radio global? Dicho de otra forma, el nosotros que ha de ser conjugado ante la inmensidad del desafío que tenemos por delante, ¿es el nosotros del Estado, de la Unión Europea o el de un nosotros cosmopolita que por fin se tome en serio los derechos de todos los seres humanos no solo presentes, sino incluso por venir? Hoy, como en tiempos de Kant, ese macrocuerpo político, ese hipotético demos cosmopolita, sigue siendo «algo de lo que los tiempos pasados no han ofrecido ejemplo alguno» (Kant, 2013, 120-121). Tampoco los tiempos actuales. Pero lo que de fascinante y de abismático ha tenido la experiencia del coronavirus ha sido ver una posible semilla del mismo en la similitud de la respuesta que ha generado la pandemia en la población mundial. De Wuhan a Nueva York, pasando por Lombardía o Madrid, las escenas se repetían idénticas a pesar de la distancia física y cultural que separa cada uno de esos lugares: canciones desde los balcones, aplausos a los servicios sanitarios, calles desiertas, morgues improvisadas... Lo recordaba Santiago Alba Rico en un certerísimo tweet: «Esta sensación de irrealidad se debe al hecho de que por primera vez nos está ocurriendo algo real. Es decir, nos está ocurriendo algo a todos juntos y al mismo tiempo. Aprovechemos la oportunidad».
En su Hacia la paz perpetua Kant defendió con tanta convicción como escepticismo la posibilidad de un horizonte cosmopolita para superar el antagonismo y la «insociable sociabilidad» que nos define como especie, y lo hizo en virtud de que sobre la Tierra «los seres humanos no pueden extenderse hasta el infinito, por ser una superficie esférica, teniendo que soportarse unos junto a otros y no teniendo nadie originariamente más derecho que otro a estar en un determinado lugar de la tierra» (Kant, 1998, 27). La globalización álgida que el mundo ha experimentado desde 1998 otorga un matiz nuevo e inesperado a ese «tener que soportarse unos a otros» sobre el que fundaba Kant la necesidad de un derecho cosmopolita. Pero incluso si, como algunos vaticinan, el coronavirus supone el fin de la globalización económica, la relocalización de la producción de mercancías y un repliegue del comercio internacional, de los viajes intercontinentales y del turismo, lo que seguirá siendo global serán los efectos del cambio climático y la crisis ecológica en que estamos insertos. Es cierto que las zonas del planeta que con más saña sufrirán sus efectos serán, paradójicamente, las que menos contribuyeron a crearlo, pero los polders holandeses no se librarán del aumento del nivel del mar ni las costas de Nueva Orleans estarán a salvo del siguiente Katrina. Ante la inevitable constatación de que, frente a desafíos como los que nos aguardan, estamos en el mismo barco, ¿no es hora de dar forma a un demos cosmopolita? ¿Y no debería abarcar ese nuevo sujeto político por construir no solo aquellos con los que compartimos el planeta aquí y ahora, sino también a aquellos que legítimamente deberían poder disfrutar de él en el futuro? A ese respecto, la definición que ofrece Kant de la especie en su Antropología en sentido pragmático recoge este matiz referido a los que aún no están entre nosotros, pero también son de los nuestros. Hans Jonas explicitará el alcance moral de esa referencia a las futuras generaciones en su Principio responsabilidad y sombríamente está presente también en Georgescu-Roegen cuando nos recuerda que todo automóvil producido hoy significa una vida menos de algún ser humano en el futuro. El sujeto de ese demos cosmopolita cuya frágil figura queremos divisar en medio del desastre no es otro que una inmensa mayoría de la especie humana que, «tomada colectivamente», dice Kant, no es más que «un conjunto de personas que existen unas después de otras, unas al lado de otras» (Kant, 1991b, 290)7.
Pero si, como sospechamos, es este horizonte cosmopolita el único que tenemos derecho a promover ante la pregunta ¿qué hacer?, la posibilidad de enfrentar la crisis ecológica con un mínimo de esperanza nos deja ante una última evidencia: ese horizonte requerirá enormes ejercicios de autocontención por parte sobre todo de nosotros, hombres y mujeres que habitamos el primer mundo, un esfuerzo que algunos han cifrado en una reducción del 90% del consumo en el caso de los países más industrializados (Trainer, 2017). O, dicho de otra forma: a quien le tocará realizar un ejercicio de solidaridad global que desde el punto de vista moral rozará lo supererogatorio será precisamente a aquella parte del mundo que tiene a su disposición el poder económico, militar y tecnológico que le permitiría optar con alguna esperanza por la opción asesina del dilema. ¿Estaremos dispuestos a aceptar el desafío moral que esto supondrá? Responder que sí sería un grito esperanzado en las posibilidades de redención de la especie y me encantaría poder sumarme a él, siquiera sea porque comparto la convicción kantiana de que «imaginarse que uno es, simultáneamente, miembro de una nación y ciudadano del mundo constituye la más excelsa idea que el ser humano puede hacerse acerca de su destino, y algo que no puede ser pensado sin entusiasmo» (Kant, 1991a, 104).
Los ensayos que se reúnen bajo el título de Capitalismo cansado. Tensiones (eco)políticas del desorden global estaban ya entregados a la editorial para su publicación en el momento en que se desató la crisis de la COVID-19. De ahí que, sobre este asunto, que sin duda marcará nuestras vidas durante los próximos años, nada explícito se diga en ellos, más allá de las páginas de este «Prólogo (a modo de epílogo) a una pandemia» que fueron escritas precipitadamente en mitad del confinamiento.
Tal vez la única reacción honesta ante la convicción que me atraviesa de que la crisis del coronavirus lo cambiará todo hubiera sido retirar estas páginas de la imprenta y guardarlas en un cajón. Si no lo he hecho, dos circunstancias lo explican. Por un lado, sin duda, una debilidad de la voluntad de la que estoy lejos de sentirme orgulloso. Escribir un libro lo encierra a uno en un pozo profundo en el que se sacrifica el tiempo propio y el de los que nos rodean, así que es razonable querer un día poder salir de él. Y salir de ese pozo largo y a veces tenebroso consiste en algo tan sencillo como tener el libro entre las manos y poder entregárselo a aquellos que sin saberlo colaboraron en su redacción con ideas, conversaciones, escritos o simplemente haciendo tiempo y espacio en el día a día para que el libro pudiera llegar a ver la luz. No he tenido el coraje o la coherencia de hacer lo que la cabeza me pedía, y he cedido —encore une fois!— a las solicitaciones del cuerpo, que me empujaban a lanzarlo a pesar de todo a que se defienda en el mundo por sus propios medios.
La segunda circunstancia confío en que pueda redimir a la primera, en el fondo tan cobarde e inconfesable. Y es que los ensayos que se reúnen aquí fueron escritos bajo el estímulo intelectual que supuso una sacudida semejante a la que ahora estamos viviendo. La crisis de 2008 y lo que ella desató en España y en el mundo (del 15M y las revueltas del año que soñamos peligrosamente, al reflujo dextropopulista en el que se encontraba sumido el mundo en 2019 con Trump, el Brexit, Bolsonaro, etc.) se solapó en mi caso con la lectura de un libro que logró lo que imagino que todo autor desea en su fuero interno sin lograrlo casi nunca: cambiar por completo la vida de los que lo leen. En mi caso ese libro fue La ley de la entropía y el proceso económico, de Nicolás Georgescu-Roegen. Se trata de un libro de 1974, por lo que lo primero que uno debe hacer es entonar un mea culpa y preguntarse cómo es posible que ese libro, tan crucial para comprender lo que nos pasa, tardara tanto tiempo en caer en mis manos. Es un error imperdonable, pero que afortunadamente subsané, aunque fuera con cuatro décadas de retraso. (Solo me consuela pensar que en las facultades de Economía ese libro sigue estando hoy tan oculto como lo estaba el segundo libro de la Poética de Aristóteles para los monjes de la abadía de El nombre de la rosa).
Antes de la lectura del libro de Georgescu-Roegen me contaba entre el tipo de personas para las que el alcance del desafío al que nos enfrenta la crisis ecológica no era más que un ruido de fondo que llegaba de vez en cuando desde los medios de comunicación; un zumbido más o menos molesto que nos importuna con ocasionales admoniciones, pero que era posible ignorar en nuestra vida cotidiana. Después de su lectura comencé a entender el verdadero alcance de la fractura metabólica en la que está instalada nuestra sociedad moderna. Fue la manera en que mi sensibilidad materialista cobró conciencia de eso que acostumbra a decir Jorge Riechmann: que «basta hacer números durante diez minutos para saber que esta civilización está condenada». Ese libro de Nicolás Georgescu-Roegen fue el equivalente de mis diez minutos de echar cuentas. Después vendrían los minutos y horas que eché con los libros, charlas y conversaciones con el propio Riechmann y Emilio Santiago Muiño, que me permitieron entender las implicaciones macroeconómicas, geopolíticas y morales que para una cultura fosilista como la nuestra iba a tener el colapso energético hacia el que nos dirigimos. La deuda intelectual que tengo contraída con ellos quizá no sea tan visible en lo que sigue como me hubiera gustado, pero aprovecho este exordio para reconocerla humildemente.
Como resultado de todo ello una certeza se clavó como una idea fija en mi mente: el desafío ecológico y la crisis climática a los que nos enfrentamos eran y son, por decirlo orteguianamente, «el tema de nuestro tiempo». Y la superación del capitalismo, la condición de posibilidad que nos permitirá poder seguir teniendo un futuro como especie. (Todo lo cual hace que sea aún más culposa la frivolidad y miopía intelectual de tantos departamentos universitarios de Filosofía, de cuyos seminarios no pocas veces se escapa la convicción de estar desarrollando una imprescindible «ontología del presente» cuando las más de las veces nos pasamos los días cultivando con rara pasión ese vicio intelectual que podríamos denominar la «impostura puntillista»: esa portentosa capacidad para establecer minuciosas y sutilísimas distinciones conceptuales que carecen por completo del más mínimo alcance práctico o existencial).
Así pues, si me decido a entregar estas páginas a la imprenta, es sobre todo porque fueron el producto de una atmósfera emocional que se parece a la que nos ha tocado vivir en estos meses y cuyas preocupaciones la crisis del coronavirus no ha hecho sino agudizar. Aquellos años comparten con los tiempos que vivimos su pesadumbre pero también su esperanza. Pesadumbre, porque podemos imaginar el dolor que la crisis económica grabará una vez más en los cuerpos más vulnerables de nuestros conciudadanos y por saber que la terrible crisis por la que hemos atravesado estos meses es en realidad algo que hubiéramos podido anticipar de un modo u otro (y ahí están desde las charlas TED de Bill Gates hasta los artículos científicos publicados por investigadores de la Universidad de Hong Kong que ¡ya en 2007! advertían de la posibilidad de una pandemia generada por un virus que saltara de animales a humanos). Y por supuesto, si echamos la mirada mucho más atrás, pesadumbre porque nada de lo que sabemos desde la publicación del informe Los límites del crecimiento —y que en cada una de sus actualizaciones ha ido confirmando con sorprendente exactitud sus peores presagios— nos ha hecho modificar un ápice el rumbo del barco. No hay razón para pensar que esta vez será diferente. Por todo ello, mi confianza en que acontezca ese cambio gestáltico necesario que nos permitiera ver en sus perfiles más nítidos e intimidatorios el futuro que se aproxima si continuamos como hasta ahora es —para decirlo con la sinceridad que merece quien lea estas páginas— como mucho modesta. Y, sin embargo, tampoco puedo negar que conservo aún algo de esperanza, una esperanza que la terrible prueba a la que el coronavirus nos está sometiendo sorprendentemente ha hecho renacer al ver la explosión de solidaridad anónima que la crisis ha desatado. Esa esperanza obliga a dejar abierto un resquicio a la posibilidad de que como especie un día estemos a la altura de la dignidad moral que nos atribuimos en nuestros momentos de más exaltado entusiasmo.
Ese es, pues, el modesto motivo que podría justificar estas páginas después de todo. Y en todo caso, con ellas nada desearía menos que pasar a formar parte de ese ejército de intelectuales que han visto en la crisis del coronavirus una exacta y sorprendente corroboración de lo que ya sabían previamente (ya fuera confirmar como el estado de excepción se ha convertido en paradigma de normalización gubernamental de nuestras sociedades, en constatar el control biopolítico y farmacopornográfico de biovigilancia de los cuerpos a los que nos somete el poder o reconocer el sonido de las trompetas que anuncian un inevitable comunismo por venir). Lo peor que le puede pasar a la filosofía, allí donde su importancia y seriedad se ven amenazadas hasta quedar en ridículo, es que deje ver a las claras que pase lo que pase en el mundo, sus certezas siguen siendo las mismas que eran antes. No podría sumarme con más entusiasmo a las palabras que en medio de la crisis José Luis Moreno Pestaña lanzaba desde una tribuna de prensa: «En la crisis en la que nos encontramos existe un buen mecanismo para distinguir a un buen experto: dirá que se ha equivocado. También a una persona reflexiva. Dirá: esto que hicieron los míos no estuvo bien. Al que no, táchenlo de la lista de gente a confiar: es un patán asertivo que siempre tiene razón»8.
A pesar de todas esas salvaguardas y precauciones, no es imposible que todo lo que se diga en las páginas que siguen ya hubiera sido dicho por otros y mucho mejor. En ese caso, me gustaría pensar que me salva del pecado funesto de la redundancia aquello que dijo André Gide: «Todas las cosas ya fueron dichas, pero como nadie escucha es preciso repetirlas cada mañana».
Madrid, 11 de abril de 2020
1. Eternify (https://eternify.es), una joven empresa tecnológica del sector funerario, puso su grano de arena contra el coronavirus ofreciendo de forma gratuita mientras duró el estado de alarma, un servicio de velatorio telemático para ayudar a los familiares de los fallecidos a sobrellevar el duelo. Tras el final del confinamiento el servicio volvió a ser de pago.
2. Wall Street Journal, 3 de abril de 2020, https://www.wsj.com/articles/the-coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-order-11585953005.
3. Financial Times, 7 de abril de 2020, https://www.ft.com/content/c7a2a254-77e5-11ea-bd25-7fd923850377.
4. Financial Times, 4 de abril de 2020, https://www.ft.com/content/7eff769a-74dd-11ea-95fe-fcd274e920ca.
5. Cf. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-encouraging-international-support-recovery-use-space-resources/. La orden firmada por Trump no puede ser más explícita: «Los estadounidenses deberían tener derecho a participar en la exploración comercial, la recuperación y el uso de recursos en el espacio ultraterrestre, de conformidad con la ley aplicable. El espacio exterior es un dominio legal y físicamente único de la actividad humana, y Estados Unidos no lo ve como un bien común global [cursiva nuestra]. En consecuencia, la política de los Estados Unidos será alentar el apoyo internacional para la recuperación y el uso público y privado de los recursos en el espacio ultraterrestre, de conformidad con la ley aplicable».
6. Financial Review, 20 de septiembre de 2019, https://www.afr.com/wealth/personal-finance/conventional-capitalism-is-dead-20190920-p52t7w.
7. Modifico ligeramente la traducción de José Gaos que oscurece, a mi juicio, la apertura a las generaciones futuras que tiene el eine nach- und nebeneinander existierende Menge von Personen en alemán.
8. J. L. Moreno Pestaña, «Expertos», 22 de marzo de 2020, en https://www.lavozdegranada.info/expertos/.