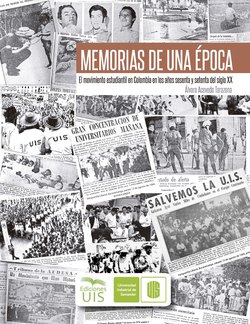Читать книгу Memorias de una época - Álvaro Acevedo - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEl movimiento estudiantil en Colombia durante el siglo XX: Apertura de una reflexión histórica
Pese a que el movimiento estudiantil ha desempeñado en la historia reciente de Colombia un papel importante, los investigadores sociales, sobre todo los historiadores, no le han prestado al tema el cuidado que merece. Una posible causa de la apatía de los investigadores se encuentra en que lo consideran irrelevante. La presente apertura, bajo el objetivo de contextualizar la memoria social del movimiento estudiantil en los años sesenta y setenta en Colombia, intentará señalar el camino para una conceptualización y un abordaje metodológico. Con este fin se procederá a reconocer cuáles son las características fundamentales de este tipo de fenómeno histórico-social, y, en segundo término, se delimitará su propia cronología.
El movimiento estudiantil y su conceptualización
Las organizaciones estudiantiles con sus manifestaciones, sus protestas y, en general, sus acciones públicas han sido entendidas como una expresión palpable de lo que constituye un movimiento social. En efecto, hablar de movimiento estudiantil implica aludir inmediatamente a las categorías de movimiento social y sociedad civil1, ya que, a su manera, el movimiento estudiantil es una expresión organizativa de un sector social: el estudiantado. Tal como sucede con cualquier movimiento social, un movimiento estudiantil es el escenario en que se expresan los intereses particulares y colectivos de los sujetos en relación de complementariedad, oposición o negociación con el Estado y las instituciones políticas. En consecuencia, para definir adecuadamente el concepto de movimiento estudiantil, es necesario entender su elemento central: la sociedad civil. En otras palabras, el individuo y sus necesidades, expresadas y resueltas en ámbitos tan diferentes como el mercado, el sistema educativo, los medios de comunicación, los grupos de presión y las demás organizaciones sociales como las iglesias o los gremios2.
Ahora bien, este concepto de sociedad civil ha sido estudiado y desarrollado por diversas tendencias teóricas e ideológicas. Los liberales, desde Adam Smith, por lo menos, consideran que solo el mercado constituye la esfera más importante de la sociedad en oposición a la intervención del Estado. Para Gramsci y el neomarxismo, por su parte, tal mirada debe ser ampliada sobre el área de articulación entre la sociedad política y la sociedad civil en el marco de la creación y ejercicio de la hegemonía. Cada una de estas esferas respondería a la dimensión coercitiva y consensual del poder. En el fondo, ambas visiones se refieren a la tensión entre lo público y lo privado en las sociedades capitalistas. En consecuencia, cuando se habla de sociedad civil se tiene en consideración un actor homogéneo cuya pretensión es sacar del ámbito privado sus intereses para arrojarlos al mundo de lo público, e incluso de lo político3. De ahí que los movimientos sociales traspasen con fluidez el mundo de las demandas gremiales –propiamente educativas, si se trata del movimiento estudiantil– para llegar al de las demandas políticas o politizadas, con lo cual logran posicionarse como otro actor social.
Relámpago. Recibimiento de los socorranos a los estudiantes UIS marchistas. Archivo Vanguardia Liberal. 11 de julio de 1964. Bucaramanga
La relación con la política es precisamente uno de los elementos más importantes para caracterizar los movimientos sociales. De acuerdo con Restrepo4, las diferencias entre movimientos sociales y partidos políticos son de tres órdenes. El primero reconoce que los partidos pretenden convocar a toda la sociedad, mientras que los movimientos solo aspiran a representar los intereses de una parte de esta. Así, en este primer criterio se distingue la pretensión o no de una validez general de las acciones. En segundo lugar, la manera como se toman las decisiones constituye otro elemento diferenciador. En los partidos, la acción es inducida de arriba hacia abajo, pues este construye una autoridad jerárquica, mientras que en el movimiento social esta viene de abajo hacia arriba. Finalmente, en relación con este segundo aspecto, los dirigentes del partido representan los intereses de los afiliados ante la sociedad, mientras que en los movimientos sociales, más que el principio de representación, lo que prima es la participación directa en la vida pública de cada uno de los miembros que constituyen el movimiento, de manera que los dirigentes pueden ser sustituidos de manera espontánea5.
Castañeda. Reunión entre el consejo de rectores y algunos líderes estudiantiles. Archivo El Tiempo. 8 de julio de 1954. Bogotá
La sociedad civil implica a los individuos como a los grupos que actúan movidos por el interés particular y por las distintas formas de acción colectiva que buscan intereses comunes sin que sean los de toda la sociedad. El Estado, por su parte y por lo menos en teoría, pretende buscar el bien común de toda la sociedad. En la perspectiva liberal, la sociedad civil sirve de contrapeso, de control a las decisiones del Estado, a su vez puede ser entendida como el escenario para la formación y reclutamiento de las nuevas elites gobernantes. Como la libertad de asociación define esta concepción de la sociedad civil, las garantías jurídicas se tornan fundamentales para la existencia de organizaciones que requieren del reconocimiento legal del Estado. Es decir, que se construye en referencia al poder político a pesar de la autonomía que pregona.
Retomando la interesante síntesis de Villafuerte Valdés6 sobre las perspectivas analíticas en torno a la sociedad civil, es pertinente recordar cómo el pensamiento político contemporáneo ha propuesto un concepto de sociedad civil relacionado pero no dependiente de la esfera estatal. Este modelo, llamado de tercer dominio, estaría conformado por tres componentes: la sociedad misma como eje fundamental, una esfera pública de comunicación societal y un proceso de institucionalización como resultado de la movilización. Estos elementos contribuirían a la democratización de las sociedades. En este esquema se sustenta la interacción de las sociedades civil, política y económica, la cual parte de la existencia de subsistemas de la estructura social en permanente relación pero sin determinismos de ningún tipo. La sociedad civil no dependería de la esfera política y tampoco quedaría reducida al mundo económico, en tanto la creación de un espacio público deliberativo cuenta con mayor participación de la ciudadanía. Esta concepción responde a los principios de autolimitación y autonomía.
Para Villafuerte7 la sociedad civil puede ser entendida como un sentido específico adquirido por diferentes sectores de la sociedad, caracterizado por crear redes de acción y solidaridad. Quienes hacen parte de ella cuentan con una idea básica de la acción política y de su impacto en la arena pública, por lo que es solo a través de la movilización que se disponen en acción las diferentes concepciones de participación y de formas de lucha para transformar los subsistemas sociales. La negociación y enfrentamiento de proyectos configuran un espacio público, en el que no solo se acuerdan respuestas a las demandas sino que también se enfrentan y crean sentidos culturales. Esto no significa que la relación con el poder político no se dé o que permanezca en el plano meramente cultural simbólico. Por el contrario, lo que se pretende con este argumento es complejizar la noción de sociedad civil a partir de la importancia atribuida a la relación con las otras esferas de la vida social, articulando lo social, lo político y lo cultural8.
Puede considerarse que los movimientos sociales son una forma de organización visible de la sociedad civil, pero su comprensión, estudio y construcción de una definición amplia depende de las diferentes corrientes sociológicas. La reflexión sobre esta categoría se ha desarrollado en torno a interrogantes tales como las causas de la protesta social, la importancia de la estructuración interna o la configuración de la identidad de los movimientos sociales. Estos temas originaron diferentes concepciones y tendencias de análisis: la escuela histórica, la psicofuncional, la de movilización de recursos y los enfoques identitarios que a su vez se dividen en clásicos y contemporáneos9.
Es preciso anotar que la noción de movimiento social no puede desconocer diferentes asuntos resaltados por las escuelas citadas, sin embargo, el tema de estudio sugiere un énfasis específico10.
La escuela histórica se ocupa de explicar el surgimiento de los movimientos sociales como reacción a la ruptura de los lazos tradicionales de solidaridad comunitaria en sociedades pre-capitalistas. El desenvolvimiento de cambios acelerados desestructuraría el tejido social. Las personas no podrían adaptarse a ellos, razón por la cual terminarían organizando su acción colectiva para protestar en contra de tales cambios o de sus causas. Por su parte, la corriente psicofuncional insiste en las motivaciones psicológicas de los miembros de los movimientos para participar de ellos. Especialmente, otorgan gran importancia a la privación relativa de bienes y a la frustración social que se genera cuando las expectativas no se satisfacen o se percibe el desfase entre lo que se tiene y lo que realmente puede merecerse. Esta visión es excesivamente individualista, limitación que ha tratado de suplir al enfocarse en la crisis de las normas y valores sociales. Esta escuela considera la acción social colectiva como un asunto relacionado con la emotividad de los participantes, enfoque que impide una comprensión profunda de los movimientos sociales.
Las corrientes teóricas de mayor aceptación para el estudio de los movimientos sociales son la de movilización de los recursos y aquella que se interesa por la creación de la identidad. Centrada en el estudio de las organizaciones, la primera escuela se pregunta por la manera como se utilizan los recursos simbólicos, logísticos y humanos para alcanzar ciertas metas. Al incorporar algunos planteamientos de la llamada estructura de oportunidades políticas, también se preocupa por analizar las condiciones políticas y sociales que permiten la aparición y desarrollo de los movimientos sociales. Este enfoque trasciende el debate sobre la racionalidad o irracionalidad de las acciones colectivas, pues reconoce el cálculo que los integrantes de los movimientos realizan para controlar los recursos en pos de obtener sus demandas. Esta corriente explica también la constitución de las organizaciones y la obtención de apoyo público.
Finalmente, el enfoque identitario estudia la conformación de los nuevos movimientos sociales en el marco de la crisis de las sociedades posindustriales, caracterizadas por el fin del Estado de Bienestar y la pérdida de legitimidad, credibilidad y confianza de los canales de representación política y del mismo Estado. Uno de los principales autores de esta escuela es Alain Touraine quien considera a los movimientos sociales como interacciones entre actores enfrentados, cada uno con interpretaciones del conflicto y del modelo social que se pretende defender o deslegitimar. Las identidades colectivas se ubican en el centro de la reflexión, por lo tanto la noción de movimiento social da un giro hacia la conformación en términos socioculturales. Para el sociólogo francés, todo movimiento se estructura a partir de tres principios articulados.
La identidad, referida a la definición del actor mismo y a la cohesión interna que existe en el movimiento social generalmente afectado por un mismo problema. La oposición alude al conflicto que se desarrolla con el adversario, situación que fortalece el principio de identidad. La totalidad tiene que ver con el proyecto social de conjunto del que hace parte un movimiento social y en el que se lleva a cabo la disputa por el poder y el control de lo social.
Autores como Claus Offe han señalado que este giro identitario en el estudio de los movimientos sociales puede ser aprehendido más fácilmente si se piensa en términos de viejos y nuevos movimientos sociales. La diferencia hace énfasis en el tipo de iniciativas que cada uno defiende. Los nuevos reivindican valores posmateriales y sus miembros no pertenecerían a una clase claramente identificada sino que predominaría la diversidad en su composición. Los nuevos movimientos presentan un grado mayor de individuación y diferenciación, de allí que la colectividad se vuelva menos duradera. Es decir, en este tipo de movimientos sociales, la identidad individual fundada en el reconocimiento de la diferencia respecto al conjunto de la sociedad se convierte en un elemento central de su estructuración a pesar de que afecte su permanencia en el tiempo. En esta corriente, todo movimiento social se relaciona con un cambio estructural de la política, pues implica un proceso de aprendizaje de la sociedad civil a partir de la autorreflexión y la organización en la vida cotidiana.
En la escuela identitaria se piensan los movimientos sociales como una conjunción de relaciones en forma de red. En los denominados nuevos movimientos se enfatiza la reivindicación en términos de derechos tanto sociales como de reconocimiento y de control del poder político. Esto conduce a una reformulación en la comunicación entre la sociedad y las esferas de poder a partir de la fragmentación de identidades que experimentan los sujetos. En esta lógica, el movimiento social contempla la creación de identidades grupales y comunitarias referidas a las causas que defiende, las cuales pueden ser globales y locales a la vez. En este proceso, la creación de códigos culturales y de significados alternativos es relevante al desarrollar los principios de identidad y oposición en la materialización del poder. En otros términos, el estudio de los movimientos sociales además de tener en cuenta las condiciones estructurales, debe fijar su mirada en las negociaciones de sentido que configuran los conflictos. Esto es lo que Villafuerte denomina el enfoque cognitivo. Una perspectiva analítica a los movimientos sociales permite comprender cómo la protesta o lucha social está en permanente relación con representaciones culturales y simbólicas. Las prácticas políticas internas y externas se han de ubicar en un marco cultural determinado que incide en la construcción de los miembros del movimiento y en su identidad colectiva. Siguiendo a Villafuerte11, metodológicamente este enfoque pretende reconstruir los elementos discursivos de los movimientos situándolos en relación con sus prácticas internas y externas, como los referentes que producen la identidad grupal e individual.
En síntesis, los movimientos sociales son la sociedad civil en acción. Se forman cuando una serie de individuos llevan sus intereses particulares coincidentes al espacio público para reivindicarlos como derechos conculcados, o también para plantearle al poder político demandas de diversa índole o proponer formas distintas de vida. Los movimientos sociales son formas de acción colectiva, esto es que involucran un gran número de personas capaces de hacerse visibles en el espacio público, sin importar la escala espacial de esta. Otra condición para hablar de un movimiento social es la permanencia en el tiempo, aunque es muy difícil definir una duración mínima es necesario considerar la persistencia de su acción colectiva. No se requiere que el movimiento social esté en todo momento activo; más allá de los estallidos de los conflictos, las actuaciones se preparan en periodos de latencia. Esto permite diferenciar la existencia del movimiento propiamente de las expresiones organizativas formales12.
Chaparro. Así celebró Bucaramanga el 8 de junio. Archivo Vanguardia Liberal. 9 de junio de 1957. Bucaramanga
En la conceptualización de los movimientos sociales otra variable a tener en cuenta remite al grado de cohesión de los mismos. Pueden existir movimientos que se caracterizan por un alto grado de dispersión e incluso aislamiento, mientras que se pueden encontrar experiencias altamente organizadas y centralizadas. En el fondo de este asunto está la relación entre los movimientos, las organizaciones sociales y los procesos de institucionalización de la sociedad civil. La centralización de los movimientos sociales se vincula con la fuerza y coherencia interna que pueden adquirir estos para desarrollar sus luchas, lo cual se traduce en mayor visibilidad pública y en la posibilidad de tener un mayor impacto social. No obstante, es posible que los aparatos organizativos suplanten y sustituyan finalmente al movimiento social o que puedan terminar burocratizando las luchas sociales e incluso desmovilizando a los actores. Con base en estas consideraciones analíticas, hace algunos años se ha planteado la posibilidad de pensar la actuación visible del estudiantado universitario colombiano como un movimiento social bajo la denominación de movimiento estudiantil. Las protestas estudiantiles alcanzaron a ser una forma de expresión y acción colectiva de un sector específico de la sociedad civil con impacto en la escena pública local y nacional. En el mismo sentido, defendieron intereses, reivindicaron y exigieron sus derechos, sin excluir que tuvieron periodos de latencia. Incluso hacia 1971 propusieron una serie de lineamientos para la educación universitaria. Esto se pudo realizar sin la existencia de una organización formal que aglutinara a los universitarios, pero sí a través de la convergencia de diferentes grupos y corrientes políticas estudiantiles13.
A pesar de la amplia definición que ofrece Luis Alberto Restrepo14 de la acción social colectiva adecuada a las particularidades del estudiantado universitario, Mauricio Archila15 sugiere algunos reparos al empleo de la noción de movimiento estudiantil. La heterogeneidad de intereses, la intermitencia en su accionar y la variabilidad temporal en su composición son las variables que advierten un uso cuidadoso de este concepto. Al respecto, se puede decir que estas observaciones parten de cierta idealización en la constitución de los movimientos sociales. En efecto, al ser una acción colectiva no se puede esperar la homogeneidad de los intereses del estudiantado, pese a que las demandas generalmente compartidas en ciertos momentos de actuación puedan seguir siendo las mismas.
En la historia del movimiento estudiantil colombiano hubo dos periodos claramente discernibles: un primer periodo (1910-1957) en el que a pesar de que se clamaba por la autonomía universitaria y la modernización de la educación, la relación de los estudiantes con los partidos políticos tradicionales era mucho mayor que la que se viviría en el segundo periodo (1958-1984), cuando el estudiantado luchaba por conseguir la autonomía política y la modernización de la universidad desde la orilla contraria a la de los partidos tradicionales. Sobre la intermitencia de los estudiantes, ya se dijo que los periodos de latencia no han de ser considerados como tiempo vacío en los movimientos sociales. De forma que se ha de trascender la concepción que predomina de la acción pública para hablar de la existencia de un movimiento social. No obstante, todavía son casi inexistentes los estudios sobre acciones e identidades colectivas en periodos de latencia.
Más allá de la discrepancia en la apreciación, es necesario reconocer que Archila16 diferencia tres variables para delimitar la protesta estudiantil, ciertamente de gran utilidad en este trabajo. En primer lugar, recuerda el carácter cíclico y transitorio de la protesta universitaria, no solo en términos de actores sino de liderazgos. Por lo tanto, el movimiento estudiantil es un movimiento social que no acumula una experiencia sino que se caracteriza por la rotación en ciclos generacionales muy cortos –más o menos de cinco años–. Esta particularidad se halla directamente involucrada con los enfrentamientos generacionales y las pautas de comportamiento de las distintas cohortes de jóvenes. En segundo lugar, Archila17 recuerda cómo las expresiones políticas de los universitarios están íntimamente vinculadas a la izquierda o, por lo menos, se hallan asociadas a las luchas por la democracia. Por último, llama la atención sobre la necesidad de abordar la problemática de la cultura juvenil y los fenómenos de sociabilidad que ayudan a comprender la protesta juvenil18. Estas consideraciones iluminan la construcción de este relato acerca de las manifestaciones, acontecimientos y tendencias más importantes del movimiento estudiantil en Colombia durante el siglo XX. Tales acontecimientos se enmarcan en tendencias de construcción del Estado-nación como parte del proceso modernizador que experimentó el país en esta centuria. Antes de abordar las principales actuaciones del movimiento estudiantil en sus dos grandes periodos históricos, se procurará esbozar parte del contexto modernizador en que se inscribió su despliegue como movimiento social.
Origen del movimiento estudiantil en Colombia: 1910-1957
Tras la modernidad y la modernización
Como todos los movimientos sociales del mundo occidental, el movimiento estudiantil colombiano surgió en el marco del proceso de modernización de la sociedad y del Estado colombiano. Un proceso que el país empezó a experimentar al finalizar la última gran guerra civil, conocida como la Guerra de los Mil Días. Durante la primera mitad del siglo XX, como lo señala Henderson, gracias a los ingresos que proveía el café, “Colombia hizo dramáticos progresos para cerrar la brecha que existía respecto de otras naciones occidentales”19. Desde el punto de vista económico y social, solo después de 1929, tras décadas de intensa búsqueda, los nacientes empresarios colombianos –tanto liberales como conservadores– lograron vincular al país con el capitalismo mundial. Aunque la tarea se había iniciado ya en 184520, por intermedio de una serie de reformas liberales radicales, la apertura hacia el capitalismo jamás pudo lograrse en el siglo XIX, en consideración de obstáculos tan fuertes como la fragmentación geográfica y demográfica del país, la persistencia del dominio económico de los hacendados tradicionales, la poca disponibilidad de capitales líquidos, el atraso tecnológico, la existencia de barreras culturales en contra de la intensificación del trabajo asalariado e independiente y, por supuesto, la debilidad del Estado21. Finalizada la Guerra de los Mil Días, y reconciliada la nación, el país tenía ante sí un horizonte distinto: el progreso material. Para alcanzarlo, las acciones más decididas empezaron a desarrollarse hacia los años veinte con la puesta en marcha de una serie de programas oficiales que buscaban fomentar tanto la industria como la agricultura mediante la inversión del dinero que Estados Unidos le había reconocido a Colombia tras la separación de Panamá. Los años veinte se constituyeron en el punto de inflexión entre la vieja y la nueva Colombia.
Desde el punto de vista político, durante este periodo Colombia experimentó también su tránsito hacia un verdadero Estado moderno. Como se sabe, un Estado moderno “exige la ruptura de formas particularistas de ejercicio del poder público, la eliminación de estructuras regionales políticas independientes, el establecimiento de sistemas tributarios eficientes, confiables e impersonales, la conformación de una burocracia y un sistema policial capaces de imponer las decisiones” del gobierno22. A mediados del siglo XIX el panorama político nacional no había aún logrado este tipo de organización estatal. Las diferencias políticas en los dirigentes colombianos eran muy marcadas, ya que dos tipos de óptica ideológica entraban en contradicción: la primera era aquella que se denominaba “liberal”, ligada a los modelos político-jurídicos europeos que concentraban su atención en la modernización de la nación, separándose de la Iglesia católica y romana; la segunda era la conservadora, respetuosa del poder clerical y de la tradición. Por si fuera poco, existía en el país un amplio sector poblacional analfabeto, de escasa cultura política que continuaba aún bajo el poder de los terratenientes y jefes políticos locales23.
Aquella situación cambiaría a partir de la primera década del siglo XX, pues los nuevos tiempos traerían consigo un panorama más proclive para la democracia y para el capitalismo. El ingreso del país al mercado mundial provocaría la crisis del sistema político tradicional y demostraría la importancia del Estado como elemento organizador de la sociedad. La apertura hacia la modernización y la modernidad se radicalizaría hacia 1930, con la aparición en el país del estado protector. No solo se produjo el aceleramiento de los procesos de movilidad política o de la legitimación del poder, sino la liberación para el mercado de la fuerza de trabajo asalariado y de la tierra.
A partir del tercer decenio del siglo XX, Colombia se caracterizaría por poseer un sector urbano creciente –debido al flujo de grandes cantidades de campesinos que abandonaban el agro atraídos por la idea de recibir “una remuneración monetaria”24– y por ampliar el juego electoral en la disputa bipartidista por el poder. Se fortaleció el sufragio universal directo, la participación política popular, la movilización de masas y la organización sindical. Las décadas del cuarenta y del cincuenta se caracterizaron por los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto obligó al país a modificar su estructura mercantil con base en la exportación de materias primas y en la importación de bienes de consumo. Como Estados Unidos, el principal socio comercial de Colombia había encaminado su aparato productivo hacia la elaboración de armas, el Estado colombiano se vio en la necesidad de aplicar una política de sustitución de importaciones. El programa fue denominado Economía de emergencia. Por esta medida el país pudo aumentar los índices de empleo y los ingresos nacionales, con lo cual se aumentó la inversión en programas de educación y demás servicios públicos25.
En resumen, durante la primera mitad del siglo XX, principalmente hacia los años treinta, el país empezó a experimentar los cambios económicos, sociales y políticos más radicales de su historia. La industrialización impulsada por la producción de café26 y continuada por las diferentes fábricas de textiles de Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Santander y Atlántico traería consigo el surgimiento de nuevos actores sociales. Junto a los empresarios tanto urbanos como agrícolas aparecerían los grandes y pequeños comerciantes, los trabajadores asalariados, los campesinos agroindustriales y las capas medias de la sociedad. A este aparato productivo se sumaría también un mercado interno mucho más dinámico que el del siglo XIX, entablando conexiones con el capitalismo internacional. Esta apertura le permitiría al Estado aumentar sus recursos financieros y ampliar su fuente de impuestos.
La universidad liberal
El país inició el siglo con una profunda crisis de su sistema escolar. La causa principal se hallaba, sin lugar a dudas, en los efectos de la Guerra de los Mil Días: cientos de escuelas habían sido destruidas; los índices de deserción escolar eran los más elevados de la historia republicana de Colombia; el ejercicio docente era despreciado como profesión y la falta de recursos didácticos era considerable.
Este lacónico panorama solo sería superado con la reforma educativa de 1927, medida con la cual se creó el Ministerio de Educación Nacional. Fue así como el Estado pudo emprender un lento proceso de centralización del sistema escolar a través de la oficialización de la titulación y de la organización de un cuerpo de burócratas para el sector27.
Durante la República Liberal, no se realizaron cambios estructurales pero sí se pudo unificar la educación rural y urbana, crear Facultades de Educación y, sobre todo, aplicar en la enseñanza los métodos pedagógicos de la Escuela Activa. Con la Revolución en marcha (1934-1938) los liberales le pusieron su acento a la reforma educativa. El Acto Legislativo número 1 de 1936, dispuso adelantar una reforma constitucional que buscaba precisar el tipo de actuaciones y responsabilidades del Estado en el sector escolar. Debido a la fuerza de la tradición religioso-conservadora de la nación, la reforma no pudo excluir a la Iglesia Católica del campo educativo ni tampoco hacer de la escolaridad primaria una instancia de formación ciudadana obligatoria y gratuita.
No obstante, durante esta etapa, el Estado pudo arrogarse el derecho de ejercer la inspección y la vigilancia del sistema educativo; también velar por la obligación de libertad de culto y de libre conciencia. El cometido era frenar, de algún modo, la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad colombiana. Los gobiernos subsecuentes trajeron cambios significativos: en el sector de la escuela primaria, no solo se amplió el número de centros de enseñanza sino que fueron adecuadamente dotados con materiales escolares y maestros medianamente preparados. El sector de la enseñanza secundaria, por su parte, experimentó tres cambios sustanciales: en primer lugar, aparecieron los institutos de formación técnica industrial y comercial dirigida a la creciente masa poblacional urbana; en segunda instancia, el bachillerato clásico fue puesto, al fin, bajo la supervisión del Estado, y en último lugar –y fue de hecho esta la acción más relevante de todo este periodo–, se fundó la Escuela Normal Superior, la primera institución de educación superior del siglo XX creada para profesionalizar a los docentes de bachillerato28.
Con todo, el principal cambio educativo de este periodo lo constituyó la reforma universitaria de 1936. Un rector de la dirigencia política de este periodo sabía que la modernización de la sociedad colombiana debía apoyarse en instituciones universitarias sólidas. Eliseo Arango, Abel Carbonell y Jaime Jaramillo, ministros de Educación entre 1930 y 1934, manifestaron en varias ocasiones que la universidad colombiana carecía de los elementos adecuados para encauzar el desarrollo social, económico y cultural que el país necesitaba29. Antonio García –estudiante de la Universidad Nacional hacia la década del treinta– señalaba que la universidad era “anquilosada y pétrea”:
Nada de ciencias sociales, tan subversivas en el planteamiento de los problemas. Nada de ciencias naturales, tan impregnadas de racionalismo y tan propensas a las actitudes jacobinas y antieclesiásticas. Nada de investigación científica, tan fácil a la corrupción racionalista. Nada de filosofía, aparte de una mera enseñanza escolástica –Ética, Moral, Metafísica, Lógica– hecha inflexiblemente según las tradiciones de las Universidades coloniales30.
La idea central de la reforma era configurar un sistema de educación superior que facilitara la formación de un cuerpo de intelectuales que estuviera en capacidad no solo de elaborar los discursos, las teorías y las explicaciones necesarias para abordar y entender la realidad nacional, sino de encargarse de todas las ocupaciones propias de una sociedad en crecimiento. Esto permitió una diversificación de las profesiones académicas hacia mediados del siglo XX. En definitiva, la reforma no fue solamente un plan para reparar, recuperar y modernizar las edificaciones de las universidades públicas fundadas en el siglo anterior, sino un programa que se proponía reformular la manera de ver y entender el papel de las instituciones de educación superior en las sociedades modernas. La reforma se proponía darle a la universidad un digno reconocimiento científico y académico.
En asuntos puntuales, la reforma unificaba en una sola entidad a las distintas facultades, escuelas de profesionalización e institutos de investigación que habían sido creados con anterioridad. El objetivo no era otro que organizar sistemáticamente una institución consagrada a la difusión y producción de todos los conocimientos modernos. La reforma fue puesta en marcha con la Ley 68 de 1935, la cual le confería a la Universidad Nacional no solo autonomía académica y administrativa, sino la posibilidad de autofinanciarse31.
Si bien un amplio sector de la dirigencia política colombiana recibía con entusiasmo la reforma, para la gran mayoría el fortalecimiento de la Universidad Nacional significaba un triunfo de la ideología liberal. Este hecho trajo como consecuencia un refortalecimiento de las universidades privadas de carácter confesional. En este sentido dos hechos fueron fundamentales: la reapertura, en Bogotá, de la Universidad Javeriana (1930) –una institución colonial–, y la fundación de la Universidad Católica Bolivariana (1936) –hoy Universidad Pontificia Bolivariana– en la ciudad de Medellín. No cabe duda, tal como argumenta Carlos Alberto Molina, que estas dos universidades eran las llamadas a resistir los aspectos que consideraban negativos de la reforma liberal. Pero la iniciativa privada no terminó ahí. Hubo otro sector, sobre todo aquel que se venía fortaleciendo económicamente desde 1905, que se dio a la tarea de fundar y consolidar, apoyado en la reforma, algunas instituciones universitarias de carácter laico y liberal, tales como la Universidad Externado (1918) y la Universidad Republicana (1923) –hoy Universidad Libre–32.
La reforma, sin embargo, no propició cambios inmediatos. De hecho, durante todo este periodo las universidades conservaron algunos de los principales rasgos de la educación decimonónica. No solo centraban su actividad en las mismas carreras que desde la Colonia conformaban el currículo universitario –Derecho, Medicina y Filosofía y Letras–, sino que empleaban los mismos métodos descriptivos y memorísticos. Lo sorprendente de la reforma es que convirtió a las universidades en trincheras de la disputa política. Todo el mundo entendía, sin más, que las universidades eran conservadoras o liberales33.
Chacón Soto. Estudiantes UIS en huelga de hambre. Archivo Vanguardia Liberal. 13 de junio de 1964. Bucaramanga
Personas como Nicolás Pinzón Warlosten, fundador de la Universidad Externado, y Luis Antonio Robles Suárez cofundador de la Universidad Republicana, pertenecían a una generación de intelectuales y políticos que veían en la filosofía liberal que proclamaran Jeremy Bentham, Herbert Spencer o John Stuart Mill la única alternativa para llevar al país por la senda del progreso o de la civilización. Por el contrario, para las universidades confesionales como la Javeriana o la Pontificia Bolivariana, dirigidas por autoridades eclesiásticas y servidas por docentes del Partido Conservador, las ideas liberales eran vistas como un conjunto de principios que ponían en peligro los logros civilizatorios de la religión34. He ahí el origen de la mayoría de las disputas en que se enfrascaría, en su momento, el movimiento estudiantil universitario a lo largo de la primera etapa de su historia. Las acciones que emprendieron los gobiernos liberales para controlar un espacio en el que la Iglesia había ejercido su soberanía durante siglos fueron la causa de los primeros enfrentamientos ideológicos entre el estudiantado y los sectores tradicionalistas de la sociedad colombiana.
Este era el contexto histórico de Colombia antes de iniciar el Frente Nacional: un país en una primera etapa modernizadora industrial, ligado al orden económico mundial por la producción de materias primas como el café, el cual intentaba dar legitimidad a ciertos cambios económicos y sociales pero con fuertes conflictos debido a comportamientos muy tradicionalistas. Fue en este escenario histórico, precisamente, en el que surgió propiamente el movimiento estudiantil.
El movimiento estudiantil universitario en busca de reformas liberales
Las primeras manifestaciones del movimiento estudiantil colombiano tuvieron lugar entre 1910 y 1957. Estas protestas estuvieron influenciadas por el movimiento reformista de Córdoba, aquel movimiento de 1918 en Argentina que sentó las bases de la lucha estudiantil en América Latina al propender por la modernización de la educación superior y por el alcance de una verdadera autonomía universitaria35. Para Javier Ocampo López, el “Grito de Córdoba hizo reflexionar a los universitarios latinoamericanos sobre la dependencia cultural de estos países en relación con Europa y Estados Unidos y la necesidad de buscar la autonomía y la esencia de la propia identidad. Asimismo, luchar por la búsqueda de soluciones a los grandes problemas nacionales”36. ¿En qué consistió exactamente el Grito de Córdoba?
Al comenzar el siglo XX en la mayoría de los países latinoamericanos el sector educativo experimentaba un atraso significativo. Antes que los estudiantes universitarios fueron los intelectuales los encargados de ejercer la crítica del sistema y de la situación educativa en general. En Argentina, Enrique Martínez Paz publicó un ensayo en el que justificaba que la enseñanza formal debía “preparar el camino para nuestra revolución”37.
El mensaje era claro: la nueva universidad no podía continuar desvinculada de la sociedad, y más aún si la mayoría de políticos e intelectuales seguían creyendo que la universidad latinoamericana no era más que una entelequia.
Entre los jóvenes universitarios argentinos este mensaje caló hondo y sin duda, se convirtió en el acicate para movilizarlos en la lucha por la reorganización y la redefinición de la universidad. Ellos sabían que su participación en la búsqueda de un nuevo enfoque formativo los ubicaba en la punta de la historia, pues las consecuencias de la Gran Guerra y el triunfo de la Revolución rusa les demostraban que la revolución social de la que los intelectuales hablaban no solo era necesaria sino posible38. La tradición clerical de la Universidad de Córdoba era antiquísima. En su biblioteca estaban proscritas las obras del racionalismo moderno (Bernard, Stammler, Darwin, Marx o Engels), y programas como métodos de estudio y ritos de profesionalización conservaban aún el halo medieval39.
El ascenso de la clase media y la apertura hacia la democracia que la Argentina de Hipólito Yrigoyen empezó a experimentar, dio pie a cambios educativos radicales. Así pues, conservar una institución educativa de estas características era ya una tarea insostenible. En consecuencia, durante las dos primeras décadas del siglo XX se hicieron cada vez más frecuentes las huelgas estudiantiles. Entre 1903 y 1917 se presentaron varias manifestaciones, pero fue hacia 1918 cuando la situación llegó a su clímax. En el mes de febrero un grupo de estudiantes de varias facultades de la Universidad Nacional de Córdoba se declararon en huelga.
El descontento de los estudiantes creció con el paso de los meses. En abril los jóvenes contaban ya con su propia Federación Universitaria, organismo que reunía a los estudiantes de una buena cantidad de ciudades argentinas: Tucumán, Santa Fe, Córdoba, La Plata y Buenos Aires. Ante la fuerza de la movilización, José Nicolás Matienzo fue el funcionario que Yrigoyen nombró para que atendiera las demandas estudiantiles. En su gestión decidió no solo reformar los estatutos de la universidad sino que también eligió una nueva planta administrativa. No obstante, los estudiantes consideraron que los nuevos nombramientos habían estado influenciados por las autoridades salientes y que todo el proceso había sido una farsa. Su reacción consistió en hacer un vehemente llamado al paro indefinido y en elaborar una hoja de ruta que se consignaría en el Manifiesto Liminar del 21 de junio40.
La medida dio origen a la Federación Universitaria de Córdoba. Una organización mucho más fuerte y consecuente con las demandas del estudiantado. Estuvo dirigida por Enrique Barros, Horacio Valdés e Ismael Bordabehere. Tanto el manifiesto –redactado por el abogado Deodoro Roca– como la federación exigían autonomía universitaria, cogobierno, libertad de cátedra o docencia libre con cátedras paralelas y cátedras libres, libertad académica para el análisis y expresión de cualquier tipo de ideas, obligación de involucrar a la universidad (investigación y profesionalización) en la solución de problemas sociales, vinculación de la universidad con el sistema educativo nacional de base, asistencia libre a clases, gratuidad, obligación de la universidad para buscar la unidad latinoamericana y luchar contra cualquier forma autoritaria de gobierno41.
Un mes después del Manifiesto se realizó en Córdoba el Primer Congreso Nacional de Estudiantes. Había sido convocado por la Federación Universitaria Argentina, una organización que reunía a las federaciones regionales. Sus miembros y asistentes discutieron la estructura que habría de adoptar la universidad argentina como institución moderna. Se habló de cada uno de los puntos que el manifiesto contenía y de algunos aspectos mucho más particulares como la nacionalización de las universidades provinciales42. Tanto el Manifiesto como el congreso tuvieron repercusiones continentales. La Reforma de Córdoba buscaba un espacio de acción política para los estudiantes y acabar con el control que el clero ejercía sobre la universidad; se proponía también influir sobre la realidad social y política latinoamericana. En Colombia, tal como sucedió en otros países del continente, la Reforma tuvo un impacto particular.
Protestas y organización estudiantil
Impulsados por el Grito de Córdoba, entre 1910 y 1957 se presentaron en Colombia una buena cantidad de conflictos estudiantiles. En la mayoría de ellos los estudiantes reclamaban mejoras de tipo académico –una nueva orientación de los currículos o profesores mejor preparados–, pero en todo caso nunca dejaron de lado las exigencias políticas. Los acontecimientos más importantes de este periodo fueron la organización del Primer Congreso Internacional de Estudiantes de la Gran Colombia de 1910, la revuelta estudiantil de 1929, la movilización de mayo de 1938, las protestas de 1946 y las movilizaciones en favor de la caída de la dictadura de Rojas Pinilla. La principal característica del movimiento durante este primer periodo de su historia fue la consistente defensa de libertades democráticas; un reclamo que siempre lo mantuvo dependiente de los vaivenes políticos propiciados por la disputa de los partidos tradicionales. Entre 1910 y 1957 el movimiento estudiantil en Colombia nunca tuvo una conciencia política propia, pese a que un evento como la Reforma de Córdoba fue siempre una especie de faro que guió las acciones estudiantiles durante la primera mitad del siglo XX.
Chaparro. Salvemos la UIS. Archivo Vanguardia Liberal. 16 de agosto de 1964. Bucaramanga
El movimiento estudiantil colombiano nació con la realización del Primer Congreso Internacional de Estudiantes de la Gran Colombia, Ecuador y Venezuela, llevado a cabo en julio de 1910. La organización de este evento estuvo a cargo de los jóvenes que más adelante serían conocidos como los miembros de la Generación del Centenario: Agustín Nieto Caballero, Tomás Rueda Vargas, Pablo Vila, Eduardo Santos, Luis Cano y Miguel Fornaguera, entre otros. Un grupo caracterizado por intentar “poner fin a la beligerancia [que] entre liberales y conservadores” había desatado la Guerra de los Mil Días. De ahí que apoyaran al partido “Unión Republicana” que lideraba Carlos Eugenio Restrepo, pues estaban convencidos de que la reconciliación entre los partidos tradicionales “no solo era la estrategia más idónea para poner fin a las sangrientas guerras civiles”43 sino una condición para impulsar el desarrollo del país, sobre todo en un momento en el que Colombia crecía por el despegue de la economía cafetera44.
Los centenaristas fueron los primeros estudiantes en proponer reformas a la universidad colombiana. Para ello cumplieron dos tareas principales: en primer lugar, fundaron por intermedio de Demetrio García Vásquez –abogado, historiador y político vallecaucano– la Revista Universitaria, el rotativo que hizo público los propósitos que perseguía aquella generación en materia educativa. En segundo lugar, también planearon, organizaron y realizaron el Primer Congreso Internacional de Estudiantes que se realizaría en Colombia, un espacio que les permitió no solo “tributar un homenaje de veneración y de gratitud a los fundadores de la Patria, y propender al acercamiento de la juventud estudiosa de Colombia, Venezuela y Ecuador”45, sino discutir alrededor de temas como la participación y la representación estudiantil, y proyectar la creación de una Asociación General de Estudiantes de Colombia46.
Tanto la revista como el evento fueron considerados exitosos, no solo porque lograron reunir estudiantes de varios países del continente suramericano sino porque crearon un medio de comunicación para reflexionar acerca de cualquier tipo de propuesta encaminada a mejorar la educación superior. A ello se sumó la creación de la primera organización estudiantil formal, es decir, la Asociación General de Estudiantes de Colombia, cuyo programa fue escrito por el estudiante de Medicina, Luis López de Mesa, aquel intelectual y político que ocuparía más adelante cargos políticos y culturales de importancia como el Ministerio de Educación en años de la República Liberal47. Cabe señalar que todas estas acciones se dieron en el marco de las celebraciones del primer centenario de la independencia de Colombia, evento que sirvió para fortalecer el sentimiento nacionalista48.
Esta generación de estudiantes no pudo separar sus deseos reformadores de los intereses adscritos a los partidos políticos.
La siguiente generación de estudiantes conformó dos grupos de intelectuales: Los Nuevos y Los Leopardos. Desde posiciones políticas opuestas, ambos grupos promovieron la renovación del campo intelectual que desde principios de siglo dominaban los centenaristas. Sugiere Salgado Pabón que su mayor logro fue haber hecho realidad la Asamblea de Estudiantes de Bogotá, y no conformarse con solo proyectar su creación, tal como lo hiciera la generación anterior. Fundada la asociación, se dieron a la tarea de buscar la manera de modernizar su sistema de formación profesional. Exigieron, en consecuencia, la aprobación de programas educativos de intercambio, extensión y estímulos49.
Tal como lo hicieran los centenaristas, la generación del veinte también creó sus propios medios de publicidad. Voz de la juventud y Universidad, ambas fundadas y dirigidas por Germán Arciniegas –como se verá más adelante, el intelectual más prolífico de esta época– fueron las publicaciones más importantes para los miembros de esta generación. En sus páginas la Asamblea de Estudiantes reprodujo el mensaje antiimperialista del Grito de Córdoba. Las revistas informaban y publicitaban todas las actividades que el movimiento estudiantil llevaba o llevaría a cabo. En ellas se informó de la creación de la Federación y la Casa del Estudiante de Bogotá, de la organización del Primer Congreso Nacional de Estudiantes y del Cuarto Congreso Internacional de Estudiantes de la Gran Colombia; también promocionaron el desarrollo de actividades destinadas a fomentar la identidad del gremio (tales como la Fiesta del Estudiante) y nunca se dejó de lado la publicación de críticas tanto del sistema educativo como de las acciones de los partidos políticos50.
Entre las acciones del movimiento estudiantil de esta generación cabe destacar también la creación del Centro Universitario de Propaganda Cultural, un organismo que bajo la dirección del joven Jorge Eliécer Gaitán proponía llevar la universidad pública a otros sectores sociales, tal como se hacía en otros países de América Latina. Por intermedio de este órgano las propuestas de los estudiantes fueron llevadas al sector campesino, uno de los actores sociales más discriminados de la época. La primera reunión celebrada por el centro se realizó a mediados de 1920 en Facatativá, departamento de Cundinamarca. El éxito de esa primera reunión animó a Gaitán para desarrollar más actividades en las poblaciones aledañas, así que entre junio y julio de 1920 se realizaron conferencias de política, medicina, agricultura y economía en poblaciones como Zipaquirá, Honda y Girardot. A pesar del éxito de aquellas campañas, el Centro Universitario tendría una corta vida porque sus acciones molestaban a algunos políticos regionales importantes, quienes al verse amenazados o ridiculizados se empeñaron en acabar con la organización51.
Aunque hubo con anterioridad a 1929 varias manifestaciones estudiantiles, la de este año se convirtió en la más importante de la primera mitad del siglo XX en Colombia. Incluso ha sido considerada como el primer hito histórico del movimiento estudiantil en Colombia, no solo porque logró aglutinar a otras fuerzas civiles o porque hizo del movimiento una organización de un fuerte matiz modernizante, sino porque le dio su primer mártir. Gonzalo Bravo fue asesinado por la fuerza pública el día 7 de junio de 192952, fecha que sería recordada y conmemorada como el Día del Estudiante. Gonzalo Bravo era ahijado de Abadía Méndez, presidente de la nación por aquellos días. Su muerte se produjo en medio de una gran confusión causada por el cuerpo de policía cuando se empeñaba en disolver protestas que desde el día anterior encabezaban los estudiantes y cuyo objetivo era exigir la destitución de algunos funcionarios corruptos. Tan pronto como se produjo el asesinato, la muchedumbre llevó el cadáver del estudiante hacia la residencia presidencial, lugar en donde exigieron justicia y la destitución de los funcionarios que habían dado la orden de repeler por la fuerza las manifestaciones. El presidente aceptó la petición y le dio con ello al estudiantado la primera triste victoria53.
Tal como lo refiere Ciro Quiroz Otero54 en su libro sobre la Universidad Nacional, el verdadero culpable de aquel fatídico acontecimiento fue el militar Carlos Cortés Vargas, el mismo a quien se había responsabilizado de la masacre de las bananeras en el departamento del Magdalena en diciembre de 1928. Aquel día Cortés Vargas ordenó lanzar los caballos al galope contra todo transeúnte y abrir fuego si se consideraba necesario55. El funeral de Gonzalo Bravo tuvo lugar al día siguiente de su deceso. Fue un “verdadero acto público”56 y el momento preciso para que los jóvenes oradores y aprendices de políticos ensayaran algunas frases para inmortalizar al estudiante caído, tal como lo hizo José Camacho Carreño –compañero de estudios– en el discurso central, al señalar que Bravo se convertía en un mártir de la causa democrática: “¡oh! democracia que así embelesas nuestros sueños para sacrificarlos, la eternidad te pertenece porque te apoyas sobre los sepulcros”57.
Para fortalecer su organización el movimiento creó una federación nacional que se encargaría de preparar todos los eventos necesarios para unificar la fuerza estudiantil. No obstante, el hecho que caracterizó al movimiento durante sus primeras décadas de existencia fue la influencia del bipartidismo. Como sucedió con todos los eventos políticos de la época, tanto el Partido Liberal como el Conservador lograron capturar la atención de la juventud estudiantil al ofrecerles no solo sus medios de comunicación –la prensa partidista– sino la militancia oficial, y con ello el acceso a los cargos administrativos. Mauricio Archila ha indicado que los “estudiantes parecían haber sucumbido a la seducción de la oratoria”58 de los políticos, sobre todo de los liberales, cuando este partido, comandado por Alfonso López Pumarejo, planteara su Revolución en marcha59. De hecho, aunque un nutrido grupo de estudiantes, entre los que se encontraban Ricardo Sarmiento Alarcón, Abel Botero, Luis Alberto Bravo, Manuel Antonio Arboleda, Carlos Lleras Restrepo y José Francisco Socarrás declaraban no tener “nexos con los partidos históricos”60, sino pertenecer al Partido Socialista Revolucionario61, todos serían nombrados en los cargos gubernamentales por alguno de los partidos que en su juventud negaban.
Por otra parte, todos aquellos estudiantes hicieron del movimiento estudiantil una tribuna para la formación política. El caso de Gilberto Alzate Avendaño es verdaderamente significativo. El primer discurso que este político conservador pronunció tuvo como escenario el III Congreso Nacional de Estudiantes, evento desarrollado en Ibagué entre el 1 y el 7 de agosto de 192862. En aquella ocasión, relata Ayala Diago, Alzate tuvo la oportunidad de “llenar de contenidos democráticos una alternativa conservadora a los cambios que lideraban en Colombia liberales y socialistas, y en el mundo latinoamericano los jóvenes revolucionarios”63. Su ingreso a las filas del movimiento lo hizo en abril de 1928 con la “huelga que estalló en la Escuela de Derecho de la Universidad de Antioquia”64.
A los sucesos de 1910 y 1929 le siguieron los de 1938. En esta ocasión una nueva generación de estudiantes se dispuso a encarar el reto de fortalecer al movimiento estudiantil. El acontecimiento más sonado de la época fue el paro estudiantil de mayo de 1938 iniciado en Medellín y rápidamente propagado en otros lugares del país. Por aquellos días los obreros católicos celebraban el Día Católico del Trabajo. Los estudiantes, por su parte, se habían declarado en paro indefinido debido a que el gobierno de López Pumarejo había incorporado al sistema educativo el examen de revisión y el curso preparatorio. Dos tipos de evaluación con las cuales se pretendía mejorar la formación de los jóvenes que ingresarían a la universidad, pero que para los estudiantes no era más que una medida que obstaculizaba y retrasaba los estudios universitarios.
Tal como lo señala Orlando Moreno Martínez, la protesta que en principio fue concebida por los estudiantes de secundaria, recibió el apoyo inmediato de los estudiantes universitarios. A su vez estos decidieron aprovechar la oportunidad para ampliar las peticiones exigiendo que no se contrataran profesores extranjeros en las universidades porque no dominaban el idioma ni conocían la realidad del país; también pidieron rebajas en las matrículas, y la supresión de su pago para estudiantes de bajos recursos, la creación del servicio de salud, la libertad de cátedra y de asistencia a clases, la implementación de rutas escolares, la construcción de restaurantes y casinos universitarios y la creación de una tienda de libros que vendiera a bajos precios65.
Los estudiantes salieron a las calles el día jueves 5 de mayo. En Bogotá muy temprano en la mañana, tan pronto como se conformaron las comisiones y las consignas, los estudiantes marcharon a lo largo de las calles en donde se ubicaban los colegios más importantes de la capital con el ánimo de ganar la adhesión de más alumnos inconformes. Según lo refiere Moreno Martínez, “no menos de dos mil estudiantes universitarios y de secundaria desfilaron por las calles céntricas de la ciudad”66 arengando en contra de la imposición del examen y del preparatorio.
Los años veinte y treinta fueron entonces los años de la formación del movimiento estudiantil. Tal como lo señala Ricardo Arias, a comienzos de los años veinte los jóvenes universitarios tomaron consciencia de su papel social y político: “la sociedad estudiantil empieza a capitalizar el fruto de anteriores labores. Están apreciando cuál es su importancia social y aprendiendo por sí mismos, guiados por la lógica viva de sus años, a saber afirmarse”67. Han sabido tomar la actitud que les corresponde dentro de una noción de justicia; han sabido reclamar esta como un derecho”68. Germán Arciniegas es tal vez el mejor ejemplo de este tipo de estudiante universitario firmemente comprometido con el movimiento. Ya desde 1917, cuando fundara su primera revista –Voz de la Juventud– andaba buscando la manera de crear una Federación de Estudiantes, pues estaba convencido de que Colombia necesitaba no solo de la unión de los educandos sino de una reforma que modernizara la educación.
El paso más seguro de Arciniegas en pro de su ideal lo dio en 1921 cuando creó la revista Universidad, una de las “publicaciones colombianas más importantes en términos intelectuales, no solo por su papel en la reforma universitaria o por los debates literarios y políticos que promovió, sino por el dinamismo que le imprimió al movimiento estudiantil como colectividad”69. En 1920, junto al mexicano Carlos Pellicer –estudiante universitario enviado por el presidente José Vasconcelos para reafirmar sus relaciones con los países latinoamericanos–, Arciniegas fundó la Federación de Estudiantes. Tan pronto como se instaló la primera asamblea, Arciniegas fue nombrado secretario perpetuo dadas sus altas capacidades intelectuales70. Su convencimiento del papel histórico de los estudiantes era tal que en 1932 publicó El estudiante de la mesa redonda, obra en la cual se propuso mostrar cuán revolucionarios han sido los estudiantes a lo largo de la historia, puesto que siempre han estado buscando un futuro mejor para la humanidad:
Metámonos en la taberna de la historia. Que vengan aquí, a la mesa redonda, y a conversar con el estudiante de América, estudiantes de todos los tiempos. Nadie se escandalice: nunca tuvimos sitio más decoroso para platicar: siempre en los bodegones, en los desvanes, en las tabernas nos sorprendieron la muerte o la alborada cuando más henchido teníamos el ánimo de empresas generosas y la emoción vibraba en las palabras. Hemos sido conspiradores tradicionales. De todos los tiempos. Llevamos la revolución en el alma. No medimos el dolor ni el sacrificio. El gesto que más seduce a nuestras juventudes es verter la vida sobre una bella ilusión71.
Germán Arciniegas al comando de la Federación de Estudiantes y junto a otras futuras personalidades de la nación como Carlos y Alberto Lleras, Enrique Caballero, Jorge Zalamea, Rafael Maya, León de Greiff o José Camacho Carreño –miembros de los grupos intelectuales Los nuevos y Los leopardos– organizó en mayo de 1921 la primera huelga de la Universidad Nacional. En aquella ocasión el movimiento se opuso al nombramiento de Alejandro Motta, aun cuando una serie de decisiones políticas del presidente Marco Fidel Suárez, que influyeron en la renuncia del rector nombrado, evitó una confrontación directa entre el estudiantado y el gobierno72.
Como Arciniegas, otros estudiantes de la época se ejercitaban en habilidades que más adelante les darían renombre en la política nacional, la literatura, las artes o el periodismo. Se trató de los primeros estudiantes en Colombia que propenderían por la autonomía universitaria, la cátedra libre, la enseñanza científica y la obligación de la universidad de influir en la sociedad. Todos ellos estudiantes que recogieron el legado del Grito de Córdoba. Sin embargo, no se debe perder de vista que si bien estos jóvenes lucharon por reformas educativas importantes, no es posible definirlos como revolucionarios, ya que ninguno –o muy pocos, en realidad– compaginaron con ideas socialistas o comunistas y menos propusieron cambiar el orden establecido para sugerir o imponer uno nuevo.
Estas primeras movilizaciones le debían mucho a los sucesos de Córdoba de 1918. La importancia de la universidad argentina y su papel como organizadora política y social de las clases sociales nunca fue desconocida. Pero en Colombia, a diferencia de otras naciones latinoamericanas, las doctrinas de la izquierda revolucionaria encontraron en la Iglesia, la escuela y los partidos, contradictores tan feroces que su influencia no caló en la sociedad. Al finalizar la Primera Guerra Mundial nuevas corrientes de pensamiento influían en una generación que veía cómo las potencias no solo se repartían entre ellas los mercados mundiales sino también sus triunfos militares. En esta repartición fueron más que evidentes las intenciones expansionistas de Estados Unidos sobre América Latina. Voces de políticos e intelectuales en el continente denunciaron este “imperialismo yanqui” con su reafirmación de la Doctrina Monroe de “América para los americanos”73. En este mismo contexto, la Revolución soviética mostraba que era posible el alzamiento de las masas obreras para promover en el corto plazo los cambios que las sociedades tradicionales demandaban. Y no obstante, los principales combates del movimiento estudiantil de esta época en Colombia apenas cumplían con reivindicar a un sector pequeño de la sociedad: el estudiantado universitario.
Tal como lo ha señalado Sergio Salgado, durante esta primera época es posible identificar un movimiento estudiantil conformado por dos ciclos generacionales: el de la Generación del Centenario y el de la Generación de Los nuevos. Ambos ciclos estuvieron enmarcados en las políticas educativas de la República Conservadora (1880-1930) y buscaron reformar este sistema educativo. La Generación del Centenario se destacó porque logró vincular sus reivindicaciones con las luchas de estudiantes de diferentes países latinoamericanos por la modernización de los sistemas educativos de sus respectivas naciones. La Generación de Los nuevos, por su parte, logró integrar las reivindicaciones hacia “una mayor cantidad y variedad de elementos [de] lucha”74, pues no solo le otorgó a la prensa autónoma un mayor valor, sino que enriqueció la protesta con la creación de distintos espacios de acción política y cultural como la Asamblea, la Federación, el Carnaval, la Fiesta, los Reinados y la Casa de Estudiantes.
En la siguiente etapa de este primer periodo del movimiento estudiantil, desarrollada principalmente entre 1946 y 1957, es posible identificar cambios aun cuando no sustanciales tanto en la manera de proceder del movimiento como en sus motivaciones. Lo primero por señalar es que entre 1938 y 1945 no hubo acciones estudiantiles importantes. Y en segundo lugar, a partir de 1946 –tal como lo muestra Ciro Quiroz75– el movimiento adquirió un elemento que si bien no generaba una ruptura radical con su anterior etapa, si lo prepararía para lo que vendría después de la dictadura de Rojas Pinilla: la aparición de enfrentamientos campales del estudiantado y las fuerzas del orden. Estas batallas campales surgieron en el denominado periodo de La Violencia política. Para Marco Palacios, hacia 1946, al finalizar el periodo liberal y retornar al poder el régimen conservador, se abrió una “temporada de vendavales que arrasó los sistemas de valores, los códigos morales sobre el empleo de la violencia pública y privada y los derechos humanos”76 que se conoce como La Violencia77.
El recrudecimiento de los odios bipartidistas en el seno de la sociedad rural colombiana se tradujo en un aumento del pie de fuerza en las ciudades. A esto se sumó un serio recorte de las garantías democráticas: tras el asesinato en 1948 del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán sobrevino en 1949 la clausura del parlamento y en 1953 la dictadura militar –si bien esta contó con el apoyo de miembros de la sociedad civil–. En general, este periodo se caracterizó por una disminución de la protesta debido al fortalecimiento de la fuerza militar. De otro lado, la violencia bipartidista y la violencia estatal generaron una reacción de las mismas características por parte de algunos sectores sociales. Señala Mauricio Archila que durante este periodo no solo los estudiantes sino todos los sectores sociales salieron a las calles a protestar. En total, en estos once años hubo 257 protestas78. Lo que da poco menos de dos protestas por mes. Cincuenta y seis de ellas estuvieron protagonizadas por los estudiantes, lo cual indica que este sector social fue el más activo del periodo79.
En las calles los estudiantes fueron los voceros de las capas medias en ascenso y de los representantes de la intelectualidad. Por ende, se constituyó en el sector más sensible al recorte de los derechos democráticos80. Los años de mayor actividad para el movimiento estudiantil fueron los años de la dictadura, entre 1953 y 1957. Recordada fue la lucha que emprendieron en las jornadas del 8 y 9 de junio de 1954, cuando con motivo de conmemorar veinticinco años del asesinato de Gonzalo Bravo Pérez los universitarios se lanzaron a la calle a pedir el retorno de las garantías democráticas. En la mañana del 9 de junio, como se hacía desde 1929, los estudiantes de la Universidad Nacional marcharon hasta la tumba de Gonzalo Bravo. Salieron de la ciudad universitaria hacia el Cementerio Central.
Al aproximarse la marcha al cementerio, un oficial de la policía informó a los manifestantes que las puertas se encontraban cerradas por orden del alcalde. El estado de sitio no permitía manifestaciones. Los estudiantes mostraron su inconformidad, pero minutos después las puertas del cementerio se abrieron por orden del gobierno. Se realizó una misa y algunos estudiantes, pese a la prohibición, exclamaron arengas.
El evento terminó bien. En silencio y con paso lento, la comitiva regresó a la universidad. Pasado el mediodía, sin embargo, los sucesos se complicarían. Las autoridades habían decretado la toma militar del establecimiento educativo. Hacia las tres de la tarde un bus con policías se estacionó frente a la universidad, listos a hacer cumplir la orden de desalojo del campus. Los policías abrieron fuego, obligando a los estudiantes que se hallaban presentes a resguardarse en el primer sitio que encontraron. Un manifestante fue alcanzado por las balas: se trataba del estudiante de Medicina y Filosofía Uriel Gutiérrez Restrepo. Tenía veinticuatro años de edad y escribía un artículo semanal para el periódico universitario. El día de su muerte, paradójicamente, se había mantenido al margen de las protestas porque se encontraba preparando un examen inaplazable81.
Casasbuenas. Soldado a punto de dispararle a un policia en medio de una manifestación estudiantil. Archivo El Tiempo. 9 de junio de 1954. Bogotá
Al día siguiente, tras el sepelio del estudiante asesinado, una comitiva de manifestantes se dirigió a la casa presidencial a exigir justicia. Temprano en la mañana de aquel día, procedentes de diversas universidades capitalinas, miles de estudiantes habían arribado a la Universidad Nacional con la intención de rendir un sentido homenaje a Uriel Gutiérrez Restrepo. La oportunidad no fue desaprovechada por los dirigentes universitarios para encender aún más con sus arengas la rabia y el dolor del estudiantado, tal como lo asegura José Abelardo Díaz Jaramillo. Serían poco más de las diez de la mañana cuando la multitud decidió marchar por la calle 26 hacia el Palacio de San Carlos. En medio de gritos la agitada multitud fue interceptada al llegar a la calle trece con carrera séptima por un destacamento de soldados adscrito al Batallón Colombia, el mismo que había participado en la Guerra de Corea. “Los estudiantes decidieron entonces sentarse en aquel lugar y oír los discursos que sus colegas empezaban a pronunciar. Transcurrido un tiempo, un disparo rompió la tranquilidad del acto, dando motivo para que en seguida los militares descargaran sus fusiles contra los estudiantes, produciendo una tragedia de grandes proporciones”82. En aquella jornada perdieron la vida ocho estudiantes más:
Jaime Moore Ramírez, Hernando Morales Sánchez, Hugo León Velásquez, Carlos J. Grisales, Álvaro Gutiérrez Góngora, Elmo Gómez Lucich, Rafael Sánchez Matallana y Hernando Ospina83.
La masacre del 9 de junio de 1954 obligó al movimiento estudiantil a buscar nuevas y más eficaces estrategias de movilización. A finales de aquel mismo año los estudiantes crearon un organismo que dotaba a la lucha estudiantil de una organización. Nació la Federación de Estudiantes Colombianos (FEC). En efecto, según relata Carlos Romero –representante estudiantil por la Universidad Libre en aquellos años– en una entrevista, la FEC fue el resultado de aquellos luctuosos acontecimientos:
En 1954 cuando se produce la masacre estudiantil, se genera un agrupamiento estudiantil de sectores liberales radicalizados en contra de la dictadura. Por eso yo sostengo que se trató de un movimiento estudiantil coyuntural, es decir, se produjo exclusivamente para enfrentar la dictadura de Rojas Pinilla en su etapa más desarrollada. La motivación política de la FEC se limita a la lucha contra la dictadura […], desde luego es una lucha supremamente importante.
La muerte de los universitarios partió en dos la historia del movimiento estudiantil colombiano. En primer lugar, dio pie para que el estudiantado creara una organización con propósitos de unificar la fuerza del estudiantado. Hasta ese momento el movimiento contaba únicamente con la Federación de Universitarios Colombianos (FUC), organización creada en abril de 1953 pero auspiciada tanto por el gobierno como por la Iglesia, hecho que, indudablemente, restringía el campo de acción estudiantil. Con la FEC, por el contrario, el movimiento contaba por primera vez en su historia con una organización que apoyaba, organizaba y dirigía una resistencia franca a la dictadura. El “creciente sentimiento antimilitarista y el rechazo a los sistemas políticos dictatoriales”84 que los estudiantes e intelectuales de algunos países latinoamericanos como Cuba, Guatemala o Argentina hacían populares, motivó a los miembros de la FEC a repudiar la dictadura de Rojas Pinilla y a movilizarse de manera organizada hasta propiciar el cambio de régimen, tal como sucedería en mayo de 1957, cuando el dictador abandonó el poder85. La muerte de los estudiantes el 8 y 9 de junio significó también un cambio en la representación del movimiento estudiantil. A partir de 1954 ya no se conmemoraría más el Día del Estudiante a secas, tal como se hacía desde 1929, sino que se empezaría a hablar –hasta convertir aquel día en representación de la memoria universitaria– del Día del Estudiante Caído86.
Chapete. Fechas que acusan. Archivo El Tiempo. 9 de junio de 1965. Bogotá
Se iniciaba una nueva etapa en esta historia del movimiento estudiantil colombiano. Una etapa en la cual la memoria resignificaba a sus propios héroes y episodios históricos. Una etapa, en fin, en la que el movimiento tomaba conciencia de que su papel político era mucho más influyente de lo que creía. Un hecho corrobora esta idea. Como bien lo ha señalado Francisco Leal Buitrago, la participación del movimiento estudiantil en los eventos que confluyeron en el derrocamiento de Gustavo Rojas Pinilla fue importante solo en la medida que actuó como punta de lanza del descontento civil general, y no debido a la fuerza de su propia organización política. Ni la FEC ni la FUC se habían puesto de acuerdo para dirigir acciones de protesta que motivaran la caída del dictador, pero sus disputas sentarían las bases para que en el periodo siguiente el movimiento estudiantil se radicalizara hasta convertirse en los años sesenta y setenta en una fuerza social y política que pretendió cabalgar en el lomo de la historia y tomar por asalto la utopía en pos de crear un mundo y un hombre nuevos87.
Movimiento estudiantil, ideología y revolución: 1958-1984
El fin de la dictadura militar de Rojas Pinilla no significó el fin de la violencia política. El acuerdo entre los Partidos Liberal y Conservador, conocido como Frente Nacional, ayudó a mitigar la intensidad del conflicto que se experimentaba en el campo. De otro lado, la modernización del Estado y de la sociedad colombiana había cambiado radicalmente el panorama nacional. El periodo que va de 1958 hasta finales de los años setenta y comienzos del siguiente decenio se caracterizó por el recrudecimiento de la violencia política. El hecho más importante lo constituyó sin lugar a dudas el surgimiento de nuevos actores armados, es decir, los diferentes grupos de autodefensa campesina que con el tiempo devendrían en guerrillas revolucionarias de izquierda. Como lo ha señalado Marco Palacios, los principales hitos de este periodo fueron la tregua bipartidista que va de 1958 a 1962 y el recrudecimiento de la guerra marginal contra las guerrillas entre 1962 y 198588.
Chapete. Revoltijos que matan. Archivo El Tiempo. 23 de marzo de 1965. Bogotá
En este periodo el país también experimentó, tal como lo hizo buena parte del mundo occidental, profundos cambios en sus estructuras demográfica, educativa, urbana y laboral. De igual modo, aspectos idiosincráticos, sobre todo en aquellos que estaban relacionados con la tradicional manera de entender la sexualidad o los principios morales y la manera de percibir las relaciones intergeneracionales y sociales. En suma, se asistió durante estos años de la segunda mitad del siglo XX a una alteración en las formas de ver y concebir la vida. El principal suceso, aquel que le daría su tono distintivo al periodo, lo constituyó la revolución cultural planetaria, es decir, un macroacontecimiento que sobre cambios económicos y sociales tras la Segunda Guerra Mundial dio un nuevo orden al mundo: apogeo de la economía capitalista en el bloque occidental y desarrollo de las economías internas en los países del mundo socialista89. En este contexto y arco temporal (1958-1985) el movimiento estudiantil experimentaría una segunda fase en su acontecer.
De la violencia al conflicto armado
Tras la caída de Gustavo Rojas Pinilla, el régimen de transición, auspiciado, entre otros, por políticos de renombre como Alfonso López Pumarejo y Laureano Gómez, propuso reconciliar a los partidos tradicionales otorgándoles por mandato legal y legítimo el acceso paritario a los cargos del Estado. Del mismo modo, entregándole a los dos partidos la alternancia del poder ejecutivo. A este sistema se le dio el nombre de régimen del Frente Nacional. Si bien a su sombra la sociedad colombiana vio por fin languidecer los años de La Violencia bipartidista, nuevos conflictos emergieron con fuerza, ya que el sistema mismo dejaba por fuera a nuevos actores políticos: campesinos, obreros y estudiantes de nuevo cuño –es decir, sectores pertenecientes a la clase media emergente–. En consecuencia, es necesario reafirmar, siguiendo a Daniel Pécaut, que el Frente Nacional no solo debió generar descontento en “buena parte de la población”, sino que ayudó a engendrar sus propios problemas de legitimidad, ya que cerraba el camino hacia la democracia90 con medidas como el estado de sitio. Un recurso utilizado para combatir al bandolerismo y acallar a sectores sociales que veían menguados sus derechos de representación política91.
En términos descriptivos el Frente Nacional se caracterizó por los siguientes aspectos: en la primera presidencia, Alberto Lleras Camargo se encargó de bajar la intensidad de la violencia bipartidista. Para ello ordenó, por una parte, mantener la amnistía para los grupos armados, tal como la Junta Militar de transición lo había decretado tras el retiro de Rojas Pinilla; y por otra, poner en marcha una reforma agraria que procurara no tanto alcanzar la igualdad social, sino contener el avance del comunismo, ideología que la Revolución cubana había puesto a la orden del día en Latinoamérica. La reforma recibió el apoyo del gobierno norteamericano por intermedio del programa de asistencia Alianza para el progreso en América Latina, y pese a que no cumplió con las expectativas sociales que había despertado, ayudó a fortalecer el mercado de tierras al reconocer la legalidad de las pequeñas propiedades.
Mendoza. En estado de alerta. Archivo Vanguardia Liberal. 5 de marzo de 1971. Bucaramanga
La Violencia bipartidista llegó a su fin en la presidencia del conservador Guillermo Valencia, pero no sin dar paso al conflicto armado. En efecto, a partir de 1963, y debido al Plan Laso, un plan militar y político, el gobierno pudo desarticular y extinguir a los grupos de bandoleros que merodeaban principalmente en el departamento del Tolima. El plan seguía las técnicas de lucha contrainsurgente que Estados Unidos aplicó en Centroamérica después de la Revolución cubana. El plan fue un éxito a medias, pues solo venció al bandolerismo de origen bipartidista, y pese a que quiso evitar que las primeras organizaciones guerrilleras de izquierda lograran posicionarse, lo único que consiguió fue transformar La Violencia en conflicto armado. Este hecho tuvo su origen en los ataques del Ejército en Marquetalia, un enclave de autodefensa campesino de ideología liberal del sur del Tolima, al que Álvaro Gómez Hurtado llamó república independiente92.
En las dos últimas administraciones del Frente Nacional se produjeron tres cambios políticos sustanciales. Lleras Restrepo adelantó, en primer lugar, una reforma constitucional que, entre otras cosas, eliminaba la regla que establecía que para aprobar una ley se requería del consentimiento de las dos terceras partes del poder legislativo, tal como lo ordenaba el plebiscito que creó el Frente Nacional. Con esta reforma el Ejecutivo alcanzaría un mayor rango de acción. El segundo cambio, por su parte, consistió en levantar el estado de sitio, medida con la cual se controlaba al bandolerismo desde la época de la dictadura, pero que durante el Frente Nacional había sido utilizada para contrarrestar las manifestaciones y los paros cívicos que realizaban algunos sectores sociales como los obreros, los campesinos y los estudiantes93. Misael Pastrana, finalmente, volvió a la política represiva del estado de sitio, argumentando que los desórdenes civiles, las acciones de las guerrillas y la aplicación in extremis de la reforma agraria –a través de algunas expropiaciones– atentaban contra la legalidad y legitimidad del gobierno94.
En síntesis, este conjunto de acciones políticas represivas llevadas a cabo durante el Frente Nacional coadyuvaron para que surgieran sectores civiles y armados de oposición. Entre 1958 y 1970, en la órbita civil, aparecieron grupos políticos como el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), la Alianza Nacional Popular (Anapo), el Partido Comunista Colombiano-Marxista Leninista (PCC-ML), el Frente Unido del Pueblo (FUP) y el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino (Moec) y el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (Moir). En la órbita armada, la lista incluía grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Frente Unido de Acción Revolucionaria (Fuar)95. Después de 1970 todas las fuerzas civiles –dice Pécaut– se multiplicaron; aparecieron diferentes organizaciones políticas radicales, movimientos de opinión y grupos de oposición cultural. Con ello, los conflictos sociales, los paros cívicos y la violencia se generalizaron96. En las zonas de colonización, por su parte, los grupos guerrilleros lograron consolidarse, mientras que en el sector urbano aparecía el primer grupo guerrillero de carácter nacionalista: el Movimiento 19 de Abril (M-19).
Finalizado el Frente Nacional y durante el primer quinquenio de los años ochenta, al tiempo que la Guerra Fría entraba en su etapa final, el país empezaba a vivir una de sus peores experiencias: la guerra de múltiples actores con población civil de por medio. Varias fueron las causas que favorecieron el surgimiento de tal violencia. Entre ellas habría que ubicar, en primer lugar, el debilitamiento del estado de bienestar, hecho que le abrió las puertas al modelo de la economía neoliberal; en segundo lugar, la consolidación de las prácticas políticas desarrolladas y aprendidas durante el Frente Nacional, bajo la clásica fórmula de clientelismo-corrupción; y en tercer lugar, la lucha contra la producción de drogas ilícitas, la cual hizo rentable el negocio y ayudó a organizar todo un aparato productivo que incluía la creación de verdaderos ejércitos de mercenarios para su defensa y custodia (guerrillas, carteles y autodefensas de todos los matices y colores)97
Época de cambios: modernización y revolución cultural
En los años sesenta el país experimentaba ya los principales fenómenos de la modernización: el crecimiento no planificado de su población y, por tanto, de sus urbes, el incremento paulatino del mercado interno y la ampliación de los aparatos del Estado. El proceso de urbanización había comenzado a mediados de siglo, y absorbía lenta y desordenadamente una población que huía del campo y que luchaba por mejorar su situación de vida. Por lo menos la mitad de esa población estaba conformada por jóvenes menores de quince años de edad. En el mercado interno, los consumidores podían encontrar ahora una amplia gama de productos (nacionales e importados) que prometían una mejora sustancial de la vida cotidiana, entre ellos electrodomésticos, vehículos y los productos culturales. Ante este nuevo panorama el Estado tuvo que ampliar su margen de acción, acrecentando y mejorando principalmente la cobertura en el sector educativo. El crecimiento demográfico y la ampliación del mercado interno requerían de una masa de individuos formados para enfrentar los nuevos retos de la modernización.
Estos tres elementos generaron –argumenta Henderson– transformaciones sociales y culturales radicales puesto que aceleraron “el ataque contra las costumbres y convenciones tradicionales”, esto es, aquellas que provenían del campo. Esta nueva situación tornó más compleja la sociedad colombiana: adultos y jóvenes se convirtieron en consumidores de la cultura mediática que recibían a través de los radios de transistor o de los televisores del mercado. De manera acelerada, el mercado global de consumo entraba a la nación colombiana98.
La revolución cultural planetaria se había instalado en Colombia. ¿En qué consistió este acontecimiento? Si bien para una producción académica ortodoxa las revoluciones se refieren a los cambios bruscos efectuados en la esfera del poder, para una amplia gama de investigaciones, no cabe duda que los cambios sociales y culturales que experimentó el mundo occidental en los años sesenta fueron revolucionarios porque modificaron para siempre la manera de percibir y concebir el rumbo de la vida social misma, pese a que no alteraron las lógicas del poder político. Esto precisamente sucedió en Francia durante las jornadas de mayo de 1968, donde luego de tres semanas de protestas estudiantiles el gobierno de Charles de Gaulle estuvo a punto de caer. No obstante, por esta misma razón, para otros analistas la revolución cultural planetaria de los años sesenta y setenta no fue más que una revolución eurocéntrica perceptible solo en la moda, la música, la cultura visual y la sexualidad.
Otros enfoques sostienen no solo que las rupturas culturales de este periodo incidieron de manera directa en las profundas transformaciones políticas y sociales experimentadas en la época, sino que también impactaron otras regiones del mundo, entre ellas, América Latina. Tan contundentes fueron los efectos que la familia, una de las estructuras sociales que más se había resistido a los cambios, se transformó radicalmente en varios lugares del orbe. Los jóvenes adquirieron por primera vez un estatus como categoría sociocultural y sus realizaciones se constituyeron en una etapa importante para afirmarse en la sociedad y no en una fase preparatoria para la vida adulta, tal como había sido a lo largo de los últimos siglos. Estos dos cambios demuestran que si se mira este evento desde la perspectiva de la longue durée sugerida por Fernand Braudel, hacia los años sesenta del siglo XX el mundo occidental había experimentado una coyuntura en la que se modificó de manera radical algunas de las más antiguas y tradicionales estructuras sociales históricas99.
Otra de las características de esta revolución tiene que ver con el tipo de individuos que la pusieron en marcha. Tal como lo ha mostrado Eric Hobsbawm en su ya clásica Historia del siglo XX, hasta entonces ningún movimiento revolucionario había tenido en sus filas a tantas personas alfabetizadas que no solo leían libros sino que también los escribían. Sin duda, esto se debió al crecimiento y fortalecimiento de los sistemas educativos estatales que, después de la Segunda Guerra Mundial, hicieron asequible para la mayoría de la población no solo la formación básica sino incluso la universitaria. Con una base social intelectualmente formada, los bienes simbólicos que se producían en los saberes de la filosofía, la ciencia o las artes ganaban un mayor reconocimiento en la sociedad100.
Todas estas variables se conjugaron para posibilitar la más violenta agitación juvenil de toda la historia occidental. La juventud, totalmente politizada, consideraba que su papel histórico era liderar la lucha revolucionaria que las masas adelantaban desde mediados del siglo XIX. Se leía, en consecuencia y con fruición, a todos los filósofos que criticaban tanto al sistema capitalista como al totalitarismo socialista; se ponía en tela de juicio cualquier símbolo de autoridad, cualquier sistema de valores, toda moral. Así pues, imbuidos por una convicción total sobre la existencia de una situación de opresión generalizada, durante el mes de marzo de 1968, jóvenes e intelectuales de la Francia de Charles de Gaulle se levantaron en contra del sistema. La ola de protestas que condujeron al estado de conmoción general del país inició en Nanterre, específicamente por el descontento de los estudiantes por la no apertura de residencias mixtas en esta universidad a las afueras de París y por los procedimientos de evaluación. La figura más visible de la protestas de mayo de 1968 fue Daniel Cohn-Bendit, más conocido como Danny El Rojo quien provenía de una familia radical con trayectoria en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos.
Lozano. La Ley Concha. Archivo Vanguardia Liberal. 12 de marzo de 1971. Bucaramanga
De las reivindicaciones por las residencias en Nanterre y del enfrentamiento verbal de Bendit con un ministro, se derivó la creación del movimiento 22 de marzo, grupo que auguró las mutaciones en las formas de organización de la juventud universitaria en Francia. Las relaciones que sostenían agrupaciones como la Juventud Comunista Revolucionaria y su líder Alain Kirvine, con personajes como Ruddi Dutschke, llevaron al Ministro de Educación a expresar el miedo de toda la generación adulta ante una posible “conspiración internacional” de fuerzas desestabilizadoras. Sin embargo, una de las principales novedades de esta nueva generación de jóvenes radicó en el distanciamiento de las fuerzas políticas existentes para manifestar su descontento. En la base de estos activistas estaba un sentimiento de antiautoritarismo que rechazaba toda estructura jerárquica; por ende, más que liderazgos verticales predominaba la espontaneidad y el carisma101.
Como era de esperarse, el gobierno francés respondió con la fuerza. A principios del mes de mayo el General de Gaulle obsesionado con el orden decidió militarizar todo el país y ordenó el cierre de la Universidad de Nanterre. Con esta medida lo único que consiguió fue desplazar el movimiento hacia la misma Sorbona. La justificación del gobierno para acometer el cierre e imponer la presencia de la policía se basaba en un argumento endeble: la condición de estudiantes de regular rendimiento académico que veían en el “desorden” el camino expedito para evitar los exámenes. Aunado a esto, de Gaulle consideraba que los hechos similares acaecidos en otras partes de Europa se debían a un complot comunista internacional calculado para arrodillar las democracias occidentales. Pese a la debilidad de sus argumentos y a que un grupo de intelectuales de la talla de Sartre apoyaban la protesta de los estudiantes, el gobierno no comprendió que la movilización no correspondía con las típicas manifestaciones organizadas por estructuras jerárquicas como la comunista.
Muestra de ello fue el tímido apoyo del Partido Comunista Francés a las demandas de los estudiantes. Con el transcurrir de los días, el descontento entre los estudiantes fue incrementándose de manera proporcional a las medidas represivas que tomaron en su contra. El 6 de mayo compareció Cohn-Bendit ante el comité disciplinario de La Sorbona, acto que generó una gran movilización, que, al ser prohibida, derivó en una serie de agudos enfrentamientos con la fuerza policial. En las semanas posteriores se hicieron comunes las escenas de barricadas y adoquines volando por los aires de las calles parisinas así como la respuesta policial que, curiosamente, no arrojaron ninguna víctima fatal. Si bien el recurso a la violencia fue magnificado por la televisión y, en general, por la prensa, no hubo consenso en cuanto al uso o no de esta por parte de los manifestantes. El mismo Danny El Rojo creía que la violencia estaba destruyendo al mismo movimiento102.
Junto a las imágenes de la protesta violenta, el Mayo Francés se caracterizó por reivindicar de manera transgresora el derecho a la libertad de expresión, especialmente en los jóvenes universitarios. Hablar de todo, en todo momento y lugar marcó a esta generación deseosa de ser escuchada. Los grafitis y consignas en las paredes de lugares “sagrados” como el Louvre, pretendían, en el fondo, romper con la rígida estructura social que Francia había heredado del liberalismo decimonónico y, con ello, situar en un primer plano la sensación y apuesta por la liberación. Las paredes, panfletos y periódicos mimeografiados también fueron testigos de cierto internacionalismo: se exhibían frases sobre el poder de los negros o la situación en la Europa socialista; con los puños en alto se coreaba La Internacional como el canto que anunciaba un mundo nuevo.
Aunque se ha comprobado que las relaciones entre los obreros sindicalizados y los estudiantes no fueron idílicas, antes, durante o después de las jornadas de mayo-junio de 1968, el 13 de junio se lanzó una huelga general que paralizó a Francia. Por un momento, estudiantes y proletarios llamaron toda la atención del poder político francés. Si bien en diferentes ciudades hubo tomas de fábricas e intentos de autogestión de la producción, el grueso de los sindicatos buscaba mejorar sus condiciones materiales. El gobierno francés consciente de esta diferencia sustancial entre estudiantes y obreros cedió a ciertas demandas salariales y de bienestar de las centrales obreras mientras que a los estudiantes los siguió reprimiendo. En este doble tratamiento sobrevino la deportación de Daniel Cohn-Bendit a Alemania, situación que recordó el antisemitismo de la Segunda Guerra Mundial al proferirse acusaciones racistas –pues era de origen judío– contra el líder estudiantil103.
De acuerdo con Virginie Laurent, la explosión del Mayo Francés se debió a las tensiones acumuladas entre una modernización económica y una rigidez social en momentos en que la agitación social era la nota distintiva en Europa y el mundo entero. La represión policial y la incomprensión del descontento de los jóvenes desataron la expansión del movimiento. Esta situación llevó a pensar que la revolución estaba a la vuelta de la esquina y que solo pudo ser sorteada por la habilidad política del “padre de la Patria”: la sagacidad del General de Gaulle104.
El movimiento de mayo del 68 francés increpaba de manera directa a las estructuras rígidas del poder. Las demandas de los estudiantes universitarios iban en la dirección de hacer más flexible la vida en las universidades y, con ello, el aumento en la participación en la toma de decisiones. Como lo ha mostrado Jean-Philippe Legois, cabe indicar que el movimiento de mayo contribuyó indirectamente a la aparición de una universidad tecnocrática al sacarla del estancamiento en que vivía antes de aquel año. El debate de fondo entre una universidad crítica y una universidad al servicio del capital llevó a la valoración del movimiento como la comuna estudiantil, a la usanza de la Comuna de París de 1871105.
El Mayo Francés representó no una revolución política en el sentido clásico, pues a todas luces no hubo un cambio de régimen político. Por el contrario, implicó una revolución sobre el poder al introducir una nueva concepción de lo político, manifiesto en las demandas sociales y culturales. Atacó directamente e impulsó la crisis de la representación política al buscar la liberación del sujeto, ya que sus principales efectos fueron, entre otros, la eclosión del discurso y la práctica política feminista, la producción de nuevas lógicas y referentes para comprender la relación entre los géneros, la liberación sexual, la disposición libre del cuerpo y la vinculación al mundo productivo bajo términos de no explotación106.
En América Latina los efectos tanto culturales como políticos del Mayo Francés fueron contundentes. Muchas naciones latinoamericanas fueron sacudidas por la difusión de la utopía libertaria. Esta concepción y otras fueron aclamadas por una buena parte de la juventud y entronizadas como principios orientadores de la acción política y vital. En Colombia el escenario privilegiado en el que se desplegaron las prácticas, los discursos y los valores de la revolución cultural fue la universidad. Los repertorios de protesta desarrollados por los estudiantes se fundaron en referentes culturales que circularon por el mundo entero, especialmente los relacionados con las diversas corrientes del marxismo.
En consecuencia, la protesta universitaria en Colombia conjugó elementos tales como la oposición al régimen bipartidista, los conflictos generacionales y la crítica al modelo universitario sustentado en la apuesta desarrollista que Estados Unidos hizo hegemónica en América Latina. La relación universidad-juventud se convirtió en sinónimo no solo de libertad y revolución sino de rebeldía, libertinaje y anarquismo. Para Rafael Humberto Moreno Durán, no cabe duda que la universidad de los años sesenta perteneció a una generación rebelde y revolucionaria formada al son de The Beatles, Bob Dylan, Camus, Sartre y las más variadas líneas del marxismo; una generación que se atrevió a romper los cánones morales y a experimentar con su cuerpo y su sexualidad en contra de todos los preceptos religiosos consagrados en la Encíclica Humanae Vitae y la Ley Cecilia, inspirada en la filosofía conservadora de la esposa del presidente Carlos Lleras Restrepo; una generación, en fin, que parafraseándolo, se desabotonó el cerebro tantas veces como la bragueta, y que veía en esas acciones la manifestación más pura del verdadero vivir107.
Estas nuevas prácticas y formas de ser y estar en el mundo expresaban una nueva inquietud existencial: la de ser, pensar y definirse diferente. Para los jóvenes de este periodo explorar la diferencia a través del cuerpo, la crítica social y las nuevas estéticas se convirtió en un imperativo. Un deseo y afán de consumo que la industria cultural supo aprovechar adecuadamente con su explosión de nuevos estilos. El estilo Carnaby Street americano se hizo famoso gracias a la industria discográfica que centró su atención en los jóvenes integrantes de las bandas de música rock. La crítica del sistema o de la realidad social se apoyaría en un nutrido grupo de obras filosóficas, sociológicas, psicológicas, politológicas y económicas fuertemente influenciadas por el pensamiento marxista. La búsqueda de nuevas definiciones de la belleza halló solaz en la prolífica creación de poetas, dramaturgos, novelistas, pintores y cineastas transgresores108.
Debido a que en la gran mayoría de los países del Tercer Mundo experimentaron un extraordinario aumento de los niveles de alfabetización fue común que los individuos de las clases baja y media de las sociedades de esos países vieran en la escolarización superior una oportunidad real de movilidad económica individual y familiar. Una de las consecuencias directas de este ascenso social fue el aumento en la demanda –y su respectiva oferta– de bienes de consumo cultural, tales como libros, periódicos y revistas. Junto al consumo masivo de productos culturales populares como los discos de música rock y pop, el cine, la radio y la televisión, para el sector que tuvo acceso a la educación universitaria el consumo de la cultura escrita se convirtió en un imperativo. La mayoría de universitarios, sin importar la disciplina o profesión que estudiaran, consumían algún tipo de bien cultural escrito.
En Bogotá el estudiantado universitario se interesó sobremanera por las obras de escritores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Guillermo Cabrera Infante, Ernesto Sábato o Germán Guzmán, entre los latinoamericanos, y en las de Robert Musil, Thomas Mann, Erich Segal o Bernard Malamud entre los norteamericanos y europeos. Además de la literatura, los textos históricos tuvieron gran auge y dentro de ellos primaron las biografías de personajes como José María Vargas Vila, Kennedy o Marcel Proust, obras acometidas por Arturo Escobar Uribe en El divino Vargas Vila, Arthur Schlesinger en Los mil días de Kennedy o por el investigador inglés George Duncan Painter en su biografía de Marcel Proust.
Mucho se ha especulado sobre los alcances de la llamada revolución cultural planetaria y si efectivamente esta constituyó un triunfo o una derrota para aquella generación. Un balance sobre los sucesos de este momento muestra cómo a nivel político no se dio una revolución en el sentido del cambio de estructuras políticas, sociales y económicas. La represión de la que fueron víctimas los manifestantes en diferentes partes del mundo, el reflujo que tuvo la movilización estudiantil y social y el movimiento hacia la derecha del péndulo ideológico y político, no permiten aseverar que la generación del 68 triunfó en el terreno de la política. Sin embargo, hubo una serie de comportamientos, costumbres y hábitos sociales que transformaron para siempre las relaciones sociales. Este es precisamente el componente cultural que se destaca en esta coyuntura global, motivada y condicionada por cambios estructurales demográficos y educativos, los cuales influyeron de manera profunda sobre los aspectos íntimos de la vida cotidiana.
Hasta aquí el contexto de síntesis sociocultural en el que se inscribiría la nueva fase del movimiento estudiantil. Para aproximarse a un entendimiento de las acciones que este emprendió en Colombia después de 1958 es necesario examinar, así sea brevemente, la situación de la educación en el país durante este periodo de referencia.
Tendencias en la educación superior en Colombia
Como todo en los años sesenta y setenta, el sistema educativo, y sobre todo la universidad, experimentó también cambios sustanciales en Colombia. El sector educativo empezó a expandirse hacia 1950, pero su crecimiento más importante fue a mediados de los años setenta, momento en el cual las estadísticas oficiales mostraban que la progresión de la matrícula superaba ampliamente el crecimiento demográfico. Solo en la escolaridad primaria se alcanzó un crecimiento promedio superior al 6.9%, mientras que en el sector de secundaria las tasas de crecimiento superaron el 12%109. La mejora sustancial de este sector enorgullecía a los dirigentes políticos de la época. Alberto Lleras Camargo consideraba que La Violencia no se hubiera apoderado del país si el sector educativo hubiera contado con la vitalidad que había adquirido bajo su gobierno:
La insurgencia de presiones brutales, la crueldad que caracterizó a esta época recientísima de nuestra historia, no habría prendido tan fragosamente sobre una nación educada, sobre un país civilizado […]. La insensibilidad que se apoderó de buena parte de las antiguas clases dirigentes ante la tremenda gravedad de la violencia es también otro síntoma de la defectuosa educación, aún en las más altas jerarquías de la inteligencia. Fallaron los sistemas educativos complementarios, fallaron el hogar y la educación moral y religiosa de Colombia. Ese es un hecho histórico110.
Durante el Frente Nacional los gobiernos se vieron obligados, gracias al plebiscito de 1958, a aumentar la financiación para el sector educativo. Se mantuvo pues, como tope mínimo para el gasto en educación un 10% del presupuesto nacional. Una década después, con la reforma constitucional de 1968 se impulsó una reorganización administrativa del sector. En esta oportunidad se obtuvo una notable mejoría al dejar en manos del gobierno central la responsabilidad financiera y al descentralizar su administración. La principal reforma recayó, por ende, sobre la máxima autoridad educativa, es decir, el Ministerio de Educación Nacional, a través de la creación de una serie de entidades territoriales que dinamizaran el movimiento de los recursos financieros y de personal tales como los Fondos Educativos Regionales y las Juntas de Escalafón Departamental. Este proceso de descentralización administrativa adquirió mayor fuerza durante el gobierno de López Michelsen, quien debido a la persistencia de algunas dificultades operativas decidió modernizar el sistema administrativo en los niveles regional y local111.
El incremento en la matrícula universitaria se produjo a partir de 1960. Según lo indica Rodrigo Parra Sandoval, aquel aumento no se repartía de forma equitativa entre las diversas regiones en que se hallaba dividido el país. Sin duda, ello se debió a que tal evento era una consecuencia directa del proceso de fortalecimiento de la economía colombiana, y como ese crecimiento económico era desigual, el desarrollo educativo universitario no hacía más que reflejar sus propias causas. De ahí que las principales universidades de medio siglo solo surgieran en los centros urbanos en los que se había experimentado un desarrollo de los sectores industrial y de servicios. Surgieron universidades en ciudades tales como Cali, Bucaramanga, Tunja, Pereira, Medellín, Cartagena y Neiva.
Así pues, los 2900 estudiantes universitarios que había en Colombia en 1940 se incrementaron 175 veces en los siguientes cuarenta y cinco años, ya que hacia 1985 habría poco más de medio millón de universitarios. En 1960 había 20000, 176000 en 1975, 279000 en 1980 y 356000 en 1983112. Al incremento en la cobertura se le sumarían las reformas administrativa y metodológica. Indudablemente, con el fin de brindar una educación avanzada y con el objeto de aportar al desarrollo de la nación, las universidades abrieron carreras tales como Enfermería, Comunicación Social y Periodismo, varias ramas de las Ciencias Sociales y de las Humanidades como Sociología, Historia, Artes y Música; se le abrió también campo a Trabajo Social y, sobre todo, a las ingenierías, aquellas profesiones de las que más se esperaba. Se rompía así con la ya arcaica trilogía conformada por Derecho, Medicina y Filosofía, carreras que en conjunto conformaban la universidad tradicional113.
Con todos estos desarrollos en el campo de la educación universitaria, los gobiernos de la época pretendían complementar las reformas que se habían logrado en el sector de la educación secundaria. De hecho, la universidad se convertiría en el centro de todo el proceso de modernización educativa. Para ello se pusieron en marcha las recomendaciones que al respecto hiciera en 1961 Rudolph Atcon, en el marco del programa de Alianza para el progreso. Para este especialista “efectuar en la universidad mutaciones controladas en consonancia con líneas establecidas previamente”114, era una acción que ayudaría a transmitir “a su debido tiempo, de modo ordenado y armónico, a todas las instituciones sociales y a todos los medios corporativos de producción”115 los conocimientos necesarios para acelerar el desarrollo116. El modelo universitario norteamericano se convirtió en ejemplo a seguir en varios países latinoamericanos, a pesar de que estos no tenían las mismas condiciones materiales e históricas de Estados Unidos. Algunos de los elementos que se pretendieron retomar fueron la idea de perfectibilidad humana; la pretensión de extender los beneficios del mundo científico al campo social, incluso con la idea de exportación de la libertad política; la estrecha relación del conocimiento científico y tecnológico con el crecimiento económico; la desaparición de las barreras infranqueables entre ciencias básicas y carreras profesionales; la importancia de la investigación y la creación de los posgrados para generar continuidad con los pregrados profesionales, entre otros aspectos. En todo caso, el eje de todo el modelo era potenciar una economía planificada sostenida en el individualismo económico y la propia iniciativa117.
La universidad fue, en consecuencia, el escenario predilecto para llevar adelante estos intentos de modernización de la educación y de la sociedad colombiana después de 1950. Siguiendo las recomendaciones de Atcon en Colombia se puso en marcha el Plan Básico. Un programa con el cual se identificó el horizonte que se le trazaría a la educación superior desde referentes estadounidenses. Atcon estaba convencido de que la principal tarea que debían adelantar los gobiernos de América Latina, si pretendían salir del subdesarrollo, no era otra que formar al capital humano necesario para producir un despegue social:
Los mejores planes –escribió en su informe– son inútiles sin contar con la gente. Y el desarrollo de este continente depende, primero que todo, del desarrollo de su propia gente. Es el factor humano, el factor humano local y no el importado, el que a la larga deberá no sólo mantener las máquinas y las ideas importadas, sino también, imaginativamente, innovar, inventar y descubrir otras nuevas, concebidas específicamente para la satisfacción de las necesidades y de las condiciones locales. Entonces, y sólo entonces, un pueblo, una sociedad, una nación llega a ser realmente libre, realmente independiente. La exportación de inventos nuevos sólo puede presentarse después de que esta etapa haya sido alcanzada y consolidada. Sin embargo, hasta ahora este factor, innegablemente crucial, ha sido omitido íntegramente de nuestra planeación para el desarrollo socioeconómico118.
La preponderancia que Atcon daba al factor humano local implicaba una modelación de las nuevas generaciones nacionales a partir de una planificación integral que deviniera en la realización de planes de desarrollo totales, coordinados y dinámicos, con el fin de evitar la dispersión en los esfuerzos e iniciativas de las sociedades latinoamericanas. Si la inversión estatal debía centrarse en el factor humano antes que en la importación de maquinaria y tecnología, la principal forma de llevar adelante una auténtica modernización de las sociedades tradicionales era a través de la inversión en el desarrollo educativo.
Atcon llamó la atención sobre las falsas expectativas que se creaban las sociedades subdesarrolladas al pretender que la importación de tecnología era la única vía de desarrollo posible. Sobre este punto, el asesor norteamericano no podía estar en mayor desacuerdo, pues afirmaba categóricamente que la única forma de acceder al desarrollo era aumentando y favoreciendo los recursos para la educación. Esto no significaba, sin embargo, que todos los recursos de una nación debían ser dirigidos a un único sector, sino que la inversión debía llevarse a cabo a través de una política integral que armonizara los planes educativos y los proyectos económicos y sociales para alcanzar un progreso efectivo. Por consiguiente, su concepción era totalmente contraria a la de la mayoría de los especialistas de la época. Su acento no recaía sobre un único sector de la economía, –principalmente el sector secundario–, sino sobre el sistema en su conjunto. Estas recomendaciones debían ser aplicadas por los científicos sociales y planificadores nacionales, y con la ayuda de la asistencia técnica de los países que ya habían recorrido el sendero de una correcta planeación119.
Con base en estas indicaciones generales, Atcon perfiló el ámbito universitario como el área que los gobiernos nacionales estaban llamados a priorizar. Por consiguiente, desde su punto de vista, los niveles de la educación primaria y secundaria debían quedar subordinados al nivel universitario:
La educación superior constituye la verdadera encrucijada en el desarrollo de América Latina –escribió– […]. El principio de un cambio estructural planeado y coordinado se aplica, por supuesto, a todas las instituciones, organizaciones o creencias. Al menos en teoría podríamos invadir el organismo social por cualquier sitio, siempre y cuando se mantenga el principio de interconexión e interdependencia para todos los cambios que se deseen o que se adelanten. En la práctica, sin embargo –concluiría–, será más eficaz comenzar con la educación, dado que ella está en la raíz del mismo problema que en todas partes se nos presenta120.
Con esta sentencia, Atcon reafirmaba la convicción de la época sobre el papel central que cumpliría la universidad en la conquista del anhelado desarrollo, toda vez que la universidad reproducía, a escala micro, la complejidad, las taras y las posibilidades de las sociedades latinoamericanas. En el desarrollo de su pensamiento sobre la universidad, concluía que esta era la institución más conservadora que tenía esta sociedad. Tildada de medieval, la universidad debía responder a los retos que le imponía al continente el escenario de posguerra. Retos que no eran más que independencia económica, industrialización y satisfacción de las crecientes demandas del consumidor. Estos objetivos implicarían una profunda reestructuración de la universidad con el fin de propiciar una transición de la universidad de elites a una universidad de masas. Por consiguiente, la meta trazada para la universidad consistiría en hacerla pasar de institución académica, es decir teórica y reproductora de conocimiento, a entidad creadora de ciencia pura y aplicada al servicio de la comunidad.
La propuesta de Atcon se afincaba en su conocimiento de la realidad latinoamericana. Ciertamente, sabía que la educación superior en América Latina estaba anclada a una tradición que hacía de la formación una simple cuestión de prestigio social. Veía en este hecho un mecanismo que actuaba en detrimento de lo que consideraba debía ser su verdadera función: resolver, mediante las técnicas profesionales y científicas, los problemas de la sociedad. Contrario a la lectura común, Atcon consideraba que la universidad tenía la obligación de trascender el elitismo colonial y el adiestramiento profesional para preparar auténticos ciudadanos, bien formados profesionalmente y con un alto sentido ético y científico. De este modo, el asesor norteamericano criticó abiertamente a la “oligarquía académica” que solo se preocupaba por acceder a un título para conseguir una posición privilegiada en la sociedad tradicional. Este tipo de personajes, por definición, se oponían a la masificación de la universidad y tenían gran responsabilidad en la carencia de soluciones a los problemas materiales de estas naciones, pues no se interesaban en adquirir y aplicar el conocimiento científico a su realidad121.
En el nivel estructural, Atcon veía que las universidades también experimentaban un gran agotamiento. Concretamente, sometió a crítica la organización interna de las casas de estudio en unidades cerradas y autistas, tales como las escuelas y las facultades, entidades que ostentaban un monopolio del conocimiento que compartimentaba la formación de los profesionales. La elección de las autoridades respectivas (decano o director de escuela) asociaba, con una metáfora provocadora, a la perpetuación del poder de los señores feudales, pues veía que aquellos no respondían sino a los miembros de su círculo de dominio sin ceñirse a criterios técnicos y racionales. El azar o las presiones personales de acuerdo con ciertos intereses eran el sostén real de las decisiones de estas unidades académicas. Esta dinámica respondía o era resultado de la manera como se concebía y experimentaba la cátedra, célula básica en la que se concentraban todos los vicios de la universidad oligárquica. Según Atcon, las cátedras eran consideradas casi como propiedad vitalicia de personajes “mediocres e incompetentes”, quienes al acceder a una plaza se desinteresaban plenamente por la producción académica para dar cabida a sus veleidades de prestigio y fama.
En síntesis, las críticas de Atcon a la realidad de la educación superior indicaban que las universidades del continente carecían de una verdadera administración universitaria y no poseían ni la autonomía política ni la autonomía financiera necesarias para servir al Estado. Esto las convertía en una mera plataforma de cargos y prebendas políticas. Finalmente, consideraba que los estudiantes influenciados por los desvaríos políticos del momento, habían forjado en las universidades los “modales” y las “mentalidad de barricadas” que el comunismo cubano había llevado a la región. De manera que, en vez de contar las universidades con estudiantes preocupados por buscar una “verdad disciplinada, serena, ordenada y seria”122, había una masa de activistas políticos preocupados por acallar a gritos a sus adversarios, emplear consignas y suscitar emociones en vez de razonar sobre los hechos. Acciones que, en todo caso, juzgaba alejadas de los comportamientos democráticos.
Caracterizada la universidad latinoamericana, Atcon propuso una serie de medidas encaminadas a solucionar los problemas identificados. A su juicio, la principal medida que los gobiernos latinoamericanos debían aplicar para solucionar aquellos problemas consistía en convertir a “la competencia” en el motor de todo el sistema educativo y social, ya que, como buen liberal, consideraba que solo “la competencia” entre los individuos podía erigirse en “causa” del crecimiento colectivo. Desde su punto de vista, la lucha entre los sujetos constituía el mecanismo más adecuado para fomentar la eficacia y la efectividad de las acciones colectivas, pues solo la lucha sacaba a flote lo mejor de cada individuo. De ello se podían inferir dos consecuencias básicas. La primera indicaba que un mayor número de individuos adecuadamente formados y éticamente construidos generarían, gracias a la competencia, un desarrollo social mayor. Y la segunda, que de tal competencia nada era más inminente que la eliminación gradual de los privilegios premodernos en las universidades latinoamericanas. Pero la competencia y la productividad no eran nada, decía Atcon, sin la disciplina y la responsabilidad. Por ello recomendó que junto a la promoción de la competencia se debían adoptar medidas disciplinarias rigurosas que fomentaran el cumplimiento responsable de las tareas que correspondía a cada uno de los miembros de la comunidad universitaria: directores, administrativos, profesores y estudiantes, es decir, dirigir, administrar, enseñar y estudiar, respectivamente. Con todo, las implicaciones de su propuesta no paraban allí. Una universidad fundada en la competencia, la productividad y la disciplina debía reformular la idea de autonomía, principio que había cobrado importancia durante la primera mitad del siglo pero que en ese momento tomaba nuevos matices al resonar en el marco de la Alianza para el progreso, el programa con el cual Estados Unidos recuperaba su influencia regional. ¿Cuál era pues la idea de autonomía que Atcon proponía?
En síntesis, la noción de autonomía que propuso en el famoso informe radicaba en la idea de una total emancipación de cualquier forma de dominio directo o indirecto que atentara contra los objetivos científicos y democráticos propios de la universidad. La autonomía respondía entonces a principios como el de “un máximo de rendimiento con la menor inversión de las disponibilidades financieras dentro de su limitadísimo presupuesto anual”123. Paralelo a este modelo de administración, la universidad debía procurarse nuevas fuentes de ingreso para garantizar la expansión. Sobre la financiación, Atcon consideraba que una auténtica autonomía debía corresponder a la completa independencia económica de las universidades, como eran los casos de algunas universidades de Estados Unidos en las que su condición de privadas les permitía no depender ni de recursos oficiales y ni siquiera regularse por normas estatales. Este sueño se complementaba con la idea de una universidad laica y moderna cuyo vínculo con la sociedad no podía ser otro que el de una alta responsabilidad social y una praxis de libertad.
Pues bien, en Colombia todos estos aspectos no cayeron en saco roto. La primera experiencia de alcance nacional se dio en la Universidad Nacional de Colombia bajo la rectoría de José Félix Patiño, quien en sintonía plena con Atcon esperaba convertir esta universidad en un “instrumento” del cambio social y económico de la nación. Así pues recogió casi todas las ideas fundamentales del asesor norteamericano en un proyecto que se conocería como la Reforma Patiño. En cuentas resumidas, la reforma se propuso organizar la universidad en tres facultades básicas: Ciencias, Artes y Ciencias Humanas. El propósito con esta unificación era hacer un mejor uso de los escasos recursos y permitir el diálogo interdisciplinario en el interior de los departamentos con el fin de superar la dispersión y fragmentación que hasta el momento caracterizaba a la universidad colombiana. De esta manera, el rector Patiño esperaba alcanzar la anhelada formación integral de los colombianos para que así se comenzara a superar la condición de atraso de la nación: “la integración es un mecanismo para alcanzar una meta que es el desarrollo” –diría en la presentación de su propuesta–124.
Patiño insistió en la necesidad de encaminar la universidad colombiana hacia la investigación. La investigación que Colombia necesitaba –diría– debe estar orientada hacia la búsqueda de soluciones para los propios y muy peculiares problemas. La investigación más valiosa era el estudio de la realidad, la determinación de las causas del subdesarrollo, la observación y análisis de las precarias estadísticas vitales. Para ello era necesario –complementaba Patiño– adelantar los cambios institucionales sugeridos por Atcon: mejoramiento de una planeación racional con base en estadísticas confiables, acometer una reorganización administrativa, cualificar la planta docente implementando la carrera universitaria y tener plena conciencia de la formación del capital humano en las mejores condiciones125.
En consecuencia, la modernización de la universidad entrañaba el ajuste de sus contenidos y estructuras académicas y administrativas a las demandas de la economía. Este argumento explicaba el énfasis puesto en la formación técnica. Así fue como el rector Patiño logró conseguir el respaldo de varios sectores de la Universidad Nacional para adelantar los cambios necesarios para modernizar la universidad más importante del país. Sin una postura autocrática e incluyendo algunas demandas de los estudiantes, especialmente las relacionadas con la dependencia de Bienestar Universitario, Patiño alcanzó a sentar las bases para el desarrollo de la Universidad Nacional en las dos décadas siguientes. De su gestión es necesario destacar el aumento y mejoramiento de la planta docente y el fortalecimiento de la facultad como unidad académico-administrativa para el funcionamiento de la institución126. La dedicación de tiempo completo de profesores jóvenes de clase media urbana fue uno de los más importantes logros de la Reforma Patiño. Si bien este rector asumió los lineamientos generales de Atcon para una realidad muy distinta a la universidad norteamericana, logró acoplarlos de manera no muy traumática en el contexto de la ciudad blanca127.
Este primer paso sirvió de ejemplo para que en el resto de las universidades del país se aplicara un plan general. En efecto, entre 1966 y 1967 una misión de la Universidad de California asesoró al Fondo Universitario Nacional (FUN) y la Asociación Colombiana de Universidades (ACU) para la elaboración del Plan Básico de la Educación Superior de Colombia. La formulación de medidas y recomendaciones para la educación superior del país estuvo precedida del respectivo diagnóstico de la situación de las universidades, para lo cual se solicitó la colaboración de rectores, planificadores, decanos y profesores de varias partes del país. Los informes presentados y publicados desde 1969 implicaron el estudio de la historia, los objetivos y la orientación de la educación superior, al igual que la situación del personal docente, los métodos de enseñanza y la organización administrativa y financiera. Inspirados en el “sagrado” principio de la planeación, el Plan Básico tenía como objetivo principal: “proponer a las autoridades competentes y a los gestores de la educación superior una serie de medidas fundamentales para lograr un avance significativo en la prestación de este servicio, avance que debe traducirse en una mejor educación universitaria para un mayor número de colombianos”128.
Como era de esperar, el Plan Básico empleaba un lenguaje eminentemente tecnocrático. El jefe de la División de Planeación de la FUN señaló que los estudios constituirían un esfuerzo para “mejorar la productividad de las unidades prestatarias de este servicio educativo desde el punto de vista de su extensión como de su calidad”129. Para los promotores de los informes estaba claro que su trabajo se enfocaría hacia el mejoramiento en la preparación de la población universitaria como “capital apreciable en el desarrollo de un país”, concepción fundamental que guiaría toda la reestructuración del sistema universitario colombiano. Inicialmente en 1966, el objetivo era trazar las principales directrices para crear un sistema de educación postsecundaria, para que así las políticas parciales y concretas tuvieran un asidero en el análisis y estudio de la realidad presente.
Así se llevó a cabo lo que algunos analistas –como José Fernando Ocampo– han denominado la norteamericanización de la educación universitaria en Colombia. Y en efecto, el Plan Básico representó la concreción de las directrices generales que Atcon había impartido a principios de los años sesenta, y que Estados Unidos apoyaría a través de su programa de asistencia conocido como Alianza para el progreso130. Tal labor contó con el liderazgo del jefe de la misión de la Universidad de Carolina, George Feliz, quien junto con los directivos de la ACU y del FUN fueron los personajes más destacados en el diseño del Plan Básico. Luego de las disertaciones de 1966-1967, las acciones no demoraron en emprenderse en varios frentes. Uno de ellos muy importante dentro de los que se destacaron la separación de la ACU y el FUN para convertirse en dos nuevas instituciones: la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes), como parte de la reestructuración del Estado que trajo la reforma constitucional de 1968131.
Un ejemplo verdaderamente significativo de este proceso lo constituyó la Universidad Industrial de Santander (UIS). Aunque había sido fundada hacia 1948 con el anhelo modernizador y desarrollista presente ya en la época, no tuvo un verdadero impulso sino a finales de los años sesenta. La reciente instauración de la industria petrolera había obligado a los empresarios santandereanos de mediados de siglo a considerar la posibilidad de fomentar la explotación de la riqueza energética a través de la creación de una universidad “industrial”132. Pero solo a finales de los años sesenta, en la rectoría de Neftalí Puentes Centeno, esta institución pudo implementar un Plan de Desarrollo que le permitiría adelantar acciones en pro del desarrollo industrial de la región. Con aquel plan se lograría ampliar la planta física, dotar los laboratorios, crear nuevas carreras y expandir la cobertura llevando la institución a diferentes puntos de la geografía regional. Para ello las directivas universitarias decidieron contratar un empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El préstamo se firmó el 11 de diciembre de 1972 por un monto de U$5 900 000, unos $200 016 000 colombianos de la época. Con el crédito aprobado, aquel mismo mes se firmó el Plan de Desarrollo que puso en marcha el programa de fortalecimiento de esta institución educativa133.
Tanto el Plan de Desarrollo UIS-BID como la Reforma Patiño de la Universidad Nacional fueron dos de las experiencias colombianas más importantes de ese proceso de modernización de la formación universitaria del periodo 1958-1985. Ambos aplicaban a pie juntillas las tesis de Atcon, con lo cual la preparación de profesionales de alta calidad, el incremento de la productividad y la transformación de la relación entre estudiantes y docentes por intermedio de las consejerías y la introducción de métodos pedagógicos modernos constituyeron el fondo de aquellos programas de reforma. También fueron tenidos en cuenta asuntos como la ampliación de Bienestar Universitario, la promoción de la investigación, la articulación con los problemas regionales o la profundización en los estudios humanísticos o básicos. En consecuencia, inspirados en las propuestas de Atcon, los gobiernos del periodo se propusieron convertir a la universidad en un “instrumento de desarrollo útil, consciente y activo” para ampliar sus vínculos con la industria, el comercio y la comunidad. Convencidos de la necesidad de una “revolución institucional” que evitase un levantamiento social de irreversibles consecuencias como en Cuba, quienes pensaban como Rudolph Atcon reiteraban la idea de la invasión del organismo social por parte de la universidad. La reforma estructural a la universidad era el paso necesario para transformar la sociedad sobre las bases de la “eficacia y del servicio colectivo”, sobre todo en un contexto de explosión demográfica como el que vivió Colombia –en el marco de Latinoamérica, por supuesto– entre los años sesenta y ochenta.
Recapitulando, los hechos que caracterizaron el segundo periodo histórico del movimiento estudiantil colombiano fueron principalmente los siguientes:
El fin de La Violencia bipartidista y el surgimiento del conflicto armado interno dieron al país un semblante mucho más sombrío, pues si bien el bandolerismo había sido derrotado, su mutación ideológica y más adelante militar y económica pondría a la población civil en medio del fuego cruzado.
El arreglo bipartidista conocido como Frente Nacional y que se constituyó en un mecanismo que ayudó a superar las causas de la violencia política, se convertiría en la causa directa del surgimiento del mayor descontento social de la historia nacional, pues nunca permitió que otras opciones políticas –que defendían otros intereses grupales– pudieran acceder a los puestos de representación política. El conflicto armado interno fue incluso un resultado de la lucha que el Frente Nacional emprendió contra los reductos de autodefensa campesina. Hecho que se convertiría en el principio de toda la violencia que durante los años ochenta viviría Colombia por efecto del narcotráfico.
Colombia, como muchos otros países occidentales, asistiría durante este periodo a dos hechos centrales. En primer lugar, el desarrollo económico, demográfico e institucional conformaría el marco de posibilidad para que los jóvenes se transformasen en un nuevo actor social. Al aumentar su capacidad adquisitiva, los jóvenes impusieron muchos de sus gustos en el mercado; su influencia afectó principalmente aquel dirigido hacia los bienes culturales. En segundo lugar, no cabe duda que la época estuvo marcada por la revolución cultural planetaria. La juventud universitaria colombiana como la de cualquier otro país hizo de los principios revolucionarios, anti-moralistas y libertarios de Mayo del 68 su filosofía de vida.
El país experimentó un crecimiento nunca antes visto de la cobertura educativa. La estructura educativa de elite abrió sus compuertas, aunque sin constituir un sistema educativo de masas. La universidad estaba llamada a ser protagonista, pues según los lineamentos estadounidenses la reforma de la educación superior prometía dirigir y coronar el reino del progreso.
Movimiento estudiantil y proyecto revolucionario
El giro hacia la izquierda política fue sin duda la nota distintiva que caracterizó al movimiento estudiantil colombiano durante la segunda mitad del siglo XX. Ciertamente, durante su primera etapa la protesta estudiantil no solo había evitado a toda costa cualquier relación con la ideología de izquierda, sino que había sido absorbida por los partidos políticos tradicionales. A partir de 1958, como efecto de las acciones que el Frente Nacional había empleado para combatir al bandolerismo y ante la influencia de la Revolución cubana y la revolución cultural planetaria, el movimiento estudiantil adhirió la opción revolucionaria. Giro que caracteriza hasta el día de hoy a ciertas agrupaciones ideologizadas.
Entre 1958 y 1984 fue prioridad del movimiento estudiantil crear una organización sólida que representara sus intereses gremiales. La Federación Universitaria Nacional (FUN), creada en 1963, fue la organización más fuerte que constituyera el movimiento estudiantil colombiano. La Federación de Universitarios Colombianos (FUC), la Federación de Estudiantes Colombianos (FEC) y la Unión Nacional de Estudiantes Colombianos (Unec) fueron sus antecedentes inmediatos. A partir de la Unec –fundada en 1958–, la protesta daría al movimiento estudiantil el rasgo de fuerza antimilitarista, anti-estatal y en general de tendencia izquierdista que lo caracterizaría. La primera organización, es decir, la FUC, no fue más que una organización pro-gobiernista creada en 1953 por la Iglesia Católica con el ánimo de alejar a los estudiantes de los peligros del “anarquismo”. Por su parte, la FEC –fundada a finales de 1954– constituyó una reacción del estudiantado a la influencia que el gobierno ejercía sobre el movimiento por intermedio de la FUC. En general, las organizaciones estudiantiles anteriores a la FUN defendieron una reforma liberal para la universidad en los términos de la reforma de Córdoba de 1918134.
La FUN tenía su origen en las organizaciones estudiantiles nacidas en medio de la efervescencia juvenil que fortalecieron las protestas sociales que el 10 de mayo de 1957 pusieron punto final a la dictadura de Rojas Pinilla, y que le mostraban al movimiento estudiantil un panorama político mucho más beligerante que el que habían visto las generaciones estudiantiles anteriores. Indudablemente, la masacre estudiantil de los días 8 y 9 de junio de 1954 en Bogotá; la golpiza que las fuerzas armadas les propinaron a algunos de los asistentes a la Plaza de Toros La Santamaría en enero de 1956, como reprimenda por abuchear a María Eugenia Rojas –la hija del dictador–; el enfrentamiento permanente del régimen con la prensa, y el posterior cierre de algunos medios como El Tiempo, El Espectador, el Diario Gráfico y El Siglo, terminaron por agudizar el descontento social. Así que los estudiantes, aunque ya antes habían actuado, tendrían en esta ocasión una oportunidad de demostrar que podían organizarse mejor para actuar consecuentemente.
Tal como propone Manuel Ruíz Montealegre, los hechos políticos de finales de la década del cincuenta proporcionaron el marco necesario para que las nuevas generaciones desarrollaran concepciones acerca del papel que deberían representar en la sociedad. En medio de la efervescencia social que vivía el país, los jóvenes estudiantes fueron elevados a la categoría de héroes nacionales y la caída de Rojas Pinilla leída como una victoria estudiantil135. En razón de la caída de Rojas Pinilla los estudiantes consideraron la “situación propicia para plantearse la tarea de promover cambios gremiales”136 sin olvidar sus implicaciones políticas137. El congreso estudiantil que dio origen a la Unec –realizado en Bogotá el 27 de junio de 1957– determinó que la unión estudiantil nacía para buscar soluciones democráticas a sus problemas gremiales, y que la organización era independiente de los partidos políticos. Además reconocía como principios y fines:
Art. 4° […condenar] la militarización de la juventud, la violencia en todos sus órdenes, y los imperialismos políticos, económicos y coloniales opuestos a la libre determinación de los pueblos.
Art. 5° […]. Luchar por el mejoramiento intelectual, material y moral de sus afiliados y contribuir a la solución de los problemas nacionales138.
Como bien lo señalaba el artículo cuarto de los estatutos de la Unec, el movimiento estudiantil condenaba los “imperialismos políticos”, es decir, la intromisión de los partidos tradicionales. Aunque no se tienen datos precisos ni estudios concluyentes, se sabe en estudios aproximativos realizados en 1968, 1976 y 1983 por Mario Latorre y Gabriel Murillo, Rodrigo Losada y Eduardo Vélez, y por Ricardo Santamaría, Eduardo Vélez y Gabriel Silva, respectivamente, que durante todo este periodo la apatía que despertaban los partidos políticos entre los jóvenes era elevada. Entre 1958 y 1968 los estudiantes universitarios colombianos manifestaron su inconformismo no solo con los partidos políticos tradicionales sino con el sistema político mismo.
Este inconformismo y la popularización de la ideología izquierdista terminaron por radicalizar al estudiantado. Si bien una minoría de estudiantes ingresó a los grupos armados revolucionarios surgidos en los años sesenta, la mayoría hizo de la abstención un arma de lucha, negando así cualquier relación con los partidos políticos tradicionales139. El estudio de Losada y Vélez señaló que hacia 1976 por lo menos el 52% de los jóvenes encuestados indicó que no simpatizaba con ninguno de los partidos políticos colombianos140. El estudio de Santamaría y otros, finalmente, reveló que en las elecciones presidenciales de 1982, el 54.2% de los jóvenes decidió no votar141. En consecuencia, y aunque entre 1957 y 1976 hay un arco de tiempo muy amplio, estos datos indican que para las generaciones de jóvenes que se sumaron al movimiento estudiantil después de 1958 los partidos políticos ya no tenían la misma importancia ni el mismo sentido de respeto e incluso veneración que durante la primera mitad del siglo XX.
Los artículos 4° y 5° de los estatutos de la Unec anunciaban ya el proceso de politización hacia la izquierda que emprendería el movimiento estudiantil a partir de la década del sesenta. Ese proceso tuvo tres momentos principales: 1958-1962, cuando se presentó la ruptura con el modus operandi del movimiento estudiantil anterior; 1962-1977, cuando el movimiento estudiantil expresó de manera más clara sus intenciones revolucionarias; y 1978-1985, cuando fue evidente un declive de la movilización política y una ruptura con las luchas precedentes.
a. La ruptura: 1958-1962
El trasfondo de la politización hacia la izquierda del movimiento estudiantil es posible ubicarlo entre finales de la década del cincuenta y principios de la década del sesenta, momento en el cual surgían en mayor número sectores urbanos de clase media, por efecto de las transformaciones socioeconómicas y políticas del país. Ante un país abierto al capitalismo que le apostaba al desarrollo económico y que acogía las reglas del juego democrático pero que no ampliaba el espacio de participación política a los nuevos sectores sociales, la juventud tuvo que buscar nuevas opciones. Ante tal situación y tras largas disputas surgiría la Unec como organismo oficial de un movimiento estudiantil y el cual consideraba ya muy en serio alejarse de las prácticas políticas tradicionales142.
Aunque en 1958 la Unec reproducía en su interior las mismas divisiones partidistas del país entre liberales, conservadores y comunistas, poco a poco la organización derivó en una entidad cabalmente de izquierda. Los grupos estudiantiles más dinámicos en este proceso fueron el Movimiento Obrero Estudiantil Campesino (Moec) –fundado incluso por uno de los dirigentes de la Unec, Antonio Larrota– y el grupo autodenominado Unión de Juventudes Comunistas. “Se inició así –escribe Leal Buitrago– un proceso de disgregación entre un núcleo universitario que continuaba dentro de la órbita tradicional del bipartidismo y segmentos estudiantiles que se fueron separando de esta, en razón de sus críticas al sistema político imperante”143. Ante tal situación, los grupos que controlaban la política nacional no hallaron una mejor respuesta que censurar las actuaciones de este sector de la juventud colombiana. La primera acción real en este sentido la emprendió Lleras Camargo cuando decidió vetar el auxilio económico que la Asamblea de Barranquilla le brindaría a la Unec para que se realizara el congreso estudiantil de 1959 en aquella ciudad. “La reacción universitaria no se hizo esperar: se atacó al gobierno por primera vez en forma abierta, calificando el 10 de mayo de fraude histórico”.
De aquí en adelante el divorcio entre estudiantes y partidos políticos estaba firmado. Atrás quedaban los años en que el movimiento estudiantil constituía el primer escalón para una carrera política en ascenso, como lo hicieron Eduardo Santos, Laureano Gómez, López Pumarejo o Guillermo Valencia, por nombrar solo algunos. 1960 fue el año que marcó el nacimiento de un nuevo movimiento estudiantil. Uno que haría de la huelga su principal arma de lucha, que contaría con Consejos Estudiantiles en cada universidad pública del país y que no solo exigiría cambios de orden gremial sino políticos. En este sentido cabe destacar las incidencias de esta primera huelga de ruptura con los partidos políticos tradicionales.
Tal como lo documenta Ciro Quiroz Otero, entre abril y septiembre de 1960 los estudiantes demostraron la fortaleza que podría alcanzar el movimiento. En aquella primera ocasión, y al parecer en razón también de los intríngulis de la política frentenacionalista, por intermedio de la huelga general los estudiantes de la Universidad Nacional lograron que Mario Laserna Pinzón renunciara al rectorado que dos años atrás le había concedido Lleras Camargo. El hecho encerraba un enmarañado cúmulo de disputas anecdóticas que involucraba a decanos y profesores, secretarios y ministros, periodistas y estudiantes. Todo comenzó con el error político que cometiera Laserna al no identificar la filiación política de uno de los decanos que nombraría en pleno Frente Nacional. Aquel decano y otros dejarían sus puestos, sumiendo a la universidad en una acefalia grave. Las cosas empeorarían cuando Laserna, sin que la situación de la universidad volviera a la normalidad, decidió viajar a Estados Unidos a conocer el programa que aquel país estaba estructurando para recuperar su dominio sobre la región (Programa Alianza para el progreso). Este segundo error político fue capitalizado por el movimiento estudiantil. Tan pronto como el rector Laserna descendió del avión que lo traía de regreso al país, el estudiantado coreó su renuncia144.
Chacón Soto. Jorge Olaya pidiendo la renuncia del rector de la UIS. Archivo Vanguardia Liberal. 21 de junio de 1964 . Bucaramanga
Los logros de esta primera acción no terminaron ahí. La más sentida victoria consistió en haber obtenido del Gobierno Nacional el reconocimiento de una comisión tripartita –en la que por supuesto estaban incluidos los estudiantes– para negociar una reforma que diera autonomía a la universidad para gobernarse. Estos logros dejaban entrever que la actividad subsiguiente del movimiento estudiantil sería intensa, tal como aconteció en enero de 1961, cuando cerca de dieciocho mil estudiantes salieron a la huelga. Esta fue la primera huelga que realizaba el movimiento estudiantil en pro de una verdadera autonomía universitaria en Colombia; la primera huelga, también, con la cual se luchaba por evitar recortes financieros que lesionaban la estabilidad de las universidades públicas, y la primera en demostrar que el movimiento había tomado rumbos políticos distintos –como lo señala Quiroz–, ya que la autonomía que exigían los estudiantes contemplaba la marginación casi total del Estado de la universidad, pues únicamente se reconocía al primero como organismo encargado de la financiación del sistema universitario145.
Desde puntos de vista ideológico y estratégico, el año de 1961 fue en consecuencia un año de fortalecimiento del movimiento estudiantil. Por una parte, las posiciones gremialistas alrededor de la autonomía universitaria se constituyeron en soporte ideológico del movimiento. De otro lado, la huelga adquiría visos de convertirse en la principal estrategia de presión. A partir de este año se harían habituales los enfrentamientos del estudiantado con la fuerza pública, las barricadas, las manifestaciones callejeras y los bloqueos viales en la mayoría de las ciudades más importantes del país: Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Tunja y, por supuesto, Bogotá, el epicentro del movimiento. Si bien la Unec no controlaba a cabalidad todas las acciones, por lo menos las estimulaba y organizaba a través de sus comunicados146.
La Revolución cubana fue el acontecimiento mundial que incentivó la aproximación del movimiento estudiantil hacia la izquierda revolucionaria y las vías de hecho. El 1 de enero de 1959 Fidel Castro, líder del Movimiento 26 de Julio, llegó triunfante a La Habana mientras el General Fulgencio Batista huía. Con su acción Castro le abría paso en la región al primer régimen socialista. “Así, la idea del comunismo y la revolución como horizonte ideal hacia donde debía dirigirse la sociedad –escribió Ruíz Montealegre–147, empezaba a consolidarse en el imaginario de un sector del estudiantado”. Incluso ya en el Segundo Congreso Estudiantil de la Unec desarrollado en Bogotá en 1958, uno de los puntos que la mesa directiva sometió a consideración de los asistentes se relacionaba con problemas de orden ideológico. En aquella ocasión muchos jóvenes solo pensaban en las reivindicaciones gremiales y denunciaron de izquierdistas ciertas posiciones críticas de la mesa directiva. No obstante, como lo aclara Ruíz Montealegre, “prevalecería en términos históricos la aparición y el pronunciamiento de sectores estudiantiles que decididamente contemplaban la ideología y las políticas revolucionarias como un elemento definitorio dentro del movimiento estudiantil, lo cual se haría cada vez más evidente a lo largo de la década del 60”148.
En las universidades colombianas –tal como aconteció en otros países de la región149– la Revolución cubana fue fervorosamente acogida. Cuando Cuba efectuó su transición hacia el socialismo, los universitarios de América Latina aclamaron la medida. En 1962 afirma Medina Gallego: “un grupo de aproximadamente sesenta jóvenes colombianos viajaron a Cuba, haciendo uso de las becas ofrecidas por el gobierno de la isla, con el fin de continuar o cursar estudios universitarios y conocer de cerca la experiencia revolucionaria”150. Mientras tanto los gobiernos colombianos, empeñados en fortalecer su sistema, aceptaron con gusto el plan norteamericano para combatir al comunismo. Elección que se convirtió en el acicate ideal para que los universitarios se empeñaran en rechazar el sistema. Fue a partir de este momento que palabras como burgués, reaccionario, retardatario o imperialista, por un lado, compañero, progresista y consecuente, por otro, se convirtieron en términos muy importantes del argot revolucionario. Los universitarios contaban ya con su propia ideología. Como informa Quiroz Otero, nunca “antes se había leído tanto y en forma tan colectiva pero selectiva sobre unas temáticas que se oponían al régimen”151. De Marx y Engels se pasó rápidamente a Mao Tse Tung, el Che y Debray, lo que equivalía a decir que de la “utopía política se saltó a la realidad del socialismo que iba estructurándose en Cuba”152. Y si en el periodo anterior los líderes estudiantiles llegaban muy pronto al poder legislativo, tal opción en ese momento era despreciada. Los estudiantes entendían que “el Congreso de la República no jugaba al cambio”, y que el quid del asunto ya no consistía en “fundar hipótesis humanísticas y teóricas de un socialismo lejano, sino de imitar una realidad hecha a la manera latina por los cubanos de la Sierra Maestra”153.
b. (Casi) estalla la revolución: 1963-1977
A la nueva generación de estudiantes, los líderes políticos tradicionales se les antojaban frustrantes. “Ahora los repudiaban por sus métodos y estilo”154, acota Quiroz. De los antiguos héroes de la República ni siquiera se acordaban, y cuando los traían a la memoria era para repudiarlos o cuestionar sus actuaciones con cierta arrogancia. A partir de 1961 la Universidad Nacional constituía para los estudiantes un “Territorio Libre de América”; una Cuba intramuros con sus propios héroes y apóstoles –El Che, Fidel, Camilo Cienfuegos, Mao, Marx y Lenin–; con sus propios ritos –La Internacional Proletaria– y con sus propios símbolos –la hoz y el martillo sobre el rojo y negro de la bandera revolucionaria–.
Varios eventos de impacto nacional demostrarían la radicalización del movimiento estudiantil durante las décadas del sesenta y setenta: la participación del movimiento estudiantil en la huelga de 1962 que la Unión Sindical Obrera (USO) había iniciado con el propósito de exigir la nacionalización del petróleo; la creación de la Federación Universitaria Nacional en 1963; la marcha universitaria de 1964, protagonizada por los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander; las violentas protestas de 1971 y 1977.
En 1962 el tratamiento político del tema del petróleo era un tema vedado para la mayoría de los colombianos. La USO era una voz solista y sus luchas casi a nadie importaban. Sin embargo, en la Universidad Nacional había un profesor que haría famosas las tesis sobre de la nacionalización de hidrocarburos. Ese personaje era el profesor y político Diego Montaña Cuéllar. Uno de los primeros abogados de izquierda que, en su función de asesor, intentaría defender los derechos de los trabajadores colombianos al servicio de las empresas extranjeras de hidrocarburos. Fue Montaña Cuéllar quien acompañó a los obreros a conseguir avanzadas reivindicaciones colectivas. Tan pronto como inició la huelga obrera, los estudiantes de la Universidad Nacional decidieron solidarizarse con los trabajadores petroleros no solo acompañándolos en las tomas de las vías públicas sino con numerosas actividades complementarias como la consecución de fondos para financiar y resistir la lucha155.
Caminantes de la UIS. Archivo El Tiempo. 25 de julio de 1964. Bogotá
En medio de un ambiente convulsivo y teniendo en cuenta que tanto la Unec como la FEC se habían quedado cortas en su función directiva, una buena parte de la dirigencia estudiantil decidió “crear un organismo de dirección nacional” que lograra concentrar todo el apoyo de la base universitaria. Aquella tarea –señala Ruíz Montealegre156– no fue nada fácil, si se tiene en cuenta que “los voceros estudiantiles ya estaban impregnados de una dosis de alto contenido político”, y que “antes de pensar en comunión intentaban imponer su concepción política”. No obstante, en el Tercer Congreso Nacional Estudiantil celebrado en Bogotá en noviembre de 1963, ese nuevo organismo –la Federación Universitaria Nacional– pudo ser creado157. La nueva federación lograba unir al estudiantado en torno a una sola línea ideológica: la izquierda revolucionaria. Esto es lo que puede observarse en la exposición de sus principios estatutarios:
El logro de una verdadera universidad popular implica no solamente que sus puertas estén abiertas a todas las capas de la sociedad y que se incremente el número de residencias, becas, etc. (bienestar universitario) para estudiantes carentes de recursos económicos, sino también que su orientación esté al servicio de los intereses de nuestro pueblo. Esto significa que la universidad se convierta en la avanzada intelectual y cultural de las clases trabajadoras158.
Para el movimiento estudiantil era un error flagrante creer, tal como lo postulaba Atcon, que para superar el subdesarrollo el papel de los estudiantes latinoamericanos consistía simple y llanamente en adquirir competencias técnicas y profesionales:
Si se tiene en cuenta –decían los estudiantes– que toda la problemática nacional, y por consiguiente la universitaria, es consecuencia de una situación de subdesarrollo económico que resulta y se mantiene por la dependencia económica de los intereses extranjeros, especialmente de los grandes monopolios internacionales, que tienen a estos países como proveedores de materias primas baratas y como mercado de artículos elaborados caros, la lucha de los universitarios debe estar dirigida contra tales cadenas: buscar la independencia económica y política como única manera de afirmar la auténtica soberanía nacional –y de abrir con ello verdaderos cauces a la realización personal y generacional–, constituye misión ineludible para los universitarios colombianos159.
Las acciones políticas del cura Camilo Torres, su contundente crítica a la oligarquía y su ingreso al ELN lo hicieron famoso. Esta última intrépida acción de Camilo intensificó los ánimos revolucionarios de la juventud universitaria. De hecho –explica Mauricio Archila– la FUN asumió la línea insurreccional solo hasta 1965 cuando el cura ingresó a la guerrilla160. En síntesis, con la creación de la FUN se efectúa, o más bien, se firmó en el papel lo que ya era evidente: un tránsito hacia la ideologización revolucionaria tanto de la dirección como del movimiento estudiantil. Puede concluirse, entonces, que la FUN surgió como una organización estudiantil con una posición política definida, como lo expresaron en su momento postulados políticos que cuestionaban o iban contra del sistema.
En julio de 1964 un grupo de aproximadamente veinte estudiantes de la Universidad Industrial de Santander recorrieron a pie los quinientos kilómetros que separan a Bucaramanga de Bogotá. “La marcha de los comuneros del siglo XX” –como la llamaron los medios– se llevó a cabo con el fin de presionar al gobierno del presidente Guillermo León Valencia para que prestara mayor atención a los últimos acontecimientos de la universidad más importante del nororiente colombiano. En este aspecto la marcha fue exitosa y logró captar la atención de los medios y la solidaridad del pueblo colombiano. El evento se convertiría en un símbolo del movimiento estudiantil colombiano y en un fenómeno mediático mucho más importante que las creaciones de las Farc y del ELN en ese mismo año. Los estudiantes marchistas demandaban la renuncia del rector Juan Francisco Villarreal y el reintegro a la universidad de algunos estudiantes expulsados, además de denunciar el modelo de universidad norteamericana que se estaba adecuando en la UIS, entre otras experiencias.
El acontecimiento ponía en evidencia el giro ideológico que el movimiento estudiantil venía dando desde principios de la década. El suceso demostraba cuán imbuido estaba el movimiento por la ideología revolucionaria, pues era obvio que los estudiantes seguían el ejemplo de la estrategia adoptada por Mao Tse Tung durante la Revolución china, es decir, su gran marcha161. El organizador de la marcha fue Jaime Arenas Reyes, el famoso líder estudiantil asesinado por el ELN en 1971. Como otros jóvenes de la época, Jaime y los marchistas confiaban en las medidas de presión y esperaban ganar con ellas el respeto tanto de las organizaciones sociales como del aparato político. En efecto, tal como lo recuerda Ítalo Barragán, un testigo presencial, el aprecio que los estudiantes obtuvieron en la caminata a pie fue inmenso:
Ellos llevaban solo panela y pan, pero en los pueblos casi siempre les tenían una comida en los restaurantes, o salían las señoras a ofrecerles alguna cosa de comer; nunca tuvieron problemas por alimentación porque la solidaridad era increíble en los pueblos. Iban sudados, no recuerdo que algún padre de familia los hubiera acompañado, mucha gente se unía a la marcha por unos kilómetros. Lo que pasa es que al llegar al pueblo uno veía de cincuenta a sesenta personas, que eran gentes de las vecindades del pueblo que se unían, entonces los acompañaban a la entrada y a la salida. Cuando los estudiantes pasaban por el pueblo eran cien a doscientas personas que los acompañaban por solidaridad al entrar y al salir del mismo162.
Tanto la huelga de 1962, como la marcha de 1964 formaban parte de un panorama de movilizaciones sociales que se tornaban cada vez más beligerantes y numerosas. La década había comenzado con una huelga general del Magisterio y hacia finales de 1961 once paros y quince protestas se sumaban a la lista. A la huelga estudiantil de 1962 le siguieron diez paros cívicos en 1963, protagonizados principalmente por los transportadores y los trabajadores petroleros. En 1964 a la marcha de los universitarios de la UIS se sumaron el conflicto de la Universidad Libre, y nuevamente el de los transportadores. En los años siguientes el país asistiría a 164 protestas en 1965, 198 en 1966, poco más de 100 en 1967 y 1968, y 212 al finalizar la década. La gran mayoría fueron desarrolladas tanto por el sector laboral como por el estudiantil, y en muchas de ellas los manifestantes pagaron con vidas humanas163. Es entendible entonces que no solo la influencia de las ideologías de izquierda actuaron como causas de la radicalización del movimiento estudiantil, pues el mismo acontecer nacional fue el caldo de cultivo para las acciones rebeldes del estudiantado.
Roberts. Unión y expectativa. Archivo Vanguardia Liberal. 14 de abril de 1971. Bucaramanga
Esta situación, como se dijo en un apartado anterior, obligó al gobierno de Lleras Restrepo a retomar la política represiva del estado de sitio. En 1968 el presidente se vio en la necesidad de negarle legitimidad a la FUN, principal organismo del estudiantado: “hay una entidad que no sé si tenga personería jurídica –dijo Lleras Restrepo en una alocución– […], que se denomina a sí misma Federación Universitaria Nacional, FUN […]. Me siento obligado a decir que no reconozco a los individuos que forman parte de tal entidad, el derecho de dirigirse así al gobierno nacional. Y desde luego, con esa FUN o Federación Universitaria Nacional no mantendrá relaciones el Gobierno”164. Como la situación empeoró, en 1969 Lleras Restrepo ordenó que a los estudiantes que prosiguieran con las manifestaciones se les diera el mismo trato que se les dispensaba a los miembros de los grupos subversivos: “la universidad –declaró en aquella ocasión– no será más un instrumento de subversión; los estudiantes serán tratados de la misma manera que los grupos armados que operan en el país”165.
La década llegaba a su fin en medio de una situación social y política candente. Estos acontecimientos eran el preludio del clímax de rebeldía que viviría el país en 1971 y 1977, antes de que el agotamiento se apoderara del movimiento hacia los años ochenta. A lo largo de la década del setenta, los estudiantes continuaron apoyando las demás luchas de la sociedad civil: campesinos, comerciantes, transportadores y maestros tenían en el estudiantado una fuerza de apoyo constante. En 1971 y 1977 el estudiantado se pondría a la vanguardia de las luchas sociales, y pese a que el fin perseguido –demoler el sistema– jamás fue alcanzado, pudo sacar a flote toda esa fuerza contestataria que habían incubado desde la creación del Frente Nacional en un contexto planetario de transformaciones culturales, revueltas estudiantiles, luchas en contra de las dictaduras militares, arengas antiimperialistas, Guerra Fría y la Revolución cubana.
Roberts. Seguridad y orden. Archivo Vanguardia Liberal. 14 de abril de 1971. Bucaramanga
En 1971 el estudiantado colombiano adelantaría la mayor movilización de su historia. Aunque las protestas iniciaron en el mes de enero en la Universidad del Cauca, solo hasta el 7 de febrero una huelga encabezada por los estudiantes de la Universidad del Valle logró poner en apuros a la fuerza pública del gobierno de Misael Pastrana Borrero. Entre otras cosas, los estudiantes exigían la renuncia del rector, la eliminación de los representantes de la Iglesia y del sector privado en el Consejo Superior Universitario –el principal órgano del gobierno interno– y el rechazo de las condiciones crediticias que imponían los bancos internacionales a las instituciones educativas166. El enfrentamiento entre estudiantes y fuerza pública se dio el 26 de febrero y dejó una cifra aproximada de quince muertos. Pastrana no tuvo otra opción que declarar el estado de sitio en todo el país. El 1 de marzo los estudiantes de la Universidad Nacional se solidarizaron con los de la Universidad del Valle; sus marchas terminaron también en batallas campales. Lo mismo ocurrió en Medellín, Armenia, Nariño y Bucaramanga. Con el retorno de la calma y reabiertas las universidades, los estudiantes decidieron mantenerse en “asamblea permanente” para continuar presionando a las autoridades. Las fuerzas armadas comenzaron entonces un proceso de retoma de las instalaciones universitarias, mientras las autoridades académicas firmaban las expulsiones y suspensiones de algunos estudiantes167.
Roberts. Montando guardia. Archivo Vanguardia Liberal. 22 de abril de 1971. Bucaramanga
Con todo, el elemento que le dio a las movilizaciones de 1971 su particular relevancia fue el Programa Mínimo –un conjunto de prerrogativas gremiales del estudiantado–168. El programa había sido discutido en el Segundo Encuentro Nacional Universitario realizado en Bogotá entre el 13 y el 14 de marzo de 1971, y fue publicado en su Tercer Encuentro realizado en Palmira el 14 de abril de aquel mismo año169:
1 Eliminación de los Consejos Superiores Universitarios en los cuales tenían representación los gremios y el clero. Sustitución por un organismo conformado por tres estudiantes, tres profesores, el rector (sin voto) y un representante del Ministerio de Educación. Conformación de una comisión (tres estudiantes, tres profesores y un representante del Ministerio de Educación) para estudiar un proyecto de Ley Orgánica de las Universidades. Establecimiento de un sistema democrático para la elección de autoridades universitarias en los establecimientos públicos y privados.
2 Cumplimiento de la asignación del quince por ciento como mínimo del presupuesto total de educación para la Universidad Nacional. Además, control oficial para las universidades privadas, congelación de matrículas y suspensión de las cláusulas lesivas a la nación colombiana contenidas en los contratos de las universidades con agencias internacionales.
3 Conformación inmediata de una comisión (tres estudiantes, tres maestros y un representante del Ministerio de Educación) para estudiar el carácter orientador de la Universidad Nacional en la educación superior, liquidación del Instituto Colombiano de Fomento a la Educación Superior (Icfes), financiación estatal y adecuada de la educación superior, investigación científica financiada exclusivamente por la nación y planificada por investigadores nacionales, revisión de todos los contratos celebrados con entidades extranjeras. El informe debería ser aprobado previamente por un Encuentro Nacional Universitario y puesto en marcha por el gobierno.
4 Retiro definitivo de la Fundación para la Educación Superior (FES) de la Universidad del Valle.
5 Legalización del derecho a crear organizaciones gremiales en cualquier tipo de establecimiento educativo.
6 Reapertura de la Facultad de Sociología de la Universidad Javeriana.
Como puede observarse, el programa contemplaba tanto puntos estructurales como aspectos coyunturales. Los tres primeros y el quinto tocaban aspectos estructurales, ya que exigían cambios de fondo en el control de las instituciones universitarias. Por su parte, el cuarto y el sexto obedecían a aspectos circunstanciales de dos instituciones universitarias. Estudiantes de treinta y tres instituciones de educación superior del país decidieron suscribir el Programa Mínimo170. Este constituía para los jóvenes de la época un avance revolucionario:
En el Segundo Encuentro Nacional, realizado a mediados de marzo en Bogotá, los estudiantes concretaron sus aspiraciones fundamentales en el Programa Mínimo. Las reivindicaciones consignadas en este se refieren al cambio revolucionario en la educación superior. Se exige la autonomía universitaria con la instauración de un consejo de dirección democrática, integrado fundamentalmente por las fuerzas básicas de la universidad, estudiantes y profesores. Se exige la supresión del dominio imperialista sobre la universidad, así como el de las clases pro-imperialistas, la gran burguesía y los grandes terratenientes. Suspender los programas de asistencia económica, técnica y de cualquier otra índole de las organizaciones imperialistas, mediante los cuales se hipoteca la soberanía cultural y se establece en los centros educativos colombianos una cultura antinacional, anticientífica y antipopular. Se exige en el Programa Mínimo que el Estado responda por la financiación de la educación y que sean las fuerzas democráticas las que sienten los principios y tracen las políticas y programas educativos en la universidad. Se exige también la defensa de la educación pública, especialmente de la Universidad Nacional, y la aplicación de un plan amplio de asistencia y bienestar estudiantil. En estos puntos del Programa Mínimo están contemplados los principios básicos de una reforma revolucionaria de la universidad colombiana, conforme a las reivindicaciones estratégicas de las clases explotadas y revolucionarias171.
En opinión de Pardo y Urrego, “el Movimiento Estudiantil de 1971 logró un triunfo sin antecedentes en la historia nacional”. Indican que ese triunfo se debió, en primer lugar, a la comprensión que los universitarios tenían acerca de la injerencia que los organismos internacionales –especialmente de Estados Unidos– ejercían sobre “el diseño de la política educativa nacional, a través de los consejos superiores universitarios”; y en segundo lugar, debido a que los estudiantes elaboraron “una propuesta de reforma y de gobierno universitarios”, la cual fue sintetizada en el Programa Mínimo solo después de “intensas discusiones ideológicas, en medio de un gigantesco movimiento de masas y de una brutal represión del gobierno”172.
La movilización estudiantil de 1970 tuvo efectos de alto impacto en muchas localidades del país. En Bucaramanga el año de 1971 inició con una intensa agitación estudiantil. Los luctuosos acontecimientos que sacudieron a Cali el 26 de febrero intensificaron las protestas que desde hacía algunos días mantenían en estado de alerta a la capital santandereana. Desde el día 11 de febrero el estudiantado de la UIS protestaba contra la elección de Carlos Virviescas Pinzón como rector de la institución. Cientos de universitarios y estudiantes de secundaria marcharon por las calles y gritaron consignas en contra de lo que creían era una “imposición de carácter político de fuerzas extrañas a la universidad y a los intereses de la misma”, tal como lo informaba un periódico capitalino. La protesta terminó en una batalla campal. Al parecer –en insólitas circunstancias–, obligado por el estudiante Javier Castrillón, y en medio de la confusión, Carlos Virviescas Pinzón declinó el nombramiento173. En consecuencia, la malhadada situación dejaba a la universidad en medio de una verdadera crisis institucional y al movimiento ante un horizonte que parecía exigirle una mayor actividad, puesto que Castrillón había sido condenado a prisión bajo el cargo de secuestro.
La declinación de Virviescas y las circunstancias que envolvieron el hecho significaban un triunfo de los estudiantes ajustado a la legalidad, razón por la cual consideraban inicua la condena de Castrillón. La decisión judicial se convirtió en el detonante de un nuevo conflicto estudiantil. El jueves 13 de abril en las instalaciones de Bienestar Universitario se realizó una asamblea general convocada por la Asociación de Estudiantes Universitarios de Santander (Audesa) para discutir las medidas de presión que se utilizarían para hacer que el gobierno liberara al joven estudiante. En los alrededores de la universidad y con miras a cuidar el “orden público”, la policía hizo presencia desde tempranas horas de la mañana. El bloqueo del tráfico y el desmonte de una malla que separaba a la UIS del Instituto Técnico Dámaso Zapata, al igual que ciertas escaramuzas de parte de los estudiantes, fueron interpretadas por la fuerza pública como una agresión que les facultaba, según decían, para entrar en los predios universitarios. Las instalaciones de la universidad fueron allanadas174.
Protesta universitaria. Archivo Vanguardia Liberal. 11 de marzo de 1971. Bucaramanga
El Comando de la Quinta Brigada atribuyó la responsabilidad de los acontecimientos a los estudiantes y a la confusión que se desató en las afueras del campus. La fuerza pública adujo que la reacción de los policías se debió a la agresión de que fuera víctima el Teniente Rodolfo Torres; situación confusa, por demás, que obligó a sus subalternos a entrar a la universidad disparando en legítima defensa175. Además de la versión oficial de los militares, el periódico El Siglo se mostró ultradefensor de la actitud asumida por la fuerza pública. En su opinión, los policías habían sido agredidos por unos manifestantes que estaban pidiendo la libertad de un secuestrador y por la realización de un paro en solidaridad con la Universidad del Valle. Los heridos eran consecuencia de la dura refriega, cuyo listado estaba encabezado por los nombres de los efectivos de los cuerpos de seguridad que resultaron heridos176. La versión de los estudiantes y de las directivas de la universidad señaló directamente como responsables de las acciones de fuerza a los policías. En el boletín institucional se habló del ingreso de agentes a las 3:00 p.m. por la Escuela Nacional de Comercio y de allí hasta el edificio de Ingeniería Mecánica. Esto obligó a quienes circulaban en el campus universitario a refugiarse en las oficinas de Administración. El mismo rector al salir solicitando el cese de la represión fue golpeado y amenazado por efectivos policiales177.
El 14 de abril la tensión había llegado a su punto sin retorno. Los distintos estamentos universitarios empezaron a reunirse para tratar los temas: el Consejo Superior abrió sesiones extraordinarias contando con la presencia de Virviescas para discutir sobre las reformas a las estructuras universitarias que la comunidad exigía. Los profesores, por su parte, convocaron a un claustro y los trabajadores a la asamblea general. Ambos aprobaron mociones de protesta por la acción de la policía. Los estudiantes declararon un paro escalonado de veinticuatro horas exigiendo la libertad de Castrillón. Los gremios, especialmente la Andi, se retiraron del Consejo Superior como reacción tardía a la posición de los estudiantes178. Para mediados de abril de 1971 el Consejo Superior de la UIS no contaba con la presencia de la Iglesia, los gremios económicos y la Asociación de Ingenieros. La reforma a la composición del Consejo Superior se abrió paso de manera involuntaria y paulatina.
Cada estamento emitió comunicados condenando y rechazando la agresión policial. La golpiza propinada a un profesor, a un celador, a algunas secretarias y a varios transeúntes ocuparon gran parte de las declaraciones179. A ello se sumó la exigencia de castigar a los responsables del “vil atropello”, previa reiteración de la exclusiva responsabilidad de la policía, ante lo que se elevó una petición al procurador para que se hiciera justicia180.
Los acontecimientos del 13 de abril, la defensa de la universidad y el sentimiento de indignación y victimización compartido por todos y cada uno de los estamentos crearon un consenso generalizado. Acto seguido se constituyó el “Comité Pro-defensa de la Universidad Industrial de Santander”, una instancia en la que se reunieron por primera vez todos los sectores vinculados a la universidad con el fin de realizar un “autoanálisis” de la situación y proponer soluciones a los problemas estructurales181.
Paralelamente y apuntando en la dirección de uno de los temas claves en la situación universitaria de 1971, el Consejo Superior y el rector encargado Carlos Fernando Guerra Hernández decidieron modificar la composición y forma de elección de los miembros del principal órgano colegiado de la universidad. El Consejo Superior estaría conformado así: el Gobernador o su representante, un representante de la Iglesia, un representante del Ministerio de Educación Nacional escogido dentro de los profesores de la universidad, dos representantes de los profesores, dos representantes de los egresados designados por el Consejo Superior y, por último, la representación estudiantil, de la cual no se pudo establecer si aumentó o no. El acuerdo también determinó la forma como se elegirían los representantes de los profesores, sus periodos y las medidas de transición mientras se realizaban elecciones para nombrar a los nuevos representantes. El acuerdo 015 concretó la reforma –desde arriba– del Consejo Superior. La reforma finalmente no dejó muy conformes a ciertos sectores estudiantiles, pero sí otorgó un importante peso a los profesores que pasaron a tener tres miembros en el Consejo182. De acuerdo con El Tiempo, esta medida contó con el apoyo del ministro Luis Carlos Galán y pretendió que sirviese para dar por terminada la tensión que agobiaba a la universidad desde finales del año 70183. No obstante, la unidad en defensa de la UIS no contó con el beneplácito de la administración departamental, puesto que oficialmente Jaime Serrano Rueda –el gobernador departamental–, logró hacer prevalecer la versión militar sobre las causas del allanamiento del 13 de abril. Serrano Rueda declaró el toque de queda en toda la ciudad de Bucaramanga y militarizó los alrededores de la universidad, con base en una supuesta información de inteligencia militar referida a un posible levantamiento con fines subversivos. Esta estrategia le permitiría, además, declarar la movilización estudiantil como “inapropiada e inoportuna”.
El mes de abril de 1971 terminaba con una comunidad universitaria aparentemente unida, pero con un gobernador que se mostraba reacio a los cambios que la comunidad universitaria exigía, y sobre todo contradictor de cualquier expresión de protesta por parte del sector estudiantil. Para el gobierno nacional, la situación requería de mano fuerte, así que ordenó tanto la cancelación del semestre como la militarización de la universidad. La decisión alteró la correlación de las fuerzas y la superación de las tensiones se hizo imposible. Las autoridades universitarias convocaron la reanudación de clases para el 18 abril. El rector argumentaba que ya se habían cumplido en gran medida los objetivos para los que había sido creado el comité prodefensa184. Los estudiantes llamaron a la asamblea general, la cual declaró que se realizara un “estado de estudio permanente” de la situación, a la vez que retomaron la exigencia de libertad para Castrillón y sumaron demandas nacionales como la reapertura de la Universidad Nacional y el castigo para los responsables de la represión del 13 de abril185. Los profesores solo atinaron a solicitar la reconsideración de la medida y a proponer nuevos comités de análisis con participación de todos los estamentos. Sin entrar a reñir con las directivas, propusieron el diálogo pero aceptando la normalidad académica y el derecho de reunión en el campus186.
La polarización de la universidad se hizo palpable y como la problemática parecía no tener solución –el Consejo exigía el retorno inmediato a clases, los docentes abogaban por el diálogo y los estudiantes se dividían entre quienes optaban por la normalidad académica y quienes preferían continuar con el cese–, el gobierno nacional decidió suspender el semestre, no sin facultar antes a las autoridades militares para tomar medidas que permitieran controlar el orden público. En represalia los estudiantes organizaron una manifestación en el centro de la ciudad. Una vez más la protesta fue reprimida y varios estudiantes fueron detenidos. De acuerdo con el corresponsal de El Espectador: “hacia el mediodía se observa un control militar y policial de la ciudad. Agentes con cascos y escudos, carabineros a caballo, patrullan la zona céntrica, mientras el ejército lo hace en la UIS, sectores aledaños y calles, a pie o en vehículos”187. Cancelado el semestre, las autoridades universitarias se dispusieron a retomar las conversaciones que se adelantaban en busca de una serie de reformas que permitieran salir definitivamente de la situación caótica188.
La reacción del gobierno dejó entonces a finales de abril una universidad cerrada y militarizada, maniobra que llevó a cada estamento a reflexionar sobre la universidad separadamente y a la implementación soterrada de las reformas necesarias para adecuarla a los planteamientos de la modernización norteamericana de la educación superior. Tanto la prensa como parte de la sociedad santandereana también se opusieron a la medida radical, pero no así al sustrato represivo que reinaba en contra de los estudiantes. En una carta al mismo presidente Misael Pastrana, los padres solicitaron echar para atrás la medida con la promesa de apoyar cualquier medida para retornar a la paz: “[…] solicitamos muy respetuosa pero insistentemente reanudación de actividades en la universidad para salvar el semestre académico, prometiendo respaldo total en las medidas que considere necesario tomar, inclusive en la supresión del cargo a profesores que resulten responsables de la anormalidad y la cancelación de matrículas a estudiantes que a juicio del gobierno deban aislarse”189. Los columnistas insistieron en retomar el amor a la nación para no acudir a la violencia y volver a clases como prioridad; si acaso, acometer una reforma con “cabeza fría” por parte de profesores, estudiantes y comunidad en general190.
Aunque la universidad estaba cerrada y con presencia militar, los estudiantes no dejaron de analizar la situación en varios frentes. Expresaron su desacuerdo con las decisiones gubernamentales, no solo en el terreno represivo sino en la burla que representó la convocatoria al encuentro de rectores en Cartagena en donde supuestamente se discutiría una reforma de fondo a la universidad colombiana. Tildaron de vacuas las medidas que pretendían acabar los liderazgos, pues consideraban que el movimiento era superior a sus dirigentes, máxime cuando el conflicto universitario era parte de un conflicto social más amplio entre el pueblo y las clases dominantes. La crítica de los estudiantes se extendió a los profesores de la universidad, quienes no asumieron a fondo la defensa de esta, en gran medida por los intereses que, según ellos, habían creado para mantenerse en posiciones de poder. En materia de propuestas, los estudiantes de la UIS asumieron plenamente los puntos del Programa Mínimo y advirtieron que en las universidades no reinaría la paz si no se aplicaba íntegramente el pliego estudiantil191. El mismo día en que salió publicada la noticia, apareció otra nota en el mismo diario relacionada con el proceso contra Javier Castrillón. En vista de que no se aceptó un recurso legal interpuesto por la defensa del procesado, Audesa señalaba que tal acción no era más que una maniobra política para atemorizar al estudiantado e impedir el logro de sus justas causas. Esta situación vendría a ensombrecer aún más un panorama que ya estaba nublado192.
La decisión sobre el cierre de la UIS se echó para atrás debido a una disposición del presidente de la República quien dejó en manos de las directivas universitarias el reinicio de las clases. El Consejo Superior de la UIS sesionó con la presencia del nuevo gobernador, Jaime Trillos Novoa, y acordó reprogramar el calendario académico para iniciar actividades a partir del 14 de junio193. Con un tono de aparente comprensión con la rebeldía juvenil, las directivas y la prensa señalaban que era el estudiantado el responsable de que retornara la normalidad académica, incluso no faltó quien pidió la liberación del estudiante preso como muestra de la buena voluntad de las autoridades194. El Consejo Directivo igualmente invitó a retornar a las clases prometiendo garantías para conversar195. El 14 de junio llegó y, sin embargo, la normalidad académica continuaba interrumpida. Si bien los administrativos y los docentes volvieron a sus puestos de trabajo, el estudiantado continuaba en cese196. Esta circunstancia fue una especie de luz verde para que se desatara una espiral de protestas y reacciones violentas de parte del estudiantado. Los profesores nuevamente hicieron un llamado al diálogo pero los enfrentamientos entre estudiantes y directivas se agravaron. La ocasión le permitió al estudiantado presentar su lucha como una batalla más del pueblo en medio de la guerra que, según decía, se libraba en toda América Latina.
Miguel Diaz. Rectores durante el consejo de rectores de la Asociación Colombiana de Universidades. Archivo El Tiempo. 27 de abril de 1971. Bogotá
A las autoridades universitarias no les quedó otra alternativa que emplear a fondo las medidas disciplinarias, así que se cancelaron matrículas y se suspendieron estudiantes. Esta decisión ocasionó nuevos disturbios. El 22 de junio los universitarios se tomaron el edificio de Administración. La acción dejó seis estudiantes detenidos197. Recuperado el control, la posición de las directivas fue clara: la universidad permanecería abierta pero con la presencia militar para evitar desórdenes y se abrirían procesos disciplinarios a quienes encabezaran las protestas. La última toma al edificio de Administración ocasionó nuevos sancionados y la radicalización de los castigos a quienes ya se les había impuesto pena. A estas medidas se sumaron unas detenciones “precautelativas” por parte de la fuerza pública a algunos estudiantes, los cuales fueron liberados horas después. Como respuesta, el presidente de Audesa expresó su tristeza por la reacción represiva de las autoridades y lamentó la “traición” del rector Guerra, quien terminó optando por la vía antipopular y no por el diálogo. Sumergido en la disputa política, reafirmó el compromiso y fortaleza del movimiento por la madurez y decisión de las bases, aunque advirtió que si no se ponía fin a la represión, la tranquilidad a la UIS tardaría en retornar198.
Ascanio. Manifestación universitaria. Archivo Vanguardia Liberal. 23 de febrero de 1971. Bucaramanga
El primer semestre del año 71 finalizaba con una nueva confrontación de fuerzas. Las directivas universitarias asumieron una postura sancionatoria con los estudiantes199. Este sucinto registro sobre los sucesos de 1971 en Bucaramanga permite inferir la magnitud del conflicto universitario nacional. Junto al trágico acontecimiento en la Universidad del Valle y los congresos nacionales universitarios en donde se elaboró, discutió y defendió el Programa Mínimo, los eventos de la UIS ocuparon un lugar de relevancia por las acciones de fuerza y sus consecuencias. La tensión de aquellos momentos evidenció configuraciones de poder particulares en las que los estudiantes se mostraron dispuestos al diálogo y a la radicalización. Por su parte, las directivas universitarias oscilaron entre el diálogo y la confrontación. Los profesores alcanzaron importantes cuotas de poder en el Consejo Superior y la mayoría dio apoyo a la gestión del rector Guerra Hernández, a excepción de algunos que se consideraban objeto de persecución. El llamado al diálogo caracterizó la posición de los docentes. La radicalización de varios sectores del estudiantado estuvo vinculada a posiciones políticas de izquierda. Hubo situaciones inesperadas y sorpresivas que caldearon los ánimos de los estudiantes y polarizaron la situación200. La revisión de los hechos de inicios de los años setenta por parte de los estudiantes en la UIS se expresó en dos documentos sustancialmente diferentes. De una parte, la Mesa Directiva del Consejo Superior de Audesa acometió una reflexión ideológica y política de los sucesos aquí narrados, a partir de la idea de haber vivido una época gloriosa de politización de las bases estudiantiles. En 1975, en cambio, la mesa directiva de Audesa se mostraba muy crítica de la propuesta de cogobierno y de los grupos políticos que defendieron el Programa Mínimo. Esto porque se hallaba más cerca a los postulados marxistas-leninistas en los que lo propiamente gremial solo tenía sentido en función de la preparación de las masas para la revolución. Desde otra posición ideológica, el líder estudiantil César Loaiza valoró positivamente las luchas por el cogobierno, atribuyendo la “traición de guerra” a una maniobra del sector más radical del maoísmo denominado Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER)201.
Terminados los fuertes conflictos de 1971, entre 1972 y 1975 las luchas estudiantiles empezaron a disminuir. También se hicieron mucho más episódicas y le cedieron la vanguardia a otros sectores sociales202. En 1972 el papel protagónico lo tomó el Magisterio al iniciar su lucha por el Estatuto Docente. En 1974, aún en el marco del último gobierno del Frente Nacional, la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia atrajo la atención del movimiento estudiantil nacional con su lucha por un verdadero estatuto docente. “Hubo paros permanentes, manifestaciones por la ciudad, foros, debates amplios, y se realizó un Encuentro Nacional Universitario”203. La llegada de López Michelsen al poder creó ciertas ilusiones. No obstante, los aspectos esenciales del inconformismo estudiantil se mantuvieron vigentes.
Los años que siguieron al Frente Nacional –en los que solo formalmente se desmontó el pacto bipartidista, según lo expresa Mauricio Archila– el movimiento estudiantil “buscó encontrarse con el país del que se había distanciado por la radicalización de los años previos”204. Otros aspectos contextuales se presentaban y sin duda influían en su dinámica interna. El primero de esos aspectos se relacionaría con la “crisis del capitalismo” iniciada tras el inusitado aumento del precio del crudo. La crisis, como se sabe, fomentaría una fuerte crítica al modelo de Estado adoptado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, conocido como el estado de bienestar. El primer país en el que se aplicaron estrategias tendientes a modificar el estado de bienestar fue Chile. Allí los estudiantes fueron los primeros también en experimentar los efectos de aquellos cambios antes de desaparecer como un hecho político de protesta bajo la fuerte represión. Sus últimas luchas fueron seguidas con interés desde Colombia.
El primer gobierno posterior al Frente Nacional lo ejerció Alfonso López Michelsen (1974-1978). Tal como lo hiciera su padre en los años treinta, López Michelsen también se propuso ejecutar una revolución social en Colombia a través de su programa Para cerrar la brecha, cuyo objetivo era “obtener un incremento económico que permitiera la creación masiva de empleo productivo” para beneficiar al “50% más pobre de la sociedad colombiana”205. En el marco de este programa, su estrategia para fortalecer la educación superior consistía en independizar los presupuestos de las universidades oficiales del presupuesto nacional, dándoles la oportunidad de crear rentas propias mediante la explotación de tierras baldías y mediante la actualización progresiva del valor de las matrículas de acuerdo con los costos reales por especialidades206. No obstante, y dadas las crisis que experimentó la economía mundial, muchos de los cambios presupuestados jamás se hicieron realidad. De hecho, López Michelsen comenzó su mandato reconociendo el estado de “emergencia económica”.
El descontento de los sectores sociales no disminuyó durante su gobierno y tanto el estudiantado como obreros, maestros y trabajadores públicos tuvieron que volver a las calles a protestar. A finales de 1974 una gran manifestación estudiantil, encabezada por los estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional, puso en aprietos al rector Luis Carlos Pérez, un líder de izquierda que contaba con el beneplácito y la confianza del presidente, y de quien se esperaba una mayor compenetración con el estudiantado. Sin embargo, las cosas no salieron así y en vista de que la inconformidad del estudiantado iba en aumento, al gobierno nacional no le quedó otra opción que destituir al rector. Los estudiantes verían el hecho como una victoria y muy pronto radicalizaron sus acciones. López Michelsen, el progresista, decidió volver a las medidas de fuerza para controlar la movilización estudiantil y social.
Aunque se creía que el gobierno del fundador del Movimiento Revolucionario Liberal sería un gobierno progresista, los acontecimientos demostraron que este gobierno como los anteriores recurriría a la fuerza pública para contener al estudiantado. Las medidas de López reprimieron la movilización estudiantil y terminaron por disminuir el presupuesto de las universidades públicas con el objetivo de aglutinar mayores recursos para el sector de la educación primaria, siguiendo en esto el dictamen de las instituciones económicas internacionales207.
El aumento del pie de fuerza para controlar las protestas sociales, la reducción del presupuesto para la educación superior y el aumento del valor de las matrículas universitarias se convertirían en los objetivos centrales de la lucha estudiantil. El plan de recortes presupuestales del gobierno y el aumento de las matrículas universitarias afectarían a partir de ese momento el bienestar universitario, e incluso la calma de estudiantes de secundaria quienes veían cada vez más lejos la oportunidad de ingresar a la educación superior. Sumado a esto, la represión volvió inestable la situación en muy poco tiempo, puesto que la “mano dura” del gobierno no tardaría en producir “un reflujo en su agitación después de 1976, reflujo que en parte fue compensado con una mayor vinculación estudiantil con los movimientos populares”208. El momento de mayor confrontación se dio en 1977 con el Paro Cívico Nacional del 14 de septiembre, en el que confluirían amplios sectores sociales: centrales sindicales, pobladores urbanos, trabajadores oficiales y, por supuesto, el estudiantado.
El Paro Cívico Nacional fue el evento más importante en que participó el movimiento estudiantil después de la huelga universitaria general de 1971. El cese de actividades había sido anunciado por la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (Cstc) en agosto de 1977. Durante aquel mes los trabajadores y el Estado negociaron infructuosamente, razón por la cual el gobierno amenazó con utilizar todos los medios a su alcance para evitar la parálisis del sector productivo y cualquier alteración del orden público. Al quebrarse los diálogos, se unieron a la causa obrera los miembros de la Unión de Trabajadores Colombianos (UTC) y la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). El propósito era dar un contenido propiamente reivindicativo a la huelga, con la exigencia de un aumento general de salarios. El 14 de septiembre estalló la huelga. En varias ciudades –con excepción de Medellín y Bucaramanga, donde los trabajadores decidieron no acoger la medida– las fuerzas de policía debieron contener la irritación de miles de ciudadanos. En Bogotá los enfrentamientos dejaron dieciocho muertos, además de los destrozos habituales. El 17 de octubre el pliego de peticiones de los trabajadores exigía un reajuste del 50% en los salarios, el congelamiento de los precios de la canasta familiar y el levantamiento del estado de sitio209.
Los quince años entre 1962 y 1977 constituyeron el periodo de mayor actividad para el movimiento estudiantil. Las circunstancias políticas, sociales y culturales tuvieron mucho que ver en el aumento y la radicalización de las luchas estudiantiles. La Revolución cubana, el desarrollo experimentado por el sistema educativo, la política excluyente aplicada durante el Frente Nacional, el crecimiento económico mundial, el surgimiento de las guerrillas insurgentes y la influencia de las transformaciones culturales planetarias configuraron el contexto necesario para que el movimiento se entregara a la búsqueda de un cambio revolucionario. De ahí el hecho que el estudiantado se alejara de los partidos tradicionales, que se propusiera romper con las estructuras sociales jerarquizadas y que combatiera con denuedo la fuerza pública. Los cambios revolucionarios jamás fueron alcanzados, pese a que sus más incansables gestores –los estudiantes– creían verlos a la vuelta de la esquina. Fue una época en la cual los estudiantes de Colombia y de otras latitudes actuaron para cambiar el mundo210.
c. El declive: 1978-1985
La primera tarea que emprendió Julio César Turbay en su periodo presidencial (1978-1982) fue expedir un Estatuto de Seguridad que le permitiera hacer frente a la escalada de violencia encabezada por los distintos grupos insurgentes que ocupaban ya una buena parte del territorio nacional. Turbay y su cuerpo de ministros estaban convencidos de que “la insurgencia y la inmoralidad” eran los “flagelos” que golpeaban al país con mayor fuerza. Por esta razón se propuso no solo castigar a las “mafias” que el sistema judicial mantenía aún incólumes, sino acabar con la insurgencia “terrorista”. Este último objetivo se cumpliría por intermedio del Estatuto de Seguridad, un mecanismo legislativo que aumentaba las penas para los delitos de secuestro, extorsión y ataque armado, entre otros; que convertía, también, cualquier actividad o medio cuya pretensión fuera incitar a la población a desobedecer la autoridad en delitos conexos con el terrorismo y la subversión, y que le daba, en fin, a las autoridades militares y policiales un amplio margen de acción para evitar y juzgar las acciones que se consideraran terroristas o subversivas211.
La medida “reforzó el reflujo de las luchas populares y estudiantiles”, tal como lo indica Archila212. Sus efectos sobre el estudiantado se empezaron a sentir después del asesinato del político conservador Rafael Pardo Buelvas, quien se desempeñara como ministro en el gabinete del presidente López Michelsen. El asesinato había sido cometido por un grupo radical que se autodenominaba Movimiento de Autodefensa Obrero (MAO), para vengar la muerte de los obreros asesinados durante la represión del Paro Cívico del 14 de septiembre, acción de la cual culpaban al ministro Pardo213. Con el ánimo de capturar a los perpetradores del magnicidio, las fuerzas armadas y policiales emprendieron una persecución contra los estudiantes de la Universidad Nacional214. No es exagerado decir, en consecuencia, que el Estatuto de Seguridad satanizó la protesta estudiantil.
Ascanio. Manos arriba y una requisa. Archivo Vanguardia Liberal. 11 de marzo de 1971. Bucaramanga
Como lo argumenta Absalón Jiménez, el gobierno consideraba que en las universidades –sobre todo en las públicas– existía un foco de colaboradores de la insurgencia y de “guerrilleros en potencia”. En consecuencia, las autoridades decidieron infiltrar las universidades para identificar y judicializar a aquellos sujetos, tal como ocurrió en diciembre de 1978, cuando un militar infiltrado en la Universidad Pedagógica Nacional identificó a los cuatro estudiantes que, al parecer, habían incendiado un vehículo oficial durante la protesta del 30 de noviembre de aquel año. Los sindicados denunciaron la vulneración de sus derechos civiles y los atropellos mientras eran capturados. El estudiante Guillermo León Osorio denunció que los militares lo mantuvieron vendado durante setenta y dos horas, que no lo dejaban dormir ni sentarse y que lo habían sometido a interrogatorios insidiosos215. Este fue uno de tantos casos en aquel periodo del Estatuto de Seguridad, una historia de flagrantes vulneraciones a los derechos y a la dignidad aún por escribirse con el testimonio de hombres y mujeres sometidos a torturas y crueldades inimaginables.
La década del ochenta abría pues un panorama oscuro para el movimiento estudiantil. Aquellas victorias emblemáticas –las de 1962, 1964, pero sobre todo las de 1971-1972 y 1977– se anidaban en la memoria del estudiantado como una imagen deslumbrante pero irreal de la revolución social. El declive se aproximaba. Pese a que el descontento no paraba, con el paso del tiempo el estudiantado empezaba a perder esa fuerza contestataria que lo había caracterizado. Indudablemente el Estatuto de Seguridad había puesto aquí su cuota, pues era un arma a la que el estudiantado se resistía pagando un gran sacrifico. Fue por esa razón que la protesta estudiantil buscó un espacio de acción junto a los demás sectores sociales, tal como ocurriera con el paro cívico de septiembre de 1977, cuando cientos de estudiantes acompañaron las luchas obreras.
Si bien hubo en promedio poco más de treinta manifestaciones estudiantiles por año entre 1978 y 1984, las acciones no pasaron de ser meramente episodios. Cabe resaltar el surgimiento de la toma pacífica, una estrategia de movilización que los estudiantes del periodo anterior jamás habrían tenido en cuenta, dada su radicalización ideológica216. La primera de ellas se dio en Tunja en 1982, cuando un grupo numeroso de estudiantes se plantó a las puertas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia para obstaculizar la circulación y llamar así la atención de los estudiantes menos comprometidos. También en octubre de 1982 algunos estudiantes de la Universidad del Valle se tomaron una iglesia del centro de Cali en protesta por la “detención y desaparición” de algunos estudiantes217.
Este tipo de acciones era una nueva respuesta del estudiantado y de la movilización social en general a los aparatos represivos del Estado y a los actores armados que redoblaron su fuerza de ataque. Entre 1979 y 1994, según lo indican Carlos Medina Gallego y Mireya Téllez Ardila, se llevó a cabo una persecución sistemática, con hostigamientos, detenciones arbitrarias y torturas, a un sinnúmero de actores sociales a los cuales se les involucró con los grupos subversivos218.
Aunque durante este periodo las protestas no desaparecieron, las demandas estudiantiles sí disminuyeron notoriamente. Según las cifras de luchas sociales del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), entre 1975 y 2007, de las casi dieciséis mil protestas solo el 10% fueron encabezadas por estudiantes. Un cuadro más restringido muestra que entre 1975 y 1980 solo el 18.6% fueron efectuadas por la movilización estudiantil, y que entre 1981 y 1985 los estudiantes protagonizaron solo el 11.7% de las movilizaciones. Como puede observarse, las acciones del movimiento estudiantil eran cada vez menos numerosas219.
El caso santandereano más recientemente estudiado proporciona cifras que, aun cuando no corroboran esta tendencia, ofrecen indicios a tener muy en cuenta con la ayuda de nuevos estudios del caso. Tal como lo muestra Díaz Fajardo, con la excepción del leve repunte ocurrido en 1982 (cuando hubo quince manifestaciones estudiantiles), entre 1978 y 1984 hubo un descenso sostenido en el número de protestas protagonizadas por estudiantes si se comparan con las que se presentaron entre 1970 y 1977. El estudiantado pasó de protagonizar en promedio veinte protestas anuales entre 1970 y 1977 (con picos tan elevados como las veintinueve de 1976) a efectuar tan solo ocho movilizaciones entre 1978 y 1984220.
Este acentuado declive del movimiento estudiantil debe ser explicado en un contexto de represión estatal y violencia de múltiples actores en el acontecer nacional. Un panorama que ya mostraba esta tendencia escalonada del conflicto en el periodo de estudio, entre 1978 y 1985.
En primer lugar hay que señalar que durante este periodo la movilización estudiantil amplió la gama de sus exigencias221. Si bien durante el periodo anterior la protesta estudiantil pugnó por transformar radicalmente la realidad social, en el momento en que el conflicto armado interno se generalizó, convirtiendo a la sociedad civil en una ofrenda de sangre derramada desde cualquier bando, esta misma protesta estudiantil hizo suyos otros reclamos, sobre todo aquellos referentes a los derechos humanos. “La violencia de aquellos años –afirma Mauricio Archila– también llegó a los predios universitarios, y si bien el estudiantado no fue la principal víctima de la ‘guerra sucia’, fue muy ‘sensible’ a la violación de los Derechos Humanos”222, principalmente después del asesinato de Alberto Alava Montenegro, el abogado que acogiera la defensa de algunos presos políticos colombianos. El homicidio fue perpetrado el 21 agosto de 1982 por miembros del MAS (Muerte a Secuestradores), un grupo de autodefensas financiado por el narcotráfico. La movilización estudiantil de ese periodo también se caracterizó por la ampliación de los mecanismos o estrategias de protesta. La violencia desmedida y paraestatal obligó al estudiantado a buscar acciones de “carácter lúdico” con el fin de denunciar diversos problemas que lo inquietaban. De esas nuevas estrategias cabe destacar las “peñas folclóricas”, es decir, las reuniones estudiantiles organizadas para cantar y hacer públicas las letras de las canciones de música protesta, los happenings y las obras de teatro abiertamente críticas223.
Una periodización sin epílogo
Algunos historiadores han creado una periodización del movimiento estudiantil siguiendo sus acciones coyunturales, es decir, sus grandes luchas, victorias y derrotas. En el presente análisis, no obstante, se ha preferido una periodización menos esquemática y más comprensiva de la movilización estudiantil. Para ello, se han referenciado tanto el contexto histórico como los intereses particulares que con el paso del tiempo iban a defender a las diferentes generaciones que configuraron la protesta. Se comprende entonces que a lo largo del siglo XX hubo intereses, filiaciones y dinámicas sociales, políticas y culturales distintas que dieron a la movilización estudiantil un conjunto de cualidades específicas. En consecuencia, en el presente texto se argumenta que el movimiento estudiantil colombiano ha tenido dos grandes periodos históricos.
El primer periodo inició en 1910 y finalizó alrededor de 1957, y se caracterizó, ante todo, porque los estudiantes se encontraban indistintamente unidos –o buscaban esa unión– con los partidos políticos tradicionales; en segundo lugar, porque hicieron de la manifestación y la protesta una palestra pública que les permitía entrenarse para las lides de la política profesional y, finalmente, porque se proponían hacer de la universidad una institución moderna, es decir, productiva, científica y liberal. El segundo periodo, iniciado en 1958 y finalizado en 1985, estuvo caracterizado, en primer lugar, por el giro hacia la izquierda ideológica y política; en segundo término, porque hicieron de la revolución social su más importante meta, y finalmente, porque lucharon por configurar una institución educativa desde la cual se dirigiera y diseñara a la sociedad, aunque, al fin de cuentas, el decurso de la propia universidad era secundario si la historia daba el salto anhelado mediante una revolución total contra el capitalismo y el imperialismo norteamericano.
Durante el primer periodo el país vivió una difícil y conflictiva transición hacia la modernidad en varios órdenes, que hizo palpable cuán reacia era nuestra nación a los cambios. Una reforma educativa de corte liberal como la que puso el movimiento estudiantil de Córdoba, y que influyó en toda la región, no consiguió en Colombia más que reformismos insustanciales ante el miedo a que las ideas próximas al socialismo contagiaran a estudiantes y profesores. Por lo demás, la transición de la política tradicional hacia la política moderna fue un evento traumático que provocaría una oleada de violencia en la cual los ciudadanos se vieron enfrentados en nombre de sus partidos políticos. Durante el segundo periodo, el desarrollo del capitalismo, la explosión socialista y la expansión de una revolución en la cultura que afectaba las más profundas raíces de la estructura social, provocaron en Colombia transformaciones inusitadas: auge de las ideas revolucionarias, expansión de la alfabetización y acceso a bienes culturales que modificaron y liberalizaron las costumbres. También cabe destacar en este segundo periodo la mutación de la violencia bipartidista en el conflicto armado guerrillero, ya que sería la radicalización de la violencia, con más intensidad hacia principios de la década del ochenta, la que provocaría cambios aún desconocidos en la configuración del movimiento estudiantil. Esta es una de las razones principales por la cual esta investigación sitúa un punto final en el año de 1985.
Este análisis y recuento de la historia de la movilización estudiantil colombiana permite entender que no es posible seguir considerándola –tal como se ha hecho hasta el momento– como una mera sucesión de protestas, manifestaciones y conflictos violentos, con sus respectivos mártires e hitos memorables. Por el contrario, se trata de un proceso en el que se vincularon varias generaciones de estudiantes buscando soluciones, posibles o definitivamente improbables, a temas gremiales, sociales, políticos y culturales específicos, en medio de unas circunstancias históricas especiales y muy propias de cada actuación estudiantil. En cada periodo hubo acciones y personajes destacados, pero, este recuento en sí mismo, poco dice con respecto al carácter del movimiento estudiantil, ya que no permite entender por qué razones cada generación actuó tal como lo hizo y de qué manera ciertos temas y demandas se encadenaban y también se diferenciaban de una época a otra.
La protesta estudiantil colombiana surgió hacia finales de la primera década del siglo XX mientras el país se vinculaba a la modernización. Sus luchas estaban inscritas en el marco de una sociedad cuyos principios eran profundamente conservadores y resistentes al cambio. Dos generaciones de estudiantes marcaron época durante este periodo: la Generación del Centenario y la Generación de Los nuevos. Ambas lucharon por reformar un sistema educativo anticuado con base en los principios escolásticos. Fue la Generación del Centenario la que introdujo en el país algunos de los principios de la lucha estudiantil pregonados en Córdoba. A la Generación de Los nuevos el movimiento estudiantil le debe la creación de distintos espacios de acción política y cultural. Entre 1946 y 1957 se evidenciaron ciertos cambios en la protesta estudiantil para lo que vendría tras la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla: la aparición de las pedreas, verdaderas batallas campales que enfrentarían al estudiantado y las fuerzas policiales. A partir de ese entonces surgiría una memoria colectiva del movimiento estudiantil en Colombia con mártires, acciones intrépidas, conquistas y derrotas.
Hacia 1958 el movimiento inició un proceso de cambio ideológico y político radical que lo llevará a acoger las teorías revolucionarias de tendencias socialista, comunista e incluso anarquista. En el fondo de ese proceso de politización hacia la izquierda se encontraban tres fenómenos históricos: 1) la exclusión política generada por el régimen del Frente Nacional, 2) el ejemplo de la Revolución cubana y 3) las transformaciones socioeconómicas y políticas que dieron pie a la clase media colombiana. Después de 1962 y por lo menos hasta 1977, la movilización estudiantil experimentó su etapa de mayor actividad contestataria. Indudablemente, durante estos años el movimiento desarrolló una buena cantidad de protestas, desórdenes públicos, marchas, mítines, paros y huelgas, acciones que lo pondrían, en ocasiones, a la vanguardia de las luchas sociales. Pero todo este clímax revolucionario menguó su intensidad hacia los años ochenta, momento en el cual la nación experimentó otro cambio traumático propiciado por la violencia política. La radicalización y generalización de la violencia sin cuartel entre los distintos actores armados terminó por acorralar a la sociedad civil, obligándola a dejar de lado sus luchas y reclamos. Tanto el aparato represivo del Estado como las fuerzas ilegítimas e ilegales buscaron formas de contener la protesta estudiantil. Hacia 1985 el estudiantado redujo sus acciones notoriamente.
Adenda metodológica: Valor y definición de la fuente testimonial
La historia oral testimonial, es decir, la historia con base en narraciones referidas a la palabra viva, ha sido despreciada o subvalorada como fuente. En algunos casos, desconfiar absolutamente del relato construido con base en las evocaciones de un individuo se convirtió en norma. A partir de Ranke, a quien se le debe la idea de que las “fuentes oficiales escritas” son el “manantial cristalino” de donde brota la verdad, los testimonios no escritos se convirtieron en sinónimo de imprecisión histórica. Historiadores positivistas argumentan que la memoria social es insuficiente porque no puede materializarse en una fuente manipulable y cotejable; porque no pueden formalizarse en una estructura lingüística fija, tal como la que ofrece la escritura; porque refiere solo experiencias subjetivas y de poco valor en relación con los grandes acontecimientos de la historia; y en último término, porque hace imposible datar el cambio –uno de los propósitos esenciales de la historia–, dadas las imprecisiones cronológicas que se pueden cometer al acudir a la memoria social224.
Esta sospecha de veracidad con la memoria social es relativamente nueva. Para Heródoto la historia era un relato construido también con base en narraciones orales: “lo que yo me propongo a lo largo de mi relato es poner por escrito, tal como he oído lo que dicen los unos y los otros”, señaló en Nueve libros de la Historia. Sin duda, Heródoto no enfrentó los mismos problemas metodológicos de Ranke, pero con su idea ya hacía evidente algo que hoy en día nos resulta claramente cierto: la memoria social es tan solo un tipo de fuente para la historia, tal como lo indicara Luis González: el historiador –dijo– tiene “que enterarse de las acciones humanas del pasado por medio de vestigios materiales, tradición oral y expresiones escritas que, pese a la incuria del tiempo, los saqueadores y la polilla, son cada vez más numerosos y variados”225.
Lo que debe llamar a preocupación no es si el uso de la fuente oral tiene o no justificación, sino el problema de su conceptualización. La tradición oral ayuda a formar las colectividades humanas: pueblos, localidades, ciudades o naciones. La vida de cada uno de los individuos que configura una colectividad está sustentada en una serie de relatos que justifican su existencia. Al respecto, los relatos de la nación son ejemplificantes. Aunque el acontecer monumental que muestran estos relatos es transmitido en la escuela a través de sus dispositivos de enseñanza –como el manual escolar– no cabe duda de que muchas de esas “historias” son trasmitidas como si se trataran de un relato oral, de manera que llegan a convertirse en parte de la memoria colectiva o del imaginario histórico, si se prefiere. Los episodios que se relacionan con los orígenes de una comunidad –local o nacional–, los héroes y las calamidades o grandes eventos públicos no forman parte de esa historia a secas que producen los historiadores, sino más bien de una historia viva, una historia que vivifica y crea mediante la palabra.
Un ejemplo del poder de la palabra es La Ilíada. Como se sabe, este libro cumbre de la literatura universal no fue una simple invención de Homero. Todo su contenido lo recogió el insigne poeta de labios de su pueblo, particularmente de los pescadores y trovadores del Mediterráneo, quienes se lo recitaban mientras estaban a orillas del mar. Durante muchos años se pensó que todos aquellos relatos eran mitos, producto de la imaginación singular de aquel pueblo antiguo226. Hacia 1870, sin embargo, un educado y rico comerciante alemán, enamorado de la obra de Homero, decidió viajar a Turquía en busca del sitio donde supuso encontraría la ciudad que La Ilíada hiciera famosa. Aquel romántico explorador era Heinrich Schliemann, el hombre a quien se debe el descubrimiento de Nueva Ilión. En efecto, Schliemann había emprendido un viaje de exploración, y en contra de la opinión de los eruditos de su época, se dio a la tarea de buscar la ciudad que envolviera en un solo destino las vidas de los héroes y los dioses griegos. Su método consistió en seguir meticulosa y rigurosamente cada una de las pistas geográficas, históricas y topográficas que La Ilíada le proporcionaba, complementándolas con las técnicas que la arqueología de su época le prestaba227.
La monumental obra es una muestra irrecusable de lo que puede representar la tradición oral en la reconstrucción de la historia, bien sea universal, nacional o regional. Como esta, existen multitud de ejemplos que podrían citarse para demostrar la importancia y la utilidad de esta fuente de investigación histórica. Pero antes de continuar con los ejemplos es necesario definir qué es la fuente oral. Según lo afirma Prins, la fuente oral no es solamente una evidencia obtenida de “personas vivas, en contraposición a aquella obtenida a partir de fuentes inanimadas”228. En realidad, existen por lo menos dos tipos de fuentes orales: la tradición oral y el recuerdo. La tradición oral es, en palabras de Jan Vansina, el testimonio oral transmitido “verbalmente de una generación a la siguiente, o a más de una generación”229; se trata, así, de relatos que cada sociedad transmite a sus nuevas generaciones. El recuerdo, por su parte, es una evidencia oral “basada en las experiencias propias del informante”, y que “no suele pasar de generación en generación excepto en formas muy abreviadas, como, por ejemplo, en el caso de las anécdotas privadas de una familia”. Este es un concepto síntesis de tradición oral:
[…] los recuerdos del pasado transmitidos y narrados oralmente que surgen de manera natural en la dinámica de una cultura y a partir de esta. Se manifiestan oralmente en toda esa cultura aun cuando se encarguen a determinadas personas su conservación, transmisión, recitación y narración. Son expresiones orgánicas de la identidad, los fines, las funciones, las costumbres y la continuidad generacional de la cultura en que se manifiestan. Ocurren espontáneamente como fenómenos de expresión cultural. Existirían, y de hecho han existido, aunque no hubiera notas escritas u otros medios de registro más complejos. No son experiencias directas de los narradores, y deben transmitirse oralmente para que se consideren como tradición oral230.
La historia oral es una actividad académica que investiga procesos históricos usando como fuentes de información “los recuerdos de las personas que han tenido experiencias directas en el pasado reciente”231, al tiempo que recurre a las tradiciones orales y, por supuesto, a las demás fuentes en que se basa la historia. En consecuencia, la historia oral es una práctica histórica a secas, cuyo propósito, principalmente para obtener de sus fuentes los mejores resultados, es resolver problemas relacionados con acontecimientos más próximos al presente. Para recuperar sus fuentes, la historia oral se apoya en implementos técnicos que le permiten estabilizar de manera gráfica (mediante la escritura), magnetofónica o mediante video, el relato que proveen los informantes.
Varias son las obras de innegable valor histórico que han sido elaboradas con base en la fuente oral, sobre todo en testimonios. La guerra de Vietnam: una historia oral de Christian G. Appy232, fundada en entrevistas a excombatientes de ambos bandos233, es significativa, no solo por el tema escogido o la calidad de los testimonios logrados (350), sino por la manera en que logra determinar el valor de aquel evento histórico en la tradición oral de cada una de las naciones involucradas. El otro ejemplo importante es, sin duda, Un mundo en guerra, historia oral de la Segunda Guerra Mundial del ya desaparecido historiador y exmilitar Richard Holmes, un texto que recopila, después de un trabajo concienzudo de “limpieza” y crítica histórica, doscientas sesenta transcripciones de entrevistas sobre la guerra en cuestión, no sin antes ubicar los testimonios en su contexto histórico234. No obstante, donde mejor actúa la historia oral es en el marco de la historia regional y local. En estos pequeños ámbitos es donde mejor se conservan y trasmiten –tal como sucede en el interior de una familia– los acontecimientos que dan identidad a la comunidad, y donde tienen mayor resonancia las actuaciones de sus gentes.
Estas discusiones académicas sobre la memoria social son muy útiles y provechosas para la historiografía nacional, máxime ahora que en casi todos los países se está haciendo énfasis en el estudio de las historias regionales, aceptando que las historias nacionales son el resultado de la integración de aquellas, tal como las partes constituyen e integran el todo, y no propiamente a la inversa. Refiriéndose a esta tendencia de la historiografía contemporánea, Manuel Tuñón de Lara escribe en Porqué la Historia lo siguiente:
En otros tiempos se creía que las evocaciones del pasado de una ciudad o de una comarca eran cosa del erudito local, sin mayor relevancia. Hoy no; ya no se escriben generalidades, sino verdaderas síntesis históricas. Y una síntesis no es posible sin apoyarse en una previa elaboración monográfica con base documental. De no ser así, la historia se reduce a la del poder central en cada uno de los niveles. Un especialista en historia regional, el aragonés Eloy Fernández Clemente, me decía, y con razón: “la historia global que pretendemos hacer no es posible hasta que no se hayan realizado suficientes monografías de historia regional”235.
Y las obras que al respecto han puesto la pauta son las que la historiografía francesa y sobre todo Annales hicieran famosas: Los campesinos del norte durante la Revolución francesa, de Georges Lefebvre; Felipe II y el Franco-Condado, de Lucien Febvre, y sin duda Montaillou, aldea occitana de 1294 a 1324, de Emmanuel Le Roy Ladurie. La microhistoria italiana también ha sentado precedentes: El queso y los gusanos, el cosmos según un molinero del siglo XVI, de Carlo Ginzburg, o El regreso de Martin Guerre, de Natalie Zemon Davis.
No hay que desconocer que la tradición oral y los testimonios pueden convertirse en fuentes históricas de difícil manejo, pues en un breve acercamiento se percibe que los hechos transmitidos por estos medios son a veces deformados o magnificados por la sociedad, la cultura y los individuos; una razón para tomarlos con prudencia, para aplicarles todos los principios de la crítica histórica y así establecer sus niveles de veracidad, sus defectos y, en fin, su valor histórico. Quien desee emprender una aventura investigativa a través de fuentes orales puede seguir las siguientes recomendaciones, adecuadamente resumidas por Eduardo Santa:
1 Para que un hecho histórico sea trasmitido por tradición oral, y esta se tome como fuente en su investigación se requiere que haya tenido origen en la oralidad de un protagonista del mismo o, al menos, en uno o varios testigos presenciales, cuyos nombres se deben registrar en el escrito, al igual que las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que sus versiones fueron emitidas.
2 Cuando la versión del suceso histórico haya sido del conocimiento público, sin que se pueda precisar quiénes fueron testigos del mismo, ni se conozca su origen, siendo por lo consiguiente parte de ese anonimato colectivo que hace su presencia en expresiones tales como “se dice”, “se comenta”, etc., hay que ser en extremo cautelosos y confrontar con rigor la versión popular con otras pruebas o indicios, y hacerlo constar como mera hipótesis o como simple rumor sin ninguna comprobación ni respaldo probatorio.
3 Se requiere, además, que el acontecimiento o su versión histórica haya sido trasmitido por lo menos durante la vigencia de dos generaciones. Se considera que en ese tiempo, los hechos trasmitidos en forma oral han podido ser desmentidos válidamente por otros testimonios de mayor peso o por el descubrimiento o aporte de nuevas pruebas de mayor validez.
4 Los hechos trasmitidos oralmente, en la forma antes señalada, deben tener plena credibilidad y, de ser posible, haber sido confrontados con otras fuentes primarias y secundarias y con el contexto general del problema planteado.
5 En todo caso, la tradición oral, en cualquier momento, así hayan pasado muchos años de haber sido consignada en algún escrito o investigación, está sujeta a su examen y análisis, siempre dispuesta al cotejo con las nuevas versiones o pruebas que vayan apareciendo con el trascurso del tiempo. La estabilidad de la tradición oral siempre es relativa y su validez siempre está condicionada a otras pruebas de mayor credibilidad, especialmente de carácter documental236.
Los especialistas en memoria social recomiendan que a la hora de utilizar tradiciones orales y testimonios individuales sobre eventos puntuales de la historia es posible recurrir a los argumentos que los fundadores de la historiografía ya habían señalado: no utilizar ningún dato que no supere la crítica de fuentes más severa y juiciosa, tal como lo dijera Tucídides: “en cuanto al relato de los acontecimientos de la guerra, para escribirlo no me he creído obligado a fiarme ni de los datos del primer llegado ni de mis conjeturas personales; hablo únicamente como testigo ocular o después de haber hecho una crítica lo más cuidadosa y completa de mis informaciones”.
En esta investigación conviene advertirle al lector que preste atención a la naturaleza peculiar de la fuente oral. Indudablemente, el uso de los testimonios orales ha traído al mundo de la historiografía tanto beneficios como dificultades. Hacer visibles a aquellos sectores sociales y comunidades relegadas por la historiografía –ya porque carecen o porque no usan con mucho esmero la comunicación escrita– es el beneficio más importante del uso de los testimonios orales. Las dificultades metodológicas que su empleo suscita y las disputas ideológicas que evidencia son, por su parte, algunas de las principales dificultades. Mercedes Vilanova señala que, en efecto, “las fuentes orales [...] contribuyen a equilibrar la balanza entre el tiempo largo y corto, entre las estructuras y quienes les dan vida, porque a las grandes síntesis oponen lo único y contradictorio; porque a la historia entendida según un planteamiento cronológico lineal oponen emoción, sentimiento y superposición de recuerdos [...]”237.
Parafraseando a Ranahit Guha, el especialista hindú en el estudio de la historia de los grupos subalternos, Mauricio Archila señala que:
[…] el problema de las voces silenciadas por la Historia es triple: ante todo, hay un problema de conocimiento, por la exclusión de gentes de carne y hueso que nos niega una relación más adecuada entre presente y pasado. En segunda instancia, esto tiene consecuencias metodológicas, pues ese silenciamiento no es solo un asunto de escogencia por parte de los sectores dominantes, es también responsabilidad de los historiadores a la hora de investigar sobre el pasado. Y tercero, y muy importante, hay implicaciones políticas y éticas en las narraciones históricas238.
El uso del testimonio oral está muy ligado a las disputas historiográficas e ideológicas que se empezaron a vivir con el surgimiento de la “historia desde abajo”, esa modalidad de la historiografía que se preocupó, desde Edward Palmer Thompson, por escribir la historia de las clases que hasta ese entonces no tenían cabida en la historia. La preocupación por “los de abajo” no era nueva, pues el marxismo y las demás corrientes filosófico-políticas radicales del siglo XIX ya la habían manifestado. No obstante, los estudios de los marxistas británicos, entre los cuales Thompson era figura señera, pusieron el tema a la vanguardia. El aspecto más importante de esta nueva mirada de la historia social era, sin embargo, que abría nuevas posibilidades investigativas, y sobre todo, nuevas maneras de comprender las fuentes. A partir de entonces los testimonios orales y la historia del tiempo presente empezaron a gozar del merecido reconocimiento historiográfico.
El testimonio oral se convirtió en “[…] una forma de acercamiento al mundo popular contemporáneo” que “pluralizaba la realidad al incorporar más voces” en el coro de la historia: la de los subalternos239. Abierta ya esta nueva veta de investigaciones, nuevas y viejas temáticas, nuevos y viejos problemas encontraron en el testimonio oral una fuente indispensable. La historia de los movimientos sociales, en general, y del movimiento estudiantil, en particular, que en principio venían siendo abordadas mediante fuentes periodísticas y de archivo, tras el giro que fomentaran los defensores de la historia de las clases y grupos subalternos, hicieron del estudio de los testimonios orales una tarea ineludible240.
Los trabajos que se proponen rescatar el testimonio oral de los actores históricos han de tener presente las siguientes precauciones con respecto a los problemas que suscitan los conceptos de imaginario histórico, memoria individual y memoria colectiva. Sin ellas no lograrán entender qué papel juegan los testimonios en la construcción de representaciones históricas e identitarias.
Saúl Meza. Donde hay memoria y hombres, no hay fantasmas. Archivo personal Saúl Meza. 2003. Bucaramanga
La primera precaución se relaciona con la memoria. Toda investigación cuyo mayor soporte proviene de la fuente oral debe reconocer, tal como lo enseñó Halbwachs, que las imágenes que un individuo pueda tener de su pasado personal y social forman parte de un marco de referencia no determinado por él, sino por la sociedad a la que pertenece: “los marcos sociales de la memoria son el resultado, la suma, la combinación de los recuerdos individuales de muchos miembros de una sociedad” –escribió Halbwachs–. El investigador debe entender también que la memoria es selectiva241.
Pese a que la memoria social suele ser selectiva, distorsionada e imprecisa, su relevancia está en que el recuerdo social es determinante en las representaciones de un grupo social. No es la exactitud de la memoria lo que interesa a los grupos, sino la verosimilitud de esta. Así pues, cuán verdadera puede ser para el individuo la memoria que se trasmite generacionalmente, y en este sentido, qué tanto de esta memoria logra identificar a un colectivo, son preguntas fundamentales para todo investigador.
La memoria no es apolítica ni aséptica, de hecho es manipulable y convenida generacionalmente para coincidir con las justificaciones de la existencia grupal o para ajustarse con las reivindicaciones colectivas. En un mismo tiempo coexisten memorias diferentes e incluso divergentes; aun estando en el mismo espacio y tiempo, la memoria no remite a un hecho objetivo: el sujeto reconstruye la memoria según las interpretaciones de su propia vitalidad.
Paul Ricoeur ha analizado esta selectividad de la memoria. Es indiscutible que hay una relación constante entre los abusos de la memoria y el exceso de olvido, y estos tienen tanto una representación fenomenológica como una política. Las conmemoraciones del Estado pueden considerarse como abusos de la memoria; el perdón de los crímenes de Estado son, a su vez, excesos de olvido. La memoria es política, entonces, no tanto por sus intenciones ideológicas sino por su propio carácter selectivo. Todo lo que la memoria escoja como recuerdo no es más que una acción creadora de sentido. La memoria social cumple una función importantísima como mecanismo de recuperación del sentido de un suceso. Si en este proceso la memoria hace que un suceso pueda pervivir hasta el día de hoy con la vista puesta en sus mitos originales, y de cierta manera con una visión de futuro arraigada en el pasado, no por ello es anacrónica y sí necesariamente histórica242.
En su obra La memoria, la historia y el olvido el filósofo Paul Ricoeur intenta develar el papel de la memoria y la imaginación en la filosofía occidental. En palabras del autor: “no tenemos nada mejor que la memoria para significar que algo tuvo lugar, sucedió, ocurrió antes que declaremos que nos acordamos de ello”243. Por su parte, Pierre Nora observa que cuando la memoria se asociaba a los individuos había una delimitación clara entre memoria e Historia: los individuos tenían su memoria, las colectividades su Historia. No obstante, la colectivización de la memoria ha invalidado este criterio cuando se afirma que la memoria ha tomado un sentido tan general e invasivo que tiende a reemplazar pura y simplemente el término “historia”, y a poner la práctica de la historia al servicio de la memoria. Para este autor, la memoria es fundamental en el sentido que comporta un carácter liberador a través de los testimonios de los grupos sociales, testimonios que les permiten a las comunidades alcanzar una identidad, una memoria y una historia que se puede recuperar. La memoria colectiva cobra desde esta perspectiva, una dimensión especial porque devela las condiciones de los pueblos, busca la reconstrucción de la Historia, de lo vivido y de lo recordado: recuerdo del dolor, de la opresión, de la humillación, del olvido, de la segregación, de las luchas, de los triunfos y las derrotas244.
Una segunda precaución se relaciona con la naturaleza de la lengua. Somos lo que hablamos, ha dicho Juan Ignacio Alonso245. Y en efecto, en la recopilación de testimonios orales, el investigador puede ver que el entrevistado es, mientras habla, lo que recuerda. Pero el arte de hablar es también el arte de persuadir, decía Manuel Seco y también lo afirman autores como Chaim Perelman y Habermas, entre otros. La claridad en la expresión es un recurso poderoso capaz de mover el mundo. La lengua y el habla no son únicamente un vehículo de comunicación, son el medio para configurar y estructurar las ideas, los pensamientos y estados de ánimo, lo cual significa que estos no existen separados del lenguaje. Tal como lo señalara Unamuno, “[...] la lengua no es la envoltura del pensamiento, sino el pensamiento mismo: no es que se piense con palabras [...], sino que se piensan palabras”246. La lengua no es pasiva, no es la expresión llana de la realidad; el lenguaje produce y construye realidades en las significaciones, acuerdos, figuras –como lo señala Roger Chartier–. El lenguaje no es una simple herramienta ni un dispositivo para expresar el pensamiento; las representaciones sociales, que es la manera como cada cultura o pueblo se asume y comprende en el mundo, no son estáticas, sino que son productoras de lo social; el lenguaje y el habla, que son su materia prima, son también creadores de lo social y en tanto productos, son la expresión de condiciones materiales de relaciones de poder247.
Será necesario que el lector mantenga vivas estas precauciones con el fin de ubicar en su justo lugar los testimonios orales aquí presentados para que su imbricación en la historia general del movimiento estudiantil cumpla con su fin último: vivificar su historia. Las páginas que siguen procuran dar cuenta de otro ángulo en la necesaria pero olvidada construcción sobre el movimiento estudiantil en Colombia entre los años sesenta y ochenta del siglo pasado. Para ello, se decidió organizar en ocho capítulos una serie de entrevistas recogidas a lo largo de más de tres lustros de investigación, a partir de la recurrencia temática de experiencias de los entrevistados como líderes estudiantiles o en su condición de testigos de una época vertiginosa, como se trató de argumentar páginas atrás. Desde la vida en la educación secundaria en los años cincuenta, pasando por las acciones de protesta, los vínculos con las agrupaciones de izquierda e incluso la lucha armada, hasta llegar a rescatar voces sobre las autoridades universitarias, algunos líderes estudiantiles y las organizaciones gremiales, este trabajo intenta compartir con el lector un coro vívido de una época que para algunos representó la flor de la edad; para otros, un bache en sus vidas por haber creído en la utopía de la revolución para luego desencantarse con la aplastante realidad.
En cualquier caso, se invita al lector de estas páginas a que se sumerja en estas instantáneas de algunas décadas atrás, cuya entrada no obliga a seguir ningún orden riguroso. Guardando todas las diferencias del caso y el debido respeto y admiración por una de las obras más importantes de la literatura latinoamericana precisamente de estos años –Rayuela, de Cortázar–, la ruta la construye cada quien, con sus expectativas, temores, ansiedades y certezas de un acontecer que está muy presente en los diálogos de paz, en las protestas de la universidad, en las elites académicas y políticas y en el devenir de la nación y de muchos ciudadanos.
1 Estas nociones han sido trabajadas desde muchas orillas teóricas; luego un abordaje exhaustivo de estas rebasa los objetivos de este capítulo introductorio. Ahora bien, los postulados de Sidney Tarrow, Alain Touraine y Alberto Melucci sobre los movimientos sociales permiten pensar en la posibilidad de reflexionar más ampliamente sobre este agente social.
2 RESTREPO, Luis Alberto. El potencial democrático de los movimientos sociales y de la sociedad civil en Colombia. Bogotá: Corporación Viva la Ciudadanía, 1993. pp. 15-32.
3 RESTREPO, Luis Alberto. “Relación entre la Sociedad Civil y el Estado”. En: Análisis Político, No. 9 (ene.-abr. 1990); pp. 53-80.
4 Ibíd., pp. 53-80.
5 Ibíd., pp. 53-80
6 VILLAFUERTE VALDÉS, Luis Fernando. Participación política y democracias defectuosas: El Barzón, un caso de estudio. Veracruz 1993-1998. Veracruz: Universidad Veracruzana, 2008, pp. 99-116.
7 Ibíd., pp. 99-116.
8 Ibíd., pp. 99-116.
9 Para una síntesis de los principales planteamientos de estas corrientes se pueden consultar: TANAKA, Martín. “Elementos para un análisis de los movimientos sociales: individualismo metodológico, elección racional y movilización de recursos”. En: Análisis Político, No. 25 (may.-ago. 1995), pp. 557-579.
10 ARCHILA, Mauricio. Idas y venidas. Vueltas y revueltas. Protesta social en Colombia 1958-1990. Bogotá: Icanh/Cinep, 2005, pp. 38-56.
11 Ibíd., pp. 99-116.
12 RESTREPO, Luis Alberto. El potencial democrático de los movimientos sociales…, Op. cit., pp. 33-35.
13 ACEVEDO TARAZONA, Álvaro. Modernización, conflicto y violencia en la universidad en Colombia: Audesa, 1953-1984. Bucaramanga: Ediciones UIS, 2004, p. 33.
14 RESTREPO, Luis Alberto. El potencial democrático de los movimientos sociales…, Op. cit., pp. 33-35.
15 ARCHILA, Mauricio. “Historiografía sobre los movimientos sociales en Colombia. Siglo XX”. En: TOVAR ZAMBRANO, Bernardo. La historia al final del milenio: ensayos de historiografía colombiana. Bogotá: Universidad Nacional, 1994, pp. 313-314.
16 Ibíd., pp. 313-314.
17 Ibíd., pp. 313-314.
18 Ibíd., pp. 313-314.
19 HENDERSON, James. La modernización en Colombia: los años de Laureano Gómez, 1889-1965. Medellín: Universidad de Antioquia, 2006, p. 116.
20 MELO, Jorge Orlando. “Algunas consideraciones globales sobre «modernidad» y «modernización»”. En: VIRVIESCAS, Fernando y GIRALDO ISAZA, Fabio. Colombia: el despertar de la modernidad. 4ª edición. Bogotá: Foro Nacional por Colombia, 2000, p. 233.
21 PALACIOS, Marco y SAFFORD, Frank. Colombia: país fragmentado, sociedad dividida, su historia. Bogotá: Norma, 2002, p. 32.
22 MELO, Jorge Orlando. Op. cit., pp. 229-330.
23 GONZÁLEZ, Fernán. Para leer la política: ensayos de historia política colombiana. Tomo II. Bogotá: Cinep, 1997, pp. 7-270.
24 ARRUBLA, Mario. “Síntesis de historia política contemporánea”. En: MELO, Jorge Orlando. Colombia hoy. Bogotá: Siglo XXI, 1981, pp. 187-188.
25 OCAMPO, José Antonio. “Crisis mundial y cambio estructural (1929-1945)”. En: OCAMPO, José Antonio. Historia económica de Colombia. Bogotá: Fedesarrollo/Siglo XXI, 1991, pp. 209-242.
26 MELO, Jorge Orlando. “La república conservadora (1880-1930)”. En: MELO, Jorge Orlando. Colombia hoy…, Op. cit., p. 99; PALACIOS, Marco y SAFFORD, Frank. Op. cit., pp. 493-547.
27 Para una visión panorámica sobre la educación en el país es necesario remitirse a la ya clásica obra de Aline Helg. Ver: HELG, Aline. La educación en Colombia: 1918-1957. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, 2001, pp. 38-334.
28 SÁNCHEZ BOTERO, Clara Helena. “Ciencia y educación superior en la República Liberal”. En: SIERRA MEJÍA, Rubén. República Liberal: sociedad y cultura. Bogotá: Universidad Nacional/Facultad de Ciencias Humanas, 2009, pp. 545-546. Para la historia de la Escuela Normal Superior, ver: HERRERA, Martha y LOW, Carlos. Los intelectuales y el despertar cultural del siglo: el caso de la Escuela Normal Superior, una historia reciente y olvidada. Bogotá: UPN, 1994, pp. 12-136.
29 Ibíd., p. 524.
30 SUESCÚN, Eduardo. Universidad: proceso histórico y jurídico. Bogotá: Grijalbo, 1994, p. 69.
31 HERRERA, Martha Cecilia. “Historia de la educación en Colombia, la república liberal y la modernización de la educación: 1930-1946”. En: Revista Colombiana de Educación, No. 26, (1993), p. 107.
32 MOLINA RODRÍGUEZ, Carlos Alberto. FUN-Ascún en la historia del sistema universitario colombiano: 1958-1968. Tunja: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Doctorado en Ciencias de la Educación, Rudecolombia, 2012, pp. 37-41.
33 HENDERSON, James. Op. cit., p. 48.
34 MEJÍA GUTIÉRREZ, Jaime. La universidad en los procesos de construcción de nación y en la educación en asuntos públicos. Bogotá: Esap, 2009, pp. 56-58.
35 BERGEL, Martín y MARTÍNEZ MAZZOLA, Ricardo. “América Latina como práctica: modos de sociabilidad intelectual de los reformistas universitarios (1918-1930)”. En: ALTAMIRANO, Carlos. Historia de los intelectuales en América Latina II. Buenos Aires: Katz Editores, 2010, pp. 119-145.
36 OCAMPO LÓPEZ, Javier. “Maestro Germán Arciniegas, el educador, ensayista, culturólogo e ideólogo de los movimientos estudiantiles en Colombia”. En: Revista de Historia de la Educación Latinoamericana. [en línea]. Vol. 11, 2008, p. 23. [Consultado 26 dic. 2012]. Disponible en: http://www.rhela.rudecolombia.edu.co/index.php/rhela/article/view/140/140.
37 MARTÍNEZ PAZ, Enrique. “Estudios para universitarios”. En: Revista de la Universidad Nacional de Córdoba. Año 1, No. 5 (dic. 1914), p. 158.
38 ACEVEDO TARAZONA, Álvaro. “A cien años de la reforma de Córdoba, 1918-2018: la época, los acontecimientos, el legado”. En: Historia y Espacio, No. 36 (2011), pp. 2-4.
39 CIRIA, Alberto y SANGUINETTI, Horacio. La reforma universitaria (1918-1983). Buenos Aires: Centro Editor de América Latina, 1987, pp. 23-25.
40 CANTÓN, Darío; MORENO, José L. y CIRIA, Alberto. Argentina: la democracia constitucional y su crisis. Buenos Aires: Paidós, 2005, p. 78; BUCHBINDER, Pablo. Historia de las universidades argentinas. Buenos Aires: Sudamericana, 2005, p. 95.
41 Manifiesto liminar de la reforma universitaria. [en línea]. [Consultado 18 nov. 2009]. Disponible en: http://es.wikisource.org/wiki/Manifiesto_Liminar.
42 SCOTTO, Silvia Carolina, et al. La Gaceta Universitaria 1918-1919. Una mirada sobre el movimiento reformista en las universidades nacionales. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 2009, pp. 93, 143, 148,155-159.
43 Ibíd., p. 69.
44 Ibíd., p. 69.
45 SALGADO PABÓN, Sergio Andrés. “Aportes para una historia de los movimientos estudiantiles en Colombia a través de sus publicaciones periódicas, 1910-1929”. En: Memorias del I Congreso de Historia Intelectual de América Latina. [CD-ROM], Medellín: (12-14 sep. 2012); p. 3.
46 Ibíd., p. 3.
47 URIBE, Carlos. “Luis López de Mesa”. En: CASTRO GÓMEZ, Santiago, et. al. Pensamiento colombiano del siglo XX. Bogotá: Universidad Javeriana/Instituto Pensar, 2007, p. 375.
48 ACEVEDO TARAZONA, Álvaro. “El primer centenario de Colombia (20 de julio de 1910): unidad nacional, iconografías y retóricas de una conmemoración”. En: Revista Credencial Historia. [en línea]. No. 271 (2012). [Consultado 17 ene. 2013]. Disponible en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/julio2012/indice.
49 SALGADO PABÓN, Sergio Andrés. Op. cit., pp. 4-5.
50 Ibíd., pp. 4-5
51 PULIDO GARCÍA, David Antonio. “Vanguardia juvenil o elitismo estudiantil: (el lugar de la intelectualidad universitaria colombiana en América Latina durante los años veinte), apuntes para una aproximación comparada”. En: Memorias del I Congreso de Historia Intelectual de América Latina. [CD-ROM], Medellín: (12-14 sep. 2012); p. 10.
52 DÍAZ JARAMILLO, José Abelardo. “Las batallas por la memoria: el 8 de junio y las disputas por su significado. 1929-1954”. En: Memorias del IV Seminario Taller Internacional Vendimia 2010: “Construcción de nación: la universidad del futuro en Iberoamérica”. Villa de Leyva, 2010.
53 HENDERSON, James. Op. cit., pp. 245-246.
54 QUIROZ OTERO, Ciro. La Universidad Nacional de Colombia en sus pasillos. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia/Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, 2002, pp. 93-96.
55 Ibíd., pp. 93-96.
56 DÍAZ JARAMILLO, José Abelardo. “El 8 de junio y las disputas por la memoria, 1929-1954”. En: Historia y Sociedad, No. 22. Medellín: (ene.-jun. 2012); p. 162.
57 CAMACHO CARREÑO, José. El leopardo mártir. Bogotá: Todoamérica, s.f., p.16.
58 ARCHILA, Mauricio. “Entre la academia y la política: el movimiento estudiantil y Colombia, 1920-1974”. En: MARSISKE, Renate. Movimientos estudiantiles en la historia de América Latina I. México: Universidad Nacional Autónoma de México/Centro de Estudios sobre la Universidad/Plaza y Valdés, 1999, p. 163.
59 Ibíd., p. 163.
60 QUIROZ OTERO, Ciro. Op. cit., p. 101.
61 Ibíd., p. 101.
62 AYALA DIAGO, César Augusto. El porvenir del pasado: Gilberto Alzate Avendaño, sensibilidad leoparda y democracia. La derecha colombiana de los años treinta. Bogotá: Fundación Gilberto Alzate Avendaño/Gobernación de Caldas/Universidad Nacional de Colombia, 2007, p. 82.
63 Ibíd., pp. 74-76.
64 Ibíd., pp. 74-76.
65 MORENO MARTÍNEZ, Orlando. “El paro estudiantil de mayo de 1938”. En: Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Vol. 36, No. 2, Bogotá: (2009), p. 47.
66 Ibíd., p. 47.
67 ARIAS TRUJILLO, Ricardo. Op. cit., p. 57.
68 RODRÍGUEZ, G. J. “Por los estudiantes”. En: El Gráfico, No. 535 (22, ene. 1921). Citado por: ARIAS TRUJILLO, Ricardo. Los Leopardos…, p. 56.
69 ARIAS TRUJILLO, Ricardo. Op. cit., p. 57.
70 OCAMPO LÓPEZ, Javier. Op. cit., p. 20.
71 ARCINIEGAS, Germán. El estudiante de la mesa redonda. Bogotá: Planeta, 1992, p. 9.
72 OCAMPO LÓPEZ, Javier. Op. cit., p. 25.
73 Estados Unidos reafirmó la política de intervención en el continente latinoamericano mediante la Doctrina del Destino Manifiesto proclamada por Theodore Roosevelt en 1904. Esta doctrina era una especie de carta blanca para la intervención de Estados Unidos en América Latina y el Caribe si cualquier nación bajo influencia de la órbita estadounidense dejaba en peligro los derechos o propiedades de sus empresas.
74 SALGADO PABÓN, Sergio Andrés. Op. cit., pp. 2, 11-12.
75 QUIROZ OTERO, Ciro. Op. cit., pp. 112-114.
76 PALACIOS, Marco. Violencia pública en Colombia, 1958-2010. Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 2012, p. 41.
77 Ibíd., p. 41.
78 ARCHILA, Mauricio. Entre la academia y la política…, Op. cit., p. 165.
79 ARCHILA, Mauricio. “Protestas sociales en Colombia, 1946-1958”. En: Historia Crítica, No. 11 (jul.-dic. 1995); p. 75.
80 Ibíd., p. 75
81 QUIROZ OTERO, Ciro. Op. cit., pp. 124-138.
82 DÍAZ JARAMILLO, José Abelardo. Op. cit., pp. 184-186.
83 Ibíd., pp. 184-186.
84 RUÍZ MONTEALEGRE, Manuel. Sueños y realidades, procesos de organización estudiantil, 1954-1966. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2002, pp. 65-66.
85 Ibíd., pp. 65-66.
86 DÍAZ JARAMILLO, José Abelardo. Op. cit., p. 186.
87 LEAL BUITRAGO, Francisco. “La participación política de la juventud universitaria como expresión de clase”. En: CÁRDENAS, Martha y DÍAZ URIBE, Alberto. Juventud y política en Colombia. Bogotá: Fescol/SER, 1984, p. 167.
88 PALACIOS, Marco. Op. cit., pp. 42-52. Se sigue la periodización sugerida por Marco Palacios para entender la violencia política que ha vivido Colombia en la segunda mitad del siglo XX.
89 KURLANSKY, Mark. 1968: el año que conmocionó al mundo. Barcelona: Destino, 2004, pp. 25-556.
90 Los especialistas han denominado a este fenómeno democracia restringida.
91 PÉCAUT, Daniel. Crónica de cuatro décadas de política colombiana. Bogotá: Norma, 2006, pp. 22, 42.
92 HENDERSON, James. Op. cit., pp. 557-605.
93 PÉCAUT, Daniel. Op. cit., pp. 50-53.
94 Ibíd., pp. 88-98.
95 ARCHILA, Mauricio y COTE, Jorge. “Auge, crisis y reconstrucción de las izquierdas colombianas (1958-2006)”. En: ARCHILA, Mauricio et. al. Una historia inconclusa: izquierdas políticas y sociales en Colombia. Bogotá: Cinep/Colciencias/Programa por la paz, 2009, p. 69.
96 PÉCAUT, Daniel. Op. cit., pp. 25-26.