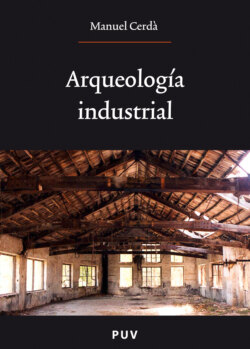Читать книгу Arqueología industrial - Manuel Cerdà Pérez - Страница 5
ОглавлениеPRESENTACIÓN
La expresión arqueología industrial cada vez resulta menos extraña y su uso se ha generalizado no sólo entre los profesionales de la ciencia histórica en todas sus ramas, sino también a nivel social, y es empleada con cierta frecuencia en los medios de comunicación y recogida en casi toda la legislación española sobre patrimonio cultural. Generalmente, se entiende que es la disciplina que se ocupa del pasado de la sociedad industrial a través del estudio de sus restos materiales de cara a la preservación y conservación de aquellos más significativos o relevantes, identificándose de este modo la arqueología industrial con la salvaguarda del patrimonio industrial. Solamente en contadas ocasiones, se hace referencia al carácter arqueológico de la disciplina; carácter que, a nuestro juicio, es precisamente el que le da sentido y la inserta en el marco de la ciencia histórica, y hace que sea una metodología útil –e imprescindible en según qué casos– para la obtención de conocimientos históricos que amplíen la perspectiva que tenemos sobre la época industrial a través del análisis y la interpretación de la materialidad, es decir, de las realizaciones producidas por los seres humanos durante un período de la historia del cual formamos parte todavía.
El principal problema de la arqueología industrial sigue siendo, tras cincuenta años de actividades y publicaciones de todo tipo, la falta de una teoría y una metodología aceptada por todo el mundo o, en todo caso, seguida por todo el mundo. Diversas son las causas que explican esta situación, especialmente las condiciones en las que surgió la propia disciplina y el recelo de historiadores y arqueólogos ante unas propuestas que cuestionan la tradicional adscripción de los distintos periodos históricos a unos u otros profesionales en función de la manera de aproximarse a su estudio –con la consiguiente falta de cobertura académica que ello supone–, además de la sempiterna confusión entre arqueología industrial y patrimonio industrial.
Reivindicar el carácter arqueológico de la disciplina es reivindicar también su carácter historiográfico. La arqueología –no sólo la industrial– no puede ser otra cosa que un instrumento metodológico generador de conocimientos históricos a través de la aplicación de unas técnicas concretas y precisas. Si el método arqueológico ha mostrado ser útil para dilucidar nuestro pasado más remoto, difícilmente puede entenderse que éste deje de ser válido a partir del momento en que existe un cierto volumen de documentación escrita, conservada sobre todo en los archivos. El historiador de la época contemporánea se centra exclusivamente en las fuentes escritas para interpretar su pasado, el que comprende genéricamente los dos últimos siglos, que es el que le compete. Nada que objetar si los documentos escritos constituyeran la única fuente de conocimiento, o bien si éstos reflejaran el quehacer de todos los grupos y clases sociales. Sin embargo, sabemos que no es así. Si durante el siglo XIX más del setenta por ciento de la población española era analfabeta, es lógico deducir que los documentos escritos que se han conservado del período plasmarán ante todo la visión y los intereses de las clases letradas, es decir, las dominantes. Naturalmente, existen para dicha centuria informes de asociaciones obreras, sindicatos y partidos, prensa y otra documentación que nos dan noticias acerca de su existencia –faltaría más–, pero incluso los generados por los propios trabajadores serán igualmente representativos de lo que sentía una minoría, la «concienciada». Pero aun en el inviable caso de que esto no fuera así, cabría que nos preguntáramos si ello sería condición suficiente para hacer historia solamente sobre la base de los textos escritos o impresos. ¿Significa la existencia de fuentes escritas la marginación de las demás, su exclusión de la historiografía contemporánea? ¿Los restos materiales sólo hablan cuando no existe otro lenguaje? ¿Son únicamente válidos para períodos en los que la escritura no existe, no se entiende o ha dejado pocos testimonios? ¿Si la materialidad ha sido estudiada con éxito a través de la metodología arqueológica para períodos en que escasean todo tipo de fuentes, ésta no será, como mínimo, también válida para períodos en los que, junto a la documentación escrita, la material ofrece una cantidad mayor de restos, como ocurre en la sociedad industrial-capitalista? El razonamiento parece casi pueril, puede que incluso cándido, pero resultaría del todo imposible acogerse a él si en la práctica esta circunstancia, más allá de ser un elemento accidental, no constituyese, como hoy ocurre, una condición.
Esta estéril división ha tenido negativas consecuencias con respecto a la manera de estudiar (interpretar) nuestro pasado, convirtiendo las fuentes, herramienta de nuestro trabajo, en objeto de estudio en vez de en instrumento. De este modo, las fuentes escritas y las materiales han acabado siendo dos tipos de fuentes distintas, incluso desiguales, que requieren métodos de estudio e interpretación diferentes. Ciertamente es así, pero esto no significa que la historia de la humanidad tenga que dividirse en dos períodos: anterior y posterior a la existencia de documentación escrita. Todas las fuentes son igual de importantes, no hay unas subsidiarias de otras, aunque ojalá fuese éste el problema, pues tampoco hay diálogo entre ellas, como tampoco lo hay entre los profesionales de los distintos períodos. Nos olvidamos de que todos hacemos la misma cosa, pero desde instancias tan diversas que parece que no se reconocen entre ellas. Es la evidencia del desmigajamiento de la metodología historiográfica, como acertadamente señaló François Dosse.1
El futuro de la arqueología industrial pasa por reconocer –incluso anteponer– su consideración arqueológica, definiendo a tal efecto el procedimiento que seguir con el fin de obtener determinados conocimientos para los que las fuentes materiales se muestran como las más apropiadas, sin por ello renunciar a las informaciones que podamos obtener mediante los registros escrito y oral. Esto no significa, hoy por hoy, que tenga que convertirse en una mera prolongación de las «otras arqueologías de período». Puede que debiera ser así, pero en estos momentos de no diálogo pretender tal cosa rayaría casi el suicidio historiográfico. El futuro de la arqueología industrial debe inscribirse, pues, en un debate más amplio, el que resulte de plantear qué fuentes tiene que utilizar el historiador del período contemporáneo, de qué modo y con qué finalidad. Naturalmente, no todo es susceptible de ser estudiado con las técnicas derivadas de la aplicación de la metodología arqueológica al estudio de la sociedad industrial-capitalista. Pero, igualmente, hay que tener en cuenta que son muchos los aspectos que no pueden abordarse sin recurrir a ella. Para nada nos servirán dichas técnicas si queremos estudiar los comportamientos electorales, por ejemplo, pero resultarán más que útiles si lo que pretendemos es conocer cuestiones como el espacio de trabajo, la vivienda obrera o las transformaciones del paisaje, sea éste urbano o rural. La arqueología debe olvidar su presunción de ser una ciencia –muchas definiciones así lo afirman– y reconocerse como un método para elaborar historia que utiliza como documentos todo tipo de vestigios materiales producto de las actuaciones humanas, un método que seguir por los historiadores del período que sea, con las aplicaciones lógicas según la época, con el fin de que los seres humanos entendamos nuestro pasado y podamos construir un futuro mejor. Por su parte, la historia (ciencia) debe cuestionarse seriamente que incorporar como objeto de estudio a la «gente sin historia» comporta un cambio también en la manera de investigar, especialmente por lo que al uso de las fuentes se refiere. La historia hizo en su día una importante renovación temática –recordemos el debate generado con la eclosión de la historiografía marxista británica a finales de la década de 1950–, pero no cuestionó la tradicional forma de hacer historia, y son las fuentes escritas las únicas sobre las que se sustenta su discurso. En este necesario debate, la arqueología industrial puede aportar sólidos argumentos, siempre y cuando la disciplina deje de centrarse casi de forma exclusiva en tareas derivadas de la gestión del patrimonio industrial o en la realización de inventarios y catálogos. Debe abandonar el estado de permanente indefinición en el que se halla inmersa –no puede significar varias cosas a la vez, dependiendo de quien la practique, de cuál sea su formación o de cuáles sean sus intereses– y definir su protocolo de actuación. Ello no significa que tenga que abandonar las tareas a favor de la preservación del patrimonio industrial, como los arqueólogos convencionales no se olvidan del patrimonio arqueológico, pero éste deberá ser siempre el resultado de las investigaciones llevadas a cabo. Éstas son las que deben marcar las pautas de qué se conserva y para qué, no como ocurre ahora. Solamente una adecuada aplicación de la metodología propia de la disciplina hará posible que los restos estudiados puedan valorarse en su justa medida. Sólo así, entendiendo que una cosa es la arqueología industrial y otra, el patrimonio industrial, este último será considerado parte del patrimonio cultural en las mismas condiciones que los de otras épocas históricas más remotas.
El presente libro desea ser una contribución al debate planteado, al tiempo que orientar a los que se dedican a la arqueología industrial, especialmente a los que se inician en ella, en su práctica. Naturalmente, la responsabilidad en la redacción y en la utilización de ejemplos extraídos de otros trabajos es solamente mía, pero tanto en la concepción del mismo como en su elaboración han contribuido otros profesionales y amigos a los que debo agradecer su colaboración, esperando no haber hecho un mal uso de la ayuda que me han prestado. En primer lugar, mi reconocimiento hacia las personas que me iniciaron en la arqueología industrial, Rafael Aracil y Mario García Bonafé, que me brindaron además su amistad. Josep Torró, con sus consejos y cooperación, hizo que en la década de 1990 me planteara muchos aspectos de la disciplina a los que hasta entonces no había prestado la atención debida. Él y Sergi Selma, quien codirigió conmigo las primeras actuaciones arqueológico-industriales que llevé a cabo, resultaron decisivos en los planteamientos en que se basa la presente obra. La labor de Inmaculada Aguilar ha sido clave en la consolidación de la arqueología industrial en el País Valenciano y a ella le debo, entre otras cosas, poder ser en estos momentos profesor de dicha materia. Nelo, mi hijo, ha tenido que soportar los cambios de humor y la falta de atención que suelen acompañar la fase de redacción, además de prestarme su colaboración. También, como buena amiga, Ana Sebastià, ha padecido en parte esta situación, lo que no ha sido obstáculo para contar con su apoyo en todo momento, revisando el texto y sugiriéndome nuevas y útiles ideas. Espero que sigamos trabajando juntos mucho tiempo. A todos, así como a aquéllos cuya expresa contribución cito a lo largo de la obra, mi más sincero agradecimiento.
1 F. Dosse: La historia en migajas, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1988.