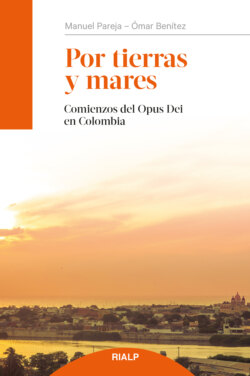Читать книгу Por tierras y mares - Manuel Pareja Ortiz - Страница 5
ОглавлениеPRÓXIMO DESTINO: COLOMBIA
DURANTE SU VIAJE A COLOMBIA EN 1983, el primer sucesor de san Josemaría, el beato Álvaro del Portillo, afirmó que ya en 1939 había oído hablar al fundador de su devoción a Nuestra Señora de Chiquinquirá, Patrona de Colombia, y también referirse con enorme cariño a este país. «Miro el porvenir con mucho optimismo —decía el fundador en 1947—: veo ejércitos de hijos míos de todos los países, de todas las razas, de todas las lenguas Basta con que los primeros hagan lo que puedan —¡con alegría!— por corresponder, obedeciendo cada día con más empeño».
Por esos años, a mediados del siglo XX, el mundo observaba con una tensa expectativa el desarrollo de la llamada Guerra Fría. Tanto la Unión Soviética como Estado Unidos realizaban pruebas atómicas, haciendo explotar bombas y desarrollando tecnología bélica, en un pulso que tenía en vilo al mundo. Mientras tanto, san Josemaría también promovía una guerra, pero diferente, porque —según sus palabras, recogidas en unos apuntes tomados de una de sus meditaciones—, «nosotros estamos combatiendo una hermosísima guerra de amor y de paz: in hoc pulcherrimo caritatis bello! Tratamos de llevar a todos los hombres la caridad de Cristo, sin excepción de lenguas, ni de naciones, ni de circunstancias sociales».
Como siempre, la cabeza del fundador hervía con proyectos apostólicos. No le faltaban iniciativas, pero sí medios materiales, tiempo y gente. Sus planes, aunque realistas y concretos, tenían aspiración universal y metas, por el momento, inasequibles: «El mundo es muy grande —¡y muy pequeño!— y es preciso extender la labor de polo a polo», decía.
De la conciencia de la filiación divina, central en la espiritualidad de la Obra, se desprende el afán apostólico.
Se entiende, por tanto, que la aprobación pontificia recibida en 1950 constituyera, entre otras cosas, un estímulo para la labor en todo el mundo. Esta expansión reflejaba, además, el carisma original que había recibido san Josemaría: el Opus Dei no había nacido para resolver el problema de un país, o de un momento determinado de la historia. Era un mensaje universal, en el tiempo y en el espacio.
El trabajo apostólico, iniciado en la segunda mitad de los años cuarenta en Portugal, Gran Bretaña, Italia, Irlanda y Francia, alcanzaría pronto a otros países europeos. El viaje realizado a América por algunos miembros del Opus Dei en 1948, fue seguido por el comienzo de la labor en México, Estados Unidos, Chile y Argentina.
Eran tiempos de incomprensión, de construcción y de expansión. De incomprensión: la había habido ya en España casi desde los comienzos; de construcción: porque estaban en pleno desarrollo las obras de adecuación de Villa Tevere, la sede central de la Obra en Roma, y del Colegio Romano[1]; y de expansión: porque el afán de san Josemaría por llevar a Cristo a las almas, hasta los últimos rincones del mundo, no daba espera.
Por esos años, considerando cómo la Obra difundía por el mundo el buen olor de Cristo, san Josemaría daba gracias a Dios al oír lo que algunos, sorprendidos de la vitalidad del Opus Dei, decían: ¡Cómo corre la Obra! «No saben —comentaba el fundador— que yo me he esforzado todo lo posible porque no corriera; hemos tirado de las riendas a este caballo joven, para que no se pudiera encabritar»[2]. Por entonces, el Opus Dei, además de estar arraigado en España, estaba comenzando en varios países de Europa y de América.
TAMBIÉN EN COLOMBIA
San Josemaría preparó con su oración, con su sacrificio, pero también con su incansable actividad, el comienzo del trabajo apostólico en Colombia. De este empeño personal son prueba fehaciente las cartas que, dirigidas a diversos eclesiásticos, prepararon el camino a las personas que habrían de empezar la labor apostólica del Opus Dei en este país. Desde febrero de 1951, el fundador mantuvo una correspondencia con algunos sacerdotes colombianos que se habían interesado por el comienzo de la labor del Opus Dei en su país, con la Nunciatura y con el arzobispo de Bogotá monseñor Crisanto Luque. Siempre procuró contar con la conformidad de la autoridad eclesiástica para empezar en un país, en una ciudad, y Colombia no fue una excepción en este modo de obrar.
Para los inicios de esa labor, una de las personas que vendría a tener un papel protagónico sería monseñor Carlo Martini, quien se había desempeñado como secretario en la Nunciatura Apostólica en Madrid. Llegó a tener gran amistad con san Josemaría y con Álvaro del Portillo, a raíz de unas circunstancias curiosas. Las primeras noticias que tuvo Mons. Martini sobre el Opus Dei fueron a través de algunas denuncias y calumnias que se presentaban contra la Obra en la Nunciatura Apostólica en Madrid. La investigación y estudio de estas denuncias dieron lugar, como era lógico, a un conocimiento grande y a una no menos grande admiración y estima por el Opus Dei, y a un trato muy cercano con el fundador.
Después, corriendo el tiempo, Mons. Martini vino a trabajar, como auditor a la Nunciatura en Bogotá. Viendo el buen ambiente de Colombia y la religiosidad de sus gentes, pensó que era un sitio ideal para el trabajo del Opus Dei, y empezó a insistir por carta a san Josemaría para que la Obra viniese cuanto antes a este país. De hecho, la primera carta de san Josemaría, fechada el 28 de febrero de 1951, que preparaba el comienzo de la labor en Bogotá, estaba dirigida a Mons. Carlo Martini, quien no sólo insistió mucho sino que se preocupó también de interesar en el asunto al mismo nuncio apostólico, que por entonces era Mons. Antonio Samoré.
San Josemaría, en los meses siguientes, escribió varias cartas al nuncio apostólico, a monseñor Crisanto Luque, arzobispo de Bogotá, y a dos sacerdotes colombianos que trabajaban con universitarios y estaban interesados en conocer el Opus Dei: el padre Luis María Fernández, asistente nacional de la Acción Católica en Bogotá, y el padre Isidoro López, de Medellín.
Todas estas gestiones las iba realizando san Josemaría en medio de un clima de trabajo intenso y de enfermedad. La diabetes que venía sufriendo desde 1944 no le daba tregua: trastornos visuales y circulatorios, ulceraciones, cefaleas, fuertes hemorragias, la pérdida de todos los dientes. Además, debía llevar una rígida dieta alimenticia que excluía muchos alimentos. Los padecimientos le resultaban tan intolerables que —en tono de broma— decía que le traían, de continuo, memoria del Purgatorio.
Además, en ese año 1951 tuvieron lugar, en España, tanto el primer Congreso General de los hombres, como el de mujeres, con todo lo que suponía de trabajo —antes, durante y después— una reunión de ese estilo[3].
El fundador seguía consagrando todas sus energías a la formación de sus hijos e hijas y a sus tareas como cabeza de esa familia sobrenatural. Y pensaba, entre otras cosas, en los que pronto irían a Colombia. Ya desde el mes de abril de ese año, varias de sus cartas se referían al envío, casi inminente, de «un sacerdote y dos profesionales: más tarde se enviará un pequeño grupo de estudiantes».
Así pues, desde inicios de 1951, tanto el nuncio en Colombia como el arzobispo de Bogotá venían solicitando por escrito al fundador del Opus Dei que emprendiera cuanto antes la labor apostólica en este país.
El nuncio no se limitó a escribir cartas, sino que con mucho empeño tomó cartas en la cuestión. Procuró que desde la misma Nunciatura ayudaran a realizar los trámites de visados, y que se dispusiera el alojamiento en la Casa Provincial de los Hermanos de La Salle para quien fuera a iniciar la labor en Colombia.
A comienzos de septiembre de 1951 el fundador del Opus Dei escribió a Mons. Samoré anunciándole la próxima llegada del sacerdote Teodoro Ruiz. Le agradeció al nuncio todo el apoyo prestado para empezar la labor en Colombia y le sugirió que don Teodoro, muy versado en derecho canónico, le podría ayudar en la Nunciatura. Asimismo, le solicitó que cualquier indicación para don Teodoro —que ya estaba preparado para viajar— se la hiciera llegar a través del secretario general del Opus Dei, que residía en Madrid[4].
TEODORO RUIZ JUSUÉ
Don Teodoro nació en Barcelona (España) el 27 de diciembre de 1917. Pasó buena parte de su infancia y juventud en Reinosa, donde su familia siguió viviendo cuando él marchó a Valladolid para hacer sus estudios de Derecho.
En esa época, estalló la Guerra Civil española, un drama que marcó con su huella a toda una generación de jóvenes. José Orlandis, que lo conocería en años sucesivos, trazó un perfil de la figura de Teodoro Ruiz, tras su fallecimiento en el año 2001 en Palma de Mallorca. Entre otras cosas, apuntó las consecuencias de esa guerra en la generación de Teodoro: «De los 68 estudiantes de Derecho que componían, en 1936, el curso de Teodoro en la Universidad vallisoletana, sólo 14 quedaban con vida, cuando, en 1939, volvieron a abrirse las aulas».
Es de destacar uno de los momentos que Teodoro tuvo que afrontar en plena guerra civil, habiendo llegado hasta las puertas de la muerte. Cuenta José Orlandis:
El 18 de julio de 1936 sorprendió a Teodoro de vacaciones con su padre y hermana en una hostería de las montañas de Cantabria. A los pocos días, una partida de milicianos se presentó allí a practicar un registro y en el bolsillo de la chaqueta del joven Teodoro apareció un carnet y unas octavillas comprometedoras.
—¡Hemos cazado a un pez gordo! —clamaron los milicianos, anunciándole que iban a fusilarle inmediatamente—. Pero, para que se vea que somos unos caballeros —le dijeron—, dinos cuál es tu último deseo, que te concederemos lo que nos pidas.
—Me gustaría tomar una taza de chocolate —fue la desconcertante respuesta del condenado.
Según confesó después más tarde, fue lo primero que se le ocurrió para ganar unos instantes y prepararse a “bien morir”.
Pero en aquellos enloquecidos meses de verano de 1936, podían suceder las cosas más insospechadas. Y así ocurrió en esa ocasión. Mientras el pelotón de milicianos se llevaba a Teodoro al comedor para preparar la taza de chocolate, uno de los cabecillas se quedó en la habitación vigilando al padre de Teodoro. Pronto, por el acento, advirtieron —prisionero y vigilante—, que ambos eran asturianos, oriundos de dos valles vecinos, y hasta tenían amigos comunes.
—¿Por qué vais a matar a ese pobre muchacho que habrá podido hacer una chiquillada, pero que de pez gordo no tiene nada? —se atrevió a insinuar el afligido padre.
—Déjalo de mi cuenta —respondió el miliciano.
Mientras Teodoro apuraba su taza de chocolate, advirtió que los milicianos hablaban entre sí y, sin más aviso, montaban en los coches y desaparecían. Por puro milagro, había salvado la vida.
Quedaban aun años de Guerra Civil, en los que la modesta carrera militar de Teodoro no pasó del ascenso a cabo.
Cuando por fin llegó la paz, se reavivó el natural deseo de terminar cuanto antes la carrera y abrirse un camino en la vida.
Cuando yo le conocí, Teodoro tenia novia formal, y decía sentirse ya harto de aventuras. Pero se equivocaba totalmente, porque sería Dios el que se encargaría ahora de complicarle la vida[5].
Al acabar la Guerra Civil española, se extendió el apostolado del Opus Dei a Valladolid, Zaragoza y Barcelona, tres ciudades universitarias que ofrecían posibilidades de conocer a jóvenes que entendieran el mensaje del Opus Dei.
El 30 de noviembre de 1939, el fundador y Ricardo Fernández Vallespín viajaron a Valladolid. Habían llevado consigo una lista de estudiantes, amigos de gente conocida en Madrid. El plan consistía en hablar con todos los que pudieran sobre los ideales y la formación espiritual que ofrecía el Opus Dei.
Por la mañana el Padre[6] dirigió la meditación. Se centró en la llamada de Cristo a los apóstoles: «Nos encontramos en Valladolid —comentó— para trabajar por Jesucristo, luego ya hemos tenido éxito en nuestra empresa. Si no consiguiéramos ver a ninguno de estos muchachos, no por eso nos consideraríamos fracasados».
De hecho todos los jóvenes que tenían en su lista, salvo uno que no estaba en la ciudad, se presentaron en el Hotel Español, donde se habían alojado. Escrivá habló con ellos del amor a Dios, de santificar sus estudios y de ayudar a sus amigos y parientes a acercarse más a Cristo.
Al cabo de un par de meses, el 27 de enero de 1940, el fundador, Álvaro del Portillo, Francisco Botella y Vicente Rodríguez Casado volvieron a Valladolid en un auto de segunda mano que se averiaba con tanta frecuencia que llegaron a la ciudad hacia las 3 de la madrugada.
Se alojaron en el Hotel Español. Allí, en una habitación, se reunió un grupo de jóvenes. Entre ellos había uno de veintidós años que estaba terminando Derecho, llamado Teodoro Ruiz Jusué, que había ido con su amigo Juan Antonio Paniagua, estudiante de Medicina. Todos los jóvenes convocados mostraron interés por la presentación que hizo Portillo del mensaje del Opus Dei, por una charla de Francisco Botella sobre la importancia del trabajo profesional, y por otra exposición de Rodríguez Casado acerca de la vida de los primeros cristianos.
Pasado el tiempo, Teodoro rememoraría así su primer encuentro con el Padre: «Apenas iniciadas las presentaciones, enseguida tomó la palabra nuestro fundador para explicar el motivo de su presencia en Valladolid y las principales características de la labor apostólica que se trataba de realizar. Comenzó diciendo que había que ser cristianos de verdad, y nos dio una explicación de qué significa vivir en serio la vida cristiana. Hoy nos parece muy claro y lo vemos hasta lógico, pero en aquella época constituía una novedad absoluta, porque se daba entonces mucha importancia a las manifestaciones externas de piedad, y quizá se descuidaba la importancia de trato personal de cada alma con Dios».
La idea de cultivar una vida interior de relación personal con Cristo mediante la oración y el sacrificio era novedosa, pero más lo era el mensaje del Opus Dei sobre el trabajo profesional: medio para alcanzar la santidad y hacer apostolado, y ámbito de práctica de virtudes como la laboriosidad, la lealtad, el compañerismo y la alegría. Era la primera vez en su vida que Teodoro oía hablar de que Dios contaba con sus luchas diarias, con el estudio del Código Civil y con su amistad para llevar la redención de Cristo a muchos hombres y mujeres.
El trato con Álvaro del Portillo fue una de las cosas que más influyó en él para que admirara y siguiera ese camino de santidad que es el Opus Dei. A propósito de él, y a modo de muestra, don Teodoro recogería en sus recuerdos, años más tarde: «Cuando volví de traer a un amigo, estaba Álvaro hablando con detalle de la vida de piedad que se vivía en esa labor de apostolado, insistiendo en el trato con Dios a través de la oración y de los sacramentos. Una vida espiritual intensa, pero procurando no hacer cosas raras, sin llamar la atención, sin ostentaciones. Una piedad sólida, pero evitando actuar cara al exterior. Que esto lo aconsejara un sacerdote, ya era una novedad; pero que lo dijera un señor normal y corriente que estaba acabando Ingeniería de Caminos —en España, por entonces, era la aristocracia universitaria—, le hacía ir a uno de sorpresa en sorpresa».
En medio de tantas y tan diversas actividades, Álvaro se comportaba con una grande y normal naturalidad que, sin embargo, traslucía presencia de Dios, unidad de vida en cualquier circunstancia, madurez espiritual. A Teodoro, en su primera conversación con él, le sorprendió también la soltura, aplomo y espontaneidad con que un estudiante de ingeniería hablaba de la oración y de los sacramentos, sin superficialidad ni beaterías. Sus palabras resultaban convincentes, atractivas, novedosas. Sobre todo, porque se intuía que no se trataba de algo teórico, sino de vivencias personales. Comentaba don Teodoro: «Se veía que era hombre de fe práctica y firme, que se alimentaba con una piedad recia, a base de mucha oración y sacramentos y de una tierna devoción a la Santísima Virgen».
En aquellas reuniones se hablaba de hacer ciencia, aportando algo nuevo a lo que ya habían estudiado otros; y se hacía mucha referencia, al mismo tiempo, a la vida de los primeros cristianos. «Oyendo aquello —comentaba don Teodoro— nos dábamos cuenta de que conocíamos algunas anécdotas de los primeros cristianos, pero se nos escapaba lo fundamental: los primeros cristianos vivían el Evangelio porque lo tenían bien aprendido, con un espíritu, una audacia, una remoción apostólica, que les hizo cambiar el mundo. No coincidía aquella descripción con la imagen que muchos teníamos de ellos: personas buenas, pero escondidas casi siempre en las catacumbas».
Después de explicar la teoría, los miembros de la Obra pedían a sus nuevos amigos que la pusieran en práctica invitando a otros a venir al hotel. Teodoro y los otros así lo hicieron; al mismo tiempo, sus amigos salieron y volvieron llevando a otros consigo. Pronto el hotel estuvo abarrotado.
A pesar del número, el Padre habló con cada uno de ellos al menos durante unos momentos. El primer encuentro del joven Teodoro con el Padre sólo duró unos diez minutos, durante los cuales empezó preguntándole por sus estudios y le sugirió que pensara hacer el doctorado y seguir una carrera de enseñanza, pues le abriría muchas puertas para hacer apostolado. Luego dirigió la conversación hacia la vida espiritual. Le dijo: «Quisiera hacerte algunas preguntas que, a lo mejor, podrían ser incómodas. Si no quieres, no hace falta que me contestes».
Era un detalle de delicadeza y de respeto a la libertad que san Josemaría solía tener en el trato con quienes se acercaban a él para tener dirección espiritual. «La primera pregunta —sigue don Teodoro— era sobre frecuencia de sacramentos; la otra versaba sobre posibles compromisos afectivos del corazón. Ocasión que aprovechó, con gran sentido sobrenatural, para insistir en la importancia de la comunión frecuente y de vivir los amores de la tierra noble y limpiamente. No recuerdo que me dijera nada más, pero sí tengo muy grabada la impresión que me dejaron aquellas pocas palabras, tan certeras y atinadas, de un sacerdote que me acababa de conocer hacía apenas un rato».
Varios de la Obra viajaron a Valladolid en febrero y marzo de 1940. Entre visita y visita escribían a los estudiantes que habían conocido. El 3 de marzo, durante un largo paseo por la ciudad, Francisco Botella explicó a Teodoro: «Mira: las actividades apostólicas en las que has participado no son simplemente el resultado del celo de un sacerdote y de unos pocos entusiastas. Son las actividades de una institución querida por Dios a la que el Padre y nosotros hemos dedicado la vida. Y a ti, ¿te llama Dios a entregarte a Él?».
Teodoro habló con el Padre esa misma tarde sobre su posible vocación. El fundador le sugirió que buscara el consejo de Nuestro Señor en la oración. «Mira —le dijo—, lo único que puedo hacer es encomendarte y pedir a Dios que te ilumine y te ayude a acertar. Si quieres, mañana asistes a mi misa y encomiendas el asunto; yo también lo encomendaré».
«Padre, estoy preparado para lo que haga falta», le dijo Teodoro después de misa.
Y ese día, 4 de marzo de 1940, pidió incorporarse al Opus Dei. Fue una de las primeras personas que pidieron la admisión en Valladolid. Escrivá le entregó un crucifijo para llevarlo siempre consigo en el bolsillo.
Llegó un momento en que ya no era posible reunirse en aquella pequeña habitación de hotel. Entonces, el Padre encargó a José Luis Múzquiz que buscara un piso en el que se pudiera realizar mejor la tarea apostólica que comenzaba. El padre de Teodoro Ruiz tenía un local sin alquilar: un piso vacío, pequeño y modesto, contiguo a su casa.
Según el testimonio de un amigo que conocía a la familia Ruiz Jusué, el padre de Teodoro había reservado ese piso para su hijo, que estaba terminando Derecho, con el deseo de que pronto contrajese matrimonio y viviera al lado —pared con pared— del domicilio paterno[7].
Pero entonces, Teodoro le propuso disponer de ese piso para instalar el Centro de la Obra. Su contestación fue lacónica: «¡De ningún modo!».
Era que había tenido una mala experiencia con los estudiantes que acababan de abandonarlo. Teodoro no replicó, pero acudió a los ángeles custodios, porque no veía otra salida para convencer a su padre. Inesperadamente, el mismo día, un rato después, le oyó decir: «Bueno, si se trata de unos chicos formales, adelante».
El Padre bendijo el piso el 2 de mayo de 1940, después de haber celebrado la Santa misa en una capilla de la Catedral. El espacio era mínimo; las circunstancias pusieron nombre al inmueble recién estrenado: “El Rincón”. Solamente tenían seis sillas por mobiliario. No había oratorio, pero pusieron una pequeña imagen de la Virgen en una repisa del cuarto de estar. Por las tardes, unos cuantos se reunían allí para estudiar. Interrumpían el estudio para hacer un rato de oración mental, sentados en torno a la imagen de Nuestra Señora, entre silencio y silencio uno de ellos iba leyendo puntos de Camino.
El 2 de octubre de 1940 hicieron la incorporación definitiva al Opus Dei Amadeo de Fuenmayor, José Orlandis, Fernando Delapuente, Francisco Ponz y Teodoro Ruiz, en presencia del Padre. En esa ocasión el Padre los sorprendió con esta pregunta: «Y si yo me muero esta noche, si os quedarais solos cualquier día, vosotros, ¿qué?, ¿seguiríais con la Obra?». Superada la sorpresa por lo inesperado de la pregunta, cuenta Francisco Ponz, «la respuesta emocionada y un tanto balbuceante —porque estábamos seguros de nuestra inutilidad, pero también de que por medio andaba el empeño de Dios— fue que sí, que haríamos desde luego cuanto estuviera en nuestras manos para que el Opus Dei siguiese adelante».[8]
Teodoro terminó sus estudios universitarios con brillantez, lo que le llevó, luego, al doctorado y a opositar a una cátedra universitaria. Se trasladó a Madrid a principios de 1941. Vivió con el fundador en el centro de la calle Diego de León. En el curso 1941-1942 fue Director de la residencia de Jenner. Entre los años 1941 y 1944 fue colaborador del Instituto Francisco de Vitoria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y profesor ayudante de la cátedra de Historia de la Iglesia y Derecho Canónico de la Universidad Central.
El 1 de octubre de 1943, después de meses de obras, abrió sus puertas la Residencia de estudiantes la Moncloa. El primer Director fue Teodoro Ruiz. El 25 de junio de 1944, fue testigo presencial de la ordenación de los tres primeros Numerarios. En 1945 dirigió el Centro de la calle Españoleto. Ordenado sacerdote el 29 de septiembre de 1946, fue, durante varios años, prácticamente el único sacerdote del Opus Dei en Andalucía.
Aparte de las ocupaciones que le suponían los encargos en la Obra, Teodoro continúo su labor intelectual. Consta que entre 1944 y 1948, publicó dos artículos en revistas científicas[9].
Viajó a Roma en julio de 1947, y permaneció varias semanas en el Pensionato, a donde habían comenzado a trasladarse a vivir los de la Obra desde Città Leonina. Durante esas semanas dictó clases de latín a los que vivían allí.
Y llegó el día, en 1951, en el que el fundador le planteó el desafío de una nueva aventura: le preguntó si estaría dispuesto a marchar a Colombia para iniciar allí, él sólo y sin dinero, la labor del Opus Dei. Si ya se había entregado a Dios y si ya se había comprometido también con el Padre a hacer lo que hiciera falta por sacar adelante la Obra, no se iba a echar atrás a la hora de enfrentar lo desconocido.
Cuando emprendió su viaje a Colombia, este joven sacerdote contaba con 33 años, pero dentro de la Obra podía considerarse como uno de los mayores, dada la gran juventud de la casi totalidad de sus miembros.
Desde el primer momento de su llegada a Bogotá, don Teodoro se hizo muy colombiano. Dejó constancia de ello Joaquín Madoz, quien de paso para Quito, en octubre de 1954, pasó quince días en Bogotá. Fruto de esos días de convivencia con don Teodoro, concluyó: «Conoce más cosas del temperamento y de la geografía, de las costumbres y de la sociedad colombiana, que todos los nacionales nacidos y por nacer». Habían pasado solo tres años desde su llegada a Colombia, pero se había metido tan a fondo en su misión, se había tomado tan en serio el encargo recibido, que ya nada del nuevo país le resultaba extraño, postizo o forzado: este había llegado a ser su nuevo país.
Pasados los años, José Orlandis apuntaría, en la semblanza que escribió sobre don Teodoro: «Fue un hombre de Dios que supo vivir con admirable naturalidad la epopeya de una dilatada y apasionante existencia.
PREPARANDO EL VIAJE
Conviene señalar un hecho que vendría a influir, de alguna manera, en los inicios de la labor de la Obra en Colombia. Una señora, doña Eugenia Ángel de Vélez, devota de la Virgen de Fátima, había viajado de Colombia a Portugal para visitar Cova de Iría y, con motivo de ese viaje, había tenido la oportunidad de encontrarse con sor Lucia, una de las videntes de Fátima. Según contó después, en un folleto que publicó sobre el viaje, sor Lucia le habló mucho de la Obra, insistiéndole en que ojalá el Opus Dei se estableciera en Colombia. Desde entonces, doña Eugenia se convirtió en una gran entusiasta de la Obra.
No era la primera vez que sor Lucia había impulsado los apostolados del Opus Dei. En febrero de 1945, san Josemaría estuvo en Portugal, y visitó a sor Lucia, quien le expresó al fundador del Opus Dei su deseo de que comenzara la labor de la Obra en Portugal. Él, que ya había pensado en empezar, pero no de un modo inmediato, le pidió que contribuyera, con sus oraciones, a preparar el camino para que esa empresa sobrenatural tuviera éxito. Con el tiempo se demostró que lo hizo. El propio fundador reconoció, años después: «Sor Lucia fue instrumento del que se valió el Señor para que el Opus Dei comenzara su labor en Portugal». Y, como se ve, también lo fue para que comenzara en Colombia.
Esta y otras intervenciones de diversas personas, motivaron que, en ese mismo año 1951, el fundador planteara a don Teodoro, que residía en España, su traslado a Colombia para iniciar allí la labor apostólica. Él mismo recogería más tarde en sus recuerdos: «La noticia de preparar los papeles para marchar a Colombia me debió de llegar a principios del año 1951. Lógicamente lo primero que hice fue buscar información sobre el país en la Enciclopedia Espasa, y así me enteré de que era el país de las esmeraldas, producía el mejor café del mundo, y su capital, Bogotá, era llamada “la Atenas de Suramérica”».
En efecto, desde el siglo XIX varios historiadores y escritores le habían puesto a la ciudad ese título o apelativo. Aun así, el mérito de la frase parece haber sido del filólogo español Marcelino Menéndez Pelayo.
La extensión del país era de un millón y pico de kilómetros cuadrados —continuaba don Teodoro su relación de datos sobre su nuevo destino—, y quince millones de habitantes aproximadamente. Religión católica y, como régimen político, una república democrática bipartidista. Estas fueron mis primeras noticias sobre Colombia.
Pocos días antes de salir para Colombia, pude conocer, en la Residencia de La Moncloa, al padre Rafael García Herreros, sacerdote eudista; en 1950 había creado un programa radial —“El Minuto de Dios”—, que años más tarde se haría famoso en televisión. El sacerdote pasaba, entonces, por Madrid. No desperdicié la oportunidad de hablar largo y tendido con él.
Otro día, Juan Larrea[10] me hizo llegar la ficha de un compañero de estudios suyo, colombiano, Francisco Pérez, hijo del embajador de Colombia ante la Santa Sede, Y, finalmente, a través de un amigo mío de Granada, supe de un amigo suyo que se encontraba en Colombia: Miguel Alexiades. Estos fueron los datos y referencias que logré reunir antes de marchar a mi nuevo destino.
Por otra parte, por aquellos días, cuando leía los periódicos buscaba con mucho interés noticias de América y, de ser posible, de Colombia. Un día, apareció en el ABC una nota necrológica, dando cuenta del fallecimiento en Bogotá de un gran hispanista, don José Joaquín Casas Castañeda, político, escritor y educador colombiano, que había sido durante muchos años ministro plenipotenciario de Colombia en Madrid en los años treinta. El periódico daba el pésame a los hijos del difunto, y en especial a don Efraín Casas Manrique, que entonces era el Encargado de Negocios de Colombia en Madrid. Recorté la noticia, con el ánimo de expresarle mi condolencia cuando me lo encontrara en alguna de mis frecuentes visitas a la embajada colombiana por aquellos días. Y así surgió el contacto con la familia Casas Manrique, que habría de tener decisiva importancia para los comienzos de la labor en Colombia. Don Efraín me agradeció mucho el pésame y me pidió el favor de llevar algunas cartas y objetos para sus hermanos en Bogotá.
Mientras tanto, don Josemaría venía consagrando todas sus energías a la formación de sus hijos e hijas y a sus tareas como padre de esa familia en crecimiento que era la Obra. Pensaba en los que pronto irían a otros países —Colombia entre ellos—, en la instalación de una amplia residencia de estudiantes en Londres, y en otros proyectos, como la posible creación de una Universidad en España... Continuamente echaba a volar su imaginación, soñando con iniciativas apostólicas.
EL MOMENTO DE PARTIR
El 11 de octubre, durante su estancia en España, después de haber renovado la consagración del Opus Dei al Corazón Inmaculado de María, en los santuarios de Lourdes y de El Pilar, el Padre bendijo a don Teodoro, a punto de partir hacia Colombia. Se encontraron en Diego de León.
Fue una despedida muy emocionante —contaba don Teodoro—: el Padre me dio un gran abrazo, de aquellos tan entrañables que él sabía dar, y a continuación la bendición para el viaje. Estábamos en su habitación e inmediatamente después de bendecirme se acercó a la cama; sobre la cabecera había un Crucifijo de marfil, lo descolgó y dijo:
—Toma. Es para Colombia.
Luego, se dirigió a la estantería, cogió unas obras de san Agustín, en dos tomos encuadernados en cuero rojo, y me los entregó diciendo:
—Esto para empezar la biblioteca de Colombia.
Después, abriendo un cajón del escritorio del despacho, sacó un reloj antiguo, que debía de ser del Abuelo[11], y me lo entregó. Pasamos después a la habitación de tía Carmen[12], para despedirme de ella y, en un determinado momento en que la cosa se puso un poco tierna, nuestro Padre se acercó a la cabecera de la cama de tía Carmen y, descolgando un cuadrito en cobre de la Virgen, me lo entregó diciendo:
—Toma. Esto te lo regala Carmen para Colombia, ¿verdad Carmen?
—Ya no quiero conocer a nadie más —le respondió ella con un mohín de disgusto—, porque se les conoce, se les toma cariño y luego te los llevas por ahí lejos.
Por último, después de “la protesta” de Tía Carmen, el Padre mandó llamar a Andrés Rueda, que era entonces el Administrador General de la Obra para que le entregara todo el dinero que pudiera. Y después de rebañar convenientemente la caja reunió 50 dólares (dos billetes de 20 y uno de 10): ese fue todo el capital que se llevó don Teodoro para comenzar la labor en Colombia. A cambio, entregó todas las pesetas que tenía, puesto que esa moneda ya no le iba a servir en el nuevo país.
Era, humanamente hablando, una locura; una locura que hundía sus raíces en el Evangelio; una locura bendecida por la Iglesia; una locura muy sobrenatural, muy divina... ¡pero una locura al fin y al cabo! Pero, comentaba otro de los pioneros, Antonio Rodríguez Pedrazuela, iniciador de la labor del Opus Dei en Centroamérica: «El Padre confiaba en Dios y en nosotros; y a pesar de nuestra inexperiencia se apoyaba en nuestro espíritu de iniciativa y en nuestra disponibilidad para hacer las maletas y plantarnos en las antípodas. No le importaba nuestra juventud; al contrario: se hacía a nuestro modo de ser —unos veinteañeros llenos de vida—, y se rejuvenecía a nuestro lado. ¡Jamás nos trató como a unos muchachitos! Con fortaleza y paciencia, nos ayudó a forjar el carácter, y nos fue contagiando su sed de Dios y su afán por llevar el mensaje de Cristo a todos los sitios, a todas las almas»[13].
El Padre les decía: «No vamos a enquistarnos en un país. Vamos a fundirnos. Si no, no va: porque lo nuestro no es hacer nacionalismo, es servir a Jesucristo y a su Iglesia santa».
Habría que adaptarse a las costumbres del país en la comida, la bebida y el vestido y el no hacer propaganda del propio país.
No se trataba de expediciones apostólicas numerosas, sino de una, dos o tres personas que se trasladaban a un lugar, a veces a continuar sus estudios, otros a trabajar en su profesión, y siempre a conocer personas y abrir camino. Todo se hacía con absoluta llaneza y naturalidad. Ni la más mínima sombra de solemnidad. Por eso, explicaba el Padre a sus hijos, «no existe la dispersión ni el alejamiento; se sigue formando una apretada familia: Nosotros no nos separamos nunca, aunque físicamente estemos lejos unos de otros. Los que os marchéis ahora dejaréis aquí un pedazo de vuestro corazón, pero dondequiera que se halle uno de vosotros, allí estaremos los demás, con toda nuestra ilusión por acompañarle. No nos decimos adiós, ni siquiera hasta luego; continuamos siempre consummati in unum». Era una realidad que todos los pioneros experimentarían. La mañana del viernes 12 de octubre, después de ultimar los preparativos de maletas, etc., y antes de salir para el aeropuerto de Barajas, don Teodoro fue a Diego de León para despedirse del Padre y recibir sus últimas recomendaciones. Años después, evocando ese emotivo momento, contaba:
Me entregó varios libros que cogió de su biblioteca (además de las múltiples cosas que me había dado el día anterior) para que los llevara a Colombia. Estuve un rato de tertulia con él. Me venía, de modo recurrente, un pensamiento: ¿hasta cuándo tendré que esperar para un rato así? Cerca de las dos de la tarde vino la despedida, obviamente en medio de un montón de sentimientos encontrados.
Me acompañaron al aeropuerto Odón Moles y Benito Badrinas. Almorzamos allí mismo y, después de los abrazos de despedida —de esos en que se vuelca todo el corazón—, a las 3:45 de la tarde subí al avión: un Constellation de 48 plazas, de la compañía colombiana Avianca.
Y en el diario de su viaje, dejaría consignado:
Madrid se pierde en la lejanía y empezamos a volar sobre las nubes. Pero no me interesa el paisaje. Tengo muchas cosas en las que pensar y sobre todo mucho que encomendar. El diálogo con el Señor y la Señora, con los Patronos y Custodios va a durar todo el viaje. Es una necesidad ineludible. En la tierra me separan ya muchos kilómetros del resto de la Obra y toda comunicación tiene que hacerse a través del Cielo.
Pienso en el custodio: ¿irá por dentro o por fuera del avión? Me gusta imaginarle volando por fuera al lado del avión, porque voy junto a la ventanilla y hablo mejor con él hacia fuera. Voy salpicando el Atlántico de jaculatorias a la Señora (Cor Mariae dulcissimum, iter para tutum) y de invocaciones a todos los Patronos[14]. Entre todos hemos de empezar la labor en Colombia. Ya nos vamos acercando a América y empiezo a sentir por dentro una alegría enorme. Una gran confianza y un cariño loco por Colombia. Ya me empiezo a sentir colombiano.
Por fin a las 2 de la tarde se divisa tierra. ¡Estamos en Colombia! Por dentro un poco de emoción. Y brota enseguida la acción de gracias y nuevas peticiones fervientes por esta tierra que va a ser el campo de labor. Aterrizamos en Barranquilla. Lo primero un saludo al Ángel Custodio de Colombia: ya somos muy amigos y vamos a estar en contacto íntimo probablemente mucho tiempo. ¿Cuál será la Patrona de Colombia? Es igual. Ella me escucha perfectamente.
BOGOTÁ
La Bogotá de finales de los años 40 era una ciudad con tranvías y con una mezcla variopinta de habitantes: desde hombres correctamente vestidos de oscuro, que tenían sus encuentros en el parque Santander, o en los alrededores de la Plaza de Bolívar, hasta personas muy sencillas y campesinos procedentes de todo el país.
Los bogotanos de pura cepa no se parecían a nadie en el país, salvo a ellos mismos. La tez rosada, saludable, parecía encendida por el sol y el aire vivo de la Sabana
El centro de Bogotá tenía un cierto empaque, a escala, y una dignidad de ciudad de provincia europea. Respondía al modelo de ciudad hispanoamericana que se había erigido como sede del poder, desde la época colonial. Al mismo tiempo, en los barrios de las periferias se acomodaban como podían, en casas muy pobres, montones de familias desplazadas por la violencia, que habían venido a la capital en busca de un futuro menos tenso y prometedor.
La ciudad se extendía, por el norte hasta la calle 87; por el sur, hasta la calle 24, y por el Occidente hasta la carrera 30.
En lo social, el país, pero especialmente su capital, se había ido convirtiendo por esos años en una especie de volcán humeante. Los temas candentes eran: el impuesto de valorización para la construcción de la avenida Caracas; el acaparamiento de víveres básicos en la canasta familiar; el alza desproporcionada de los precios, ocasionada por las sequías; los racionamientos de agua y de luz; la pobreza de mucha gente, que obligaba a los niños a hacer unos pocos años de primaria y luego, a trabajar.
Don Teodoro consignó algunos datos de la ciudad, tal como él los había palpado en poco más de un mes de su arribo a la capital. Lo hizo en algunas de sus primeras cartas a su familia de sangre —a su padre y a su hermana—, fechadas el 20 de noviembre, y el 1 y 19 de diciembre de 1951: «Bogotá es una ciudad alargada situada en el pie de una cordillera. Tiene de largo unos 20 kms., por 4 o 5 de ancho. La mayor parte de los edificios en el casco central son casas de 3 a 6 pisos. Se conservan bastantes casas del tiempo colonial y son de estilo español. Las calles en el centro estrechas. Pero la parte nueva es una zona de chalets de uno o dos pisos con jardín y calles anchas que se extiende unos 15 kilómetros. El tiempo es de primavera pero con muchas lluvias torrenciales. La ciudad, completamente motorizada: hay más coches que personas».
También da cuenta del ambiente religioso del país: «…las iglesias abarrotadas los domingos, muchas procesiones y muy nutridas, imágenes y estampas por todos lados, todo el mundo se descubre al pasar por delante de las iglesias, etc., etc. La gente es de un fondo naturalmente religioso y bueno».
De hecho, a los cronistas de la época siempre les llamó la atención las numerosas iglesias y conventos que tenía Bogotá. Eran iglesias con mucho empaque y de gran factura, que fueron superando la prueba del tiempo, y que demostraban la generosidad que acompañaba la fe de los colombianos. A su lado se fue formando paulatinamente la ciudad.
La afluencia de fieles y penitentes a los santuarios religiosos, y la concurrencia a las celebraciones de Semana Santa en las distintas ciudades del país, corroboraban la predominancia de la religión católica. Ha sido siempre mayoritaria en Colombia, y se ha expresado mediante la liturgia formal y la religiosidad popular. Los colombianos siempre le han profesado devoción a distintos “patronos”, cuya influencia ha variado de una región a otra del país: la Virgen de Chiquinquirá, el Sagrado Corazón de Jesús, el Santo Ecce Homo, la Virgen de Las Lajas, el Señor de los Milagros, el Divino Niño…
No es de extrañar, por eso, que en el Himno Nacional, en uno de sus versos principales, haya una alusión expresa a esa fe del pueblo colombiano:
La humanidad entera,
que entre cadenas gime,
comprende las palabras
del que murió en la cruz.
Por otro lado, Colombia siempre se ha distinguido por su devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Fue una de las primeras naciones que se consagró, el 22 de junio de 1902. Poco después, el país alcanzó la paz y superó la “Guerra de los Mil Días”. El gobierno hizo un Voto Nacional e impulsó la construcción de un templo, hoy conocido precisamente como la Iglesia del Voto Nacional, en el parque de Los Mártires. Durante muchos años el presidente de turno renovó, en una ceremonia solemne, esta consagración, hasta que se introdujo un cambio en la constitución política del país que cesó esta costumbre.
Continúa su descripción don Teodoro en carta que le escribe a Odón Moles, el 16 de diciembre, en la que le dice: «Desde el Presidente de la República para abajo, todo son a pedir ayuda y colaboración para levantar el nivel espiritual, cultural y material del país. Hay posibilidades como digo formidables, pero está todo por hacer. Con gente y un poco de tiempo se podrán hacer aquí cosas estupendas».
Al ver las iglesias llenas y la piedad popular, vibraba el sacerdote al ver esas multitudes, y soñaba con llegar a todos, uno a uno, con ese apostolado de amistad y confidencia, tan característico de la espiritualidad de la Obra. Para eso había venido: para recordarles la llamada universal a la santidad y el valor santificador de todas las actividades cotidianas. Veía —son sus palabras— «un fondo de religiosidad ancestral y del buen natural de las gentes que son de suyo sencillas y piadosas. La juventud tiene ansias de ideales y capacidad de entusiasmo para enamorarse y lanzarse a la lucha».
AIRES QUE CORRÍAN POR COLOMBIA
Se podría pensar que san Josemaría había sido osado al encargar el inicio de la labor de la Obra a un solo hombre, con apenas unos dólares en los bolsillos, y en un país cuya situación política y social era al menos inquietante.
Una aguda polarización social y las elecciones presidenciales de 1946 tuvieron como consecuencia una explosiva polarización política. Colombia se convirtió en un país partido vertical y horizontalmente. Estando así las cosas, el 9 de abril de 1948, a la una de la tarde, un hombre sacó tranquilamente su revólver y disparó tres veces, provocando pánico en la calle. Frente al edificio Agustín Nieto, en pleno centro de Bogotá, cayó un señor de abrigo oscuro y sombrero.
Minutos después se supo que aquel señor era Jorge Eliécer Gaitán. El pueblo había encontrado en él quién expresara sus inquietudes sociales. Era un caudillo que tomó como bandera de su discurso político el responsabilizar a la oligarquía de toda la miseria popular. Gozaba de un carisma arrollador. Por eso, al conocer la noticia de su asesinato, el volcán estalló.
Como lava del subsuelo, surgieron de todas partes hombres enloquecidos, blandiendo machetes y banderas rojas, y todo a su paso ardió, todo fue saqueado y destruido. Los desmanes de ese día fueron conocidos como El Bogotazo, durante los cuales, ardieron muchos edificios; el sistema de tranvías, que fue símbolo de la Bogotá de la primera mitad de siglo, también desapareció; y perdieron la vida no solo el asesino de Gaitán sino numerosas personas.
El palacio arzobispal no fue ajeno a este desastre. También fue destruido durante los incendios.
Una Bogotá desapareció aquel día. Nació otra, que no era ya la tranquila, soñolienta y provinciana ciudad que por cinco centavos se recorría en un tranvía. Esa había sido durante siglos una ciudad virreinal de tertulias, de poetas, de oradores, que tomaban chocolate, vestidos elegantemente a la moda de Londres, con su sombrero en la mano.
Las elecciones presidenciales de noviembre de 1949 supusieron una intensificación del enfrentamiento entre conservadores y liberales, que se mantuvo durante toda la administración de Laureano Gómez, del partido conservador. Él presidía el país cuando el 13 de octubre de 1951 don Teodoro llegó a Colombia. Sin embargo, dos semanas después, el presidente tuvo que abandonar el cargo por un problema cardio-vascular, y fue sustituido el 5 de noviembre de 1951 por Roberto Urdaneta Arbeláez como presidente encargado. Urdaneta era un próspero abogado, vinculado a las grandes familias de Bogotá; se había educado con los jesuitas en España y había ejercido en Colombia su profesión en grandes compañías. Era reconocido como un hombre ecuánime y de diálogo.
El recién llegado sacerdote español ya sabía que se trataba de una nación de profunda fe católica. Pero, en lo social y político, el país se encontraba inmerso en un periodo de su historia conocido como “La Violencia”, que abarcó prácticamente toda la década: desenfreno de origen político, que enfrentaba a los dos partidos dominantes, pero que venía de muy atrás, y que, desgraciadamente, continuaría luego bajo otros parámetros.
La población del país se acercaba a los quince millones de habitantes, de los cuales Bogotá albergaba algo más de 700 000.
A pesar del enorme trauma histórico, la década de los cincuenta fue de grandes ilusiones y profundas esperanzas. Este ímpetu se palpa en las aspiraciones por la educación, en la proliferación de universidades, al menos en Bogotá, en el afán por acceder a los ámbitos de la cultura y la creación, en el éxito de los cinematógrafos, en el despliegue de la radiodifusión, en el auge de las revistas literarias, en la construcción de nuevas áreas residenciales y novedosos equipamientos urbanos, y en la pasión por la vida urbana.
La urbanidad que se enseñaba poseía un fuerte componente de principios cristianos. De hecho, “el Carreño”, quizás el manual más conocido y utilizado, recordaba: «En los deberes para con Dios se encuentran refundidos todos los deberes sociales y todas las prescripciones de la moral; así es que el hombre verdaderamente religioso es siempre el modelo de todas las virtudes, el padre más amoroso, el hijo más obediente, el esposo más fiel, el ciudadano más útil a su patria».
Hasta bien entrado el siglo XX, casi toda la educación en Colombia estaba en manos de instituciones de la Iglesia: los Hermanos de La Salle, los Salesianos, las Hermanas de la Presentación, las Esclavas del Sagrado Corazón, etc. Casi todos los colegios, de hecho, tenían nombres confesionales.
En lo económico, Colombia cubría, según los informes de esa época, un veinte por ciento del mercado mundial del café; la balanza de pagos se fue recomponiendo y los ingresos de la “nación cafetera” se incrementaron.
Don Teodoro nos da algunos datos de lo que percibía, al poco de llegar: «La moneda es el peso colombiano. Equivale a 15 pesetas. La vida aquí está mucho más cara que en España. Por ejemplo: cortarse el pelo cuesta un peso, o sea 15 pesetas. El franqueo de una carta son 76 centavos o sea unas 11,50 pesetas. Y así todo. La vida en España es una verdadera ganga; no sabéis lo que tenéis ahí. Con lo que gasta aquí una persona en una semana, tienen ahí para vivir un mes. Los estudios les cuestan a los chicos un dineral. Cantidad y variedad de artículos y productos hay todo lo que se quiera. Claro es que los sueldos de la gente también van un poco en proporción, pero de todas maneras la vida es cara. Como veis el ideal sería cobrar aquí y vivir ahí. Por eso van a esa tantos turistas. La moneda de Colombia es una de las más altas del mundo. Cualquier hombre aquí gana 10 o 20 veces más que en España».
Y podríamos completar el cuadro, con otra de sus cartas escrita, tiempo después, a Jesús Arellano:
Estar en Colombia no supone nada diferente de estar en Sevilla, o en Granada, o en Cádiz, o en Córdoba: calles y casas con puro estilo andaluz, gentes para las que el tiempo no tiene importancia y fandangos y bulerías a todas horas.
Ni qué decir tiene que todo esto nos hace recordar con más facilidad esas tierras, esas casas y aquellas jornadas inolvidables bajo el sol o bajo la luna de Andalucía.
En cada cruce de carreteras y en cada rincón de los caminos nunca falta una imagen de la Señora con sus flores y sus velas encendidas, pregonando la gran devoción mariana de este pueblo heredada de sus mayores.
[1] El Colegio Romano de la Santa Cruz fue erigido por san Josemaría en 1948. Allí se forman los futuros sacerdotes, los profesores de centros de formación de la Obra, y las personas que empiezan la labor del Opus Dei en nuevos países. Además, allí adquieren una visión universal de la Iglesia y del Opus Dei.
[2] VÁZQUEZ DE PRADA, A., El Fundador del Opus Dei, Rialp, Madrid, 2003, vol. III, p. 317.
[3] Los Congresos Generales, en el Opus Dei, son reuniones para examinar las actividades realizadas desde el anterior Congreso, proponer iniciativas apostólicas y nombrar los miembros del Consejo General. Actualmente, se celebran cada ocho años; en la época que nos ocupa se reunían cada cinco años.
[4] En España “don” se utiliza para referirse a un sacerdote secular. Y, como los sacerdotes del Opus Dei son seculares, aquellos primeros que eran españoles solían preferir que se les llamara “don” y no “padre”, que es más habitual para los religiosos.
[5] ORLANDIS, J., Una taza de chocolate, en http://www.conelpapa.com/quepersigue/opusdei/opusdeivalladolid2.htm (6-I-2018).
[6] La paternidad espiritual del fundador originó que, desde los primeros tiempos del Opus Dei, los que rodeaban a san Josemaría le llamaran así: el Padre. La costumbre continuó con sus sucesores, y la usaremos también en este texto.
[7] DÍAZ, Onésimo, Posguerra, Rialp, Madrid, 2018, p. 237, nota 63.
[8] PONZ, F., Mi encuentro con el Fundador del Opus Dei. Madrid, 1939-1944, Eunsa, Pamplona, 2000, pp. 65-66.
[9] Las cartas de hermandad en España, Anuario de historia del derecho español, n.º 15, 1944, págs. 387-463. Y Los efectos jurídicos de la ignorancia en la doctrina matrimonial de Hugo de San Víctor y Roberto Pulleyn, Revista española de derecho canónico, Vol. 3, n.º 7, 1948, págs. 61-105.
[10] Juan Larrea Holguín nació en Buenos Aires (9-VIII-1927). Estando en Roma, donde vivía con su familia, pidió la admisión en el Opus Dei como numerario, a la edad de 21 años. El 6 de octubre de 1952, su familia se volvió a Ecuador y, entonces, le correspondió a él iniciar la labor apostólica del Opus Dei en su país. Realizó un intenso apostolado con todo tipo de personas. Fue ordenado sacerdote en 1962, y consagrado obispo en 1969. Fue arzobispo de Guayaquil (1989-2003). Murió en 2006, y su causa de beatificación y canonización se inició en 2016.
[11] El Abuelo era don José Escrivá y Corzán, padre del fundador. Ninguno de los de la Obra lo llegaría a conocer, porque murió en 1924, antes de la fundación de la Obra, pero, por lo que pudieron saber de oídas, llegaron a tomarle gran cariño y devoción, y a llamarlo familiarmente “el Abuelo”.
[12] Tía Carmen era Carmen Escrivá de Balaguer, la hermana del fundador. Su disponibilidad, junto con la de doña Dolores, su madre y, por tanto, la madre del fundador de la Obra –conocida por todos como la Abuela–, fue de una eficacia incalculable para el Opus Dei. Murió el 20 de junio de 1957.
[13] RODRÍGUEZ P. Antonio, Un mar sin orillas, Rialp, Madrid, 1999, p. 56.
[14] Escribió el fundador en sus “Apuntes íntimos”, en 1941: «Pasaba largos ratos de oración en la capilla donde se guardan los restos de San Juan de la Cruz: y allí, en esa capilla, tuve la moción interior de invocar por vez primera a los tres Arcángeles y a los tres Apóstoles [San Miguel, San Gabriel y San Rafael, San Pedro, San Pablo y San Juan], teniéndoles desde aquel momento como Patronos de las tres obras que componen el Opus Dei» (Apuntes, n. 1642).