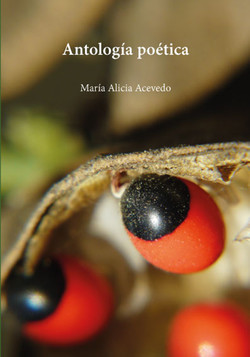Читать книгу Antología poética - María Alicia Acevedo - Страница 2
ОглавлениеPrimera parte
Los dueños de la semilla
Prólogo
No hay una sola identidad, yo viajo de una a otra.1
Judith Butler
I. Los términos clave de este relato son la identidad y el género puestos en tensión e intervenidos por la sociedad.
Para introducirnos en el tema, debemos comenzar a hablar de la deconstrucción de la cultura actual y del impacto que ello conlleva en los cuerpos y en la conciencia social (con todo lo que eso implica, como el avance en materia de derechos humanos e individuales adquiridos y validados por una sociedad que reclama una identidad colectiva –en su búsqueda y permanente adaptación, la Argentina se ha vuelto camaleónica).
Para realizar el análisis que me llevó a escribir esta publicación, elegí el trabajo del destacado escritor Juan José Saer, quien da a entender el concepto de autoficción en Argentina como la autoreferencialidad o hiperrealismo en sus relatos, que según él no dejan de ser visiones focalizadas de nosotros mismos, usando su lente con capacidad de interpelar por medio del montaje de las imágenes que, a modo de cineasta, se pueden ver en las historias que Saer narró (como en El limonero real). Esto lo relaciono con la polifonía de voces que se muestra en mi narratología, donde se puede visualizar un surrealismo criollo, particularmente retratado, que presenta similitudes con lo que sostiene Josefina Ludmer, quien elabora el concepto de “des diferenciación” para explicar que: “Si la ciudad fue concebida como una presencia extraña, letrada, en conflicto con el universo natural americano, hoy las ciudades comparten una experiencia de heterogeneidad y convivencia de la diferencia que borra lo que las diferenciaba” (Ludmer, 2010). Entonces, este espacio urbano-periférico de identidad contingente adquiere su propio valor simbólico como en mi nouvelle, dando lugar a relatos en imágenes críticas. Actualmente, esto se aprecia también en obras reconocidas y premiadas, como Un gallo para Esculapio de Sebastián Ortega o Elefante blanco del director Pablo Trapero. Asimismo, Los dueños de la semilla sabe recuperar y poner a disposición roles que, como escenificaciones, interpelan acerca de estos nuevos horizontes de identidades permeables.
II. En el desarrollo de la obra aparecen desde el arcaico concepto de raza hasta el de autoridad legal y capacidad performativa de los hechos del lenguaje que conviven con la crítica cultural puesta en duda, pero justificada (si se quiere) desde la contrariedad que ofrece esa visión épico-burguesa de la pretensión de pertenencia euro centrista dependiente que nos hace creer superiores y que va en vías de extinción. Como se puede ver, la etnicidad se muestra en todos los aspectos posibles: el europeo por la imposición lingüística del abuelo gringo (por extranjero); “tano”, sobre las cabezas de sus súbditos trabajadores; el moreno o pardo como crisol del compadrito bacán lunfardo que intenta conquistar a “la mina”, como una continuidad de la sexualidad que irrumpe con su presencia en la narrativa y la transforma en poeticidad plagada de imágenes de una exuberancia propia del realismo mágico en América Latina. La frontera dialógica está plasmada en el cruce de etnicidad e identidad, presentes en un juego erótico y permanente cruce de lo bucólico y lo dionisíaco en sexo tántrico esbozado primero, y luego en pasión desatada.
Conceptos que aquí en Zárate, contubernio norte de la Provincia de Buenos Aires, son bien apreciados por tratarse de la cuna de los Niños Expósitos: Homero y Virgilio, quienes supieron tallar en los versos el naranjo en flor de sus juventudes, entre guapos de la talla de Palacios y Güerci; y a quienes rindo tributo por ser la ciudad parental que me acogió en mi adolescencia tardía, cuando leía a los filósofos en busca de respuestas al interrogante existencialista en el que todos (alguna vez) hemos abrevado. Y, es así como recuerdo que allá por el año 1988, la puesta en discurso de la sexualidad era un tópico negado pero inminente en pleno advenimiento de la democracia. Sin embargo, esto comenzó en un período sombrío para nosotros, donde el francés Michel Foucault (1977), uno de los precursores de La historia de la sexualidad (que no llegó inmediatamente a la Argentina), la puso en el escaparate para ser observada y analizada, no como una función biológica y natural, permanente y orgánica, sino como una contingencia histórica de la cultura, como es el caso del matrimonio igualitario, la adopción responsable entre contrayentes, la libre elección para renombrar al sujeto en su nueva constitución femenina. Circunstancia que me recuerda lo que Isabel, la protagonista, simboliza en este texto: esa dualidad entre hombre y mujer que se posiciona como travestismo, que toma revancha para no convertirse en aquello de lo cual intenta escapar todo el tiempo en el que ¿está determinada históricamente? Esa pregunta retórica que conlleva una respuesta binaria y recupera la densidad semántica de los rasgos físicos reales, no solo en relación con el género, sino también con la etnia. Otra marca corporal que la cultura ha usado para completar rasgos imaginarios y que sigue teniendo un potencial político discriminatorio de amplio espectro. El cuerpo adquiere así, en mi relato, una posición central doble. Primero para pensar la identidad de género como un lugar de resistencia y manifestación de la subjetividad, y segundo para pensar la raza, que observa también Butler –a quien mencioné al comienzo (1990)–, que fue empleada y proveyó al racismo como elemento para formar la identidad colectiva (en más de una ocasión) y como oferta opciones a la carta entre humanos, que en el escaparate de esta propuesta de lectura se enfrentan como dos jinetes en una dura imagen latinoamericana y pluralista de lo originario y una conservadora atávica que se repelen y nutren al mismo tiempo. No cabe, entonces, restar importancia a estos cuerpos enfrentados en una misma postura, los de Isabel y Jano, bifrontes, que simulan ser como las dos Fridas síntomas de una sociedad convaleciente que ha parido a dos seres que, como aquellas en su alter ego, representan ciertas diferencias etarias, de cultura o sociales (dinerarias o clasistas) con el resto, pero no de vínculos humanos donde encuentran apoyo para constituirse en una postal de resistencia, no del todo pacifista ni silenciosa, en esos sexos que gritan identidad en su no vecindad.
Se puede ver además, en Los dueños de la semilla, la imagen de una ciudad/pueblo donde no solo existen personas que poseen un género distinto que su genitalidad, sino incluso génesis, que escapan a los esquemas heterosexuales binarios, en ese sujeto que constituye la postal familiar y la transforma de manera abrupta: Don Pedro que, como la peonada o el capataz, se funde con el paisaje de los “otros” pobres campesinos, “los cosos del al lao” (como versa el tango de Larrosa y Canet). Están los que admiran a Jano, al hombre cosificado que es resiliente de la pobreza material y que ahora usa botas de diseño, pero que no es como una “baratija”, porque siempre estuvo cerca del que manda (Adorno, 1955), y sabemos que el que sirve (tanto como el que preside) funciona como un petrificado consumista que se alimenta de estructuras como su habla y sus códigos para dominar paulatinamente y luego autosometerse a ese sistema capitalista (Marx, 1987). Antes, no muy atrás en “la historia” se asociaba al cuerpo con lo femenino, por el lugar de la mujer en términos físicos y reproductivos –mientras que el hombre era asociado con la razón y la elevación espiritual. En términos de Simone de Beauvoir (este juego de roles está presente implícita y alternativamente en los personajes y en sus padres), donde el cuerpo es cosificado si es femenino o desvalorizado por su pertenencia social. Además, también así se muestra cómo esa crítica cultural permanente y dolorosamente actual que menciono nos determina como rioplatenses, a la vez que busca ampliar la perspectiva de observación que incluye a lo “popular” y la semiótica de la imagen y el arte en estrecha relación con la semiosfera de la cultura en términos de Yuri Lotman (1994). Así, la teatralidad de lo multicultural se vuelve espacio propicio para la promiscuidad. En la novela, el pueblo/ciudad es escenario de pasiones desenfrenadas por el poder (físico, psicológico y político-ideológico). En ella conviven lenguajes, costumbres y prácticas divergentes y la división recurrente que la posmodernidad siempre procura mantener o reparar en pos de la igualdad y la cohesión del Estado-nación (Escobar, 2004), pero con separaciones difusas, en este caso, Isabel es quien en determinadas instancias da indicios de superación. De igual modo, se multiplican los fragmentos que dividen en partes el espacio urbano/rural con prácticas de la vieja cultura de dominación patriarcal, que antes era imaginado como una totalidad: proliferan así los semas de riqueza en un vocabulario pseudoproletario y precario en cambios contantes y limítrofes entre sí, que abundan en las zonas de transición, las áreas periféricas de rancherías y los centros, como la casa grande, en una economía terminológica que supone elipsis repositivas de proximidad y contaminación. No hay una sola unidad diagramada entre las partes, puedes crearlas tú lector/a, porque no hay integridad en la Historia (con mayúsculas), salvo la mano caprichosa del que la escribe. Solo existe una convivencia expectante, que puede desbordar en cualquier momento. Pensemos, por ejemplo, cómo en Argentina, los medios audiovisuales revictimizan a una mujer cuando sucede un crimen por violencia de género, cuestionando incluso reglas jurídicas o ciertos hábitos que son reiterados o puestos en duda como en el caso Nahir Galarza. En cambio, cuando estos suceden en otros estratos sociales más elevados (como en el de Isabel), tendemos a justificarlos o buscarles una explicación racional, como en el crimen del country, donde ya el tratamiento pasa a ser cuasi-lógico, casi de cortesía. Pero ambos hechos, denunciados en las marchas regulares del “Ni una/o menos”, muestran que estamos en pleno proceso de crecimiento social, incluso para comprender quiénes son todavía los que se atribuyen el patronato o matriarcado cultural como dueños de nuestra tierra o identidad de abolengo dudoso en Argentina.
III. ¿Conclusión? Las identidades no son una sustancia natural preexistente.
Dejo como reflexión que, por tratarse de construcciones culturales, podemos desarmar las identidades, examinar sus componentes y modo de funcionamiento. Lo identitario se presenta entonces propicio como un desafío visual, y este logra lo central en esta idea: la de constatar en las imágenes que nos hacemos de los personajes que la identidad es un acto, una práctica, una performance, es decir, una representación que las personas realizamos. Me quedo con la poética de Fernanda Laguna (1998) para repensar en la medida en que los actos de la identidad se aprenden y se ejecutan para desautomatizarlos:
Hoy he trabajado / desde las 9.00 a las 16.15. / (…) // Bajé por Aráoz / que luego se une / con Salguero, / doblé en Libertador / hasta Ortiz de Ocampo. // Llegué y me atendió / la empleada / y me dijo: / –La señora ya viene. // Mientras esperaba / pensaba en que podía / vender mi cuerpo / (hacer sexo) / para ganar más dinero / y no tener que cargar / tanto peso. / De todas formas / pensé, / ahora también lo estoy vendiendo. (Poesía Proletaria, 1998)
Este poema nos recuerda a las Redondillas de Sor Juana Inés de la Cruz, y cómo esta estaría relacionada con la pintura de Frida Kahlo. Puesto que la literatura y el arte pueden interpelar toda relación binaria y otorgar identidad al revisitar tropos comunes e interpelarlos. Así como también: “La literatura urbana y rural ya no se oponen, sino que mantienen fusiones y combinaciones múltiples; la ciudad latinoamericana absorbe el campo y se traza de nuevo”. De este modo, sean ustedes bienvenidos al nada predecible mundo de lo posible2.
Capítulo I. El laberinto de papel
Akab vivía en la casa de Zagreb. Fue comprada por este para ser una concubina más. Y, como su segunda esposa, era la favorita, pero terminó trabajando como sirvienta de los baños turcos que Zagreb administraba en la casa donde vivía. Ella no podía darle varones a su marido y prefirió trabajar y que su hija fuera libre de casarse con un trabajador o a quien amara, aun a costas de su madre. Las otras esposas no entendían la postura de Akab, pero ella les decía que el amor a los hijos “te hace cometer la peor de las locuras o te justifica el mayor de los sacrificios”.
Extrañaba los perfumes; sobre todo el aroma del aceite de argán que le frotaban en sus largos cabellos castaños y, fundamentalmente, el olor que subía de las cocinas de planta baja cuando su nana le cocía el cuscús sobre un colchón de almendras tostadas. Esta mujer se negaba a amar, de todas las maneras posibles. Había sido adquirida con toda su familia, puesto que contaba con quince primaveras cuando Zagreb la pretendió y transformó sus días en un triste invierno desflorado.
Aunque todas las mujeres de la comarca lo querían, ella lo odiaba y no era probable que ese desprecio se transformara en cariño. “El amor nace de la convivencia”, le había dicho su madre la noche de bodas en las puertas de la habitación nupcial; empero, no sería ella la que pondría el cuerpo esa fatídica jornada, que había durado desde el amanecer en el que fueron a buscarla a su aposento y la pasearon como un trofeo, desnuda, hasta el baño real y untaron su cuerpo con aceites caros de lo que solo le quedó impregnado el aroma del castaño de Indias.
Pronto estuvo encinta, y el déspota de su marido sabía que esa era la única forma de retenerla, forzándola. Lo que Akab rogaba era que no naciera varón, para no tener que soportarlo todas las madrugadas a su lado y asegurarse solo de verlo una vez a la semana, como marcaba la ley. Y los dioses la escucharon, porque nació Zaira, con los tórridos cabellos de su madre y la gélida sonrisa de su padre. Esta niña se transformó luego en un talismán de belleza, que le aseguraba las mejores fortunas de los pretendientes del reino y aledaños, motivo por el cual Zagreb la reconoció.
Capítulo II. La mujer misteriosa
Este esposo circunstancial la quería tanto a Akab que no podía privarse de su presencia, así que decidió poner un manto de piedad entre ellos y la mandó a estudiar turismo a Turquía, y ella cambió su lugar por el de su hija. Zagreb agradeció que considerara su compañía, y Akab le dijo que la única condición que le ponía era que no deseaba que la acosase todo el tiempo y le pidió trabajar en la casa para sentirse útil. Había planeado escaparse, sabiendo que el futuro de su hija estaba asegurado, puesto que no iba a sacarla de la universidad (no soportaría las críticas por partida doble: perder una esposa y condenar a una hija, y no precisamente por problemas económicos; esas críticas lacerarían el prestigio de la familia Said).
La tarde que decidió fugarse, Akab fue hacia los baños de los hombres, porque muchos de ellos dejaban sus coches y a sus sirvientes cerca del palacio para compra alhajas. Sabía que si la pillaban la azotarían o matarían a pedradas. Así que se metió por el pasillo central envuelta en su burka, llevando una bandeja de oro con una jarra de cristal de roca y con la cabeza agachada. Cuando le pidió a un joven que la ayudara a salir del lugar, este dio un grito advirtiendo su presencia a los guardias. Pero Akab sintió una mano femenina sobre su hombro que la guio hacia un pasadizo, mientras los armados prorrumpían en alaridos beduinos. Esta misteriosa mujer la empujó, y ella cayó por un tobogán hecho con telas desgarradas y partes de cajas con las que hacían las casas quienes vivían al costado de la escalera del burgo y tenían el castillo como pared.
Así, las dos mujeres lograron salir del palacio y, levantando los brazos, lloraron de felicidad. De inmediato empezaron a correr por las calles, se metieron en el mercado y sintieron por primera vez que el aire fresco les rozaba la cara y enfriaba las lágrimas de angustia liberada. Akab fue amargamente libre y abrazó a la extraña.
Capítulo III. La casa de recogidas
En el único lugar en el que las dos mujeres sobrevivirían sería en la Hacienda de la Viudas, una casa pública para aquellas mujeres que no tenían familia, porque la habían perdido en la guerra, o que tenían hijos rechazados por sus esposos por no ser considerados suyos. Como era el caso de los que sufrían de albinismo y se los mataba creyendo que sus huesos tenían propiedades esotéricas y eran maldecidos por los dioses.
Las recién llegadas se acomodaron sobre tapetes y procuraron pasar desapercibidas para las demás. En ese lugar se cultivaba la tierra como modo de autoabastecerse, y Zamira, quien había ayudado a Akab, sabía hacerlo por una pariente lejana que le había enseñado el tratamiento de las hierbas. De todos modos, no las querían, puesto que las viudas no eran bien apreciadas en el lugar, ya que se decía que para una mujer joven que las veía era símbolo de mala suerte y soltería, lo que significaba que moriría seca y sin descendencia.
Pero como Akab tenía porte gitano fue bien atendida por las anfitrionas, que sabían de quién se trataba y, en un principio, la creyeron una espía de su marido. Sin embargo, le fueron perdiendo el respeto a medida que creyeron que él la había repudiado por su comportamiento lésbico y que si no le había dado carta de recomendación para otro marido frente a tres testigos, era porque ella algo malo había hecho con esa mosca muerta a quien cobijaba. Lo cual era peor que estar viuda, ya que por lo menos las abandonadas por la vida no intentaban escapar de su destino.
Cierto día, Akab descubrió con pesar que le habían desgarrado sus velos, pocos pero costosos, lo cual le dificultaría poder salir a dar sus paseos nocturnos por la ciudad y quedarse durante horas en la playa esperando el amanecer con su compañera y rescatista Zamira.
Cuando reclamó por lo sucedido, una de las alojadas le dijo:
–Nos da rabia que teniendo marido, no lo desees, y quieras escapar de la vida que El que todo lo ve, Allah, Dios, tiene para ti. Prefieres estar en brazos de esa hereje y sientas precedente ante los hombres, que pensarán que estamos aquí por gusto propio.
–Todas moriremos sin esposo por tu culpa –dijo otra.
–Vete, no eres bienvenida aquí. Ni tú ni esa –esbozó una tercera entre dientes.
–No –dijo la princesa–, no me iré y les voy a demostrar que no necesitamos de un hombre para estar completas.
Capítulo IV. Las moras silvestres
La discusión la había dejado devastada, y Zamira la abrazaba y le besaba las manos cubiertas de arena, mientras balbuceaba:
–No puede ser, no quieren escuchar.
–No entienden. Es que la cultura tribal es más fuerte –respondía Akab, y una mueca de dolor se perdía en las playas ardientes de Fez, a la vera de olas turquesas.
–Tengo una idea –dijo su compañera–, podremos sacarte de la casa dentro de una alfombra cuando venga el mercader el jueves por la mañana.
–No me iré sin ti –sentenció la mora.
–Entonces, me amas –dijo la islamista.
–Espero lo mismo, como espera la arena cálida la frescura del agua que baña sus costas escarpadas.
Esperaron toda la noche dentro de una cueva y subieron a un barco que iba siguiendo una flota de mercaderes. Estos se mecían como flores de tallos endebles en el agua, hidropónicas ancestrales que marchaban hacia una costa incierta con senderos furtivos como sus paraderos lejos de la civilización. Cultura que establecía permisos para hablar y circular por géneros, culturas y razas. Ellas no sabían a dónde iban, pero de una cosa estaban seguras: pasarían penurias, hambruna, persecuciones, castigos, frío y dolor emocional y físico. Mas la búsqueda de la identidad entre paños tejidos por años de esclavitud y servidumbre era una opción cuando uno era un pájaro en una jaula de oro. Entonces, no tenía otra posibilidad que intentar romper los barrotes, que aunque parecían joyas, seguían siendo eso, el límite que latía bajo la naturaleza de la libertad agazapada.
Capítulo V. El vuelo del águila
Akab y Zamira les rogaron a dos viejas del lugar en el que fondearon y estas agoreras, que trabajaban a las puertas de una ciudad resplandeciente, las vendieron como jornaleras en los baños de la ciudad de Túnez, por un diezmo de oro para llevar al templo. Pero la belleza de las sunitas llamaba la atención, y un día un viajero y servidor del sultán abandonado comentó en presencia de su señor sobre la belleza de aquellas flores en el lodo del desierto egipcio.
Eso captó la atención del rey y lo convocó a sus aposentos. Echó de su presencia a sus esposas y lo hizo hablar, diciendo:
–Por tu vida, ¿qué has visto en nuestro país vecino y que has comentado en la Medina?
–Ah, señor, sus ojos no darían crédito a una de esas dos maravillas que superan en grado sumo el resplandor de las piedras que cubren su palacio. Y al Taj Mahal le hace sombra, porque ni construyéndoselo en este lugar podría atraer a esa hermosura otra vez –respondió el chiita turco.
–Te haré inmensamente rico, tal que no podrás contar tus días para sumar las monedas de oro que recompensarán la infame hazaña de restituirme lo que me pertenece –sostuvo el despechado.
–Señor, mas esa paloma cuenta con una rapaz águila, que la cela como usted a ella.
–Pero si yo quiero que me traigas al águila y no a su polluelo.
–Este humilde servidor no entiende, Cid, lo que desea usted. Comprenda que mi sapiencia es la de un camello comparada con la suya, amo.
–No te necesito inteligente, sino obediente. Irás y pedirás en matrimonio a Zamira, tal el nombre de la guerrera ave de rapiña que se llevó a mi Akab. Y casándote con ella, me la traerás a mi presencia para virgen nupcial. O al perder ella su encanto, tú no contarás más con la cabeza sobre tus hombros ni con una familia que te llore ni lleve incienso a tu tumba.
–Amo, mis ojos serían incapaces de hollar alguna prenda tuya, pues hasta tus más triviales posesiones las guardaría con mi vida. ¿Te he fallado acaso en estos años de fiel servicio? ¿He robado para mí un carnero a pesar del hambre de los míos? –dijo el mercader.
–Te haré justicia a los ojos del altísimo, si me concedes esta petición: tu vida por la de mi nueva esposa.
–Delo por hecho, señor, esa mujer yacerá a sus pies. O yo mismo sacrificaré a todas las hembras de esa ciudad, hasta que la encuentre y la traiga a su presencia. En tanto que eso suceda, disponga usted de mi familia como si fuera la suya –dijo, y haciendo reverencias se retiró de la cámara real.
Mientras se iba, el rey lo llamó y arrojó a su turbante un puñado de rubíes y una bolsa con abundantes monedas:
–Ve, que piensen que eres rico. Compra incienso, caballos y cúbrela se sedas o de sangre.
–Verá el rojo de sus labios esta noche o el carmesí de mi espada, se lo prometo, amo.
Zagreb mandó a matar a Zamira luego de la noche de bodas, pero antes la obligó a escribir una carta. El viudo puso la carta junto a las pertenencias de Zamira y las envió a Túnez mediante un servidor real y verdugo, quien se la hizo llegar a Akab. La carta tenía el sello del rey y una nota al pie con su tórrida letra: “Como no pudiste amarme, no mereces nada. Ella te reemplazó en tus obligaciones y murió por tu egoísmo”.
Con la carta entre sus puños cegados por la ira, Akab entendió que el sacrificio de su compañera en los brazos de ese Alí había valido la pena de su angustiosa libertad y se prometió no volver. Aquello que desde el principio fue el objetivo de sus días y el destino de sus existencias estaba sentenciado: consolidarse como la defensa, perseverante y silenciosa, de las mujeres que le paren hijos a la guerra e hijas a los aposentos déspotas, pero que se hermanan más allá de la muerte y hacen de eso un emblema de amor absoluto a la vida.
Besando la carta, arrugada como el laberinto de sus futuros días, Akab comprendió que la fuerza que emanaba de los actos más puros y más desinteresados eran los que nos determinaban, y fue feliz por otro ser –y no por ella– por primera vez.
Capítulo VI. Un futuro promisorio
No sabía con quién viajaba; las caras de los marineros se sucedían delante de ella como las ráfagas de las saetas con las que trataban de disuadir a los exiliados que se tiran al agua en busca de un puerto seguro, sabiendo que la muerte sería, inexorablemente, el más certero anclaje de su aventura. Empero, como una posibilidad subyacente, preguntó en un idioma que no conocía bien sobre la tierra adonde se dirigía el bergantín. En su memoria guardaba las palabras de su progenitora, que le había dicho que tenía un pariente en Sudamérica, un comerciante italiano, Pedro… su padre biológico. La piedra, pensó ensimismada, debe ser un hombre noble para llevar ese nombre. Y se entregó por propio gusto al ardor de unos brazos fuertes para sacarse el olor a Estambul de su piel. Lo que ella no sabía es que ya llevaba en sus genes la identidad de quien porta un pasado del que escapar no es una certeza. Por derecho de familia, la cazarían al llegar a tierra como a un animal de una casta selecta. Se cambia de cadenas, pensó, pero no se quita el collar completamente. Y mascullando este proverbio se durmió entre oleajes de vino borgoña, flamencos acordes y frituras desteñidas de salobre costa amalfitana.
Al llegar a la Argentina, se escabulló por el puerto de Buenos Aires en un camión de pescado y llegó a un conventillo de La Boca. Allí conoció a una judía rancia que la dejó dormir al lado del bracero de la cocina económica, para luego emplearla en una fábrica de sábanas durante el día y por la noche trabajar como bailarina exótica en un restaurante del barrio residencial de Belgrano.
Capítulo VII
Punto y aparte: la lógica criolla
Se le acortó la tela en demasía, acostumbrada como estaba Akab a no enseñar hombros ni tobillos y a tomar líquidos por debajo de su sari; ahora ya no quedaba nada más velado a la imaginación: hasta unos vestidos muy cortos y transparentes –que las parroquianas llamaban enaguas– eran tan nimios que les pasaba el viento fuerte antes de colgarlas a secar. Los camellos se le transformaron en unas criaturas que le describían como parientes de las aves de corral cada vez que ella insistía en que allí no se veían beduinos.
–Qué beduinos ni que carneros –le dijo con un tono compadrón el que se hacía el guapo del zócalo de la cocina–. Este pájaro pone huevos gigantes como seguro no viste en tu país, grandes como la forma del mundo. ¿No sabés que Cristóbal Colón, el que vino de España para acá, para describir a la tierra uso un huevo? Bueno, debe haber sido el huevo de un ñandú para que entendieran cómo era de grande el planeta.
Akab creyó por un momento que estos huevos gigantes, si es que existían, podían darle de comer a mucha gente y lo dijo en voz alta.
–¡Ah, no! –le respondió una voz desde una de las tantas piezas del burdel–. Eso es para paladares camperos, que entienden de buenas comidas.
Esos mismos paladares que habían dejado el paraíso terrenal para para pasar a construir uno industrial, pensaba Akab, y cuyas torres eran como espirales de humo que al igual que la chimenea de un barco lo teñía todo de olor a progreso y color arena. Ella siempre había renegado de las tormentas del desierto. Pero el pampero, en esta jungla de cemento, era el céfiro de la mañana de mayo en los cálidos médanos de Arabia. Los caballos ya no cabalgaban libres, llevaban carruajes, pero sobre estos no iban sus dueños con coronas en la cabeza; sino que paseaban a la gente por unos bosques y lagos de un lugar llamado Palermo, y les decían “Mateos”, así le había contado la China que trabajaba con ella.