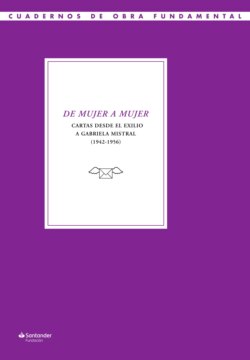Читать книгу De mujer a mujer - María Zambrano - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеFrancisca Montiel Rayo
UNA SORORIDAD EPISTOLAR: CORRESPONDENCIA DE EXILIADAS REPUBLICANAS CON GABRIELA MISTRAL
Aunque en los años veinte había visitado España en dos ocasiones, tiempo en el que tuvo la oportunidad de conocer personalmente a algunos de los integrantes de aquella mítica Edad de Plata, fue entre 1933 y 1935 —durante su estancia en Madrid como cónsul de Chile en la ciudad— cuando Gabriela Mistral tomó conciencia de la compleja realidad de un país que, dos años después de instaurado el régimen republicano, vivió un convulso bienio negro que trajo consigo una creciente y preocupante politización de la vida española. Situada al margen de los ambientes literarios y culturales de la capital, Mistral contó con el respeto y con la consideración de escritores e intelectuales de la talla de Miguel de Unamuno, Juan Ramón Jiménez o Enrique Díez-Canedo, con algunos de los cuales —y con sus familias— trabó leales lazos de amistad. También confraternizó con destacadas socias del Lyceum Club Femenino —en el que se congregaron, como recordó Carmen Baroja en sus memorias, las mujeres que, por ellas mismas o por la labor realizada por sus maridos, encarnaban lo más representativo de la sociedad madrileña de entonces—, entre las que cabe recordar a su impulsora y presidenta —María de Maeztu—, a Zenobia Camprubí, a Ernestina de Champourcín o a Victoria Kent. Todas ellas tenían, más allá de sus ideas políticas o de sus creencias religiosas, intereses comunes sobre los que conversaron a menudo en la casa de Ciudad Lineal en la que Gabriela Mistral vivía recluida.
Según había confesado en 1931, el advenimiento de aquella República de intelectuales a los que se sentía unida por un sincero sentimiento de fraternidad la había alegrado mucho. Hacía tiempo que había abandonado el budismo que practicara a escondidas durante algo más de diez años para profesar otra vez el catolicismo, marcado ahora por un nuevo sesgo, la espiritualidad de san Francisco de Asís, a la que se aproximó durante una estancia en México. En Madrid no ocultó sus convicciones indigenistas, de las que venía haciendo gala en aquella época; pero no actuó del mismo modo con su supuesto antiespañolismo, una leyenda —con la que venía conviviendo últimamente, conforme reconoció ella misma— que saltó a la prensa española en 1933. Dos años después se desvelaba en Chile el contenido de una carta privada en la que la escritora había vertido sus opiniones sobre los defectos de los españoles y los problemas del país. Con el fin de atajar el revuelo que generó a uno y otro lado del Atlántico la publicación referida, abandonó su cargo, en el que la sustituyó Pablo Neruda, hasta entonces destinado en Barcelona. Un nuevo nombramiento la llevó a Lisboa, donde desempeñó las mismas funciones que había desarrollado durante dos años en Madrid.
En la capital portuguesa recibió la noticia de la sublevación militar que dio inicio a la Guerra Civil. Sin dudarlo, se solidarizó con la causa republicana, a pesar de los recelos que le producían su ateísmo —estúpido y cerrado, a su parecer— y la actuación de los comunistas, cuyo ideario político reprobaba. La alternativa —el mismo fascismo que se cernía sobre Europa— no era, en sus palabras, menor calamidad. Por ello, se aprestó a realizar cuanto estuvo en su mano para ayudar —desde su condición de cristiana, educadora, escritora y diplomática— al mayor número de personas posible. Tras concluir Tala —poemario que vio la luz en Buenos Aires, editado por su amiga Victoria Ocampo, en 1938—, decidió donar los derechos de autor a beneficio de los niños vascos refugiados en la que fuera la Residència Internacional de Senyoretes Estudiants, con sede en el Palau de Pedralbes, donde se había alojado cuando viajó a Barcelona y donde había trabado una cordial amistad con la periodista María Luz Morales, miembro del equipo de dirección del centro. Desde el primer momento se interesó por la suerte de quienes podían encontrarse en peligro —así lo hizo en el caso de María de Maeztu—, y realizó gestiones para que abandonaran la Península intelectuales y artistas como Maruja Mallo —que estaba siendo vigilada por la policía del dictador Oliveira Salazar—, a quien le ofreció protección diplomática hasta que logró embarcar rumbo a Argentina. En Portugal, primero, y en París, después, trabajó con Daniel Cosío Villegas, fundador de la editorial Fondo de Cultura Económica, en la elaboración de las primeras listas de los republicanos a los que el Gobierno de México deseaba invitar a trasladarse a aquel país, convirtiéndose así, sin saberlo —como no dejó de reconocerlo Cosío Villegas—, en partícipe del nacimiento de un importante proyecto, La Casa de España en México, una iniciativa que se materializó finalmente, impulsada por el presidente Lázaro Cárdenas, a mediados de 1938. En La Casa de España —transformada en 1940 en El Colegio de México, institución que poco tiempo después vería amenazada su continuidad y que hoy es un prestigioso centro dedicado a la investigación y a la enseñanza superior— y en algunas universidades del país, los intelectuales, científicos, profesores y creadores desterrados pudieron proseguir sus trabajos, como sucedió en los casos del crítico Enrique Díez-Canedo, del escritor y pintor José Moreno Villa o de la filósofa María Zambrano.
Gabriela Mistral también colaboró con Federico de Onís —veterano profesor de literatura española en la Universidad de Columbia gracias al cual había logrado publicar en 1922 Desolación, su primer poemario—, con quien se puso en contacto en 1937. Según lo acordado, el hispanista se ocupó de recabar apoyos en Estados Unidos —convirtiéndose en poco tiempo en el más eficaz intermediario entre los profesores e intelectuales exiliados y las instituciones docentes y culturales norteamericanas—, en tanto que la poeta chilena lo hizo en Hispanoamérica. Pocos meses antes de la finalización del conflicto bélico, cuya resolución resultaba ya evidente, Mistral intensificó sus actuaciones desde Niza, ciudad a la que llegó como cónsul de su país a principios de 1939. Allí recibió la petición de ayuda a Antonio Machado que le remitió Onís solo un día antes de que el poeta sevillano falleciera en Collioure. Ante la imposibilidad de que se trasladara a Estados Unidos, era necesario que Mistral recaudara dinero para él.
Esa fue otra de las ocupaciones a las que se entregó la escritora cuando se produjo la llegada masiva de exiliados a Francia. Sus donativos y los fondos que logró recaudar —buena parte de los cuales procedían de la venta en Hispanoamérica de Tala— se los hizo llegar a Victoria Kent para que los gestionara desde París, y le indicó también los grupos de niños, las familias y las personas a quienes, conocedora de las penurias que estaban viviendo, urgía que se les entregara alguna ayuda económica. La solicitó, entre otros, para el poeta catalán Carles Riba y para su esposa, la también escritora Clementina Arderiu; para los filósofos Eugenio Ímaz y Joaquín Xirau, o para la joven pareja formada por Francesca Prat i Barri y Antoni Bonet i Isard, que debían sacar adelante a una hija de corta edad. Implicada en el auxilio de los intelectuales que permanecían recluidos en los campos de concentración franceses y en la consecución de las autorizaciones y de los pasajes que les permitirían viajar a América, no logró convencer a Victoria Kent de que lo hiciera ella también. La política republicana permaneció en Francia socorriendo a los expatriados porque esa era, según creía, su obligación. Allí le sorprendió la ocupación alemana, lo que la condenó a vivir en la clandestinidad. Mistral se trasladó en 1940 a Brasil, donde, como estaba previsto en cualquier lugar en el que residiera, desempeñó el cargo de cónsul de Chile desde su residencia de Petrópolis, ciudad a la que le fueron llegando noticias sobre la nueva vida emprendida por los intelectuales en el destierro, una vida que, como no se le ocultó, no podía sino enriquecer culturalmente a los países de acogida. Por ello lamentó desde el primer momento que el suyo no se mostrara especialmente receptivo con ellos.
Si en los años precedentes había pedido a sus conocidos en Hispanoamérica que ayudaran a subsistir a algunos exiliados republicanos ofreciéndoles la oportunidad de colaborar en las publicaciones periódicas a las que estaban vinculados —como sucedió en el caso del poeta catalán Josep Carner—, cuando quienes habían logrado refugiarse allí fundaron sus propias revistas o se unieron a los proyectos en los que les dieron cabida no dudaron en ocuparse de la obra de Gabriela Mistral y en invitarla a participar en sus páginas. Lo hicieron tempranamente desde México Juan Rejano, secretario de redacción de Romance, y Juan Larrea, impulsor de España Peregrina, iniciándose así una relación profesional entre la poeta chilena y los exiliados españoles cuyo origen tuvo mucho que ver con el agradecimiento debido y con el respeto personal que les merecía. Desde el punto de vista político, la mayoría de ellos quizá no llegó a saber nunca que, finalizada la Guerra Civil, Mistral había prometido no pisar suelo español mientras viviera Franco, según le confesó a su entrañable amiga la mexicana Palma Guillén, esposa desde 1946 del exiliado republicano Lluís Nicolau d’Olwer. Sí trascendió, en cambio, el mensaje que había remitido al Papa, a principios de ese mismo año, para solicitarle su intervención a fin de que no se ejecutara la condena a muerte de la doctora María Teresa Toral y de dos de sus compañeras, recluidas en las cárceles franquistas.
A finales de 1945 Gabriela Mistral había recibido el Premio Nobel, un reconocimiento del que no se consideraba merecedora. Creía que era una victoria de América, una convicción —modestia aparte— que compartieron con ella muchos exiliados, para quienes la poeta, encarnación del americanismo cabal —o de la americaneidad, como ella solía decir—, representaba la hospitalidad y la generosidad de ese Nuevo Mundo que los había acogido tras ser expulsados de España y donde no tardarían en echar raíces. Por ello, la noticia fue recibida por buena parte del colectivo con tanta satisfacción como si el galardón le hubiera sido otorgado a un escritor español, una complacencia que se revistió de orgullo cuando once años después el reconocimiento recayó en el exiliado Juan Ramón Jiménez. Mucho tuvo que ver en ello Gabriela Mistral, para quien, según había afirmado en su día, su maestro lo merecía antes que ella. De las gestiones que realizó en favor de la candidatura del autor de Diario de un poeta recién casado da cuenta una copiosa correspondencia en la que no faltan las misivas de los intelectuales desterrados, con los que se mantuvo en contacto durante años, un tiempo en el que estableció su residencia en distintos países —mujer errante, siempre trashumante, era «también una vagabunda», le reconoció en una carta a María Zambrano incluida en este volumen [p. 147]— y durante el cual sus problemas de salud se fueron volviendo cada vez más incapacitantes.
Entre la documentación que Gabriela Mistral guardó en su archivo personal se encuentran las treinta cartas que se incluyen en este libro. Se trata de los escritos que le remitieron diez exiliadas republicanas que vivían distantes y dispersas por la extensa geografía del destierro, desde la Francia en la que se inició el éxodo republicano hasta los restrictivos Estados Unidos, pasando por Colombia, Argentina, Cuba, Puerto Rico y, por supuesto, aquel México prodigioso —como lo llamó su buen amigo el también exiliado José Bergamín— que acogió al mayor número de refugiados republicanos en tierras americanas, país en el que también residió Gabriela Mistral en diferentes etapas de su vida y que consideró su segunda patria.
Se las enviaron entre 1942 —cuando el curso de la Segunda Guerra Mundial, que tanto las sobrecogía y les dolía a todas ellas, seguía alimentando las esperanzas de que la derrota del fascismo devolviera la democracia a España, lo que permitiría el regreso de quienes se habían visto obligados a abandonarla— y 1956, algunos meses antes de que Gabriela Mistral falleciera en Nueva York, adonde había llegado en 1953 —poco antes de recibir el reconocimiento de su país que le había sido hurtado durante demasiado tiempo— como cónsul de Chile en la ciudad. La unía a algunas de ellas una antigua relación; a otras apenas las conocía, y, en algún caso, nunca llegó a hacerlo personalmente. Cuatro de las remitentes pertenecían a su misma generación; el resto, a la inmediatamente siguiente. Las circunstancias personales que rodearon la comunicación epistolar —tanto si la comenzó la poeta como si la iniciativa la tomaron sus interlocutoras— resultan tan dispares como lo fue la frecuencia con la que se cartearon, extremo este último que no se puede determinar por tratarse de un epistolario incompleto y necesariamente parcial. El carteo se inició, en algunos casos, antes del primer escrito conservado, por lo que se desconoce cuándo empezó exactamente la correspondencia. Tampoco es posible saber por qué se interrumpió el contacto. Dichos datos, aunque relevantes, no se consideran imprescindibles en la concepción de este libro, cuyo objetivo no es presentar una correspondencia íntegra y cerrada, sino dar a conocer un conjunto de envíos postales que contienen elementos en común.
Lo que las pone en relación hasta convertirlas en una significativa gavilla de cartas es, además de la determinante condición de exiliadas que compartían todas sus emisoras, la sororidad que revela la comunicación que mantuvieron con Gabriela Mistral, amistad y solidaridad que se vieron favorecidas y fortalecidas por el talante y por la trayectoria de la escritora chilena. En sus envíos le hablaron, de mujer a mujer, de cuestiones profesionales, de temas personales y de asuntos relacionados con la vida cotidiana; le pidieron y le ofrecieron apoyo, y le expresaron su afecto, su admiración y su agradecimiento. En sus respuestas, según se desprende del contenido de las cartas localizadas, hallaron la aprobación, la cordialidad, la comprensión y en ocasiones la ayuda que necesitaban. Aquellos escritos que les llegaron por vía postal fueron para ellas una suerte de bálsamo emocional. Les proporcionaron, en ocasiones, el alivio anímico que les hacía falta, por lo que llegaron incluso a reclamarle que les escribiera, a pesar de ser conscientes de que a Gabriela Mistral, que mantenía correspondencia con numerosos interlocutores, no le sobraba, precisamente, el tiempo. Las cartas sustituyeron los ratos de conversación y las confidencias frente a frente que no pudieron tener y que tanto echaron de menos.
A Teresa Manteca Ortiz —esposa de Enrique Díez-Canedo, buen amigo de Gabriela Mistral, gracias a cuya intercesión pudieron exiliarse en México tanto él como su familia— le hubiera gustado que ambos hubieran podido pasear junto a ella por las montañas de Vermont, adonde se trasladó el matrimonio en el verano de 1942 —como lo hicieron tantos otros exiliados entre los que cabe mencionar a Pedro Salinas— para que el crítico participara en los cursos de la Escuela Española de Middlebury College. Desde allí le escribió la primera carta exhumada en este volumen, una correspondencia que se había iniciado antes de la Guerra Civil, durante el tiempo en el que su marido ejerció el cargo de embajador de la República en Uruguay, primero, y en Argentina, después. Los envíos que siguieron a partir de la misiva que le remitió en 1944 para agradecerle las condolencias por el fallecimiento de su esposo que le había hecho llegar Gabriela Mistral estuvieron marcados por su recuerdo, siempre presente en las cartas que le escribió, con algún propósito o por gusto, hasta 1955. «No se vive de recuerdos, pero se vive para los recuerdos», le dirá el 1 de agosto de 1947 [p. 44]. En ese tiempo lograron verse en México en alguna ocasión, algo que no pudieron hacer en Estados Unidos, desde donde Teresa Díez-Canedo, que pasó alguna temporada con los familiares que residían allí, lamentó que se lo impidieran las distancias y las estrecheces económicas. «Cuánto me gustaría poder verla y oírla hablar», le confesó [p. 39]. Tuvo que conformarse con las cartas que Gabriela Mistral le remitió periódicamente, envíos que dan cuenta de la ayuda que le prestó a su familia al emprender el camino del destierro y del afecto que sintió siempre por ella y por los suyos, como puede observarse en las misivas de la poeta chilena que pueden leerse en el último apartado de este libro.
A pesar de que ambas coincidieron en Nueva York en 1948, la pintora gallega Maruja Mallo no logró localizar a Gabriela Mistral, con quien se había comunicado por vía postal unos años antes y a la que, como también hizo la escritora Rosa Chacel, le había cursado un telegrama para felicitarla en cuanto supo que le habían concedido el Premio Nobel. Esta correspondencia se retomaría también tiempo después para rememorar el apoyo, ya referido, que la escritora había prestado a Mallo en Lisboa y la ayuda que, en la distancia, le proporcionó a su llegada a Buenos Aires. Gabriela Mistral y Margarita Nelken sí lograron encontrarse en México, país desde el que la escritora, crítica de arte y política madrileña le remitió las cartas que se incluyen en el presente volumen, escritos en los que expresó el inmenso dolor que sentía por la prematura muerte de su hijo. Este trágico desenlace la aproximó a su interlocutora, que había perdido poco tiempo antes a su sobrino y ahijado Juan Miguel —Yin Yin—, a quien había criado desde sus primeros meses de edad. Nadie mejor que la poeta chilena podía comprenderla. Por eso le ofreció palabras de consuelo y de ánimo, como puede observarse en sus envíos, reproducidos también al final del volumen. Dichas cartas componen un epistolario muy breve, en nada comparable por su extensión con el que conforman las misivas que intercambió Mistral con su fraternal amiga Victoria Kent, escritos que han sido publicados recientemente. Preciadas cartas (1932-1979). Correspondencia entre Gabriela Mistral, Victoria Ocampo y Victoria Kent (2019) no contiene un envío que, fechado en México el 9 de enero de 1950, ilustra la entrañable amistad que las unió, una amistad que se vio refrendada públicamente con la creación y la divulgación del poema «Mujer de prisionero» —al que Kent alude en su carta, reproducida en estas páginas— que Gabriela Mistral le dedicó a su amiga en recuerdo de la labor realizada por la abogada y política malagueña durante el tiempo que ejerció el cargo de directora general de Prisiones de la Segunda República. Kent recordó a Mistral en un artículo —incluido también en este volumen— que vio la luz, tras el fallecimiento de la poeta, en la revista Ibérica.
El afecto que Mistral sintió por Zenobia Camprubí y por Juan Ramón Jiménez había nacido muchos años antes de que la primera le escribiera al poeta de Moguer la carta que suscitó la respuesta de su esposa —fechada en 1951 en el que sería su refugio definitivo en Puerto Rico— con la que se inicia la correspondencia incluida aquí. En ella, Zenobia Camprubí le habló, como lo hizo en todas las demás, sobre todo de él, porque, como es sabido, Juan Ramón ocupó, durante décadas, sus trabajos y sus días. Fue su vida misma. La última carta localizada que le remitió a Gabriela Mistral, escrita a principios de 1953, alude a la posible llegada a la isla de la poeta chilena, quien tal vez quiso aprovechar el viaje a La Habana que realizó en enero de ese año con el fin de asistir a los actos en conmemoración del centenario del nacimiento de José Martí —al que también consideraba su maestro— para visitar al matrimonio español. Lo que sí parece probado es que fue en el curso de dicha celebración cuando Mistral conoció personalmente a María Zambrano, a la que en 1940 le había remitido una carta —reproducida asimismo al final de este volumen— en respuesta al envío de los libros que la filósofa le había hecho llegar a Niza, cuando, tras haber vivido el primer período de su exilio en México, barajó la posibilidad de fijar su residencia en Chile, un país en el que ya había permanecido algunos meses durante la Guerra Civil y donde podría tener alguna posibilidad de ocupación, según le comentó Tomás Navarro Tomás —exiliado en Estados Unidos, desde donde había colaborado con Federico de Onís en el auxilio de los intelectuales republicanos— a Juan Ramón Jiménez. La carta de la pensadora española contenida en el presente libro está fechada en 1953 y fue concebida como una suerte de complemento de la charla fugaz que ambas escritoras habían mantenido poco antes. Algo parecido sucede con la que le envió en enero de 1956 María de Unamuno, la menor de las hijas del filósofo, aquel viejo admirable a quien Gabriela Mistral apreció y valoró hasta tal punto que, a su muerte, llegó a confesar que le hacía falta nada menos que para vivir. Del aprecio que la poeta chilena sintió también por su hija nos habla la carta que le remitió poco después, misiva que puede leerse en el anexo de este libro.
El volumen incluye también sendos envíos únicos de dos jóvenes catalanas exiliadas en Francia, escritos que fueron remitidos en ambos casos, y con parecidos propósitos, en 1946, poco después de que le fuera otorgado el Premio Nobel. La deportista, poeta y periodista Ana María Martínez Sagi —que firmó sus textos como Ana María Sagi— había conocido a Gabriela en la ya citada Residència de Pedralbes y deseaba que le concediera una entrevista para la revista Per Catalunya. Bulletin d’Information des Catalans en Exil, en la que colaboraba. Francesca Prat i Barri, maestra de enseñanza primaria e integrante durante la Guerra Civil de las Milicias de la Cultura, le explicó que había continuado con su formación en Francia, donde había iniciado la edición de Poesia, revista creada junto a su marido, Antoni Bonet i Isard. En sus páginas habían publicado, sin su autorización, un poema de Gabriela Mistral. La poeta debió de aceptar las disculpas que Prat i Barri le pidió en su carta, pues, dos años después, dio a conocer en París Recados et autres poèmes, un volumen de poesías de la escritora chilena seleccionadas y traducidas al francés por la joven catalana, con la que Mistral mantuvo el contacto epistolar, como así lo acreditan las cartas que han sido exhumadas en El hacer pedagógico de Gabriela Mistral: «una reflexión para la educación» (2014).
De mujer a mujer. Cartas desde el exilio a Gabriela Mistral incluye también seis de las epístolas enviadas a la autora de Lagar por la almeriense María Dolores Pérez Enciso, que había ejercido su profesión de maestra en Cataluña, donde, durante la Guerra Civil, trabajó en favor de la inserción laboral de la mujer. Ante la inminente finalización de la contienda, viajó a Bélgica como delegada de Evacuación de la República con los hijos de los exiliados republicanos que habían sido internados en los campos de concentración franceses. En sus cartas Enciso recordó que había conocido a Mistral en uno de los primeros viajes de la poeta a España, cuando visitó en Barcelona la Residència d’Estudiants de Catalunya, que tenía su sede en el barrio de Sant Gervasi, una experiencia que rememoró años después en un emotivo texto incluido en su libro Raíz al viento que puede leerse en el anexo de este libro. Desde su exilio en Colombia, donde se inició en la creación literaria con el nombre de María Enciso, solicitó la aprobación de Gabriela Mistral, la escritora consagrada que tanto la había impresionado cuando la conoció. Tal vez albergaba la esperanza de que, como ya había sucedido en casos como el de Carmen Conde —a quien le prologó Júbilos (1934), su segundo poemario, y a quien le proporcionó la posibilidad de colaborar en distintas publicaciones hispanoamericanas—, pudiera convertirse en la valedora de su incipiente carrera, un impulso del que, como Mistral sabía muy bien, estaban todavía muy necesitadas las mujeres escritoras.
A pesar de su dramática relevancia, las alusiones a la actualidad internacional apenas tienen cabida en estas cartas, en las que sus interlocutoras no suelen trascender la esfera de la intimidad. Por eso, en 1942, Teresa Díez-Canedo le habló del sufrimiento que imaginaba que estaría pasando a la vista del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, con aquel «estado de cosas, de la humanidad, del mundo, de los hombres, de las pasiones vueltas en torbellino atroz; soberbia, maldad, acaparamiento único de conciencias, vidas y riquezas» [p. 33]. De haberlo sabido, María Enciso jamás habría aludido al suicidio en Petrópolis de un buen amigo de Mistral, el escritor judío Stefan Zweig, y de su esposa —víctimas ambos, como Walter Benjamin y tantos otros, de la larga noche que el nazismo había instaurado en Europa— en su carta fechada en agosto de 1943, tres días antes de que Yin Yin se quitara la vida en la misma ciudad. Mucho más optimista, Maruja Mallo celebró solo un mes más tarde, y de forma velada, algunos de los avances de los aliados. Las cosas se van decantando «a favor de nuestros ideales» [p. 69], escribió. Sabía de la firmeza de la posición de Gabriela Mistral frente al fascismo, convicciones que le dictaron las únicas palabras de consuelo que pudo transmitirle a Margarita Nelken, a quien le recordó que su hijo, oficial del Ejército Soviético, había muerto, a diferencia de Yin Yin —de cuyo fin se culpabilizó y culpabilizó a su entorno—, «peleándonos nuestra propia libertad» [p. 153]. Le dolía «la desgraciada Europa» [p. 155] y temía que se produjera un nuevo conflicto armado de alcance mundial, como puede observarse en la última carta que le envió a Margarita Nelken, texto que puede leerse al final de este volumen.
Como no podía ser de otro modo, es el exilio —y sus múltiples consecuencias— el tema que directa o indirectamente recorre todas las páginas de esta correspondencia. Más de una década después de su inicio, María Zambrano recordó que, al salir de España, «entre aquel medio millón que pudo hacerlo» [p. 117], dejó enterrado en tierras catalanas, cerca de la frontera francesa, un ramo de espigas que le dio un grupo de mujeres cuando partió de Chile. «¡Quizá haya germinado y algún grano de trigo de su tierra brotara en la mía, tan dolorida!...» [p. 117], auguró, dando rienda suelta a un claro sentimiento de fraternidad con Gabriela Mistral. Su dolor por la patria perdida no había disminuido con el paso del tiempo. Tampoco se había mitigado en el corazón de Ana María Sagi, que se presentó ante Gabriela Mistral como una poeta española que hacía siete años que había sido arrancada de su dulce tierra de Cataluña, tierra que la autora de Ternura amó profundamente. «Llevo demasiado abierta la herida de mi patria, y no puedo dejar de ser lo que soy. Una española al servicio de mi España, que no es la de Franco» [p. 53], reconoció María Enciso, siempre coherente con su militancia comunista, tras asegurar que no podía mantener relación alguna con quien había actuado contra la República española. Durante la ocupación alemana de Francia, Francesca Prat i Barri y su esposo habían tenido que enviar a su pequeña hija a España, donde continuaba residiendo, lejos de sus padres, algunos años después. Tras el fallecimiento de su marido, «un gran español» que llevó muy honda «la pena de nuestra España» [p. 36], Teresa Díez-Canedo rememoró el sufrimiento que supuso para ellos el saqueo de su casa, en Madrid, y la desaparición de sus libros, entre los que se hallaban ediciones americanas únicas. Así perdieron toda la obra de Enrique Díez-Canedo, que se hallaba perfectamente clasificada y preparada para una futura edición. Si su esposa no se planteó en ningún momento intentar recuperarla fue por miedo, «sabiendo cómo las gastan las gentes de Franco» [p. 40]. Por ello, no deseaba que ninguno de los suyos fuera de los primeros en volver a España. «La gente de allí sufre», escribió el 1 de agosto de 1947, y los exiliados, aunque hubieran tenido «la enorme suerte de caer en tierra acogedora y luminosa» [p. 43], lo sabían. Teresa Díez-Canedo se sentía agradecida y satisfecha de haber podido reunir a todos sus hijos en México, donde reposaban los restos de su esposo y donde ella moriría también. «Aquí se quedó, aquí me quedaré yo, junto a él» [p. 36], le confesó a Gabriela Mistral, con la que compartía la fe en Dios —«el Dios de su mamá, q.g.h., como usted con aquella gracia y decir suyo nos contaba» [p. 47], le recordó— que tanto le ayudó en su destierro.
Para restañar sus heridas y sobrellevar su difícil situación personal, las exiliadas se entregaron a trabajar de la mejor forma que podían hacerlo. Así lo reconoció desde el primer momento Maruja Mallo, quien en 1954 concluía su carta de este modo: «Trabajo intensamente en la creación y superación de mi obra, que es... la superación de mí misma. Es, creo, la justificación de mí misma o la justificación de mi vida» [p. 73]. Teresa Díez-Canedo y Zenobia Camprubí consagraron su tiempo —la primera en solitario y la segunda junto a Juan Ramón Jiménez, como lo había hecho durante años— a preparar la obra de sus maridos, una actividad que Camprubí compatibilizó, como explica en sus cartas, con su trabajo en la Universidad de Puerto Rico. También María de Unamuno se dedicó a la enseñanza superior como profesora de literatura española en Estados Unidos, donde vivía recluida con sus libros, aunque eso no le bastaba. «[H]acen falta personas de carne y hueso con quien[es] comunicarse, aunque sea para reñir algunas veces», le escribió a Gabriela Mistral, a quien le aseguró también que aquel país, «tan admirable en tantos sentidos», tenía para los españoles —y, al parecer, para ella— un enorme inconveniente, «la lucha contra el aislamiento», al que contribuía en parte el clima y en parte también el idioma [p. 121]. Este último no fue un impedimento para que Francesca Prat i Barri continuara sus estudios en Francia hasta completar el doctorado, al tiempo que participaba en diferentes proyectos editoriales. Margarita Nelken vivió, como tantos otros exiliados, de las colaboraciones periodísticas que publicaba regularmente, una actividad que también realizó María Enciso, aunque no con la frecuencia que hubiera deseado y que necesitaba para vivir. «En los momentos difíciles, en que todo parece perdido», le confesó a su interlocutora, no halló «mejor lenitivo que escribir» [p. 60], una práctica a la que se había consagrado en el exilio, donde, además de conocer América «de verdad» [p. 51] —esa «Madre América» a la que le dedicó un poema en De mar a mar, libro «escrito en sangre», como todo lo que componían los exiliados pensando en España [p. 64]—, había «logrado cristalizar por el dolor» sus emociones [p. 51]. No se trataba de satisfacer una «ambición personal», según aseguró, sino de intentar «hacer algo muy bueno» por su patria. «Por eso trabajo y hago cuanto puedo», escribió el 22 de octubre de 1947 [p. 64], poco más de un año antes de que una muerte prematura pusiera fin a sus proyectos. Muy crítica con su propia obra, Enciso apreció enormemente los juicios sobre sus creaciones que le remitió Mistral —a quien, como otras compañeras de destierro, le fue enviando sus libros a medida que iban viendo la luz— a vuelta de correo. Para ella hubiera sido doblemente satisfactorio haber podido trabajar para la poeta chilena, tal como le sugirió Palma Guillén, con quien habló a menudo de Mistral, igual que hizo de vez en cuando el resto de las interlocutoras que residían en México o que viajaban a ese país. Habría contado con el magisterio y con el apoyo directo de Gabriela Mistral. Presumiblemente, también habría dejado atrás las dificultades económicas a las que se refirió veladamente en sus cartas, problemas comunes a algunas de las corresponsales de los que dan fe sus escritos. Por esa razón, Victoria Kent le pidió, con la confianza propia de dos buenas y viejas amigas, que la avalara ante Jaime Benítez, rector de la Universidad de Puerto Rico, por si, llegado el caso, le hacía falta su recomendación para encontrar un empleo relacionado con su trayectoria profesional que le permitiera superar el período de incertidumbre en el que se encontraba. A la generosidad, más que probada, de Mistral para con los suyos apeló Teresa Díez-Canedo cuando le solicitó que contribuyera del modo en que ella podía hacerlo a impulsar el proyecto editorial de su hijo Joaquín. También confió en ella para hacer realidad su sueño de publicar las obras de su marido. A Margarita Nelken le bastó con proponerle que colaborara con la agencia de noticias a la que estaba vinculada.
Mistral las secundó siempre que pudo cuando se lo pidieron, pero también las apoyó profesionalmente sin que se lo requirieran. Así lo hizo cuando estampó su firma —para dejar constancia de su cariño, pero también como una forma de respaldar su trayectoria— en el libro de la exposición de pintura de Maruja Mallo que visitó, sin que la artista lo supiera, en Nueva York, o cuando realizó gestiones en favor de la concesión del Premio Nobel a Juan Ramón Jiménez, tema este último que se apunta en las cartas de Zenobia Camprubí, en las que abundan —casi a modo de monólogos— las descripciones de su vida cotidiana, un día a día familiar y social del que también le habló Teresa Díez-Canedo, en cuyas misivas asoma el tema de la integración en México de la segunda generación del exilio, la generación nepantla. Sus cartas le revelaron el desánimo que la aquejaba, un desaliento que Mistral contribuyó a combatir invitándola a pasar con ella unos días en la hacienda El Lencero, donde también compartió momentos de charla y de confidencias con Margarita Nelken tras confesarle esta por escrito el alcance de su desasosiego. El fallecimiento de su hijo la había dejado «en carne viva», doblada, con su cruz a cuestas, para el resto de su vida [p. 89]. El encuentro la reconfortó, siquiera temporalmente, y sirvió también para confirmar el afecto que sentía por su «gran y querida (muy querida) Gabriela» [p. 92], a la que en 1946 le había pedido —como lo había hecho también Maruja Mallo tres años antes— que le enviara una fotografía suya «para tenerla cerquita» [p. 89].
La admiración que Margarita Nelken sintió por ella no fue mayor que su cariño, como le confesó en una de sus misivas. Las de las demás corresponsales contienen también numerosas expresiones de afecto, sentimientos sinceros que la poeta chilena propició las más de las veces entre quienes la trataron. Su bondad y su generosa preocupación por los demás la llevaron a entregarse a las causas y a las gentes más necesitadas, recordó Guillermo de Torre tras su fallecimiento. A menudo lo hizo a través de la correspondencia, invirtiendo en responder —de su puño y letra y a pesar de los problemas de visión que padecía— a quienes se dirigían a ella las horas que no utilizó en organizar su propia obra. Las exiliadas republicanas cuyas cartas se reúnen en el presente volumen le mostraron su cariño, y valoraron su acreditada sororidad. Le correspondieron haciéndole llegar cartas que fueron —de acuerdo con el rótulo que empleó la poeta en algunos de sus poemas y de sus textos periodísticos— recados para Gabriela Mistral. Ella, que alabó y reivindicó un mejor futuro para las mujeres de América, a las que concebía, según puede leerse en la carta que le remitió a María Zambrano en 1940, como «un precioso mujerío» [p. 148], probablemente comprendió que sus corresponsales —a las que alentó a través de su correspondencia con una amistad, una empatía y un apoyo emocional que contribuyeron sin duda a su empoderamiento— constituían una digna representación de otro precioso mujerío, el de las mujeres del exilio republicano de 1939. Para ellas, Gabriela Mistral encarnaba también a la mujer que había logrado alcanzar sus propósitos gracias a sus méritos y a su esfuerzo, unos valores que, por razones de género, exigían un empeño complementario para obtener el reconocimiento debido. Tal vez por eso también decidieron escribir estas cartas de mujer a mujer.