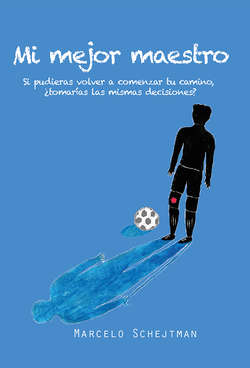Читать книгу Mi mejor maestro - Marcelo Schejtman - Страница 8
ОглавлениеEL FINAL DE LA FUERZA
—Hijo de puta. Volvió el equipo y ni siquiera fui convocado a la banca, otra vez. Y todavía el imbécil me obliga a estar en la tribuna. Que para apoyar a mis compañeros. ¿Y a mí quién mierda me apoya? Que para seguir aprendiendo desde afuera… Hijo de puta.
Como ves, dos semanas después nada había cambiado, ni con el equipo ni con el entrenador ni conmigo. Yo estaba convencido de que en realidad nada había cambiado antes tampoco. Mi mamá era mi mamá y lo sería para siempre; mi papá nunca había existido y no iba a existir nunca; el nombre que me pusieron al nacer me acompañaría hasta mi muerte. En esa época lo único que cambiaba era mi edad y demasiado lento.
Recuerdo esa tarde calurosa. La portería rival lejana, fuera de foco y ondulando con todo y portero tras el aire caliente que subía del pasto de la cancha. Me senté justo en el lugar de la grada sin colchoneta, sólo porque lo protegía una mancha de sombra de un pájaro que parecía inadecuado para mi ciudad, o para cualquier otra. Era un animal horrible, grandote, con pico largo y ojos burlones, que no dejó de observarme durante todo el partido.
—Nadie en el mundo debe sentirse más idiota que yo en este momento. Todos están con cara de clásico dos a cero arriba, y yo en esta pesadilla —pensaba durante el calentamiento del equipo.
Entonces lo vi otra vez, de repente. Habría jurado que momentos antes no estaba en las gradas, pero qué importaba. Lo relevante para mí fue que odié volver a verlo.
—Buen día, Chov.
No estoy seguro si fue su voz ronca en mi oído izquierdo o el hecho de que me llamara como sólo lo hacían mis amigos más cercanos, pero me produjo una repulsión parecida a la náusea. No le respondí.
—¿Apoyando al equipo? —preguntó con una risa sarcástica. Parecía como si disfrutara hacerme sufrir—. Pero no sufras tanto que ésa es la táctica más vieja de todas. Escucha, si quieres confía en mí aunque sea sólo en esto —se tocó con las dos manos el pecho en pose de gran experto—, mejor disfruta el partidito como el resto de la porra. Mira sus caras de clásico dos a cero arriba, y tú en esta pesadilla.
Giré hacia mi izquierda, lo miré desconfiado de reojo y él lo hizo también. Nunca voy a olvidar esos segundos en los que por primera vez estuvimos juntos o conectados, no sé. Desvié la mirada con la excusa del silbatazo inicial del árbitro. Siempre había una excusa para desviar la mirada.
El partido empezó y después de varios minutos no sucedía nada. En el quince, el extremo derecho desbordó para tirar un centro raso que justamente el tronco –en mi puesto– no conectó bien con la parte interna del pie, tirando la pelota apenas por encima del travesaño y arrancándole un “uuuh” a toda la tribuna. Menos a mí, que sólo insinué una mueca, mezcla de satisfacción y soberbia. Y menos al viejo que, en lugar de prestar atención al partido, me miraba a mí con la misma mueca de inconformidad.
Cuando el primer tiempo cumplía media hora, el tronco recibió la pelota en tres cuartos de cancha. Aprovechó que nadie salió a marcarlo y, tras avanzar unos metros, pegó un zapatazo que se coló justo al lado y abajo del palo derecho del arquero, destrabando el “GOOOL” que toda la tribuna tenía atorado en la garganta. Toda la tribuna menos yo, que sólo volteé para otro lado. Y menos el viejo, que no dejaba de mirarme sin sorprenderse de nada.
El partido terminó tres a uno, favor nosotros. En realidad “nosotros” para mí no existía: sería tres a uno, a favor del equipo con el que entrenaba. El tronco metió dos y dio el pase para el tercero. La tribuna quedó vacía dejando el confeti, la basura de comida chatarra y el eco de los gritos que seguía retumbando entre las gradas. Sólo quedamos el viejo y yo en silencio.
Tú sabes que en la vida del futbolista hay momentos más delicados que otros. Pues, en ese momento, pasaron por mi cabeza las interminables horas de entrenamiento, los kilómetros y kilómetros de bosque, playa, cancha, pista y banda que había corrido en pretemporadas agotadoras y tan llenas de ilusiones. Las contracturas, las patadas, los esguinces. Los goles anotados, las pelotas que pegaron en el palo y salieron. El ultrasonido en los aductores, el hielo en la rodilla. ¿Cuánto hielo se puede poner uno en la rodilla? Y eso que la operación salió bien según el puto del doctor. ¿¡Cuánto!?, pensé en ese momento. Y era verdad: casi un año atrás, cuando todavía estaba medio dormido, el doctor me dijo que todo había salido bien. “¿Cuánto más hielo me tengo que poner en la rodilla para terminar un entrenamiento sin tener ni un poquito de dolor?”
Sigo sin recordar cuándo dejé de pensarlo y comencé a decirlo en voz alta. En ese momento no comprendí cómo o por qué hablar con el viejo, de alguna manera, era algo natural y hasta lógico. Miraba fijamente un horizonte verde, de porterías y jugadores que entrenaban a lo lejos.
—Se me está acabando la fuerza —le dije sin moverme.
Con voz firme y tranquila, como la que debe tener un padre inteligente y cercano, el viejo simplemente me respondió:
—Lo sé.