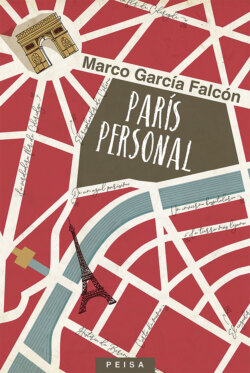Читать книгу París personal - Marco Antonio García Falcón - Страница 7
ОглавлениеParís era la flor de Coleridge
Viajar es mudar de piel. Cuando viajamos podemos olvidar nuestra identidad e inventarnos otra nueva. En un lugar distinto del suyo, un intelectual de escritorio puede presentarse como un vagabundo rudo y descreído, la más triste de las mujerzuelas como la señorona de vida honorable y sedentaria. Pero viajar, además del anonimato, nos ofrece la posibilidad de cambiar de costumbres y renovar nuestra mirada: ir, por ejemplo, a vivir a una hostería de un pueblito olvidado; ver, desde la ventana de nuestro cuarto, una estela de cálido humo blanco deslizarse por un campo de amapolas, descendiendo entre hojas alargadas y frías, para luego esfumarse y regalarnos el rocío fresco de la mañana; y, más tarde, cuando el aire se haya poblado de un olor a orégano, asistir a una fonda donde una amable cocinera gorda colme nuestra mesa con garrafones de vino y tiernas y humosas carnes de faisán dorado. No es un azar que los habitantes de las ciudades sueñen con irse a vivir al campo y que los del campo piensen en seguir el camino inverso: el lugar al que queremos llegar contiene la promesa implícita del cumplimiento de nuestros sueños.
En estas cosas pensaba cuando, no bien cumplidos los veintisiete años, decidí viajar a París. Un viaje que no fuera, desde luego, el recorrido de postal de una agencia turística, sino la experiencia vital que nos deja una estadía prolongada y, de ser posible, indefinida.
Mi fascinación por París venía desde la infancia. Estaba alimentada por la presencia, en la casa de mis abuelos, de una acuarela con la vista de un castillo de piedra gris en la cima arbolada de una colina, bajo el sol vespertino; las historietas del simpático Ásterix, y las intensas peleas de espadachines de los libros de Dumas. Pero se había acentuado y transformado profundamente en mis años universitarios, con la visión de algunas películas fundamentales (casi siempre en blanco y negro) de Truffaut y Godard, y la lectura de los existencialistas franceses y los escritores de diversas regiones del mundo que habían elegido esa ciudad europea para afrontar el exilio o hacer sus primeras velas literarias. Hablo de Camus, de Sartre, de Hemingway, de Nabokov, de Calvino, de García Márquez, de Cortázar, de Vargas Llosa. Se trataba, sin duda, del París de los años veinte y sesenta: el tiempo de la atmósfera raté y el aire que se oscurecía después de la fiesta. Por esa razón, cada vez que veía una imagen límpida y soleada de la mítica ciudad, volvía con frecuencia a mi memoria un París invernal, de amaneceres grisallas y tardes melancólicas, repleto de cafés, buhardillas, hoteluchos y callecitas barridas por el viento y la llovizna. Un París que, artísticamente, me resultaba muy estimulante.
Ese París, además, no solo rezumaba sensibilidad y buen gusto en cada una de sus calles, sino que contaba también con gentes que sabían reconocer esas bondades incluso en culturas foráneas, pues, por poner un ejemplo, había sacado a Borges del semianonimato de las pequeñas capillas de devotos y lo había «descubierto» al mundo entero en los años en que Francia ejercía sobre este el magisterio cultural.
Yo había estudiado Literatura (es un decir: la literatura se lleva o no se lleva en la sangre). Aunque era un profesional bastante eficiente y hasta reconocido, trabajaba sin muchas ganas como profesor de castellano en diferentes institutos y universidades. La verdad, lo hacía por temor a la miseria. Para mí (y quizá esto suene exagerado), la miseria asomaba cuando quería comprarme un libro o tomar un taxi y no tenía con qué hacerlo. Ese temor, sin embargo, me llevaba a aceptar muchas horas de trabajo y a dedicar muy poco tiempo a lo que realmente me interesaba: escribir. Yo era un escritor de domingo, de días de fiesta, cuya azarosa contribución a la literatura se reducía a uno o dos cuentos por año. La decisión de irme a París a cambiar de vida la tomé después de hablar con una vieja amiga a la que no veía desde hacía varios años. En esa conversación me comentó sobre su sistema de vida: trabajaba todo lo que podía durante un año (era profesora de alemán en un colegio caro), ahorraba como si fuera a jubilarse y al año siguiente se dedicaba a hacer todo lo que le viniera en gana: dormir, viajar, leer, escribir.
El sistema me pareció tan rotundo y aleccionador que, desde esa fecha, convencido de que tenía que acumular dinero, empecé a buscar otros trabajos, incluso algunos que antes había rechazado o abandonado. Llegué a cubrir hasta los domingos por la madrugada, y el abanico de mis ocupaciones iba desde el oficio de galeote de la corrección de textos hasta las clases particulares, las traducciones y el periodismo cultural. Y a pesar de que debía incontables horas de sueño, me daba tiempo para asistir a un curso de conversación en la Alianza Francesa, además de leer algunos libros considerados «indispensables» mientras me trasladaba de un sitio a otro. Porque era consciente de que necesitaba llenar ciertos vacíos en mi formación literaria antes de irme a Europa. En esa medida, los intelectuales latinoamericanos –métèques del Viejo Mundo, europeos desterrados– terminamos siendo doblemente occidentales, porque mientras un español debe conocer todo lo que han escrito y pensado todos los españoles valiosos, y un francés debe conocer todo lo que han escrito y pensado todos los franceses de nota, nosotros tenemos que leer todo lo que han escrito y pensado todos los europeos que gocen de esa fama.
A lo largo de los días y noches de ese año de trabajo incesante, y sobre todo cuando me sentía agotado, pensaba con insistencia en la flor de Coleridge. El poeta inglés Samuel Coleridge había imaginado, a finales del siglo XVII, una hermosa historia en la que un hombre sueña que atraviesa el Paraíso, recibe una flor azul como prueba de que ha estado allí, y al despertar encuentra esa flor en su mano. A mí me pasaba algo similar. En medio de la nebulosa oscura que para mí era el Perú, yo vivía y me desplazaba por las calles de Lima con la mente fija en París, como quien llevaba en secreto –en feliz secreto– una virtual e imaginaria flor de Coleridge: la prueba de que la realidad del sueño era posible.
¿Nada me retenía? ¿No iba a sentir nostalgia por el Perú? Ser peruano, en mi caso, significaba la posibilidad de la nostalgia por un puñado de familiares, de amigos, de paisajes, de experiencias que muy poco tenían que ver con las múltiples y contradictorias realidades del Perú, y sí mucho con mi historia personal. Mi peruanidad no se extendía más allá de unas cuantas calles de Lima. Y si bien tenía cierta estabilidad en ese reducido espacio, no temía empezar de cero en París, porque pensaba, como Cortázar, que «no ser nadie en una ciudad que lo era todo era mil veces preferible a lo contrario».
Desde luego, yo sabía perfectamente que ese París cortazariano no era el mismo: las circunstancias habían cambiado. Pero sabía también que un puente sobre el agua plateada del Sena, una franja de cielo crepuscular desde el sucio vidrio de un ventanuco lleno de telarañas, el invierno vibrando en el aire, la rama de un castaño estremeciéndose en la oscuridad lluviosa, eran imágenes irreductibles a cualquier impulso transformador del París moderno.
La luminosa mañana de primavera en que salía mi vuelo, me acompañaron al aeropuerto mis padres, mi hermana y un par de amigos íntimos, quienes, a la hora de la despedida, cumplieron mi deseo de evitar todo gesto de sentimentalismo. El avión de Continental encendió sus turbinas exactamente al mediodía. Sentados de a tres en los asientos reclinables, volábamos sobre un cielo despejado, pero yo prefería no volverme a la ventanilla, no mirar hacia abajo, sino a los boletos soñados que iba acariciando repetidamente entre mis manos, a los pétalos de la gris azulada flor de Coleridge que, a medida que nos alejábamos, se hacía, al fin, cada vez más real entre mis manos.