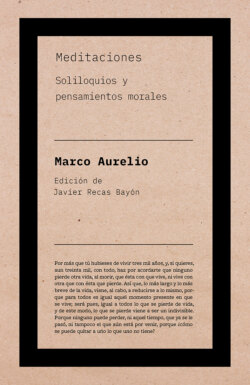Читать книгу Meditaciones de Marco Aurelio - Marco Aurelio - Страница 6
INTRODUCCIÓN Los soliloquios de un emperador
ОглавлениеEl emperador de la nación más poderosa del mundo tenía como libro de cabecera el Enquiridión, las reflexiones filosóficas de un esclavo liberto llamado Epicteto, al que admiraba; y redactó sus Meditaciones, una obra de exquisita introspección y espiritualidad, en el fragor de las campañas contra los marcomanos en el frente norte del Imperio. No fue Marco Aurelio, desde luego, un emperador ni un hombre corriente.
Marco Annio Vero Catilio Severo nació el 26 de abril de 121 d.C. en una de esas villas de la colina del Celio donde solía asentarse la aristocracia romana por su cercanía al palacio de los Césares. Su familia paterna, los Annio Vero, procedían de Hispania, y aun careciendo del largo prestigio de otros apellidos en la gestión pública, se ganaron la confianza de Trajano, primero, y después de Adriano —de origen hispano, también, por cierto—. Su padre, Marco Annio Vero fue pretor y su abuelo —de nombre como su padre—, fue senador con Vespasiano y cónsul en tres ocasiones. Su madre, Domicia Lucilla, fue una mujer culta perteneciente a una acaudalada familia propietaria de una importante fábrica de ladrillos a orillas del Tíber que proveía a las grandes obras imperiales, y con importantes influencias políticas (el abuelo de Domicia fue cónsul en el año 55 y su tía materna se casó con Tito Aurelio Antonino, a la postre emperador).
Domicia fue uno de los pilares en la formación del joven Marco Aurelio. Ella le abrió las puertas del mundo de la cultura y le supo transmitir las virtudes intrínsecas a todo buen ciudadano romano: la religiosidad, el sentido de lo público, el deber o la austeridad (virtud tan estoica como romana). «De mi madre, la devoción a los dioses; liberalidad para con todos; el abstenerme, no sólo de hacer el mal, sino también de pensar hacerlo; y, además, el ser frugal en la comida y estar lejos de hacer una vida opulenta» (I.3). Conocedora de la lengua y la cultura helenística, le educó en ella desde niño, un ideal, por otra parte, característico en la nobleza romana. Sus niñeras, no por casualidad, se escogieron griegas.
La figura paterna la desempeñó su abuelo Marco Annio Vero, en quien recayó la tutela del niño tras la prematura muerte de su padre cuando él contaba apenas tres años de edad. Su abuelo Vero fue para él un modelo de hombre y gobernador, inestimable referente durante toda su vida. Con su alabanza comienzan las Meditaciones: «Aprendí de mi abuelo Vero a ser de honestas costumbres y no enojarme con facilidad» (I.1).
La carrera del joven Marco hasta el trono de César fue meteórica. Una carrera fruto de su ilustre cuna, de su carácter noble y leal, y, como no, de la caprichosa fortuna. Favorecido por el emperador Adriano, recibe a los siete años el anillo de oro y el angusticlavo de los equites o caballeros (dos franjas púrpura de dos dedos de ancho en la túnica como símbolo de distinción), e ingresa en una de las instituciones más prestigiosas de Roma: el colegio de los salios. Su plena entrada en la vida pública romana tiene lugar a los quince años, tras la entrega de la toga virilis que le reconoce mayoría de edad. En ese mismo año de 136, Adriano le ofrece prometerse en matrimonio con la hija de Elio César, sucesor al trono, una muestra de confianza y aprecio (le llamaba verissimus, en doble alusión a su nombre y a su carácter moral), y una evidente expresión de sus planes para el joven Marco.
Contaba diecisiete años Marco Aurelio cuando sucedió un hecho que marcaría su destino. Elio César muere súbitamente y Adriano, con una salud ya muy delicada, nombra sucesor a Antonino. A la muerte de Adriano, ese mismo año de 138, el ya emperador Antonino, siguiendo los deseos de aquel, adopta al joven Marco y a Lucio Vero, hijo este último del malogrado Elio César. A partir de entonces, y en honor a su padre adoptivo, comenzará a llamarse Marco Aurelio (este último era uno de los nombres de Antonino).
Abandonó su amada casa del Celio (que siempre recordaría como un paraíso), para residir a partir de entonces en el Palatino. Tal vez por una cuestión de edad (Marco Aurelio era seis años mayor que Elio), o por el evidente aprecio personal que le profesó, Antonino terminaría decantándose por él para la sucesión imperial. Como ocurriera con Adriano, también Antonino orientó el compromiso matrimonial de Marco Aurelio, en este caso con su hija Annia Galeria Faustina, previa cancelación del anterior compromiso con la hija de Elio César. Tanto en esta ocasión como en aquella se atisbaban altos designios más allá del acuerdo matrimonial. Marco Aurelio y Faustina, primos carnales (y hermanos por adopción) se casarían en el 145, cuando ella apenas contaba con 15 años de edad, no sin las preceptivas reformas legales para salvar toda imputación de incesto. Tuvieron doce hijos de los que sobrevivieron seis, cinco mujeres y un varón, Cómodo, que le sucederá en el trono.
Marco Aurelio fue educado con esmero como correspondía a su noble alcurnia. Era habitual, y muy apreciado entre la aristocracia romana, la formación de los jóvenes en el ámbito privado. Así lo dispuso su bisabuelo materno Catilio Severo, algo que el futuro emperador siempre le agradeció: «De mi bisabuelo —escribiría—, el no frecuentar las escuelas públicas, y en casa echar mano de los mejores maestros, bien persuadido de que en este particular se debe gastar generosamente» (I.4). Buenos preceptores cuidadosamente elegidos, pero también un evidente alejamiento del trato y los juegos con otros niños de su edad, siempre en compañía de adultos que conversaban sobre importantes asuntos políticos y militares, algo que, a buen seguro, modeló su carácter serio, formal y solitario. Marco Aurelio recuerda a sus preceptores con gratitud y admiración en sus Meditaciones. La función de su principal preceptor en estos primeros años, del que se desconoce el nombre, no era tanto la instrucción como la educación moral: patrones de comportamiento, disciplina en el trabajo, y, sobre todo, la formación del carácter: «De mi preceptor, (..) el contentarme con poco, el servirme a mí mismo, el no implicarme en los asuntos ajenos y no dar oídos a los chismosos» (I.5). Un decálogo estoico, como puede verse. Marco Aurelio apreciará siempre, incluso en los grandes maestros de renombre que se encargaron después de profundizar en su formación, ante todo, la altura moral y la ejemplaridad de su conducta.
Comenzó su aprendizaje con los rudimentos de la escritura y la lectura de Homero. Se inició también en las artes de la comedia y la recitación, en la música y la matemática. El romano cultivado (y mucho más si su futuro era lo público), debía demostrar destreza en el manejo de la gramática y la oratoria. Como maestro de ésta, merece especial mención Cornelio Frontón, el prestigioso gramático y orador, quien llegaría a convertirse en amigo personal del futuro emperador (se conserva una valiosa correspondencia entre ambos). De él afirma en sus Meditaciones haber aprendido una lección capital: «comprender perfectamente cuál suele ser la envidia, la astucia y la hipocresía propias de un tirano» (I.11). Una buena enseñanza para un político. Frontón le provee de libros que Marco Aurelio lee con verdadera pasión cuando sus muchos deberes se lo permiten: obras de Cicerón, Salustio, Graco, del propio Frontón o de Lucrecio, este último uno de sus preferidos por su sensibilidad y comprensión del alma humana: la muerte, las tentaciones, la armonía entre hombre y naturaleza..., temas todos ellos de especial interés para Marco Aurelio. Pero a pesar del celo profesional y el rigor académico que imprimía Frontón a su labor, no pudo evitar que poco a poco, pero inexorablemente, fuera arraigando en el joven Marco Aurelio su vocación filosófica en detrimento de la oratoria, disciplina hacia la que su maestro pretendía atraerlo tanto por las dotes del discípulo como por la utilidad para su rango.
Su inclinación por la filosofía no era nueva, desde muy temprano se vio cautivado por ella, adoptando como vestimenta la toga filosofal desde los trece años. La barba con la que aparece representado en su madurez fue también un signo de su profunda identificación con la filosofía, a la que hubiera deseado dedicarse íntegramente como manifiesta con cierto tono de lamento:
Si a un mismo tiempo tuvieses madrastra y madre, procurarías obsequiar a aquella, y, sin embargo, hacer continuas visitas a tu madre; imagínate, pues, ahora que éstas son para ti la corte y la filosofía: vuelve muchas veces a ésta, y con ella descansa con cuya existencia te parecerán soportables los asuntos ocurrentes en la corte, y te podrán tolerar a ti (VI. 12).
La filosofía dominante en Roma, y también la más prestigiosa, era el estoicismo. Pronto Marco Aurelio se vería cautivado por esta corriente de la mano de su maestro y filósofo estoico Junio Rústico. El emperador se deshace en elogios hacia él: por apartarle de la pura retórica y la sofística, así como de escribir sobre teorías (sólo concibe la filosofía como filosofía práctica); por mostrarle la necesidad de un enderezamiento moral del carácter; por enseñarle a leer con precisión sin dejarse llevar rápidamente por opiniones ajenas; o por descubrirle la grandeza de los textos de Epícteto.
Con veinticinco años de edad, el que está a punto de convertirse en emperador de Roma, ha decidido seriamente, ante la imposibilidad de una completa dedicación filosófica, adoptarla como forma de vida, lo que en términos del estoicismo significa vivir según el dictado de la naturaleza (VIII.1). No olvidemos que en esta época el estoicismo se había convertido fundamentalmente en una doctrina moral, sobre todo a partir de Séneca. Fueron sus maestros también: Apolonio de Calcedonia, que su padre adoptivo, Antonino Pío, había hecho venir a Roma para que impartiera docencia en su propia casa, y Sexto de Queronea, sobrino del neoplatónico Plutarco, cuya amistad y estima filosófica y moral perdurarían más allá de su llegada al trono. Su recuerdo de Sexto en las Meditaciones es un mosaico de virtudes morales (I.9).
En el año 161 muere el emperador Antonino dejando el imperio, como estaba estipulado, en las manos de quien a partir de entonces tomaría el nombre de Imperator Caesar Marcus Aurelius Antoninos Augustus. La sucesión por adopción del emperador no era extraña en Roma, fue práctica habitual desde el asesinato de Domiciano en 96. Nerva, su sucesor, iniciaría esta práctica intentando evitar las luchas intestinas por el poder, y perduraría hasta Marco Aurelio, que rompió la tradición nombrando a su hijo Cómodo. El recuerdo que Marco Aurelio tiene de su padre Antonino, que así le llama, sin matización, en el capítulo primero de sus Meditaciones, es una abrumadora enumeración de virtudes morales y éxitos políticos.
Sus primeras decisiones no tardan en desvelar su altura moral, al proponer al Senado compartir el trono con su hermano adoptivo Lucio Vero en cumplimiento de los deseos de Adriano, que no por obligación legal. Dos hermanos completamente distintos en su carácter, vividor y expansivo el uno, sobrio y reflexivo el otro. Lo que no impidió, sin embargo, que mantuvieran una respetuosa, cordial y leal relación hasta la muerte de Lucio en 168 a causa, probablemente, de la peste en el frente norte.
Los diecinueve años que le tocó regir el trono de Roma no fueron nada fáciles. Una sucesión constante de guerras y sublevaciones internas y externas jalonan su mandato, unidas a catástrofes naturales, peste y hambrunas. Su reinado fue el de un hombre entregado por completo a su deber, casi obsesivamente, a pesar de su secreto anhelo de una vida dedicada a la filosofía. «Lo mismo es el que tú cumplas con tu deber yerto de frío o bien abrigado, falto de sueño o harto de dormir, murmurando o alabado» (VI.2). Él lo concebía, en el marco del estoicismo, como la realización de su propia función en el orden global del cosmos.
No fue, sin embargo, un emperador bien comprendido. Su manifiesta aversión al circo sanguinario del Coliseo, tan querido por el pueblo llano, les distanciaba. Por otra parte, no eran menos los que recelaban de su amistad con gramáticos y filósofos, una pérdida de tiempo incomprensible para el emperador de Roma, Jefe supremo del ejército más poderoso. Y ello a pesar de haber sido un emperador magnánimo, preocupado por las garantías jurídicas y las condiciones de vida de los más humildes. Un emperador honrado a carta cabal, que subastó tesoros imperiales para sufragar los onerosos gastos de las campañas en Germania. ¡Qué lejos de aquellos emperadores que usaron su cargo para enriquecerse!
La situación de Marco Aurelio parece incluso empeorar en la segunda parte de su mandato, tras la desaparición del soporte que tenía en su hermano Lucio Vero. Desde el 166 hasta la muerte de Marco Aurelio en 180 todo será una constante concatenación de acciones bélicas —a excepción tan sólo de tres años de tregua— que el emperador vivirá en primera persona en el frente de batalla. Allí escribe sus Meditaciones, probablemente en los últimos diez años de su vida. Estuvo ocho años fuera de Roma, en el frente más abierto y peligroso del Imperio. Podía haber delegado el mando de las tropas en alguno de sus generales, pero no lo hizo. Aparentemente controlada la situación militar, y antes de regresar a Roma, dio un largo rodeo para pasar por Atenas (la capital del otro imperio, el que alimentaba su espíritu). Poco estuvo en Roma, un nuevo retroceso de sus ejércitos ante las acometidas germanas le llevaron de regreso al frente. Murió en él a los 58 años, cerca de Vindobon (actual Viena), probablemente a causa de la peste, como su hermano.
La historia le suele recordar como un emperador magnánimo que acalló los nombres de los responsables de un complot contra él y que desoyó, o quiso desoír, las voces que hablaban de las infidelidades de Faustina, su mujer. Él sólo tuvo palabras cariñosas para ella en sus Meditaciones. Su imagen para algunos aparece enturbiada por su persecución a los cristianos, a quienes consideraba fanáticos, necrófilos (XI.3) y, sobre todo, enemigos del Imperio. En este contexto debemos tener presente que el cristianismo representaba una amenaza para la religión romana, y no olvidemos que ella constituía uno de los pilares básicos imperiales.
La obra que hoy conocemos como Meditaciones es, por diversas razones, una obra excepcional: no sólo, ni fundamentalmente, por su estilo elegante y culto; o por ser el único testimonio escrito de una de las figuras más relevantes del estoicismo tardío; sino, ante todo, por la exquisita sensibilidad que destilan esas notas cargadas de autenticidad y humildad; por la fuerza introspectiva de sus reflexiones reveladoras de su radical identificación entre filosofía y vida; por su penetrante comprensión del desvalimiento y pequeñez de la condición humana en boca, y tiene su mérito, de quien siempre estuvo en la cúspide de la pirámide; por su implacable compromiso moral que aflora en cada reflexión (Stuart Mill lo alabó como «el proyecto ético más perfecto del espíritu antiguo»). En definitiva, uno de los libros de más honda sabiduría y más noble humanidad de cuantos se hayan escrito, frecuentemente calificado como el gran «evangelio pagano»; un monumento a la introspección humana, uno de los más tristes y desoladores. Nada hay en ellas de las gestas del emperador que las redacta, nada de sus dificultades políticas o militares, sólo las desnudas reflexiones de un hombre obsesionado con la virtud y la muerte. Redactadas en segunda persona, rememora el diálogo socrático (autor, por cierto, que más veces aparece en su obra), aunque su interlocutor sea él mismo como venimos diciendo. Porque, su soliloquio es, como fuera para Sócrates y Platón toda reflexión, un diálogo del alma consigo misma, un refugio, una fortaleza a resguardo de las pasiones (VIII.48). De ese modo entendía él la filosofía, como un refugio frente a las disputas, las batallas y los problemas que el imperio le deparaba (VI.12). Sócrates fue el gran referente para los estoicos ante todo por dos razones (dos grandes núcleos, por cierto, del saber antiguo) implicadas en lo antes dicho: por comprender, en primer lugar, que la filosofía no podía ser sino una forma de vida (antes que un corpus teórico al estilo moderno); y, por otra parte, por su asunción de la muerte como destino, como un suceso natural inscrito en la propia condición moral humana: «también es una de las acciones del vivir la que ejecutamos muriendo» (VI.2).
Todavía se discute si estas reflexiones estaban pensadas para ser leídas por alguien. Por un lado, Marco Aurelio encabezó sus reflexiones bajo el inequívoco rótulo: Ta eis heautón (cosas para sí mismo), lo que da pie a pensar que no fueron pensadas para ser leídas por nadie; tampoco parece muy verosímil que el emperador escribiera determinados pasajes si hubieran estado destinados a su publicación. Pero, por otro lado, no es menos cierto que su cuidada redacción, el uso de la segunda persona y otros elementos formales bien pudieran indicar que sus reflexiones fueran redactadas para ser leídas por más personas, tal vez por su grupo reducido de amigos filósofos, o, tal vez, por su hijo Cómodo, quien tendría que sucederle y cuya orientación moral preocupaba a Marco Aurelio (poco tiempo pasaría hasta que Roma certificara sus temores). Respecto al mencionado encabezamiento de las Meditaciones, ha habido quien consideró que tal vez fuera añadido posteriormente al catalogar los legajos que dejó el emperador. No han faltado interpretaciones de todo tipo. En todo caso, la versión actual más acreditada y extendida es la que señala el carácter estrictamente personal de estas notas.
Menos complejo resulta explicar, a pesar de que pueda sorprender, por qué el emperador de Roma escribió en griego sus Meditaciones. En primer lugar, no debemos olvidar que desde niño se hallaba perfectamente familiarizado con la lengua helena, lengua culta por excelencia. Pero, en segundo lugar, hay que comprender que el griego era entonces la lengua natural de la filosofía, como en el medievo lo será el latín.
El desconcertante rótulo con que encabezó Marco Aurelio sus notas filosóficas: Ta eis heautón, ha propiciado un variado elenco de títulos para sus numerosas ediciones a lo largo de la historia: Soliloquios; Pensamientos morales; Reflexiones morales; De Officio vitae («Del deber de la vida»); Commenaria quos ipsi sibi scripsit («Comentarios que él ha escrito para sí mismo»); Admoniciones; pero el más utilizado ha sido el de Meditaciones.
La obra consta de doce libros con dos partes bien diferenciadas: los libros II al XII contienen sus reflexiones filosóficas, un auténtico soliloquio espiritual; y, el libro I en el que Marco Aurelio recuerda a todas aquellas personas (familiares, amigos y maestros), que representaron algo importante en su vida. En su conjunto no es una obra de fácil lectura. Resulta desorganizada, inconexa y reiterativa (salvo excepción, tal vez, de los libros II, III y XII), a lo que se añade la inescrutable oscuridad de algunos fragmentos. Una oscuridad que procede tanto del uso de la terminología filosófica estoica (una clara influencia formal de Epícteto), como del carácter conciso y concentrado de unos apuntes privados. Seguramente no es casual su admiración por Heráclito, apodado el oscuro. Tampoco abundan en ella las frases agudas e ingeniosas, su estilo es austero, pero compensa con creces su honda sabiduría de la vida. Aunque constituida por reflexiones aisladas entre sí, dotadas de sentido autónomo, las Meditaciones adquieren unidad a la luz de sus presupuestos filosóficos y su intención moral. Por otra parte, aunque poco estructurada como obra (recordemos que no fue pensada como tal), sus reflexiones no son apresuradas, su cuidado estilo y sus oportunas y pensadas metáforas, así lo indican. En todo caso, para comprender su sentido debemos alejarnos de la lógica moderna del tratado sistemático. Marco Aurelio empleó el recurso literario que mejor se adaptaba a su objetivo de escribir un memorándum de las virtudes que deseaba guiaran su vida en todo momento. Por ello, junto a las reflexiones filosóficas sobre aquellas, se erige un monumento al recuerdo del legado espiritual de quienes todavía, años después, consideraba un ejemplo moral. Sus Meditaciones fueron, ante todo, un recurso terapéutico para sí mismo en su imperiosa y constante necesidad de autorrealización. Un propósito, por tanto, formativo, no informativo. Este y no otro es el sentido del rótulo que encabezaban sus notas. Un género literario, por cierto, con entidad propia en la Antigüedad denominado hypomnemata, con el que se designan las notas escritas para uno mismo. Consideradas desde esta perspectiva, se comprenden bien las reiteraciones y la falta de estructuración del texto.
Sus aforismos tienen forma sentenciosa, como ha sido históricamente característico en los escritos de contenido moral, y, en su caso, idóneo para recordar los principios estoicos de manera eficaz. Recurso expresivo que carga el texto de fuerza prescriptiva, de invocación a la acción moral, a lo que contribuye la utilización —a semejanza del Enquiridión de Epícteto— de la metáfora y la comparación. Siempre lejos de la desmesura y el lucimiento discursivo propios de la retórica, cuyo abandono agradece sinceramente a los dioses (I.17).
Las Meditaciones de Marco Aurelio representan uno de los hitos fundamentales del estoicismo romano, y, a decir de algunos, la última gran obra de esta corriente. Sirvan las breves referencias históricas y doctrinales que siguen para ubicarla. La escuela estoica fue fundada por Zenón de Citio allá por el siglo III a.C. en Atenas. Figuras como Cleantes y Crisipo continuaron sus enseñanzas en lo que se conoce como estoicismo antiguo. Su corpus doctrinal abarcaba tres disciplinas: física, lógica y ética. Muy pronto llegó a Roma de la mano de filósofos como Panecio de Rodas o Posidonio, a los que se uniría, desde dentro, Cicerón, donde caló con gran facilidad por su cercana idiosincrasia al pueblo romano. Fue el llamado estoicismo medio (siglos III a I a.C.) que ya había consumado el giro hacia la temática moral. Una característica que se acentuará en el último período de la Stoa, el llamado estoicismo nuevo, durante los siglos I y II d.C. cuyos tres grandes referentes fueron: Séneca, Epícteto y Marco Aurelio.
La obra de Marco Aurelio está imbuida de un profundo pesimismo. No sólo por su obsesiva preocupación por la muerte y el paso del tiempo, sino también por la perpetua distancia entre lo real y lo ideal, distancia que su estoicismo moral percibe como un inevitable desgarro, llamados como estamos a alcanzar la virtud y condenados a la par al fracaso. La vida es breve y oscura, «una guerra perpetua y la corta detención de un peregrino» (II.17). Un pesimismo no exento de nostalgia por lo que en otro tiempo fue grandioso y hoy ya ha sido olvidado: «todas las cosas son caducas, y presto vienen a hacerse fabulosas, y es que un pronto y total olvido las cubre y sepulta» (IV.33). Lo mismo es vivir mucho que poco, la muerte nos iguala a todos: «¿qué viene a ser el espacio de un día que había de mediar? Del mismo modo piensa que no debe reputarse por cosa grande el que mueras al cabo de muchísimos años o mañana mismo» (IV.47), porque todo se repite en un eterno bucle sin fin, una y otra vez. Veríamos lo mismo en diez años que en doscientos (II.14). No debemos ansiar vivir por vivir, ansiar una vida larga, al final, todos acabamos igual. La muerte, por otra parte, como dijera Epicuro —otro referente ineludible—, no es un mal para uno mismo porque nunca estará mientras esté yo, y cuando ella esté, ya no estaré yo. Sólo la muerte ajena es vivida. «Cíñete al tiempo presente» (VII.29), nos aconseja, pero no porque el presente sea grandioso, al contrario, es insignificante, sólo lo pasado y lo porvenir es infinito, pero es lo único que tenemos. «Todo el tiempo presente es un punto en la eternidad; todas las cosas son de poco momento, caducas, perecederas, vanas.» (VI.36). No debemos temer a la muerte, hay que aceptarla en tanto obra de la naturaleza. Marco Aurelio se inscribe así en esa larga tradición que concibe la filosofía como meditatio mortis (Platón, Cicerón, Séneca, y, posteriormente, Schopenhauer o el existencialismo contemporáneo). Si la muerte no es ninguna desgracia frente a la insignificancia de la vida, ¿qué es lo que te retiene aquí? (V.33), se pregunta Marco Aurelio. Mientras el cuerpo que mantiene la vida no ceda, no debe el alma renunciar tampoco. Pero cuando ya no podamos «disponer de nosotros mismos», habrá que valorar si no sea el momento de «expulsarse uno mismo» (expresión eufemística del suicidio, que el emperador siempre vio como una opción legítima tras una decisión racional (XI.3). En todo caso, no se trata de un deseo de muerte, sino de su aceptación como algo natural. Una meditación que, para el estoicismo (y frente a chatas interpretaciones), nos reconcilia con la vida porque nos impulsa a volcarnos en cada instante y vivirlo intensamente: «que cada día transcurra como si fuera el último».
Detrás de esta concepción del tiempo y la muerte se percibe con toda nitidez la influencia de Heráclito, uno de los ejes del estoicismo y autor admirado por Marco Aurelio. La lúcida concepción heracliteana de lo real como un torrente fugaz y caduco se encuentra omnipresente en sus Meditaciones. Véase si no esta célebre frase tan cercana al de Éfeso, incluso en las metáforas: «El tiempo de la vida del hombre no es mas que un punto, su esencia fluye, (...) todas las cosas propias del cuerpo son a manera de un río, que siempre corre; las del alma vienen a ser un sueño y poco de humo; la vida una guerra perpetua...» (II.17). Se distancia, sin embargo, de Heráclito en su rechazo a la idea de que el conflicto es intrínseco a la naturaleza. «Es cosa contra la naturaleza que unos a otros nos ofendamos» —afirma— (II.1). Para Marco Aurelio, como en general para todo el estoicismo, la naturaleza es racionalidad y armonía, y todo lo rige y ordena (VII.25), somos los hombres los que nos empeñamos en no adecuarnos a ella. Este es uno de los preceptos más célebres del estoicismo: «vivir según la naturaleza». Una idea que el emperador asume con evidentes dosis metafísicas, en una especie de misticismo cósmico según el cual todo cuanto somos y hacemos en este instante nos remite al gran cosmos al que pertenecemos: «Considera para contigo qué de cosas pasan a cada uno de nosotros en un mismo punto de tiempo indivisible, (...) o, por decirlo mejor, si absolutamente todas las cosas hechas en este singular universo que llamamos mundo se producen al mismo tiempo» (VI.25). La naturaleza es un todo ordenado según una meticulosa racionalidad (logos). Nada sucede al azar. Un orden expresión de la razón y armonía de la divinidad creadora. Para el estoicismo divinidad-naturaleza-logos es una y la misma cosa (de nuevo resonancias heracliteanas). El mundo es el resultado de la providencia divina, nuestro destino está escrito en la propia naturaleza: «No te olvides que lo que te agita y mueve a manera de un títere es una cierta fuerza dentro de ti oculta y reconcentrada» (X.38). Y ese destino, en tanto ajustado a nuestra naturaleza, es percibido por Marco Aurelio como un destino justo: «Todo lo que sucede hay razón para que acontezca» (IV.10). En consecuencia, el mal, en sentido estricto, no existe porque nada de lo que acontece por sí es contrario a la naturaleza. El mal no reside en lo que nos sucede sino en nuestra incapacidad para soportarlo con entereza. Aquí está nuestra fortuna (IV.49) y nuestra humanidad. Los males son sólo aparentes, relativos a nuestra percepción, pues el mal absoluto, metafísico, no existe, no tiene cabida en un mundo regido por la racionalidad. ¡Qué simpatía sentía Descartes por esta idea y sus consecuencias morales!:
Mi tercera máxima —afirmaba— fue procurar siempre vencerme a mí mismo antes que a la fortuna, y alterar mis deseos antes que el orden del mundo, y generalmente acostumbrarme a creer que nada hay que esté enteramente en nuestro poder sino nuestros propios pensamientos.
El célebre precepto de «vivir según la naturaleza» —procedente, por cierto, de la ética cínica, otro de los referentes de la Stoa— adquiere desde aquí todo su significado: obedecer a la razón universal inscrita en cada ser. La aceptación de nuestro destino, fundada sobre la vinculación inexorable del hombre al universo, constituye una de las ideas nucleares de la moral estoica y, en consecuencia, de Marco Aurelio.
El hombre, a diferencia de los animales, está dotado de inteligencia (nous), que nos permite descubrir ese designio, ese logos inscrito en la naturaleza. La inteligencia es nuestro principio rector, un elemento divino que los dioses han legado a los hombres en exclusiva. Marco Aurelio alude en numerosas ocasiones a este principio rector, expresión con que los estoicos identifican al alma racional humana y a su capacidad para comprender nuestros actos, discernir su conveniencia y controlar los impulsos negativos. Es patente el desprecio de Marco Aurelio por todo lo corporal, legado, obviamente de Platón: «Desprecia tu cuerpo, que es tan sólo sangre, unos huesecillos y un tejido de nervios, de pequeñas venas y de arterias» (II.2). En palabras de Epícteto, que asume el emperador: «Tú, alma mía, no haces más que llevar sobre ti un cadáver» (IV.41). El alma debe ser purificada de lo sensible. Ceder al deleite o a la turbación es humillar su grandeza. «¡Si llegaras alguna vez, oh alma mía, a ser buena, sencilla, uniforme, sin rebozo y más patente a los ojos de todos que ese cuerpo de que estás vestida!» (X.1) Platón omnipresente.
El principio rector, núcleo del alma racional humana, es tan poderoso que el estoicismo fundamenta en él todo bien y toda verdad, negando la necesidad de volcarnos en el exterior. El logos universal está en nosotros. «Busca en tu interior. Dentro de ti está la fuente del bien, que puede manar de continuo si profundizas en ella» (VII.59). El corolario inevitable a esta exhortación con claras resonancias místicas es el repliegue hacia el interior que protagonizó la filosofía estoica, y que Marco Antonio llevó hasta sus últimas consecuencias: la virtud como refugio, como esa ciudadela interior (para utilizar la afortunada expresión de Pierre Hadot), donde hallar la paz en este conflicto sin pausa que es la vida.
Una de las máximas más reiteradas de Epícteto, que hace suya Marco Aurelio, es la que aconseja apartarnos de lo que no depende de nosotros. Y ello porque el bien se dice únicamente respecto de lo que está en nuestra mano, pero también porque lo externo en nada nos afecta. Hay aquí un argumento terapéutico (X.3): no debemos temer a ningún acontecimiento puesto que si sucede de tal forma que puedas naturalmente soportarlo, no te turbará; pero si sucede lo contrario, tampoco te irrites, porque nada podrás hacer. Si logramos comprender esto actuaremos en consecuencia: soportando todo acontecimiento, aceptándolo como algo inevitable. Es absurdo rebelarse o irritarse contra lo que no depende de nosotros. La ataraxia (o imperturbabilidad) estoica está servida: «Ser semejante —nos aconseja— a un promontorio contra quien las olas de la mar se estrellan de continuo y él se mantiene inmóvil» (IV.49). Y en sintonía con esa ataraxia también la autarquía (o autonomía), —ambas de raíz cínica— como requisito de toda virtud y de toda eudaimonía (felicidad): «Es mendigo el que precisa de otro y que en sí mismo no tiene todo cuanto es útil para la vida» (IV.29). Este desprecio de lo externo rige tanto para los bienes (riquezas, placeres, honores, etc.), como para los males (la muerte, las enfermedades, los temores, los insultos, etc.).
Su vida fue más la vida de un asceta que la de un emperador, austero en su vestimenta, sencillo en sus costumbres: «Mira bien, no te transformes en César de pies a cabeza, ni te revistas de este carácter de soberanía y majestad, como suele suceder» (VI.30). ¿Quién diría que rubrica estas palabras un emperador? Era frugal al extremo en su dieta (a penas una vez al día y un poco de triaca que le proporcionaba Galeno), y con escasas horas de sueño iniciaba el nuevo día. Consérvate, pues, en un aire de simplicidad, de bondad, de entereza, de gravedad, de seriedad.
Conviene, no obstante, puntualizar al este respecto que la ataraxia no comporta una actitud insensible, algo de lo que con cierta frecuencia se ha acusado al estoicismo. Séneca respondía indignado que ninguna escuela sentía mayor amor por la humanidad, no tendría mérito soportar con valentía aquello que no se siente.
Para Marco Aurelio la virtud es el único fruto verdadero de nuestro paso por la tierra (VI.30). No hay para el sabio mayor desdicha que la incoherencia moral (de nuevo, Sócrates en el horizonte). Una coherencia que Marco Aurelio siempre asoció al bien común. La búsqueda del bien común y la participación en sociedad se hayan para él inscritas en la ley natural que a todos nos gobierna y justifica nuestra integración en el cosmos. Formamos parte de un todo, por ello, lo que me conviene a mí conviene a todos, y viceversa. «Lo que tiene el primer lugar en la condición humana es lo que mira a la común sociedad» (VII.55) —afirma—. «Hemos nacido para ayudarnos mutuamente» (2.1). Por ello, para él, la virtud suprema es la justicia (XI.10), como para Platón, aunque para este emanaba de la ley y para Marco Aurelio de la propia naturaleza. En ella se resumen todas las demás y de ella dependen. Virtudes estoicas que él persiguió denodadamente como la prudencia, la magnanimidad, la reflexión, la veracidad, el sentido comunitario, la condescendencia, la imperturbabilidad, la mesura, la fortaleza, la decencia, la libertad, la valentía, la autosuficiencia, la disciplina... Un auténtico decálogo moral, base de una triple preceptiva: frente a los deseos, frente a la acción y frente a los juicios.
El Marco Aurelio emperador buscó con ahínco la justicia, que para él llevaba aparejadas la benevolencia y la entrega a los demás, con la conciencia de la contradicción entre el espíritu del filósofo y el del guerrero. Siempre descreyó de la síntesis platónica de política y filosofía: «¡Pero cuán despreciables son estos políticos y hombrecillos que, según su parecer obran filosóficamente, estando llenos de presunción» (IX.29). No era esta una contradicción menor, ante ella Marco Aurelio no pudo sino construir un baluarte interior, fortificar su alma con las más altas murallas para preservar lo único que está en nuestra mano: la reflexión libre de pasiones. El emperador vivió con angustia la difícil conjugación de ambos mundos, entre la vida del amante de la sabiduría y la del gobernante, robando al sueño horas para su mayor placer: la lectura. Una tensión tanto más difícil de disolver cuanto él sólo entendía la filosofía como forma de vida. La armonía entre ambas, o cuando menos, el modo de sobrellevarlas sin desmayo, la halló en la doctrina estoica del deber. «Yo hago y cumplo con mi deber, las demás cosas no me llaman la atención». (VI.22) —afirmaba—. Frente al ideal senequiano de una vida retirada (desgraciadamente Marco Aurelio no se lo pudo permitir), se entregó a una existencia sustentada en el compromiso. El compromiso para con el Estado y consigo mismo, que le permitía superar el tedio que le causaban la corte, las batallas y el Coliseo. Sin placer, pero tampoco sin rebelión (como escribiera Renan). Su figura se agranda si se mira desde nuestros días, tan ajenos al sacrificio de un hombre por el bien común (virtud por excelencia del héroe clásico).
Dicen que murió repitiendo: «¡Qué desdicha es hacer la guerra!» En este mundo perecedero y desgarrador «la vida es una guerra perpetua y la corta detención de un peregrino; la fama de la posteridad, un olvido» (II. 17). Entonces —se pregunta— «¿qué es lo que puede salvarnos? Una sola cosa, y ésta es la filosofía» (II.17).
JAVIER RECAS