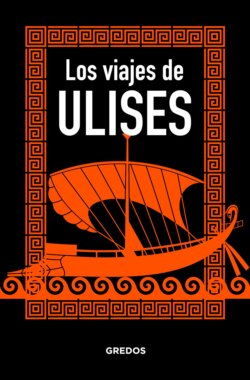Читать книгу Los viajes de ULISES - Marcos Jaén Sánchez - Страница 8
EL REGRESO DE LOS AQUEOS
ОглавлениеYa no humeaban las cenizas de las casas y el fango rojo se había secado entre los escombros de las murallas. Ya no salían los lobos de los bosques y remontaban la colina para disputar a los buitres los cuerpos insepultos. En primavera asomaría el verde entre las ruinas para recordar que la vida seguía, pero no habría nadie para verlo. Había caído Troya, la más bella, esplendorosa y floreciente ciudad de Asia Menor, aunque también la más aborrecible para las mujeres de los griegos, que contaban ya toda una década de angustia anhelando el retorno de sus esposos de la guerra.
Diez años atrás, cuando Helena de Esparta se fugó con el príncipe troyano Paris, su esposo, el rey Menelao, exigió su devolución, pero los troyanos se empeñaron en retenerla. Entonces el rey recordó a todos los que le habían prestado juramento que tenían la obligación de acudir con sus tropas. Bajo el mando supremo de su hermano Agamenón, rey de Micenas, se reunió un ejército tan grande y poderoso como jamás se había visto. Griegos y troyanos chocaron sin compasión batalla tras batalla en las llanuras de la Tróade, la región que Troya dominaba desde su colina. Allí se llevaron a cabo gestas de audacia sublime, excitadas por la sed de gloria que los hombres nunca sacian. Poco sospechaban aquellos héroes el papel de peones que jugaban en el tablero de los dioses. El Olimpo entero observaba la contienda, porque allá abajo, a la boca del Helesponto, los eternos dirimían sus diferencias por medio de sus títeres mortales.
Habían sido los dioses quienes habían llevado a los hombres al choque de las armas. Durante un banquete nupcial, la Discordia, amante de las peleas, arrojó entre ellos una manzana dorada con la inscripción «para la más bella». Inmediatamente se abalanzaron a recogerla las tres diosas que creían poseer dicho título: Hera, Atenea y Afrodita. Zeus, el poderoso soberano celeste, buscó a un hombre justo para que decidiera entre ellas. Pensó en Paris, porque poseía belleza, inteligencia y fuerza. Las bellas diosas prometieron regalos magníficos al juez mortal, aunque solo Afrodita supo ganárselo con una promesa sin par: pondría en sus brazos a la mujer más bella del mundo. Paris falló a su favor; Hera y Atenea juraron venganza. Afrodita condujo a Helena de Esparta hasta el troyano como si fuera un esplendoroso presente, aunque en realidad le daba un regalo envenenado que causaría males incontables.
Cuando estalló la guerra, el Olimpo se partió en dos bandos, dividido igual que la estirpe de los hombres. Durante aquellos años brutales los dioses volvieron a campear por el mundo. Muchas veces Apolo, Ares, Hera, Atenea, y Afrodita incluso, descendieron al fragor del combate para ayudar a sus favoritos y se vieron cubiertos de polvo y sangre.
Al terminar el sitio de la ciudad, la admirada capital a la cual el rey Tros había dado su nombre no era más que una ruina calcinada. Casi todos sus habitantes habían perecido. El tiempo la fue cubriendo y acabó oculta a los ojos del mundo hasta que un día se llegara a negar su existencia. Sin embargo, Troya no merecía tanto. Muchos hechos atroces se habían visto durante el saqueo. La divina Atenea, que era imbatible en la batalla sin obtener placer en ella, se sentía furiosa por el comportamiento blasfemo de los griegos, a quienes antes tanto había favorecido. Ahora callaba ante las risas de Ares, el cruel guerrero, y ante la mirada inescrutable de su padre Zeus, que intentaba poner paz entre sus vástagos.
Los mástiles de los navíos victoriosos ya estaban cubiertos de trofeos, las proas, abarrotadas con las armas de los caídos y las esposas e hijas del enemigo, a popa, desde donde reprimían suspiros y lágrimas furtivas al despedirse de las costas que las habían visto nacer. Agamenón, el general en jefe, pidió a sus caudillos que se demoraran otro poco para apaciguar debidamente a la diosa, temeroso de que su misericordia se sintiera ofendida por sus muchos excesos. Pero Menelao no soportaba más la estancia de Helena en aquellas tierras.
—El último despojo aún no ha sido ofrecido, todavía no ha sahumado el último altar —dijo Agamenón.
—¿Qué le debemos a Atenea nosotros, los griegos? — respondió su hermano con palabras injustas—. Zarpemos inmediatamente, mientras sopla el viento.
Disputaron y se separaron disgustados el uno con el otro. Menelao partió enseguida junto a otros jefes. Nunca más volverían a verse. Así se dispersaron los griegos a su regreso y la diosa ofendida pudo castigarlos alejándolos de su rumbo y perdiendo en el mar los tesoros que habían rapiñado.
Ulises no había sido el más impío, aunque tampoco el más templado. Era un hombre de astucia inagotable, heredada de sus antecesores: biznieto de Hermes, el mensajero olímpico, señor celeste de la elocuencia y del engaño; nieto de Autólico, un maestro del hurto capaz de cambiar la forma de lo que robaba para hacerlo irreconocible. De su ingenio habían nacido muchas tretas que precipitaron la caída de la ciudad, como el caballo de madera con el que los sitiadores burlaron a los sitiados. Su morada estaba en la luminosa isla de Ítaca, que reinaba sobre islas menores; una tierra áspera, batida por el sol del nacimiento hasta la puesta, donde se criaban hombres audaces.
—Las naves están listas —le informó uno de sus capitanes—. ¿Qué respuesta tenemos que dar al noble Agamenón?
El rey de Ítaca fijaba la mirada en el horizonte marino desde lo alto de un promontorio. Más allá le aguardaba lo más dulce y lo más querido: el amor de los suyos. A su espalda, la boca del Helesponto, de donde venía el viento que agitaba sus largos cabellos rojizos. Su único deseo era volver a ver la aurora rosada desde las playas de su isla, al abrazo de su esposa Penélope. Había dejado a su hijo Telémaco recién nacido y ahora sería todo un hombre. La guerra había durado mucho más de lo esperado.
—Los vientos son favorables —fue su respuesta.
La flota de Ítaca se alejó de la costa a través de los roqueríos pelados de las islas más cercanas. A aquellas naves de leve construcción les aguardaba un regreso más largo que el de las demás, rodeando el Peloponeso a través de dos mares. Aun así, los marinos miraban adelante con esperanza, sabiéndose vencedores. El navío de Ulises, en cabeza, dobló pronto al sur para salir a mar abierto. Siguiendo su estela, la flota voló ligera sobre el mar Egeo durante toda la jornada. Los vientos silbaban en las velas y murmuraban las olas. Al caer la tarde, dejaban ya al oeste las primeras islas de la Hélade. Debían atravesarlas por el paso de Caferea, donde los montes pelados de ambas orillas eran apenas distantes, por lo cual hacían de embudo para los vientos y los aceleraban; no obstante, Ulises estaba tranquilo: la jornada estaba siendo de bonanza.
Arribaron allí con las últimas luces. La flota se internó rápidamente en el paso porque el rey quería pernoctar al otro lado, en el fondeadero de invierno. Ahora bien, no esperaban que la noche cayera tan rápido. Cuando todos los bajeles estaban cruzando, la tierra y el cielo se cubrieron de nubes y la oscuridad envolvió el mundo como un gran manto. Se levantó un fuerte viento en contra, las aguas se encabritaron, los barcos empezaron a cabecear. No hubo tiempo de arriar las velas: se partieron las vergas y las lonas se rasgaron. Ulises mandó remar para dejar atrás el paso. Bogaron todos con vigor en dirección al fondeadero a través de la borrasca. Al entrar en el golfo de Caristo, las lomas ocres, que detenían los vientos, fueron un bálsamo para el dolor de sus brazos.
Dos días y dos noches estuvieron anclados, esperando a que amainara, mientras zurcían velas y erguían palos. En ese tiempo, el rey oyó murmullos intranquilos entre sus hombres. Para sus adentros sospechaba una mano sobrehumana detrás de aquella súbita tormenta, pero no debía confiar sus temores a nadie. Al tercer día el amanecer trajo una calma tentadora. Volvieron a desplegarse los blancos velámenes en los navíos griegos. La flota salió al mar de nuevo con proa al suroeste.
Cuando bordearon las costas meridionales del Ática, los itacenses se imaginaron sin más daño en su casa. Confiados al piloto y a las buenas brisas, reían y bromeaban sobre qué harían al llegar, pues veían a lo lejos el perfil del Peloponeso. Al sur de allí doblarían el cabo Malea, donde las aguas cambiaban de mar y se convertían en las mismas que bañaban Ítaca, las aguas del Jónico. Pero Ulises recelaba: con el cambio de aguas, en Malea también mudaba el tiempo y, en aquella ruta siempre concurrida, aquel día no se veía a nadie.
El cabo se acercaba, se iban distinguiendo mejor su abrupto peñón y las aguas de ambos mares chocando a sus pies; restallaban las velas al viento. Debido al oleaje, las naves se volvieron torpes y fueron escorando hacia el sur. A la orden de su rey, los tripulantes sacaron los remos, pero pareció que el viento del norte les contestara, bufando como un felino amenazante: se volvió más violento, hasta poner algunos barcos a través. No sin lamento, los griegos lanzaron al mar sus trofeos más pesados con la esperanza de recobrar la agilidad de sus navíos, sin embargo, sirvió de poco. Cuanta más destreza ponían en cabalgarlo, más embravecía el vendaval, un animal furioso ante el intento de domarlo. El cabo iba quedando al norte y con él se alejaba el hogar. Irremisiblemente, se fueron dispersando hasta que muchos se perdieron de vista. Nadie hablaba, se dolía, ni se miraba siquiera; todos bogaban con ímpetu, aunque les sangraban los dedos cortados por el frío. Lo que en verdad les dolía era el corazón, porque veían que un dios airado se los llevaba más allá de la isla de Citera sin que pudieran evitarlo y que el continente quedaba atrás. Delante se abría un mar inmenso, agitado, del color del vino y también de la sangre.
Nueve días pasó la flota a la deriva, arrastrada por voluntad divina, según se decía ya entre los marineros. De noche, su rey ordenaba bogar buscando el norte en las estrellas, pero de día las corrientes volvían a decidir la ruta. Cuando la comida y el agua se agotaron, solo el mar rico en peces quedó para sostenerlos. Algunos murmuraban que el viaje tenía malos augurios y que en los últimos días de la guerra no siempre habían sido sensatos y justos. Otros les mandaban callar.
Al décimo día, consumidos por el hambre y la sed, avistaron una costa de arena amarilla, en la que se recortaban palmeras contra un horizonte estéril. Como tierra adentro había vegetación, pensaron que podrían encontrar agua dulce.
—En estos secarrales viven los pueblos libios —explicó Ulises a sus hombres.
Allí desembarcó lo que quedaba de la flota tras la dura travesía, confiados sus marinos porque las playas eran inmensas y llanas y podía verse a gran distancia a quien se moviera por ellas. El rey envió una patrulla de tres hombres a reconocer los alrededores. Luego organizó una expedición para buscar agua y se unió a ella.
El terreno era árido pero, tras mucho deambular, hallaron un pequeño estanque. Bebieron con ansia y llenaron sus odres. Los rodeaban campos bien ordenados, donde se extendían largas hileras de la misma especie de árbol. Eran altos, de tronco grueso y corteza como piel de rana. Sus hojas brillaban al sol. Daban un fruto del tamaño de una cereza y del color del azafrán, que crecía en racimos apiñados y pegajosos. Cuando los hombres lo vieron, no tardaron en querer probarlo.
—¡Dejad eso! —los regañó Ulises—. Lo llaman la fruta de los dioses. ¿No habéis oído hablar de un pueblo libio que se alimenta solo de frutos dulces como la miel, los comedores de loto? Parece que hemos arribado a sus costas.
Uno de sus hombres cercanos, de nombre Euríloco, buen guerrero y mejor marino, pero algo travieso y hablador, se pronunció en nombre de los otros.
—Ulises, tenemos hambre. Hace días que no probamos más que pescado. Si esos hombres se alimentan de este fruto, ¿por qué no podemos comerlo nosotros?
—Porque el fruto del loto causa un dulce y placentero sopor y aquellos que lo comen pierden el recuerdo de quiénes son y adónde van. Solo desean seguir saciándose con él.
Los hombres soltaron los frutos como si fueran brasas. No podían imaginar mayor terror que olvidar el camino a casa.
Acarrearon el agua hasta los barcos, donde los demás los esperaban con impaciencia. Ulises supo entonces que los exploradores todavía no habían vuelto. No tenía noticia de que los lotófagos fueran gente belicosa, aunque, sin duda, el loto era un peligro mayor que una espada. Reunió una partida de rescate y salió a buscar a sus hombres en la dirección por donde se habían ido.
El grupo se encontró enseguida atravesando campos de árboles de loto tan preñados de fruto que los racimos arqueaban sus ramas. El rey tuvo que prevenir a sus soldados pues, ante aquella visión apetitosa, nadie escapaba a la tentación de echarse una pieza a la boca. Mientras caminaba, Ulises partió algunas de ellas para ver cómo eran por dentro: tenían un hueso pequeño y la carne tierna y de aspecto jugoso. Las miraba y olisqueaba con curiosidad. ¿Y si se lamía los dedos pringados para descubrir qué sabores escondía aquel manjar? Estaba a punto de hacerlo cuando llegó hasta ellos un rumor musical muy animado. Se sintió molesto consigo mismo, porque se dio cuenta de que, por un momento, le había vencido la tentación. Lanzó el fruto tan lejos como pudo y se secó las manos.
Siguieron la música hasta el centro de los campos. Los habitantes de aquellas tierras se habían reunido en asamblea bajo un enorme tendal sujeto a los árboles con cuerdas. Unos cantaban y bailaban con alegría al ritmo de tambores y palmas mientras que otros comían y bebían recostados sobre suaves almohadones. Vestían ropas largas y se tocaban con plumas de pájaros en la cabeza y llevaban dibujos pintados en la piel tostada. Eran gente amable que, al ver llegar a los griegos, no tardaron en invitarlos a sentarse con ellos. Al acompañarlos adonde estaba la comida, hallaron allí a los tres exploradores, estirados en cojines como nobles príncipes alrededor de una bandeja rebosante de loto desecado. Ulises montó en cólera apenas los vio.
—¡Infelices! ¿Qué hacéis festejando estúpidamente mientras aguardan vuestros compañeros? —bramó abalanzándose sobre ellos—. ¿Habéis olvidado la misión que os he encomendado? ¿No recordáis quién nos espera en casa? ¡Nuestros padres, nuestras esposas, nuestros hijos!
—¡Siéntate con nosotros! —respondieron ellos, sin reconocerlo, sino mirándolo con la vista nublada, sonrientes, deleitados—. Prueba el manjar meloso con el que estos magníficos anfitriones obsequian a sus invitados.
Les ofrecieron frutos de loto a manos llenas, que Ulises tiró al suelo dándoles terribles golpes. Los cánticos y las fiestas cesaron y todos los presentes volvieron su atención hacia ellos. Eran gente poco dispuesta a inmiscuirse en querellas ajenas; únicamente los observaban. Ulises mandó que apresaran a los exploradores. Mientras los ataban de pies y manos, ellos se retorcían y lloraban, y rogaban que los dejaran allí porque querían vivir para siempre con aquel pueblo admirable. Los comedores de loto asistieron con perplejidad al espectáculo de aquellos visitantes maleducados que se llevaban a rastras a sus amigos y desaparecían por donde habían venido.
A la orden de su caudillo, los barcos se hicieron a la mar de inmediato para alejarse de aquellas tierras. La costa libia continuaba al oeste, pero Ulises no quería arriesgarse a desembarcar. Si él mismo casi había cedido a la tentación del loto, ¿cómo evitar que hombres hambrientos comieran de él? Quería poner proa hacia el norte y así lo hizo saber al fiel capitán de su navío, el buen Polites, pero este le dijo que los marineros vacilaban en volver a cruzar el mar sin haberse abastecido de buenos víveres. Ulises subió al puente para hacerse oír.
—Sabemos que las tierras de los lotófagos son muy occidentales, así que tenemos idea de donde estamos: Ítaca queda muy lejos al este. Atravesar el mar desierto de nuevo sería insensato, sin embargo, mirad, aquí las aguas son más claras, luego son menos profundas. Si seguimos hacia el norte, confío en que hallaremos islas con tierras fértiles y una ruta corta y fácil para volver a nuestra orilla.
Cuando escucharon ese juicio astuto, todos lo compartieron y volvieron a los bancos sin más quebranto. La flota siguió lealmente a la nave del rey. Pero luego llegó la noche y las tierras libias desaparecieron mientras que las islas del norte aún no se veían. Una gran irritación se levantó en los barcos. Los hombres estaban famélicos, no se sentían capaces de seguir remando. ¿Cuánto tiempo podrían contenerse los ánimos si no hallaban con qué alimentarse? Muchos se tumbaron con la espada en la mano aquella noche, temiendo por su cuello.
Así les sorprendió la aurora de azafranado velo al día siguiente, tras una noche de mal descanso. Entonces los itacenses comprobaron que su rey tenía razón y que los dioses quizás volvían a guiarlos. Ante sus proas se mostraban varias islas de costas verdes. Las naves se apresuraron hasta la más cercana, una isleta de húmedas colinas y prados ondeantes. No parecía que en ella vivieran seres humanos. Ulises mandó recorrer la ribera, que sus hombres desesperados escudriñaban desde las bordas.
—¡Allí! —gritó un vigía—. ¡Sobre aquel collado rocoso!
Mirando en esa dirección, vieron que la isla estaba habitada por cabras montesas que pacían tranquilas, sin temor a ningún cazador. El rey dio la orden de desembarcar en una bahía al abrigo de los vientos. Antes de que las naves alcanzaran la orilla, muchos hombres saltaron al agua con arcos y venablos y corrieron a los riscos soñando con un festín cabrío.
En aquel paraíso pudieron descansar al fin los griegos y saciar su hambre y su sed. En alegre cacería, mataron tantas cabras que pudieron repartirlas a razón de nueve por barco, diez para el rey. Entretanto, Ulises recorrió sus fértiles paisajes y ascendió al punto más alto para otear el mar que los rodeaba. Desde allí examinó la siguiente isla, que se encontraba a poca distancia. Era mucho mayor y más fragosa, y en sus bosques se veían claros regulares,practicados con hacha, y enormes grutas en las montañas. Al bajar, el ingenioso Ulises, que se deleitaba en saber siempre un poco más que los demás, no dijo nada sobre lo que había avizorado.
Hasta bien entrada la noche, los suyos se recrearon comiendo carne de cabra y bebiendo el vino que todavía les quedaba. Se durmieron en las sombras oyendo el romper de las olas. Su rey, por el contrario, siguió despierto, mirando a través de la noche hacia la otra isla, porque allí, palpitando en las tinieblas, se veían luces lejanas que parecían grandes fuegos, y volando sobre la espuma, se oían fieros bramidos de criaturas que no parecían humanas.
Cuando volvió a acariciarles la aurora con sus dedos rosados, Ulises reunió a sus capitanes:
—Leales amigos, quedaos aquí con vuestros hombres. Yo iré con mi nave a explorar la gran isla que se ve ahí delante, pues quiero saber quiénes son sus moradores, si viven salvajes, sin ley ni justicia, o si reciben al huésped y temen a los dioses.
Luego subió a su nave y ordenó a su tripulación soltar las amarras. Sentados en fila sobre los bancos, sus marineros empezaron a batir las aguas turquesa, limpias y claras, llenas de peces, y el navío se alejó hacia la costa vecina. En ella el día claro daba luz sobre altísimos pinos y encinas y lo que parecían gigantescas losas hundidas en la tierra que formaban recintos. Cuanto más cerca estaban, más fuerte oían mugidos y balidos de reses, y apreciaban hebras de humo de inmensas fogatas. Llegaron hasta ellos voces roncas y feroces de monstruos que disputaban y no pocos de los tripulantes sintieron que el tuétano de los huesos se les helaba.