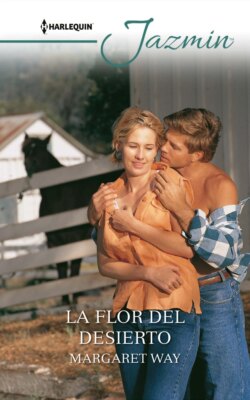Читать книгу La flor del desierto - Margaret Way - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Capítulo 1
ОглавлениеCAÍA LA tarde cuando el helicóptero de Grant Cameron descendió sobre el césped de Kimbara con la misma suavidad con que un pelícano descendería sobre una laguna. El torbellino de la hélice levantó una pequeña tormenta de polvo, mezclado con briznas de hierba y flores caídas de los arbustos cercanos, que se aplacó en cuanto las largas aspas dejaron de girar. Grant hizo las comprobaciones rutinarias en el interior del aparato y se quitó el casco antes de saltar a la hierba.
La vieja hacienda de Kimbara era la solitaria fortaleza de la familia Kinross desde los primeros tiempos de la colonización, y la más cercana a Opal Downs, la propiedad familiar de Grant, a algunos cientos de kilómetros al noreste.
Rafe, su hermano mayor, estaba de luna de miel en Estados Unidos con su flamante y amada esposa, Ally. Rafe llevaba la hacienda. Él, Grant, había montado un negocio de servicios aéreos que funcionaba con mucho éxito. A los dos les iba bien. Rafe era el ganadero. Él, el piloto.
Lo volvían loco los aviones desde que era un niño. Ni siquiera la pena inconsolable de perder a sus padres en un accidente de avioneta había matado su pasión por volar. En Australia, con un territorio tan inmenso, volar era un modo de vida. Había que sobreponerse a la tragedia.
Tomó su sombrero e, inconscientemente, se lo puso muy ladeado. El sol todavía pegaba con fuerza y Grant no podía descuidar su espeso pelo rubio, la marca distintiva de los Cameron. «Orgullosos como leones», solía decir la gente de Douglas Cameron, su padre, y de los hijos de este, Rafe y Grant.
Orgullosos como leones.
Por un segundo, una profunda tristeza le oprimió el corazón. Deseó con todas sus fuerzas que su padre viviera aún. Su padre y su madre. No habían vivido lo suficiente para verlo triunfar. Se habrían sentido orgullosos. Él siempre había sido el pequeño, una especie de gato salvaje que intentaba crecer a la sombra de su hermano. Rafe, en cambio, era el responsable, el destinado a suceder a su padre.
Ya fuera del helicóptero, Grant dio una vuelta rápida alrededor del aparato, siempre atento a la mínima señal de deterioro, aunque el mantenimiento de su flota se hacía con todo cuidado. El fuselaje amarillo, con una ancha franja azulada y el logotipo de la empresa en azul y oro, crujía a medida que el metal se enfriaba. Satisfecho, Grant pasó la mano por el emblema y se dirigió a la casa.
Había pasado un día agotador dirigiendo desde el helicóptero a un gran rebaño inquieto y exhausto por el calor, desde la enorme y solitaria mole de granito de Sixty Mile, que marcaba el límite oeste de Kimbara, hasta el campamento que los hombres de Brod habían levantado cerca de los turbulentos arroyos de Mareeba Waters. El campamento volvería a trasladarse cuando pasara el rebaño. Los hombres estarían fuera más de tres semanas, en el mejor de los casos. Grant necesitaba una cerveza fría y reposar sus ojos cansados en una mujer bonita.
Francesca.
«No necesariamente en ese orden», pensó. Esos días, Francesca ocupaba casi todos sus pensamientos. Lady Francesca de Lyle, prima hermana de Brod Kinross, propietario de Kimbara y hermano de Ally, la nueva cuñada de Grant. Los Cameron y los Kinross eran grandes pioneros, nombres legendarios en esa parte del mundo.
La boda de Rafe y Ally había unido por fin a las dos familias para satisfacción de todos salvo, quizás, de Lainie Rhodes, que desde su adolescencia alimentaba un insensato amor por Rafe. Y no era que Lainie no fuera un buen partido, pero Rafe nunca había tenido ojos más que para su Ally.
Eran ya marido y mujer, su felicidad era completa y Grant se daba cuenta de que tenía que empezar a hacer sus propios planes.
Aunque la casa de Opal era grande, no tenía intención de entrometerse en la intimidad de su hermano y de Ally. Querrían la casa para ellos, aunque se empeñaran en decir que Opal pertenecía también a Grant. Tal vez le perteneciera una parte de la explotación, con la que había financiado su línea aérea, pero la casa tenía que ser para los recién casados. Lo había decidido. Además, Ally tenía un montón de planes para arreglarla, y bien sabía Grant que la casa lo necesitaba.
¿Cómo sería estar casado?, reflexionó mientras pasaba por las antiguas cocinas y las viviendas de los trabajadores de Kimbara. Estas llevaban mucho tiempo en desuso, pero se las mantenía en perfecto estado por su valor histórico. Estaban rodeadas de setos y árboles que filtraban la luz, y unidas a la mansión por el largo sendero emparrado que tomó Grant.
¿Cómo sería volver a casa cada noche y hallar a una mujer a la que podría estrechar contra su pecho y llevar a su cama? Una mujer que compartiría sus esperanzas y sueños, sus más profundos e íntimos anhelos. Una mujer a la que pertenecería tanto como ella a él.
La primera vez que vio a Francesca de Lyle, cuando todavía era un muchacho, sintió una punzada inmediata, una profunda afinidad. Años después, seguía fantaseando con ella. ¿Por qué, entonces, estaba tan convencido de que una relación íntima con Francesca sería peligrosa para ambos? Tal vez no estaba preparado para una relación intensa, después de todo. Demonios, estaba demasiado ocupado para comprometerse. Solo debía pensar en el trabajo. En ampliar el negocio. Esas eran sus preocupaciones.
Una sección de Cameron Airways ya se encargaba de hacer portes y de llevar el correo, pero recientemente Grant había ido a Brisbane, la capital del estado, situada a más de mil kilómetros de distancia, para negociar con Drew Forsythe, de la empresa Trans Continental Resources, la creación de una flota de helicópteros dedicada a la búsqueda de minerales, petróleo y gas natural.
Había coincidido con el poderoso Forsythe y su bella esposa, Eve, en varias ocasiones, pero esa fue la primera vez que hablaron de negocios. Y era a Francesca a quien tenía que agradecérselo.
Ella simpatizó enseguida con los Forsythe cuando se sentaron juntos en un banquete benéfico y, como nunca dejaba pasar una buena oportunidad para las relaciones públicas, había sacado a relucir la idea durante una agradable velada.
Se la planteó a Forsythe con un brillo en sus bonitos ojos azules.
–¿No te parece una buena idea? Grant conoce el interior del país como la palma de su mano y está absolutamente familiarizado con el entorno, ¿no es cierto, Grant?
Se volvió hacia él, tan elegante con su vestido de satén sin tirantes. Su encantadora y clara voz de acento inglés estaba llena de entusiasmo y energía. ¡Ah, el halo deslumbrante de los buenos modales y la vida privilegiada!
Y, además, era inteligente. Si el trato llegaba a cerrarse, y Grant estaba trabajando en ello, estaría en deuda con ella. Un maravilloso fin de semana romántico, fantaseó, en una de esas preciosas islas de la Gran Barrera de Arrecifes, con sus pequeños y lujosos bungalows junto a la playa. Aunque Francesca debía tener cuidado con el sol ardiente de Queensland, su piel tenía la textura perfecta de la porcelana que a veces aparecía en los cuadros de Ticiano. Qué extraño que quisiera encajar en el mundo de Grant, en los confines de aquel inmenso desierto. Era casi como querer cultivar un rosal exquisito en la orilla de un cauce seco. A pesar de la intensa y vehemente atracción que Grant sentía hacia ella, formaban una pareja imposible. Y era mejor que no lo olvidara.
Pero lo olvidó en menos de dos minutos, cuando Francesca salió a la terraza y se apoyó en la balaustrada blanca de hierro forjado en la que una enredadera repleta de lilas esparcía por el aire cálido y dorado su deliciosa fragancia.
–¡Grant! –lo llamó, contenta, agitando la mano–. ¡Qué alegría verte! He oído llegar el helicóptero.
De cada rasgo de su cuerpo se desprendía una alegre dulzura. Dulzura y excitación.
–Ven aquí –le ordenó Grant suavemente cuando llegó junto a ella, y la abrazó.
A pesar de todas las advertencias que se había hecho a sí mismo, de todas sus precauciones, cada átomo de su ser se concentró en besarla. Hasta musitó su nombre sin darse cuenta cuando acercó su boca a la de ella, con la emoción zarandeándolo como el poderoso torbellino de una hélice. ¿Por qué demonios lo había hecho? Porque era un hombre, y un hombre extremadamente sensual.
Cuando la soltó, ella estaba sin aliento y trataba de no temblar. Un rubor intenso coloreaba la fina piel de sus mejillas y sus ojos brillaban. Su bonito pelo rojizo se había soltado del prendedor y se desparramaba sobre sus hombros y en torno a su cara.
–¡Vaya saludo! –su voz era apenas un suave estremecimiento.
–No deberías mirarme de esa forma –la advirtió él, sintiendo aún oleadas de placer que sacudían su cuerpo.
–¿De qué forma?
Ella lanzó una risa temblorosa, subyugada por el enorme poder de atracción de Grant, y retrocedió por la amplia terraza cuando él echó a andar de nuevo hacia la casa.
–Ya sabes, Francesca –la regañó él, medio en broma–. Dios mío, mirarte es un alivio para mis ojos cansados.
La recorrió con la vista, de la cabeza a los pies. Los ojos castaños de Grant, que podían volverse grises o verdes según su estado de ánimo, parecían de un verde claro bajo el ala del sombrero negro. Observó su cara, su cuello de cisne, su cuerpo flexible con su cintura de junco, sus miembros ligeros…
Le era imposible apartar la mirada de ella, tan atrapado estaba por su belleza femenina, por su encanto irresistible. Llevaba ropa de montar. Y ¡qué ropa! Aquella joven aristócrata inglesa, perteneciente a una gran casa, era una de las mujeres más sencillas que había conocido nunca.
La blusa blanca de seda rozaba sus delicados pechos y llevaba unos ceñidos pantalones de montar del mismo color. Unas botas marrones, muy bruñidas y caras, adornaban sus pequeños pies. No le sobraba ni un solo kilo. Sus piernas eran finas, elegantes, bien torneadas. Grant se sintió hipnotizado al verla moverse por la terraza, casi bailando. Tan ligero era su paso que, en la febril imaginación de Grant, ella parecía flotar sobre el entarimado.
–¿Un día duro? –le preguntó ella cuando Grant subió el corto tramo de escaleras de la terraza.
Estaba nerviosa. Le faltaba su habitual aplomo, su autocontrol.
Él se apoyó en la baranda y sonrió, mirándola sin pestañear con esos ojos de gato que ella encontraba tan salvajes y atrayentes.
–Se me ha olvidado en cuanto te he visto –dijo despacio. Y era verdad–. ¿Qué has hecho hoy?
–Ven y te lo contaré –le indicó unos cómodos sillones blancos de mimbre–. Supongo que te apetecerá una cerveza fría, ¿no? A Brod siempre le apetece.
Él asintió, quitándose el sombrero y lanzándolo con infalible puntería a la cabeza de una talla de madera.
–Rebecca vendrá enseguida –Francesca se sentó. Rebecca era la señora de Kimbara, la esposa de Brod–. Nos hemos pasado casi todo el día organizando una carrera campestre. Se nos ha ocurrido que podía sustituir al partido de polo de siempre. A Rebecca le preocupa que Brod juegue al polo. Es muy temerario. Igual que tú.
Se estremeció al recordarlo. El polo era un deporte peligroso. Sobre todo como lo jugaban ellos.
–Así es que también te preocupas por mí… –la miró fijamente.
–Me preocupo por todos –respondió ella con ligereza, antes de quedarse en suspenso contemplándolo.
Se sorprendió como nunca antes de cuánto se parecían Grant y su hermano Rafe físicamente. La misma corpulencia, el mismo aspecto rubicundo; aunque Grant era más castaño y Rafe tenía un aire más refinado. No había otra forma de expresarlo. Grant mostraba más temperamento, tenía una energía irrefrenable y una determinación que no encajaban con todo el mundo. En pocas palabras, Grant Cameron podía resultar difícil. Además, tenía la costumbre de expresar sus ideas sin miramientos. Estaba lleno de vigor y poseía esa masculinidad propia de los hombres del desierto. En ciertos aspectos, parecía incluso una criatura de otro mundo. Una criatura de inmensos e ilimitados espacios abiertos. La imagen de un espléndido león le cuadraba a la perfección. Francesca sabía que sus sentimientos hacia Grant Cameron se le estaban escapando de las manos.
Él frunció sus cejas rubias y la traspasó con la mirada. Sus musculosos brazos morenos reposaban sobre la redonda mesa de cristal. Llevaba puesto el uniforme de su empresa, de color caqui, con el logotipo azul y amarillo en el bolsillo de la pechera. Estaba guapísimo. La brisa de la tarde agitaba las ondas de su espesa cabellera rubia.
–Bueno, ¿cuál es el veredicto, señorita? –se acercó a ella para tomarla de la mano.
Ella se echó a reír y se ruborizó al mismo tiempo.
–¿Te estaba juzgando? Perdona. Solo pensaba en cuánto os parecéis Rafe y tú. Cada vez más a medida que…
–¿Maduro? –la cortó él con rapidez. Su tono ligero y distendido adquirió un matiz ligeramente mordaz.
–No, Grant –le reprochó ella con suavidad.
Francesca sabía que los dos hermanos se querían mucho, pero que Grant, por ser un par de años más joven, a veces debía de haberse sentido molesto bajo la autoridad de Rafe. Desde muy joven, tras la muerte de sus padres, Rafe se había visto obligado a hacer el papel de padre. Grant todavía tendía a molestarse, aunque solo fuera por su deseo de probarse a sí mismo que era el hombre que su padre siempre dijo que llegaría a ser. Lo impulsaba una ambición desmedida, una energía irreductible.
–Iba a decir a medida que te haces mayor –continuó ella con dulzura, observando su musculoso cuerpo de atleta.
–Claro que sí –asintió él con una sonrisa irónica y encantadora–. Algunas veces, Francesca, soy un diablo perverso.
–Sí, lo sé –dijo ella.
–Quiero a Rafe tanto como pueda quererse a un hermano.
–Ya lo sé –contestó, comprensiva–, y sé lo que quieres decir, así es que no te molestes en explicármelo.
Las mejores relaciones estaban llenas de pequeños conflictos. Como las de madre e hija. Francesca volvió la cabeza al oír pasos en el vestíbulo.
–Esa debe de ser Rebecca.
Un instante después apareció Rebecca sonriendo, como una brisa de verano. Tocó cariñosamente a Francesca en el hombro antes de dirigirse a Grant, que se estaba poniendo de pie.
–No te levantes, Grant –dijo, dándose cuenta de que estaba cansado–. ¿Has acabado por hoy?
–Afortunadamente, sí –sonrió con ironía.
–Entonces seguro que te apetece una cerveza fría, ¿verdad?
Él se echó a reír y volvió a sentarse.
–Me encantaría, Rebecca. Ha sido un día largo, duro y polvoriento. Estoy muerto de sed.
Grant se sorprendió otra vez de cuánto había cambiado Rebecca desde que llegó a Kimbara por primera vez, siendo una enigmática joven, para escribir la biografía de Fee Kinross. Fee, la madre de Francesca, había tenido una carrera brillante en los escenarios londinenses. La biografía estaba a punto de salir.
Rebecca era amable y acogedora, y la felicidad y la satisfacción resplandecían en sus extraordinarios ojos grises. «Este matrimonio funcionará», pensó Grant complacido. Brod y Ally habían pasado un infierno durante su infancia por culpa de un padre autoritario y brutal. Pero el carácter de Rafe era tan bueno que incluso Stewart Kinross le había dado su aprobación, aunque no viviera lo bastante para verlo casado con Ally, su única hija.
Grant estaba seguro de que Kinross nunca lo habría aceptado a él. «Demasiado insolente», había dicho una vez de Grant. «Tiene la insoportable costumbre de expresar todas sus alocadas ideas».
Unas ideas que, por descontado, se oponían a las del soberbio Kinross. Sin embargo, los Cameron y los Kinross siempre habían estado unidos. Casi como parientes. Y ya lo eran de verdad.
Cuando Rebecca volvió con una cerveza fría para él y té helado para Francesca y para ella, hablaron de asuntos de familia, de los cotilleos locales, y de los planes de Fee y David Westbury, un primo del padre de Francesca que estaba de visita. Fee y él se habían vuelto inseparables, hasta el punto de que Francesca comentó que no se sorprendería si cualquier día recibía una llamada suya diciendo que acababan de pasar por la vicaría. Lo que supondría el tercer intento de Fee por sacar adelante un matrimonio.
Todavía estaban hablando de Fee y del importante papel que iba a interpretar en una nueva película australiana cuando los interrumpió el timbre del teléfono. Rebecca fue a contestar y, al regresar, se había borrado la risa de sus luminosos ojos grises.
–Es para ti, Grant, Bob Carlton –se refería a su ayudante–. Uno de la flota no ha llegado a la base, ni ha llamado. Bob parece un poco preocupado. Puedes hablar desde el despacho de Brod.
–Gracias –Grant se levantó–. ¿Ha dicho de qué base se trata?
–Oh, lo olvidaba. Se trata de Bunnerong.
Esa base estaba aún más lejos que Kimbara. A más de un centenar de kilómetros al noroeste. Grant cruzó la casa de los Kinross, que conocía desde niño. Era espléndida en comparación con la de los Cameron, con su marchito estilo victoriano. Ally, por supuesto, lo cambiaría todo. El torbellino de Ally. Pero, por el momento, Grant debía pensar en lo que Bob tenía que decirle.
Bob, de unos cincuenta y cinco años, era un gran tipo. Un gran organizador y un gran mecánico al que todos apreciaban. Grant confiaba en él, pero Bob era un pesimista de nacimiento. Creía firmemente en la «ley de Murphy», según la cual todo lo que pudiera ir mal, iría mal. Y, al mismo tiempo, estaba decidido a que nada malo les sucediera a «sus chicos».
Por teléfono, le aseguró a Grant que se habían hecho todas las comprobaciones necesarias y que el helicóptero había pasado las cien horas reglamentarias de servicio. Debía haber aterrizado en la base de Bunnerong a eso de las cuatro, pero a las cinco menos cuarto, cuando Bunnerong contactó con Bob por radio, todavía no había llegado. Este, por su parte, tampoco había podido comunicar con el piloto a través de la frecuencia de radio de la empresa.
–Yo no me preocuparía demasiado –Grant no le dio mucha importancia al asunto.
–Ya me conoces, Grant. Yo sí –respondió Bob–. No es propio de Rizo. Siempre cumple el horario a rajatabla.
–Cierto –reconoció–. Pero sabes tan bien como yo que la radio puede fallar. No es tan raro. A mí me ha pasado. Además, es casi de noche. Rizo habrá aterrizado en alguna parte y habrá acampado para pasar la noche. De todas formas, como queda más o menos una hora de luz, daré una vuelta con el helicóptero. Tendré que repostar en Kimbara si voy a acercarme hasta Bunnerong.
–Supongo que también podríamos esperar hasta mañana –suspiró Bob–. Rizo aún podría aparecer. Si Bunnerong nos manda algún mensaje, te lo haré saber.
Rizo, al que llamaban así porque tenía un único mechón de pelo rizado en la cabeza pelada, era un verdadero profesional. Lo más seguro era que hubiera aterrizado junto a una laguna para pasar la noche. Pero, aun así, Grant sintió la responsabilidad de hacer una rápida búsqueda con el helicóptero antes de que anocheciera.
Se le había contagiado el pesimismo de Bob, pensó con ironía. Volvió a cruzar la casa a paso rápido y en cuanto llegó a la terraza les contó sus planes a las dos mujeres.
–¿Por qué no me dejas ir contigo? –sugirió Francesca al instante, dispuesta a ayudar en lo que pudiera–. Ya sabes lo que se dice: cuatro ojos ven más que dos.
Rebecca estuvo de acuerdo.
–Yo ayudé una vez a Brod en una búsqueda de rescate. ¿Os acordáis?
–Eso fue en una avioneta –contestó Grant, un poco molesto–. Pero Francesca no está acostumbrada a los helicópteros, a su forma de volar, al calor y al ruido. Podría marearse fácilmente.
Francesca se levantó.
–Yo nunca me mareo, Grant. Por favor, llévame. Quiero ayudar, si puedo.
La mirada de Grant sugería que podía ser un estorbo. Pero, al final, aceptó de mala gana.
–De acuerdo, señorita. Vámonos.
Unos minutos después, el helicóptero se puso en marcha y se elevó en vertical, alejándose luego hacia el desierto.
Al igual que Grant, Francesca iba sujeta a su asiento con el cinturón de seguridad y llevaba puestos unos auriculares que hacían soportable el ruido ensordecedor de la hélice. Para ella era una experiencia emocionante mirar desde el aire el asombroso despliegue de colores de las formaciones rocosas del inmenso desierto. Se mantuvo tranquila incluso cuando, al atravesar unas turbulencias térmicas, el pequeño aparato comenzó a sacudirse con un traqueteo mareante.
–¿Todo bien? –Grant le habló a través del casco, preocupado.
–Sí, sí, jefe –ella parodió un saludo militar con la mano.
¿De veras creía que iba a hacerse añicos como si fuera una vieja dama? ¿Que iba a desmayarse? Ella también tenía sangre de pioneros en sus venas. Por parte de madre descendía de Ewan Kinross, un legendario ganadero. El hecho de que hubiera sido educada en la tranquila campiña inglesa y en un colegio de élite no significaba que no hubiera heredado de sus antepasados la capacidad para afrontar una vida mucho más peligrosa. Además, era cierto lo que le había dicho: tenía un estómago de hierro y estaba entusiasmada. Deseaba comprender esa forma de vida. Quería saberlo todo sobre Grant Cameron.
Buscaron hasta que no tuvieron más remedio que volverse. Cuando aterrizaron, Brod los estaba esperando en la penumbra malva que unos instantes después se convertiría en una oscuridad negra como el betún.
–¿No ha habido suerte? –preguntó, al tiempo que Grant saltaba a la hierba y se volvía para coger a Francesca por la cintura y depositarla suavemente, como si fuera una pluma, en el suelo.
–Si Rizo no aparece por Bunnerong a primera hora del día, tendremos que hacer otra búsqueda. ¿Ha llamado Bob?
–No hay noticias. Nada –Brod negó con la cabeza–. Te quedarás esta noche –no era una pregunta, sino una afirmación tajante–. Aquí estarás mejor que en cualquier otra parte y estamos más cerca de Bunnerong, por si hay que hacer otra búsqueda. Supongo que tu hombre estará ahora mismo calentándose el té y maldiciendo porque no le funciona la radio.
–No me sorprendería –respondió Grant –. Quien de verdad me ha sorprendido ha sido Francesca.
–¿Y eso?
Brod se volvió hacia su prima sonriendo.
–Creó que pensó que me iba a dar un ataque de pánico cuando atravesamos unas turbulencias –explicó ella con sencillez, dando a Grant en el brazo en señal de reproche.
–No te habría culpado por ello –contestó él con una sonrisa burlona mientras se protegía de los golpes que ella le daba en broma–. Siempre he dicho que eres mucho más que una cara bonita.
Una cara preciosa.
–Es muy difícil poner a Fran en un aprieto –dijo Brod con afecto–. Nosotros ya sabemos que este trocito de porcelana inglesa tiene mucho carácter.
De vuelta en la casa, Rebecca asignó a Grant una habitación de invitados que daba a la parte trasera. El arroyo que corría en zigzag rodeando el jardín relucía como una cinta plateada a la luz de la luna. Brod entró al cabo de unos minutos con una pila de ropa de su armario, limpia y con olor a jabón.
–Ten, esto te servirá –le dijo, colocando cuidadosamente encima de la cama una camisa de algodón a rayas azules y blancas, unos pantalones beis de algodón y ropa interior que parecía recién desempaquetada. Ambos medían casi lo mismo, algo más de un metro ochenta, y tenían el físico poderoso de los hombres muy activos.
–Qué bien. Muchas gracias –contestó Grant, volviendo de sus reflexiones para sonreír al mejor amigo de su hermano.
Rafe y Brod eran unos años mayores que él y Grant siempre había tratado de alcanzarlos, de ponerse a su altura, de emular sus hazañas en el colegio y en los deportes. Después de todo, no lo había hecho tan mal.
–De nada. Estoy deseando darme una buena ducha caliente. Y supongo que tú también. Ha sido un día agotador –se detuvo un momento en la puerta–. Por cierto, creo que no te he dado las gracias por tu excelente trabajo –dijo, con evidente satisfacción–. No solo eres un magnífico piloto, sino que además eres un auténtico ganadero. Y esa combinación te hace realmente bueno.
–Gracias –Grant sonrió–. Estoy para ofrecer el mejor servicio. Y no te saldrá barato, ya lo verás. ¿A qué hora nos levantamos mañana, suponiendo que Rizo envíe un mensaje diciendo que está bien?
Brod frunció el ceño y contestó con más vaguedad de la que solía.
–No tan temprano como hoy, eso seguro. Los hombres ya saben lo que tienen que hacer. Tendrán mucho trabajo. Esperaremos a ver como se presenta la mañana. Seguramente Rizo esté a salvo, pero me gustaría aguardar hasta que estemos seguros.
–Te lo agradezco, Brod –Grant aceptó el apoyo de su amigo–. Podemos descartar una búsqueda por tierra en una zona tan extensa. De modo que utilizaré el helicóptero.
–No sería raro que hubiera tenido problemas con la radio –Brod, que tenía mucha experiencia, intentó infundir seguridad a Grant. De pronto, su cara se iluminó–. ¿Qué te parece si hacemos una barbacoa? Me apetece cenar al aire libre esta noche, y así podré lucirme: hago una carne estupenda cuando me lo propongo. Podemos añadir unas patatas asadas y las chicas pueden hacer una ensalada. ¿Qué más puede desear un hombre?
Grant esbozó una amplia sonrisa.
–¡Estupendo! Tengo tanta hambre que me comería la mejor chuleta de Kimbara.
–Pues la tendrás –le aseguró Brod.
Una buena ducha era todo un lujo después de un día tan caluroso y movido. El bramido del ganado todavía atronaba sus oídos. Y al día siguiente, más de lo mismo; y al otro. Grant estaba pensando en dejar el trabajo en el campo. Quería concentrarse en expandir el negocio, en ampliar su abanico de servicios.
Encontró champú en el armario de debajo del lavabo. Los Kinross sabían cómo tratar a sus invitados, pensó con admiración. Había una impresionante hilera de productos: jabones, gel de baño y ducha, crema corporal, polvos de talco, cepillos y pasta de dientes, secador, máquina de afeitar… Y montones de mullidas toallas de tamaño grande. ¡Magnífico!
Salió de la ducha y se cubrió con una de aquellas toallas, sintiendo que el cansancio del día se esfumaba. Como siempre, necesitaba un buen corte de pelo. Pero no resultaba fácil encontrar un peluquero en el desierto. Se sacudió el pelo y decidió que sería mejor usar el secador si quería estar presentable.
Era plenamente consciente del poder de seducción que Francesca ejercía sobre él, pero también de lo peligroso que era. Los Cameron y los Kinross siempre habían vivido como grandes señores del desierto, pero su mundo estaba más allá de la «civilización» y Francesca de Lyle lo sabía. Sin duda, la llamada del desierto la había atrapado también a ella. Después de todo, su madre era australiana y había nacido en aquella misma casa. Pero Francesca estaba de vacaciones. Tenía la visión de color de rosa de los días de fiesta. No podía darse cuenta del aislamiento cotidiano, de las terribles batallas que había que librar contra la sequía, las inundaciones y el calor, los accidentes, las muertes trágicas… Los hombres podían soportar la soledad, la lucha y la frustración, la carga aplastante del trabajo. Pero, en el fondo de su corazón, Grant sabía que una rosa inglesa como Francesca no soportaría todo aquello, por mucho que dijera que podía adaptarse. Sencillamente, no tenía experiencia en la vida del desierto, ni en los peligros que esta implicaba.
Grant dejó el secador, pensando que no debía haberlo usado. Le había dado a su pelo un aspecto salvaje. Se puso los pantalones de Brod. Ningún problema con la talla. Le quedaban perfectos. Si estuviera seguro de que Rizo se encontraba a salvo, podría disfrutar realmente de aquella noche.
Con Rafe fuera, de viaje de novios, a menudo se sentía solo en casa. Esperaba con impaciencia una carta o una llamada. Ally estaba entusiasmada con Nueva York. Le habían encantado las calles y el «estruendo» de la ciudad más electrizante del mundo.
–¡Y te llevamos un montón de regalos maravillosos! –había añadido.
Así era Ally. Y podía permitírselo.
Los Cameron nunca habían sido tan ricos como los Kinross, aunque Opal era una explotación importante y Rafe se dejaba la piel en sus esfuerzos por ampliarla, por crear una cadena ganadera, al igual que él, Grant, se esforzaba por hacerse un nombre en el mundo de la aviación.
Orgullosos como leones. En fin, Rafe y él conocían el sabor de la tragedia, al igual que Brod y Ally. Al menos, algunas cosas habían mejorado. Brod había encontrado el verdadero amor, algo mucho más raro de lo que la gente creía. Y lo mismo podía decirse de Rafe y Ally. Ellos eran dos caras de la misma moneda. Pero si él se permitía enamorarse de Francesca, sería un completo loco. Sin embargo, era muy fácil perderse, pensó. Y encontrar el camino de vuelta podía resultar muy, muy difícil.
Al bajar las escaleras, se encontró a Francesca en el vestíbulo. Ella lo miró y sintió que la sangre afluía de golpe a sus mejillas. Estaba magnífico. Su cara, de rasgos duros, tenía un aspecto relajado. Le brillaban los ojos castaños y el pelo, recién lavado, se le rizaba en esas largas ondas naturales por las que algunas mujeres pagaban una fortuna en la peluquería. Francesca se asombró del deseo que sentía por él. El deseo dulce y elemental de una mujer que miraba al que sería su compañero perfecto.
–¡Hola! –la voz grave y penetrante de Grant la turbó aún más.
Tuvo que fingir un tono frívolo para que él no adivinara lo que estaba pensando.
–Tienes un aspecto muy fresco.
–Gracias a Brod –sonrió–. La ropa es suya.
–Te sienta bien –dijo ella, con una suave mezcla de admiración y sorna.
–Tú también estás muy guapa.
Grant tenía una mirada divertida. Ella lucía una amplia falda de color azul marino, a juego con un top sin tirantes estampado con florecitas blancas y unas sandalias azules casi del mismo tono. Llevaba el pelo recogido en un moño trenzado que le sentaba muy bien. Grant se dio cuenta de que, al acercársele, su piel blanca se había teñido de un suave rubor.
¿Por qué al verla le daban ganas de ponerse a bailar? Desde hacía algún tiempo soñaba a menudo con hacerle el amor. Estaba convencido de que su sueño tenía que hacerse realidad y, al mismo tiempo, asombrado por no poder mantener la cordura. Pero, ¿qué tenía que ver la cordura con el deseo sexual? Sentía la necesidad de tener una aventura amorosa con Francesca. No podía elegir. Se fue directo a ella y, de pronto, ambos se encontraron bailando un tango improvisado y recordando cómo habían bailado sin parar en las bodas de Rafe y Brod.
Había música en su interior, pensó Francesca. Música, ritmo, sensualidad. Ese hombre se estaba apoderando de ella por completo. La hacía florecer.
–Ahora tengo la compañía perfecta –le musitó al oído, resistiendo a duras penas la tentación de meterse en la boca el lóbulo sonrosado.
–Yo también.
Francesca no pudo ocultar su turbación. No había decidido conscientemente enamorarse de Grant, pero se sentía tan atraída por él que no soportaba la idea de que se acabaran sus vacaciones en Kimbara.
Rebecca, que había ido a buscarlos, aplaudió con entusiasmo al verlos bailar de esa manera.
–¡Bravo! –exclamó–. No se me había ocurrido hasta ahora, pero esto es una buena pista de baile –reflexionó, mirando el amplio vestíbulo.
–Y ¿para qué la quieres, si tenéis el viejo salón de baile? –preguntó Francesca sin aliento cuando, después de dar un último giro, dejaron de bailar.
–Quiero decir para Brod y para mí –sonrió Rebecca–. Venid a tomar una copa. He puesto a enfriar una botella de Riesling. Se está muy bien afuera, en la terraza. El aire trae el olor de las flores y hay millones de estrellas.
Rebecca tenía el pelo negro y lo llevaba suelto y peinado con la raya en medio, como le gustaba a su marido. La brisa que entraba por la puerta abierta agitaba el vuelo de su ligero vestido blanco.
Encontraron a Brod cubierto con un delantal muy profesional. En la gran barbacoa de ladrillo se estaban asando las patatas. Había también rollitos de verduras preparados por Rebecca y una ensalada de nueces y champiñones que había hecho Francesca y a la que solo le faltaba el aliño.
La conversación comenzó a fluir. Pusieron la carne a asar y Rebecca fue a la cocina a preparar una salsa al estragón. Mientras esperaban, Grant llevó a Francesca a la baranda para contemplar la luna, que se reflejaba en la suave superficie cristalina del arroyo.
–Qué noche tan maravillosa –suspiró ella, alzando la vista hacia el cielo estrellado–. La Cruz del Sur está siempre sobre el tejado de la casa. Es muy fácil verla.
Grant asintió.
–Rafe y Ally no pueden verla desde Estados Unidos. La cruz se va moviendo poco a poco hacia el sur.
–¿De veras?
–Sí, señorita –él hizo en broma una reverencia–. Es por el movimiento circular de la tierra sobre su eje. La Cruz del Sur era ya conocida entre los pueblos del mundo antiguo, babilonios y griegos. Creían que formaba parte de la constelación de Centauro. ¿Ves aquella estrella lejana, al sur? –la señaló con el dedo.
–¿La que brilla más?
Grant asintió.
–Es una estrella gigante. Señala el Polo Sur. Hay muchas leyendas aborígenes sobre las estrellas y la Vía Láctea. Te contaré alguna uno de estos días. Quizás una noche que acampemos al raso.
–¿Hablas en serio?
Hubo un breve silencio.
–Podría arreglarse –dijo él, en tono burlón–. ¿Crees que sería una buena idea: nosotros dos solos bajo las estrellas?
–Creo que sería maravilloso –Francesca suspiró de pura emoción.
–¿Y si los dingos empiezan a aullar? –bromeó él.
–Sí, ya lo sé. Sus aullidos son lúgubres, por no decir aterradores –se estremeció un poco al recordarlos–, pero te tendría a ti para protegerme.
–¿Y quién me protegería a mí? –él la tomó de la barbilla para mirarla de frente.
–¿Tan peligrosa soy?
–Sí, creo que sí –contestó él, pensativo–. Estás fuera de mi alcance, Francesca.
–Y yo que creía que eras un hombre que apuntaba a las estrellas –bromeó ella.
–Los aviones son más seguros que las mujeres –afirmó él secamente.
–De modo que, con lo inofensiva y pequeña que soy, ¿te parezco un gran peligro? –la voz de Francesca era apenas audible, pero muy intensa.
–Sí… Menos en mis sueños secretos –se sorprendió diciendo él.
Era una tremenda declaración que hizo a Francesca vibrar como la cuerda tañida de un instrumento musical.
–Eso es muy revelador, Grant. ¿Por qué me cuentas algo tan íntimo? –preguntó, turbada.
–Porque, en cierto modo, tú y yo tenemos mucho en común. Creo que lo supimos desde el primer momento.
–¿Desde la adolescencia? –sencillamente, no podía negarlo–. Y, ahora, ¿vamos a tener una relación diferente?
–No, señorita –su voz se hizo más grave–. Tú estás hecha para la grandeza. Eres la hija de un conde. Venir al desierto es para ti una forma de escapar, de huir de la realidad. Un intento de liberarte de la presión de tu posición social. Supongo que tu padre espera que te cases con un hombre de tu clase. Con un miembro de la aristocracia inglesa. Con el hijo de una familia importante, por lo menos.
Era verdad. Su padre esperaba ciertas cosas de ella. Incluso tenía pensados dos posibles pretendientes.
–También soy hija de Fee –ella trató de desviar la cuestión–. Eso me hace medio australiana. Fee solo quiere mi felicidad.
–Lo que significa que tengo razón. Tu padre espera mucho de ti. No le gustaría perderte.
Francesca negó con la cabeza, casi suplicando.
–Papá nunca me perderá. Lo quiero. Pero él tiene su propia vida, ¿sabes?
–Pero no tiene nietos –dijo Grant con sencillez–. Necesita un heredero: el futuro conde de Moray.
–Olvidemos todo eso, Grant –exclamó Francesca.
No quería que nada se interpusiera entre los dos. Pero Grant pensaba de otro modo. Se daba cuenta de adónde los conducía todo aquello.
–Yo no puedo olvidarlo. Sabes tan bien como yo que nos estamos comprometiendo poco a poco. Maldita sea, podría enamorarme de ti, y luego tú volverías a casa, con tu padre, a tu mundo, dejándome destrozado.
Ella no podía imaginar a Grant convertido en víctima de una mujer. Tenía demasiado autocontrol.
–Creo que eres lo bastante fuerte como para resistirte a mí.
–Maldita sea … –de pronto, él inclinó la cabeza y la besó apasionadamente–. Estas cosas han sucedido otras veces, Francesca.
–¿Y cuál es la solución? –ella sintió la necesidad de aferrarse a él en busca de apoyo.
–Que ninguno de los dos se deje llevar –respondió él con brusquedad.
–Entonces, ¿por qué me besas?
Él se echó a reír con una risa baja y atractiva. Parecía sentirse culpable.
–Eso es lo peor de todo, Francesca. Conciliar el deseo sexual y el sentido común.
–¿No habrá más besos? –preguntó ella, escéptica.
Él, consciente de la complejidad de sus emociones, bajó la mirada buscando los ojos azules de Francesca. Estaba muy bella. Parecía una pieza de porcelana, una mujer a la que había que cuidar y proteger de cualquier daño.
–¿Podré evitarlo si estoy continuamente a la defensiva? –preguntó, irónico–. Eres tan hermosa… Entraste en mi vida como la princesa de un cuento de hadas. Conozco a muchas mujeres interesantes y solteras. ¿No sería el mayor imbécil del mundo si te eligiera precisamente a ti? ¿A una mujer que ha llevado una vida regalada? Además, no creo que tu padre saltara de alegría si supiera que pierdes el tiempo con un bruto como yo.
Eso no lo describía en absoluto.
–Tú eres duro, Grant, pero no bruto. Solo eres mucho más impulsivo que tu hermano, que es uno de los hombres más agradables que conozco.
–Quieres decir que no es tan agresivo como yo –Grant asintió, sarcástico–. Sí, es un don de nacimiento que heredó de mi padre. Yo, en cambio, no soy nada simpático.
La dulce voz de Francesca se tornó ácida.
–Bueno, eso no me parece tan malo. A mí me gustas. Con tu mal carácter y todo. Me gusta la forma en que te marcas un objetivo y vas tras él. Me gusta tu amplitud de miras. Me gusta que tengas grandes proyectos. Hasta me gusta que seas tan competitivo. Lo que no me gusta es que me veas como una amenaza.
Grant vio el dolor reflejado en sus ojos, pero sintió la necesidad de seguir hablando.
–Porque eres una amenaza, Francesca. Una amenaza real. Para los dos.
–Eso es horrible –ella volvió bruscamente la mirada hacia el jardín iluminado por la luna.
–Lo sé –musitó él, sombrío–, pero así es.
A pesar de sus turbulentas emociones, Francesca disfrutó de la cena y, al final, se ofreció a preparar el café.
–Te ayudaré.
Grant se levantó de la silla impulsivamente. Deseaba que no se acabara el placer de la velada.
Brod y Rebecca habían acercado sus sillas y tenían las manos entrelazadas. La joven pareja no podía pasar mucho rato separada.
En la enorme cocina, Francesca mandó a Grant que moliera el café, cuyo delicioso aroma los envolvió. Ella se ocupó de sacar las tazas y los platos para la tarta. Todo con mucha destreza, notó Grant.
–Te manejas muy bien –dijo él.
–¿Qué quieres decir con eso?
La lámpara que había sobre sus cabezas daba al hermoso pelo de Francesca el colorido de una llama.
–¿Alguna vez has cocinado? –preguntó Grant con sorna.
–He hecho la ensalada –dijo ella tranquilamente.
–Y estaba muy buena, pero no creo que nunca hayas tenido necesidad de entrar en una cocina para ponerte a hacer la cena.
Ella no recordaba que le permitieran entrar en la cocina más que en Navidad, para amasar el pudding.
–En Ormond, no –se refería a la casa de su padre–. Teníamos un ama de llaves, la señora Lincoln, que tenía mucho carácter y lo controlaba todo. Cuando yo me instalé en Londres para empezar a trabajar, tenía que hacerme la comida. Y la verdad es que no me resultó difícil –añadió secamente.
–Eso cuando no salías, ¿verdad? –él puso el agua en la cafetera–. Seguro que recibías un montón de invitaciones.
–Tenía una vida social muy activa –ella le lanzó una mirada brillante–. Pero eso no me obsesiona.
–¿Ninguna relación amorosa? –Grant se dio cuenta de que no podía soportar pensar en ella con otro hombre.
–Uno o dos. Lo mismo que tú.
A Grant Cameron no le faltaban admiradoras.
–¿Nada serio? –insistió. La idea le corroía por dentro.
–Todavía tengo que encontrar a mi hombre ideal –contestó ella suavemente.
–Lo que me lleva a preguntarme por qué te has fijado en mí.
La pregunta dejó a Francesca sin habla.
–Pues porque me dejo guiar por mis instintos. Me atrae tu personalidad y físicamente eres muy atractivo.
En broma, él hizo una elegante reverencia.
–Gracias, Francesca. Haces que mi corazón se inflame.
–Pero no tu cabeza –contestó ella, irritada.
–Mi cabeza se mantiene fría por el momento –dijo él–. Pero lo he pasado muy bien esta noche. Brod y Rebecca son una buena compañía, y tú eres tú.
Ese vaivén entre el sarcasmo y la pasión resultaba desconcertante. Pero tal vez probaba que la atracción entre ellos era poderosa, aunque él se empeñara en combatirla por todos los medios.
–Vaya, me alegro de hacer algo bien –respondió Francesca.
Trataba de mantener un tono frívolo, pero estaba tan confundida que las lágrimas afluyeron a sus ojos. Cuando estaba con él se sentía mucho más vulnerable. Grant la miró alarmado, justo en el momento en que ella cerraba los ojos con furia.
–¡Francesca! –se acercó a ella y la tomó en sus brazos, con el corazón martilleando de preocupación y deseo–. ¿Qué ocurre? ¿Te he molestado? Soy un bruto, perdóname. Solo trato de hacer lo mejor para los dos. Seguro que puedes entenderlo.
–Por supuesto.
Su voz era un murmullo seco. Se pasó la mano por los ojos, como una niña pequeña.
Impulsado por su instinto de protección, Grant la estrechó con más fuerza, sintiendo el roce de sus delicados pechos. Estaba a punto de perder el control. Era terrible, pero maravilloso.
Francesca intentó decir algo, pero él sintió la necesidad urgente de besarla, de comerse su dulce boca de fresa y buscar su lengua. Ese increíble deseo por una mujer era algo nuevo para él. Algo que iba mucho más allá de sus anteriores experiencias sexuales. La quería. La necesitaba como se necesita el agua.
Había una tremenda pasión en su beso. Ella se dio cuenta de que significaba para Grant mucho más de lo que él se atrevía a reconocer. Casi tumbada en sus brazos, le permitió que se saciara, y algo en lo más profundo de ella comenzó a derretirse. Estaba a punto de desmayarse bajo aquel torbellino de sensaciones ardientes. Nunca se había sentido tan cerca de un hombre. Y, aunque sabía que aquello podía causarle mucho dolor, no le importaba.
Se separaron, momentáneamente desorientados, como si emergieran de otro mundo. Grant se dio cuenta de que todas las decisiones que había tomado respecto a ella se estaban tambaleando. Francesca hacía que le ardiera la sangre y eso complicaba mucho su relación. ¿Cómo podía mantener la calma si todo el tiempo pensaba en hacerle el amor? Ella podía incluso considerar su arrebato como una especie de agresión. Parecía tan pequeña en sus brazos, tan ligera y frágil…
Francesca estaba trémula y anormalmente pálida.
–Lo siento –había remordimiento en su voz–. No quería ser rudo contigo. Me he dejado llevar. Como tú dices, me falta refinamiento.
Ella tal vez debió decirle cómo se sentía, cómo le había gustado aquel beso, pero sus emociones eran demasiado intensas. Se alejó y, con mano temblorosa, trató de arreglarse el pelo, al darse cuenta de que se le habían soltado algunos mechones largos y sedosos.
–No me has hecho daño, Grant –logró decir–. Las apariencias a veces engañan. Soy mucho más fuerte de lo que parezco.
Él se rio espontáneamente.
–Haces que me vuelva loco.
La miró mientras trataba de quitarse las horquillas para soltarse el pelo. Grant podía imaginarse a sí mismo cepillándoselo. Dios mío, debía de estar perdiendo la razón. Esbozó una sonrisa forzada que no se correspondía con la expresión de sus ojos.
–Creo que será mejor que llevemos el café. Se está enfriando –puso la cafetera de cristal en la bandeja–. Yo lo llevaré. Tú relájate. Procura que te vuelva el color a la cara.
Una orden curiosa, teniendo en cuenta que era él quien la había dejado en ese estado, sin aliento, reducida a un manojo de emociones turbulentas.