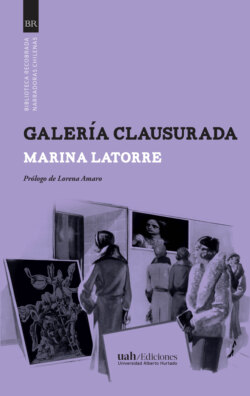Читать книгу Galería clausurada - Marina Latorre - Страница 5
ОглавлениеMarina Latorre: papeles de recienvenida
Lorena Amaro Castro
El mismo año en que salía de imprenta el libro de cuentos Galería clausurada, de Marina Latorre —1964—, el Che Guevara terminaba un discurso ante la ONU con la consigna “Patria o muerte”; Malcom X encendía multitudes con “los votos o las balas” y Nelson Mandela se plantaba frente a un tribunal y titulaba su intervención con la frase “Estoy dispuesto a morir”. Los años 60; una época de discursos importantes, de luchas anticoloniales, de protestas por los derechos civiles. “Lo personal es político”, aportaba con profundo acierto crítico el feminismo radical, al tiempo que se abrían paso el uso de los anticonceptivos y de la minifalda. Años en que la música la ponían Los Beatles y Bob Dylan, años de oro de la carrera espacial y de la televisión, el hippismo y la Guerra Fría. La población chilena, a kilómetros de todo eso, vivía su propio proceso: “La tierra para el que la trabaja” fue el lema de la reforma agraria; “luchando, creando, poder popular”, se sentiría en las calles de todo el país, en busca de un trato más igualitario y justo. Los cambios eran impulsados por obreros y campesinos, de la mano de algunos sectores políticos burgueses. La música la ponía la nueva canción chilena. Pero el proceso habría de ser dramáticamente interrumpido por el golpe militar.
Los relatos de Marina Latorre aparecían en ese mundo de rápida renovación, tenso y vibrante, del que su autora se hizo cargo plenamente: en sus textos se escudriñan las disputas artísticas e ideológicas de entonces, pero también —y este es un signo que se repite con frecuencia en la literatura chilena de esa década, como la de José Donoso o Mercedes Valdivieso—, la configuración psíquica y social de una élite clasista, determinante hasta hoy en la convivencia de lxs chilenxs. La obra de Latorre incorpora, además, el trauma y el asombro de su propio encuentro, a los 17 años, con la hostilidad social y la insensibilidad de las élites santiaguinas. Con la mirada de quien viene asomándose recién a una escena ajena, pero sin por ello pecar de ingenuidad, Latorre, nacida en Punta Arenas, habría de incorporar esa perspectiva en sus textos: la de una “recienvenida”, que tal vez por eso mismo dispone de libertad para ver, comprender y criticar lo que otrxs ya no logran observar.
Siete son los relatos que integran el libro: “Galería clausurada”, “La familia Soto Zañartu”, “En Tierra del Fuego”, “Tercer piso de la Clínica Santa Ana”, “Una colección privada”, “Cóctel de inauguración” y “Crónica de México”. Hemos sumado a esta edición otros tres textos —“El regalo” (1974), “El monumento” y “Soy una mujer” (1972)—, todos ellos escritos durante una de las décadas de mayor efervescencia política en el Chile del siglo XX. Entre ellos resaltan “Galería clausurada”, “Cóctel de inauguración”, “La familia Soto Zañartu” y “Tercer piso de la Clínica Santa Ana”, cuyos temas, de una perturbadora actualidad, rondan las relaciones entre el dinero y el arte y la hipocresía social de una élite venida a menos por su propia desidia e incapacidad. Al leer las descripciones de Latorre se siente que no han cambiado tanto las escenas del arte ni el problema del acceso a la cultura: “Yo venía llegando de provincia y no tenía idea de quiénes reinaban en Santiago. Me engañé un día. Ahora me da risa” (“La familia Soto Zañartu”). Los juicios más duros se refieren al ámbito artístico, antes idealizado: “Con el tiempo, este mundo que me atraía me ha ido fastidiando. Verdaderamente no lo sabría explicar. Quizá, creí que los artistas eran tan hermosos como a veces son sus obras” (“Galería clausurada”); “Escucha frases hechas, citas repetidas. Ve que cada uno se apropia del pensamiento de otros autores y lo pregona como propio. Se siente sola. De pronto está atrapada, acorralada. Es una pequeña pieza de una maquinaria inmensa. Siente como que la arrastran, que la empujan [...] Un pequeño instrumento en un mundo de mezquinos intereses” (“Cóctel de inauguración”).
En el caso de “Galería clausurada”, las frustrantes conversaciones de un grupo de artistas ególatras dan origen a una ridícula revolución contra los galeristas que los han invitado a exponer (harto más humildes que ellos), Hernán y la narradora de este relato, su esposa Marisa. Es ella misma quien llega atrasada y se desespera en una dudosa soirée artística en “Cóctel de inauguración” y, aunque no se pronuncia su nombre, es también esta misma voz narrativa la que da cuenta de la decadencia de un clan otrora poderoso, “La familia Soto Zañartu”, cuento que revela, a través de algunas anécdotas tristemente jocosas, el sospechoso gusto artístico y la miserable vida económica de muchos miembros de la élite. La clase social vuelve a ser un tema preponderante en “Tercer piso de la Clínica Santa Ana”, donde una mujer pudiente yace anestesiada por una intervención de urgencia. En su delirio le dice al esposo unas cuantas verdades referidas a su desencuentro social, que no es solo de clase, ya que ella viene de la provincia y de otros anhelos familiares: “Tal vez fue su cuna. Fue el hecho de haber nacido en una tierra como Punta Arenas [...]. Allá no hay prejuicios. Recuerda a algunos amigos que tienen verdaderas telarañas en su espíritu, porque han nacido en una región en que hay diferencias sociales tremendas y en que algunos se creen de una casta superior. En su tierra de inmigrantes no existía”; “Mi amor, ya arreglaste tu máquina calculadora y para ti todo es fácil, porque perteneces a una familia de momias. La mía es distinta. Son artistas”.
Pero hay artistas y artistas. El esnobismo, la discriminación de clase, los amiguismos y mezquindades de un mundo cultural en expansión, crecientemente mercantilizado, son puestos bajo la mirada reticente, aunque amable y por momentos irónica, de “Marisa”/Marina, quien deambula por ese mundo repartiendo sonrisas desconfiadas y alertas. Latorre realiza así su propio examen del llamado “campo cultural” del que habló el sociólogo francés Pierre Bourdieu, buscando comprender las pugnas de poder en un ambiente en que el mérito muchas veces es postergado por el poder económico. Esta relación asimétrica la expone a través de un personaje, el “señor Ibáñez”, quien le insiste a ella, dueña de una galería, que haga una exposición con las obras de su esposa:
“Hagámosle una exposición a Isabelita. Le aseguro que sería un éxito. Vendría lo mejor. Lo mejor. Soy amigo de casi todos los embajadores, de los gerentes de los bancos, etc. Vaya a ver las cosas lindas que hace. Es mejor que los de sus pintores cubistas [. . .]. Le garantizo que las flores que pinta son de las más bonitas” (“Cóctel de inauguración”). Otro tanto ocurre con las relaciones de género. Marisa debe huir del narcisismo y los abusos de sus propios “artistas exclusivos”. Lo que experimenta es el acoso sexual de un medio misógino y violento: “Déjeme que yo sea su amor. Ámeme a mí—. Dice lo último con un tono lento y enamorado. Siento deseos de rebelarme. Interiormente estoy diciendo cosas terribles. Me fastidian sus galanterías. Lo veo avanzar. Yo retrocedo” (“Galería clausurada”).
En sus textos, Marina Latorre pone especial oído a los diálogos. Con frases y párrafos cortos, directos y sencillos, busca registrar, con pocas pinceladas y sin buscar necesariamente un verosímil literario, las atmósferas y las disputas en que se ven envueltos sus personajes. Incorpora estrategias narrativas por entonces novedosas, como la famosa fórmula cortazariana según la cual “la novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por knockout” (“Algunos aspectos del cuento”, 1962). Esta idea parece impulsar la construcción de textos como “En Tierra del Fuego”, “El regalo”. No obstante, aunque fueron escritos hace ya casi 40 años, con un horizonte estético distinto al que enfrenta la narrativa actual, se trata de una propuesta que no ha perdido vigencia, sobre todo porque hoy volvemos a vivir, como Latorre entonces, un tiempo de fuerte cuestionamiento, nada menos que un tiempo destituyente-constituyente.
Como ayer, hoy siguen chocando una comprensión mercantilizada y elitista del arte, y otra de cuño romántico, progresista y liberador, que en los años de la década de 1960 tomó la forma de un “compromiso” social. Esta tensión anima muchos de estos relatos, en que chocan distintas voces en disputa. Marina Latorre es incluso sarcástica en su radiografía del esnobismo de los artistas de su tiempo: “—A nosotros nos interesa estar en una Galería para que nos vendan nuestra obra. No nos interesa que la dueña sea culta o no. Nos interesa que nos venda” (“Galería clausurada”). Son estas mismas voces elitistas las que desenmascara en el cuento “Cóctel de inauguración”: “Pero un régimen popular pondría todo al alcance de todos. Mejor no. Prefiero mi exigente gusto asegurado. Dinero para los lujosos libros de arte que me agrada comprar, discos, esculturas. Entonces, ¿dónde quedaría la élite? ¿Lo exquisito que me distingue? Las obras de arte para unos pocos, los privilegiados, los que naturalmente han nacido inclinados hacia ello [...]. Con un gobierno popular todo manoseado. El arte para todos. ¿Y los burdos, los ordinarios pisoteándolo? ¡Ah, no!”.
Latorre es hija de un dirigente social magallánico. Más que considerarlo un obrero, prefiere enfatizar su relación apasionada con los libros, como lo hace, por ejemplo, en el poema “La fuga” (Ventisquero, 1981): “A los siete años, / estoy en medio de una muchedumbre. / Todos los niños correctamente uniformados. / Como presos, / vamos aclamando / la profesión del padre: / ingenieros, magistrados, médicos, abogados. / Empinada todo lo que puedo, / con orgullo grito / a la cara de esos correctos hijos / de una burguesía establecida. / En alta voz delato mi inconciencia: / ‘Mi papá es lector’. / El trueno de una risa colectiva / traspasa las paredes”. Esta herencia familiar habría de sumarse a otras. En la nutrida biblioteca familiar, Latorre descubre muy pronto “la pobre vida de derrota / de presos, exiliados, / el último escalafón del ser humano, /cesantes, jubilados” (“La fuga”). Como María Teresa, la pequeña protagonista del cuento “Una colección privada”, lee muy tempranamente La historia de los girondinos, de Lamartine, y se conmueve con esta historia, que vincula con los relatos, vivos aún, de su propia familia y las luchas sociales en la región magallánica. Estos primeros impactos habrían de perdurar en los textos que escribió ya adulta, como El incendio de la Federación Obrera de Magallanes (2011), libro premiado por editorial Quimantú en 1973, que por causa del Golpe vería postergada su publicación por más de 30 años. En él, Latorre examina muy de cerca las atrocidades cometidas la noche del 20 de junio de 1920 contra el proletariado magallánico: su propio padre, José Latorre, había resultado herido en la tragedia.
De más está decir que la autora se comprometió con el proyecto de la Unidad Popular. Esto es bastante explícito en “El monumento”, donde abandona la perspectiva de la clase económicamente acomodada para explorar, aunque nuevamente desde la mirada de una mujer, la experiencia de los obreros textiles. La protagonista descubre la explotación en que ha vivido, pese a su propia adhesión irracional a la figura del patrón: “[...] cuesta creer qué es lo que significa una industria en poder de sus trabajadores. Parecen frases hechas para un medio de publicidad [...]. Pero aquí, adentro, donde comenzó una época diferente, empiezo a darme cuenta de que la vida tiene otro sentido”. Latorre se interesa por las subjetividades marginadas de los obreros, en quienes espejean los rasgos de su propio padre activista: “[...] se negaba a tratar de obtener dinero [...] consideraba que la ganancia era un robo. Se había acentuado su porfía por no salirse de su clase, por no transar, por no renegar de ella. Le gustaba vestirse con un traje increíble que se había hecho confeccionar. Con chaqueta cerrada y abotonada hasta el cuello. Era su traje de proletario” (El Incendio de la Federación Obrera de Magallanes).
Cuando publicó Galería clausurada, Marina Latorre no cumplía aún los 30 años. Se había instalado en Santiago para estudiar Pedagogía en Castellano y Periodismo, llevaba un tiempo escribiendo en diarios y revistas y era conocida también por su bibliofilia —inclinación que, según ella misma cuenta, heredó de su familia y se consolidó en las largas noches magallánicas de su infancia—. Con su esposo, Eduardo Bolt, buscaron desarrollar un proyecto editorial del que Galería clausurada fue el primer texto. Como otros libros que publicaron desde entonces para difundir la cultura y las artes en Chile y Latinoamérica, la opera prima de Latorre tenía un sello indudablemente estético en su gráfica y materialidad: fondo tricolor rosa, naranja y ocre, letras blancas y sicodélicas para señalar el título, daban cuenta de la visible vocación de contemporaneidad de Ediciones Bolt, que buscaba reflejar también, con ese diseño, realizado por el artista alemán Gunther Rauch, la contemporaneidad de los propios relatos.
Sin embargo, aunque fue bienvenido en su momento, el libro no habría de tener nuevas versiones en los años que siguieron. Puede que a esto haya contribuido la demencial historia que en años posteriores vivió el país: con la Dictadura, la vida se hizo difícil para todos, para su autora. En su casa ubicada en la calle Londres —que Neruda llamara “La torre de la poesía”, en alusión al apellido y el oficio de su dueña, y donde funcionaban la editorial y una galería artística— habrían de irrumpir y allanarlo todo los militares. Tras el golpe, el matrimonio Bolt-Latorre, creadores en 1965 de la importante revista cultural latinoamericanista Portal, procuraron mantener viva su actividad como divulgadores. En distintas etapas, la revista seguiría llegando a los lectores, incluso hasta hace no muy poco: su último número apareció en 2010.
Con todos estos antecedentes que avalan un recorrido político y crítico, no deja de sorprender que a Latorre se la haya leído sobre todo como una escritora magallánica, hasta cierto punto indisociable del paisaje frío y marítimo de su tierra de origen. Es cierto que su poemario Fauna austral (1977) pudo contribuir a la creación de este mito autorial, sin embargo, aun así, lecturas de aprecio como las de Pablo Neruda, Francisco Coloane, Hernán del Solar, Andrés Sabella o María Luisa Bombal soslayan aspectos decisivos de su quehacer, como su compromiso con el arte y con los cambios sociales que comenzaban a gestarse en Chile precisamente en 1964, desde el ascenso de Eduardo Frei Montalva al gobierno y vinculados, sobre todo, con la significativa votación que recibió Salvador Allende en las elecciones de ese año. Por lo mismo, resulta curiosa la fijación de varios de estos escritores con el nombre de la autora, por ejemplo, las palabras celebratorias de Francisco Coloane, quien escribe el prólogo de su única novela, ¿Cuál es el Dios que pasa? (1978): “[...] dos goterones de lluvia volaron desde las tejuelas de alerce de nuestro Chiloé natal repicando muy hondo con un llamado de ternura y humanidad [. . .] Marina Latorre Uribe, nombre y apellidos simbólicos para un hombre de mar. Nombre ilustre por los tres costados. Nuestra Marina de Chile siempre ha tenido un acorazado Latorre y un destructor Uribe. Tu nombre tiene mil connotaciones marítimas”. O esta elegía de Andrés Sabella, a raíz del libro de poemas Fauna Austral (1977): “Tu nombre, Marina, me llena de banderas y tu apellido es Latorre de donde la poesía habla a los confines australes. Los barquitos de papel principian a desfilar para ti, Marina de la poesía”. O la romantización que hace Hernán del Solar también a partir de su nombre: “Lo cierto es que de pronto nos hallamos ante un nombre que tiene un sentido de exploración, de descubrimiento. Nadie ha ido tan al sur, nadie es más austral que Marina Latorre”.
Esta atención puesta a la onomástica impide en algunos casos ir más allá: no solo porque las tierras australes abundan en algo más que mar y embarcaciones, sino porque el mismo trabajo literario de Latorre va más allá de esas tierras australes. Ocurre con ella lo que con muchas escritoras del siglo XX chileno: una recepción mayoritariamente masculina busca “fijar” de algún u otro modo figuras que la sobresaltan, que no sabe dónde poner. Se configuran así lecturas mezquinas, superficiales o condescendientes, generalmente anecdóticas. Este mundo misógino, aparentemente complaciente con las escritoras, pero en el fondo muy poco alentador, es el que debió enfrentar la autora de Galería clausurada. Y, como sus coetáneas, desarrolló estrategias que le posibilitaran llegar a los lectores. Así, por ejemplo, su novela autobiográfica ¿Cuál es el Dios que pasa? tiene como protagonista a un niño y no a una niña, travestismo literario con que Latorre buscó evadir los sensores machistas de un jurado literario. Aunque aun así no ganó el concurso, la novela fue publicada en la prestigiosa editorial Nascimento, con buena recepción crítica, poco más tarde.
Volviendo sobre las lecturas “australes” de su trabajo, hay que decir, además, que en Galería clausurada encontramos desde relatos cifrados en la experiencia infantil de Magallanes o Chiloé, hasta narraciones estrictamente urbanas. El Santiago de los años de la década de 1960 es bellamente evocado: “Desde nuestro departamento puedo contemplar el Parque Forestal. Habitado en la tarde con parejas lesbianas, homosexuales, novios proletarios. Al frente la cordillera, el cerro San Luis, la casa de Nemesio Antúnez, el aire puro. Allí en el piso veinticinco de las Torres de Tajamar. En un lugar bien preciso y conocido. La alegría de vivir en el lugar del futuro. En la casa no construida [...]. Los ruidos, los autos que frenan en las esquinas, el cambio de luces de los letreros luminosos van poblando las calles de la noche [...]. Santiago empieza a transformarse en esta hora”. La ciudad es el espacio para la caminata y para la exploración, mientras se anda, de los mundos interiores, prevalentes en los textos de Latorre, como en este cuento en que rescata la subjetividad infantil: “La casa está llena de silencio. Las paredes se elevan. El piso se hunde. A ratos todo da vueltas; el techo gira hacia el piso; el piso se va a las paredes [...]. La pieza es un loco carrousel. De pronto, todo se detiene. Oscuridad completa. Todo se convierte en un pozo profundo, de alquitrán [...]. La cama de María Teresa sube y baja. Juega con su cama, haciéndola girar y volviéndola a la tierra. Es un juego inventado no recuerda cuándo. A veces piensa que nació con ella” (“Una colección privada”). La niña solitaria de esta historia prefigura a la lectora adulta que no solo colecciona libros, sino también notas necrológicas (“Punta Arenas se caracteriza por publicar enormes avisos de defunciones para sus muertos”). La atmósfera y personajes de este relato, como los de “El regalo” —sobre una niña expectante de amor—, y la anécdota relatada en “En Tierra del Fuego”, dialogan con lo que será pocos años después la novela ¿Cuál es el Dios que pasa?
Y Latorre viaja aún más lejos que la ciudad o el frío austral. Dedica un espacio a una “Crónica de México”, país que en los años de la década de 1960 visitara y describiera, también con admiración, el novelista Manuel Rojas. Un relato en que priman los sentimientos y afectos de su narradora, si bien por momentos practica un periodismo más “objetivo”. Ganan, en todo caso, las emociones, algunas contradictorias, que se encarga de comentar con el propio país que deja, desolada: “Debo confesarte que cuando llegué no me gustaste. Me reí un poco de los contrastes tan evidentes [...]. A veces una deslumbrante riqueza, inmensa: cristal, mármol, vegetación mareadora. A veces tristeza deprimente. La técnica más actual, al lado de lo antiguo, lo tradicional. Me inquietaste, me producías fatiga. Creía comprenderte. Al otro día te sorprendía distinto [...]. Quisiera descubrir ahora el instante preciso en que me fuiste impregnando como una droga. En que me fuiste enamorando”. La inclusión de esta crónica en el libro de cuentos de 1964 pone de manifiesto una característica presente en otros textos de autoría femenina a lo largo del siglo XX: su esquiva relación con las fronteras literarias de los géneros, su particular forma de inscribirse en las tradiciones literarias, atravesando de un lado a otro las posibilidades de lo autobiográfico, lo ficcional y lo ensayístico, en libros muchas veces híbridos.
Esta misma característica se aprecia en el escrito que elegimos para cerrar este volumen, que a más de 50 años de su publicación nos habla de las exclusiones, sinsabores y luchas que las mujeres debemos seguir librando. Latorre combina ensayo, entrevista, testimonio y reportaje bajo el título “Soy una mujer”. Dedica el texto a Haydeé Santamaría, guerrillera y política cubana, fundadora y directora de Casa de las Américas. Intuitivamente, desarrolla aquí lo que hoy llamaríamos una mirada “interseccional”, incorporando entrevistas y miradas de mujeres provenientes de diversos ámbitos sociales y con distintos niveles de compromiso político: “Soy estudiante, activista política; oscura y desplazada dueña de casa; soy la obrera fabril; soy poeta; ‘la jardinera, la locera, la costurera, la bailarina del agua transparente, el árbol lleno de pájaros cantores, soy Violeta Parra’; soy una ex estudiante de arquitectura y actual pobladora en un ‘campamento’; soy una prostituta callejera. Soy en fin la mujer chilena de todos los estratos y condiciones sociales y económicas”. Todas ellas viven circunstancias de marginación: “En verdad nos duele no poder entrar libremente a tanto lugar vedado para nosotras. Los hombres se juntan en clanes y no por simple entretención [...]. ¿Qué hacen por mientras tanto las novias, las mujeres, las amantes, las hermanas, las madres de estos ‘héroes’? No inventaremos nada, iremos a hablar con ellas”. En su exploración descubre soledades; incluso los propios compañeros revolucionarios excluyen a sus parejas de participar en la gran Historia con la que muchxs, en aquellos años, soñaron: “Ellos preferían que sus esposas no participaran, porque eso alteraría la paz de sus hogares”. Finalmente, Latorre releva la figura de Mireya Baltra, primera mujer ministra de la UP: “Ella representa el símbolo constructivo y revolucionario que debe ocupar ese gran contingente de fuerza de trabajo de la mujer de Chile”.
Marisa, María Teresa y las otras mujeres que habitan estos relatos revelan fragmentos de opresión, pero también de ensueño, de toma de conciencia, de compromiso con la transformación social del país y el mundo. Hoy las devolvemos al público lector, con el ánimo de recuperar miradas y voces invisibilizadas por los modos críticos de antaño. Galería clausurada se reabre hoy. Aunque es tan solo una pieza del rompecabezas de varias décadas de actividad cultural y literaria, de conferencias, viajes, lecturas, entrevistas y escrituras que es la intensa vida de Marina Latorre.