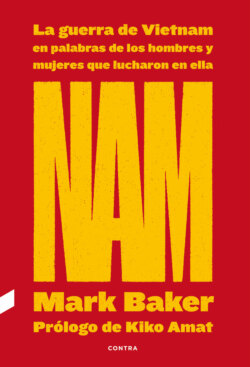Читать книгу NAM: La guerra de Vietnam en palabras de los hombres y mujeres que lucharon en ella - Mark Baker - Страница 8
No hagas preguntas
ОглавлениеCuando van a la iglesia, los niños devotos pasan el rato sentados en los bancos de madera jugando a la guerra, armados con lápiz y papel. Primero dibujan los aviones y los acorazados, y después los soldados y las ametralladoras, con todo lujo de detalles. La potencia destructora de ese armamento imaginario queda patente en las despiadadas puntas de las bayonetas y las toscas aletas de las bombas.
El sermón se oye cada vez más lejos mientras los niños añaden los últimos detalles: dibujan estrellas en las alas de los aviones para distinguir a los buenos y esvásticas en los cascos de los monigotes, para que se vea que son los malos. La tensión impaciente del chiquillo es casi sexual.
Empieza la batalla. El lápiz traza la trayectoria mortal de cada bala y cada proyectil. Un disparo certero y el objetivo explota con un estallido de garabatos. El niño visualiza los fogonazos rojos y amarillos en su cabeza. Se eleva una nube de polvo y escombros en la que se lee, en letras negras y mayúsculas: ¡BADABUM!
Conforme la batalla se recrudece, el propio lápiz se convierte en un arma que agujerea los soldados dibujados en el papel. El crío, emocionado, deja que el fragor de la batalla mental que se está librando se le escape por entre los dientes: ¡Fiu! ¡Pam! ¡Buuum!
De repente, su madre le arranca el papel de las manos, le quita el lápiz y se lo guarda en el bolso. «Quieto y calladito», le regaña, retorciéndole la oreja.
En el barrio, jugar a la guerra era casi una institución. Los niños se pasaban el verano jugando con palos que hacían las veces de fusil y fuertes construidos con tablones de madera y otros restos que encontraban en la calle. En la década de 1950, jugábamos a ser el Davy Crockett de Walt Disney15, aunque adornábamos sus aventuras con invenciones un tanto homicidas. Hace unos años, oí desde mi ventana a unos niños que recreaban un tiroteo entre el equipo SWAT de Los Ángeles y el Ejército Simbiótico de Liberación16. El juego no había cambiado nada:
—¡Pum! ¡Estás muerto!
—¡No me has dado!
—¡Sí te he dado!
—¡No!
—¡Que sí!
Esa desavenencia se zanjó con una pequeña escalada de violencia. Los chiquillos sacaron sus pistolas de aire comprimido y representaron una versión urbana de El señor de las moscas. Un disparo a quemarropa de un arma de aire comprimido deja un cardenal rojo y tumefacto, como la picadura de una abeja, y resuelve toda duda sobre quién está muerto y quién no.
Los modelos a seguir para mi generación, los que parecían ejercer más influencia entre mis compañeros de los Boy Scouts, los Lobatos, eran Los Tres Chiflados 17 . Nos encantaba emitir ruidos bochornosos ahuecando las manos en las axilas. Nos pegábamos collejas una y otra vez o intentábamos meterle el dedo en el ojo a los demás.
La preadolescencia te trae placeres como el de prenderle fuego a maquetas de aviones de plástico en el patio trasero, o el de idear torturas espeluznantes que infligir a esa niña que vive en tu misma calle. Se diseccionan insectos, sapos y cangrejos de río torpemente y con las manos sucias, con una mezcla de curiosidad y de maldad. Recuerdo a un chaval mayor que yo —tendría unos trece años— que era especialista en estallar petardos en las bocas de las ranas. Me parecía un bicho raro… Pero me lo quedaba mirando embobado, fascinado por la violencia.
El proceso de civilización empieza al llegar al instituto. El fútbol americano te brinda la oportunidad de «salir a matar» con impunidad. En clase de educación física los chavales se burlan de los que todavía no tienen vello púbico. Empiezan a fumar cigarrillos —uno de los pocos símbolos de masculinidad que puede obtenerse sin esperar a que aflore— y comienzan a circular a escondidas, de taquilla en taquilla, los primeros recortes de revistas pornográficas.
De repente, son Hombres.
Y ¿qué hacen los hombres? Un hombre se enfrenta solo a adversidades imposibles de superar; lucha cuerpo a cuerpo contra el jefe apache para proteger las caravanas de carretas en aras del Destino Manifiesto; toca la guitarra y se liga a la chica; salta de la azotea de un edificio a la de otro; clava la bandera en Iwo Jima; se lanza sobre una granada a punto de explotar para salvar a sus compañeros de trinchera y luego saluda a su público, que lo aplaude y lo vitorea. La muerte solo acecha a las mascotas y a los ancianos.
Algo es seguro: hagan lo que hagan los hombres, deben marcharse de casa para hacerlo. Sorprendido y asustado ante el inevitable momento en que debe enfrentarse al mundo, un muchacho de dieciocho años es, pese a su fanfarronería, como un niño que sube por primera vez a un trampolín. Se divierte hasta que ve lo lejos que está el agua de sus pies. Se tambalea en el extremo del tablón; quiere ser un hombre, pero desea fervientemente que lo empujen.
En la década de 1960, lo que nos obligó a dejar el nido fue la llamada a filas. Los chicos eran seleccionados de manera aleatoria por el Sistema de Servicio Selectivo o se alistaban en la sombra. Otros sentían la obligación de servir a su país y aprender sobre la vida tal y como disponían los libros, las películas y también la ley. Ninguno de ellos era consciente de adónde iba, aunque tampoco de dónde venía.
Me metí en los Marines porque no me aceptaron en el Ejército. Tenía diecisiete años y me pasaba el día por mi barrio, en Brooklyn, sin nada que hacer. Sabía que tarde o temprano acabaría frente a un juez por las movidas en las que estaba metido. El reclutador del Ejército no quiso ni mirarme; no querían saber nada de niñatos de diecisiete años ni de problemas con la justicia. Intentar entrar en la Armada o la Fuerza Aérea ni se me pasaba por la cabeza. Allí te hacían tests de inteligencia, y yo de eso no tenía.
Un tío mayor que yo, que me conocía de haberme visto por la calle de pequeño, se enteró de que me estaba costando lo mío alistarme. Me apoyó un brazo sobre el hombro y me acompañó a hablar con el reclutador de los Marines.
Pues resulta que el marine ese, un tío enorme, me miró y soltó: «Este chaval es un marica y aquí no queremos maricas. Largo de aquí». Entonces, me levanté, me puse de pie encima de la silla y me encaré con él: «Venga, cuéntame lo fuertes y machos que sois los marines, vamos».
—¿Cuántos años tienes?
—Diecisiete.
—¿Firmaría tu madre la solicitud?
—Mi madre no está.
Me dio un billete de diez dólares y me dijo:
—¿Ves a aquella mujer? Dale el dinero y seguro que te la firma.
Estábamos en los juzgados de Queens, en un edificio inmenso con columnas y toda la pesca. La mujer estaba de pie al lado de un puesto de golosinas que también vendía periódicos, revistas y tal. Así que me acerqué y le dije:
—Oiga, quiero entrar en los Marines. ¿Podría firmarme esto?
No puso ninguna pega. Supongo que se ganaba la vida haciendo eso.
Ese mismo fin de semana ya estaba en los Marines. Le tuve que dejar una nota a mi madre: «Mamá, me marcho a Parris Island18. Vuelvo en un par de meses». No tenía ni idea de dónde me estaba metiendo.
~
Por aquel entonces, yo estudiaba Medicina en la John Hopkins. Alguien le cortó un dedo al cadáver que estaba diseccionando y lo escondió para gastarme una broma. Cuando fui a devolver el cadáver, no pude explicar por qué le faltaba un dedo.
Sabía perfectamente quién había sido. Así que, al día siguiente, mientras el susodicho estaba diseccionando una pierna, le corté el brazo a su cadáver y salí a hurtadillas con él. Lo metí en una neverita con hielo y me fui en coche por la interestatal hasta llegar a la salida de Baltimore. Cuando llegué a la cabina de peaje, saqué el brazo congelado por la ventanilla con el dinero en la mano y se lo dejé allí al cobrador.
El incidente llegó a oídos del decano, que era el hermano del presidente Eisenhower y, además, un puto halcón. Me dijo que me tomara una excedencia para reconsiderar mi compromiso con la Facultad de Medicina, cosa que no me pareció mala idea. «¡Genial!», le contesté. Una semana después, recibí la orden de alistamiento. Me habían delatado a la junta de reclutamiento.
~
En un principio, había ido al centro de reclutamiento a hacerme el chequeo reglamentario para que me clasificaran19, me dieran la tarjeta de reclutamiento y todo eso que tienes que hacer a los dieciocho. Pero entonces apareció una mujer y me dijo: «Tienes que hacer esta prueba escrita». Había llegado tarde y me estaban pidiendo de todo, así que pensé: «Bueno, ya que he venido a lo del chequeo también puedo hacer el examen. No me cuesta nada».
Los demás tíos que se estaban examinando eran unos salvajes. Estaban montando un follón, se tiraban los lápices y todo eso. La mitad iban ciegos perdidos. Yo me reía, porque la teniente que tenía que supervisar la prueba era incapaz de controlar al grupo.
—Bueno, se acabó —dijo, y salió de la sala.
Y en eso que entran cinco marines enormes, un suboficial mayor y cuatro sargentos, y empiezan a recoger los exámenes.
—Como no le habéis dado otra opción a la teniente, hemos decidido que estáis todos aprobados —anunció el comandante—. Os marcháis en dos días… a no ser que os unáis al Cuerpo de Marines. En ese caso saldréis en un mes.
Nos pusimos todos de pie.
—¡Venga ya! ¿Nos está vacilando?
—No, hablo en serio. Habéis pasado la prueba y estáis dentro. Y, si seguís en este plan, tenemos derecho a meteros ahora mismo en un autobús rumbo al campo de instrucción.
Todos cerramos el pico. ¿De qué iba todo aquello? Estaba hablando con un chaval que tenía al lado, que me dijo:
—Bueno, a mí no me importaría tener unos días más antes de que me tengan cogido por los huevos.
Unos quince nos pusimos de pie y aceptamos entrar en los Marines, para ganar un poco tiempo.
Mientras hacíamos todo el papeleo, el tío hablaba de un servicio de unos tres años, pero, de repente, nos soltó:
—Ya sabéis que, cuando os alistáis, tenéis que servir cuatro años.
Y así fue como me enteré de que me acababa de alistar. Era joven, estúpido e ignorante, igual que todos aquellos payasos. Joder, acabábamos de firmar por cuatro años sin pensarlo siquiera, en plan, «eh, si me alisto en el Ejército tendré que pasar allí dos años, pero no, mejor firmo por cuatro, que así no me tengo que ir hasta dentro de treinta días». Treinta días que al final no me dieron, por cierto.
Pero eso no es todo. Mi hermano había muerto ese mismo año y yo no veía la hora de irme de casa. Después de compartir habitación durante dieciocho años, de repente… ¡Puf! Se había marchado para siempre. Mis hermanos mayores ya hacía mucho tiempo que no vivían con nosotros, así que estaba acostumbrado a no verlos por casa. Pero a él, que vivía conmigo… Lo echaba demasiado de menos. Había empezado a distanciarme de muchos de mis amigos, porque cuando los veía aparecer por la esquina esperaba verlo también a él; esperaba que apareciera y silbara para hacerme saber que había llegado.
En resumen, para mí era un buen momento para irme de casa, pero no se me ocurrió pensar cómo le afectaría a mi madre. Acababa de perder un hijo y va el otro y se larga a luchar en una guerra que ni le va ni le viene. Mucho después, cuando entendí lo que le había hecho, le pedí perdón. Me dijo que lo había entendido y que no me preocupara.
~
Soy de San José, California. Me crie en un barrio de las afueras y fui a un colegio público. Vivía en el último bloque de una urbanización que acababan de construir, rodeada de huertos de albaricoqueros y viñedos.
Fui al típico instituto de clase media, donde apenas había negros. El clima era bueno y todo el mundo tenía coche. La mayoría de nuestros padres eran ingenieros y trabajaban para grandes multinacionales como Lockheed o IBM. Casi todos mis amigos se estaban preparando para entrar en la universidad.
La gente de San José solía ir a San Francisco a ver conciertos. Era la época en que todo el mundo fumaba marihuana y escuchaba música psicodélica; algunos de los chavales que conocía estaban metidos en ese rollo. No fueron los pioneros, sino los que se subieron al carro después, los que querían ser los primeros en probar esto o hacer aquello, los modernos.
En aquel entonces, yo era conservador. No había experimentado la desigualdad del sistema; mi vida parecía ir sobre ruedas. Además, había leído muchas novelas bélicas. Nunca me había fascinado el tema, pero habían conseguido hacerme creer que la guerra era un lugar donde se podían aprender cosas.
Conocía a gente que tenía edad de haber participado en la Segunda Guerra mundial, pero no lo había hecho. Cuando les preguntaban qué estaban haciendo entonces, siempre respondían lo mismo: «¿Yo? Iba a la universidad». Fue un acontecimiento mundial que conmocionó al mundo y, a pesar de todo, ellos se lo perdieron. Yo tenía la edad perfecta para combatir en Vietnam y no me lo quería perder, ya fuese bueno o malo. Quería formar parte de aquello, entender cómo era.
¿Por qué cojones tenía que prepararme los exámenes para entrar en la universidad? Todo el mundo iba a ir a la Universidad Estatal de San José, allí en la ciudad. Y ¿quién quiere hacer lo mismo que hacen los demás?
Me alisté en el Ejército al terminar el instituto con una prórroga en mi reclutamiento. Al final del verano, cuando todo el mundo se fuese a la universidad, yo empezaría la instrucción básica. Pasé ese último verano en casa, jugando al baloncesto y yendo de aquí para allá con mis amigos en un viejo Ford del 54. Nadie había entrado todavía en la vida adulta. Como en American Graffiti20.
~
Cuando me gradué en Enfermería, pensé en irme por ahí a buscarme la vida. Los hospitales no se pelean por contratarte si no tienes un máster ni experiencia laboral, así que decidí probar suerte en el ejército. Si me alistaba, estaban dispuestos a dejarme elegir el destino que yo quisiera. «¡Fantástico! —pensé—. Me iré a Hawái.»
Mientras hacía el entrenamiento militar básico, oía a la gente que volvía de Nam comentar lo emocionante que había sido. Profesionalmente, era una oportunidad única. Me había criado con mis dos hermanos en un barrio en el que no vivía ninguna niña de mi edad, así que de pequeña jugaba a pegar tiros con los niños todo el santo día. Pensé que en Vietnam me las apañaría bien.
~
Soy de Wilcox, una ciudad de uno de los condados más ricos de Estados Unidos, o al menos eso es lo que me contaron. Tuve una infancia ideal. Todo lo que me rodeaba era agradable. Los colegios eran buenos. Todo el mundo era responsable. Allí no había vagabundos. Vivíamos en casas preciosas de preciosos jardines. Yo jugaba al béisbol en la liga juvenil; la típica infancia americana. Era como vivir en Días felices, pero sin Fonzie21. En una parte de la ciudad sí que había algún que otro macarra, pero yo no me acercaba mucho por allí. Al crecer en un entorno así, cuando empecé la universidad seguía siendo un ingenuo.
En el segundo año de carrera decidí que ya había tenido suficiente. No tenía ni puñetera idea de lo que quería hacer con mi vida. La universidad era aburrida de cojones y yo estaba como flotando en un limbo. Cuando llegaron las Navidades, mi familia me contó que Johnny Kane había muerto en Vietnam. No me lo podía creer.
Johnny era el americano perfecto. Tenía el récord estatal en carreras de obstáculos y había sido el quarterback del equipo del Instituto Wilcox que había ganado el campeonato sin perder ni un solo partido. Tenía unos tres años más que yo. Siempre había sido muy simpático conmigo, aunque yo no fuera más que un mocoso. Johnny Kane me caía muy bien.
Al final, Johnny y yo acabamos en dos universidades estatales que eran rivales en las competiciones deportivas, así que lo veía jugar los partidos de fútbol americano. Cuando terminó la universidad, se alistó en los Marines, ascendió a teniente segundo22 y se fue al extranjero.
No sé bien por qué, pero la muerte de Johnny me afectó tanto que decidí mandarlo todo a la mierda. Un día, en lugar de ir a clase, me fui a hablar con el reclutador del Ejército. No me convenció. El tío me prometía la luna, pero no me creí ni una sola palabra, así que fui a ver al reclutador de los Marines. Era todo lo que podías esperar de un marine: cuadrado, curtido; el tío parecía una roca.
—Te voy a ser sincero —me dijo en un momento de la conversación—: si te alistas, irás a Vietnam. No tiene más vuelta de hoja.
Estaba seguro de que mi destino habría sido el mismo en el Ejército; la diferencia era que el reclutador del Ejército no me lo había dicho.
Además, me habían lavado el cerebro desde niño. Mi padre había sido marine y había estado en el Pacífico Sur durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque nunca hablaba mucho de ello, recuerdo que cuando iba a segundo vi su cinturón de uniforme y la insignia del Cuerpo de Marines. Siempre había pensado que los Marines eran la élite. Si quieres hacer algo, es mejor hacerlo con los mejores, como jugar en el equipo del Instituto Wilcox. Se nos conocía por ser más enclenques que los otros equipos, pero éramos los más rápidos y con más actitud sobre el campo. Ganábamos gracias a nuestra actitud.
¿Qué iba a hacer? Prefería estar rodeado de gente motivada y con las ideas claras que pasearme por los arrozales con un puñado de tipos insignificantes que ni siquiera querían estar allí.
Tampoco es que yo lo quisiera, pero cuando vi que se estaba librando una guerra y yo tenía edad para ir, supe que tenía que formar parte de ello. Era mi destino. Era lo que debía hacer. Sonará extraño, pero, cuando pasó, supe, no sé muy bien cómo, que aquello ya estaba escrito.
~
Vengo de una zona conservadora de votantes republicanos. Crecí en el ambiente estricto e impersonal propio de las zonas residenciales, donde la gente nunca se quedaba demasiado tiempo y el privilegio era parte de nuestra herencia. Teníamos nuestros barcos, nuestros pasatiempos. Teníamos estabilidad y un trabajo de quince mil dólares al año asegurado nada más salir de la universidad.
Nunca sentí que encajara, pero tampoco imaginé nunca que acabaría en Vietnam. La prórroga del servicio militar se me agotó antes de terminar la universidad. En tercero me había ido a estudiar a Brasil, mi año en el extranjero. Pensé que me convalidarían todas las asignaturas cuando regresara, pero no fue así y tuve que hacer un año más. A mitad del curso siguiente, mi centro de reclutamiento me notificó que habían cambiado mi clasificación de II-S23 a I-A24.
Pensé en volver a Brasil o unirme al Cuerpo de Paz, pero estaba empeñado en terminar la carrera. Se me había metido en la cabeza que, si me largaba, no volvería a la universidad en la vida y no me graduaría. Era la actitud propia de un adolescente, pero aquel título era el pasaporte a mi futuro laboral.
El ROTC25 del campus acababa de empezar un curso intensivo para los estudiantes que no habían realizado la instrucción básica y querían empezar el servicio militar con rango de oficial. Lo único que tenía que hacer era quedarme un año más y apuntarme solo a las clases del ROTC; así saldría de allí con un rango. «A la mierda, no quiero ir allí para pasarme el día pelando patatas. No quiero ser un soldado raso cualquiera. Soy un antisocial y no soporto la autoridad. Si llegó allí con el rango más bajo seguro que me meto en líos y acabo en la cárcel. Es mejor empezar con un poco de autonomía, sin llamar la atención.» Quería que me dejaran en paz e ir a la mía. Así que dediqué mi último año de universidad a prepararme para ser oficial en el ROTC.
Pero era un puto desastre. Siempre tenía el pelo demasiado largo y mi uniforme siempre estaba sucio. No es que me rebelara a propósito, simplemente no era capaz de tomármelo en serio. No podía sentarme en clase y hablar sobre la guerra como hacían los demás. Y no es que yo fuera un intelectual o que me interesara la política, pero había recibido una educación católica y me habían inculcado una serie de valores. La vida de los santos había hecho mella en mí, y también Jesucristo y su ejemplo, quizá más de lo que estoy dispuesto a admitir. De algún modo, me lo creía. Hablaba de las Convenciones de Ginebra y de lo absurdo que era discutir sobre la legalidad de la guerra. Reducir algo que era básicamente inmoral a una cuestión legislativa me parecía una estupidez.
Recuerdo que tenía que salir a correr al campo de atletismo con un uniforme que me quedaba grande y que me sentía como un auténtico gilipollas. Era mayor que los demás chavales, no me lo tomaba en serio y sabía muy bien que estaba allí porque me convenía. Me daba miedo ser un soldado raso cualquiera. Estaba haciendo lo mismo que había hecho toda la vida: avanzar a base de ingenio. Despreciaba a los demás por querer hacer carrera militar, por aspirar al poder y al liderazgo, por querer mangonear a otros chavales como si fueran piezas sobre un tablero de ajedrez.
Un día vi por el rabillo del ojo a una pequeña delegación de la SDS26 en la puerta de la pista de atletismo. Sentí por ellos una afinidad tremenda. Ese día —tengo grabada en la mente mi imagen, arrastrando literalmente los pies por la pista— me pesaba el culo; seguía el paso, pero me identificaba en secreto con ese grupo de manifestantes. Sin embargo, ellos pertenecían a un mundo completamente distinto al mío. Para bien o para mal, yo estaba viviendo la experiencia americana y me parecía imposible saltar el abismo que nos separaba. Supongo que pensé que no me aceptarían, que yo era de otra especie.
Después de graduarme, me fui al entrenamiento de verano del ROTC. Intenté pasar desapercibido. Fallé las pruebas obligatorias de tiro. Odiaba las armas de fuego. Me juré que, fuera cual fuese la situación, jamás utilizaría un arma, jamás mataría a nadie. No fallaba a propósito; simplemente, no me interesaba acertar.
Mis compañeros de la compañía eran estudiantes de tercero. Al terminar el verano, volverían a la universidad para terminar la carrera y les concederían el rango militar durante la ceremonia de graduación. Yo conseguiría el mío nada más terminar el campamento. Además, tuve el privilegio especial de que me lo concedieran en el club privado de oficiales. Cuando terminaba la jornada de entrenamiento, un colega de la universidad que ya era teniente en el Cuerpo de Transmisiones venía a recogerme en su Oldsmobile descapotable, un coche de lujo, una preciosidad. Yo me hinchaba como un pavo. Los demás estaban ahí abrillantando el suelo y haciendo mierdas por el estilo, pero yo me ponía mi americana de madrás, mis tejanos y mis mocasines de cuero sin calcetines, mi amigo el teniente pasaba a buscarme y nadie se atrevía a decirme ni pío.
Pero en realidad la cosa estaba jodida, muy jodida. Hasta hace poco, no me he dado cuenta de lo solo que estaba, de lo desconectado que estaba de mi vida. Estaba apartado de todo el mundo, de la sociedad, de la comunidad. Era una especie de jesuita excéntrico.
~
Terminé la universidad tres días después de que dispararan a Robert Kennedy y dos meses y tres días después de que asesinaran a Martin Luther King, un palo detrás de otro. La guerra pendía como una espada sobre nuestras cabezas. A mediados de mi último año universitario, me cambiaron de la categoría II-S a la I-A27 y me pasé seis meses reflexionando acerca de la guerra. Principalmente, lo que hice fue leer mucho sobre pacifismo para decidir si era o no objetor de conciencia. Al final llegué a la conclusión de que no, aunque sigo sin estar seguro de por qué.
En 1968, la única decisión firme que tomé sobre la guerra fue que, si quería evitarla, lo haría legalmente. No pensaba engañar al sistema para derrotarlo. Huir del país no era una opción, porque las probabilidades de volver parecían muy remotas. No estaba dispuesto a renunciar a mi hogar. Pasar dos años entre rejas era una estupidez tan grande como ir a la guerra, e incluso menos productiva. Y tampoco me iba a pegar un tiro en el pie. Tenía amigos que se estaban matando de hambre para no pasar el reconocimiento médico, pero yo no pensaba hacerlo, supongo que porque suponía demasiado esfuerzo. No es solo que estuviese empeñado en hacer lo correcto; en parte, también era pereza. Me resultaba muy difícil tomar una decisión, fuera la que fuese; quería que se decidiera por mí. Pero no tomar ninguna decisión fue, en realidad, tomarla.
Aunque alistarme en el Ejército me daba pánico —creía que, de todas las personas que conocía, yo era quien menos posibilidades tenía de sobrevivir—, también había algo de seductor en ello. Me sedujeron la Segunda Guerra Mundial y las películas de John Wayne. Cuando iba al instituto, soñaba con visitar Annapolis28. Parece una tontería, pero me afectó mucho que retiraran del servicio al último buque acorazado. De pequeño, fantaseaba con estar al mando de uno así durante una épica batalla naval, con el sable del siglo xviii de mi tío abuelo Arthur guardado en un cofre.
De una forma u otra, en cada generación de mi familia por parte de padre, siempre había habido alguien que había ido a la guerra. No es que a mí me hubieran dado mucho la lata con el tema, pero en casa se le daba mucha importancia al pasado, y no de forma sutil. «Es lo que un hombre debe hacer», oía a menudo. Yo, igual que todos los demás, también fui víctima de una visión romántica y totalmente desinformada de la guerra.
Me llamaron a filas a finales del verano. Estuve aterrorizado durante días enteros. «¿Qué cojones voy a hacer?» Fui corriendo a hablar con los reclutadores para ver si podía alistarme en la Marina, los guardacostas o en las Fuerzas Aéreas, pero no hubo manera.
Podría haber movido algunos hilos para intentar salvarme. Ahora, cuando lo recuerdo, lo que me resulta curioso es que tenía la misma información, educación y oportunidades para librarme de la guerra que cualquier otra persona de clase media con educación universitaria… Pero no tomé ninguna decisión que no me condujera a lo inevitable. Pese a la vorágine de pánico que sentí cuando me llegó la orden de reclutamiento, había una parte de mí que, por la noche, en la cama, fantaseaba sobre cómo sería.
En resumidas cuentas, al menos la mitad de las emociones que sentía me animaban a ir. Como no tuve la opción de unirme a ninguna otra rama de las Fuerzas Armadas, no me quedó más remedio que alistarme en el Ejército. Pero era posible aplazar mi alistamiento. Me llamaron a filas en agosto y pensé: «Joder, pues yo no quiero ir hasta octubre», así que elegí esa opción. Pasé ese tiempo en una casita de campo en Maine disfrutando del buen tiempo. Leí un montón y escribí dramáticas cartas de despedida.
~
Nací en Bakersfield, una ciudad de paletos. Aunque, en realidad, en Estados Unidos hay paletos en muchos sitios. Nací y crecí allí, y de allí me fui al Ejército.
Cuando iba al instituto, ya sabía que no iría a la universidad. Era una opción que no estuvo nunca sobre la mesa. Graduarme en el instituto ya fue todo un acontecimiento en una familia como la mía. Somos de origen mexicano. Mi padre, que trabajaba como peón, dejó de estudiar cuando estaba en tercero, si mal no recuerdo. Murió cuando yo tenía cinco años y mi madre tuvo que hacerse cargo de nosotros. Nos crio a los seis ella sola: a mis dos hermanos, a mis tres hermanas y a mí.
Me alisté un par de años después de terminar el instituto. Por aquel entonces era un chico joven e inocente y pensaba que alistarme era el deber de todo buen americano.
~
Crecí en una pequeña ciudad. De pequeño jugaba al fútbol americano y al béisbol, como todo el mundo. Siempre fui un estudiante problemático. Ahora creo que no sabía lo bien que vivía entonces. Hice alguna que otra chapuza y gané suficiente dinero como para comprarme una guitarra eléctrica y un amplificador. Así fue como empecé a tocar en un grupo.
Cuando estaba a punto de terminar el instituto, todo el mundo hablaba de lo mismo: «¿Qué vas a hacer cuando termines de estudiar? ¿Qué piensas hacer?». Yo no lo sabía, pero respondí: «Me voy a alistar en el Ejército». Y, después de graduarme, me metí en el Cuerpo de Marines. Supuestamente era el mejor cuerpo de las Fuerzas Armadas y, para mí, lo era. Me ayudaron a madurar. Maduré en Vietnam.
~
Cuando empezó la guerra, mi viejo me dijo: «Ve. Aprenderás, te harás un hombre. Ve».
¡Joder! Si mis viejos hubieran tenido que mandar al caniche a la guerra, habrían llorado más. Pero yo tenía que ir, un hombre tenía que ir a la guerra.
~
El autobús se detuvo en la zona de recepción. Había un tipo con un sombrero igualito al del oso Smokey29, fuerte y con cara de pocos amigos. Cuando se abrió la puerta, subió al autobús y comenzó a escupir mierda: «Venga, coged vuestras cosas, bajad del autobús, poneos encima de las señales amarillas que hay pintadas en el suelo…».
Fue una escena graciosísima, como sacada de Gomer Pyle30. Había un chico a más o menos medio metro de distancia del marine que estaba partiéndose de risa, como todos los demás. El oso Smokey se dio la vuelta de golpe y le dio tal bofetada que casi lo tiró por la ventana. La cabeza le rebotó contra el portaequipajes y se quedó tambaleándose por el pasillo.
Se nos borró la sonrisa de la cara. A mí se me paró el corazón. Nos dimos cuenta de que ese tío no se andaba con tonterías. «Este es capaz de pasearse por el autobús soltando hostias a todo el mundo.» Salimos escopeteados.
Bajé con un grupo de pandilleros puertorriqueños que tenían pinta de venir de la gran ciudad y que se creían unos tipos duros. Tropezaron y cayeron encima de mí y trastabillamos hasta colocarnos sobre las señales pintadas en el suelo. Smokey nos hizo marchar hasta a unas barracas y ponernos firmes. Gritaba y chillaba, nos intimidaba mucho. Pusimos todas nuestras cosas encima de la mesa, él se acercó y lo tiró todo a la basura. Estábamos tan asustados que no nos atrevimos a abrir la boca.
Yo estaba al lado de un puertorriqueño enorme que miraba a Smokey por el rabillo del ojo. Cuando lo pilló, le gritó: «¿Me estás mirando, pedazo de mierda? Quítame los putos ojos de encima. ¿Te parece divertido? Espero que te jodan vivo. No hay nada que me dé más asco que un puertorriqueño chupapollas».
Como si tuviera ojos en la espalda, Smokey vio que un chaval lo miraba un segundo y le dio tal puñetazo en el pecho que lo lanzó casi dos metros hacia atrás. Se estampó contra la pared y rebotó. Me temblaban las piernas. «¿Dónde coño me he metido?», pensé.
Después, nos llevaron hasta una especie de barracas. Dentro solo había colchones sin sábanas y somieres de metal; parecía un campo de concentración. Encendieron la luz y nos dejaron allí. Tenía un nudo en el estómago. Tumbado en la cama, pensé: «¿Qué ha pasado con mi vida?». Habíamos sido testigos de cómo la realidad se convertía en una soberana mierda. Los chavales lloraban, revolviéndose en el catre. Yo estaba hundido; no me podía creer lo que me estaba pasando.
Estuvimos allí un par de horas. Llegas con tu ropa de civil, pero ya hace un par de días que la llevas puesta. Te sientes como una mierda. Cuando te hacen marchar fuera de la barraca, te llaman por un número en vez de por tu nombre. Te rapan al cero. Ya no sabes ni quién eres. Te dan un petate y te lo llenan de cosas. Todo el mundo te odia y te joden a la mínima de cambio. Te ponen las vacunas. Tienes que estar siempre en posición de firmes. Algunos se desmayaban; se quedaban rígidos y se caían de bruces y los médicos del cuerpo se descojonaban. Nadie te habla, todos gritan. Ninguna prenda de ropa que te dan es de tu talla. Te sientes como una mierda y tienes una pinta de mierda. Luego, un puñado de instructores militares te llevan otra vez a la zona de recepción, y allí es donde la mierda empieza a salpicarte de verdad.
~
Lo primero que te quitan es el pelo. Yo no me había visto rapado en la vida. Es que no solo era la perilla, te quitan todo el pelo de la cabeza. Te quedas sin pelo, joder. Yo creo que llevaba bigote desde los trece años. Siempre había llevado bigote. Pero, de repente, me quedé sin bigote, sin barba y sin pelo en la cabeza.
Ya ni reconocía a los chavales con los que había estado charlando y riendo hacía menos de una hora.
—¿Joe, eres tú? —pregunté mirando a mi amigo.
—Sí, ¿James? ¿Eres tú?
—Sí. ¡Joder!
Es rarísimo lo que cambia la gente cuando le cortan el pelo. Ese es el primer paso.
~
La situación enseguida se vuelve primitiva. Los líderes son automáticamente los tíos más grandes que hay, los que pueden imponer su voluntad por la fuerza. En cuanto entras en el Ejército, buscan líderes de pelotón. Viene un sargento y elige a los chavales más corpulentos, porque sabe que son los que pueden intimidar a los demás. Todo el mundo entiende la fuerza bruta. Un tipo que mide 1,90 m y pesa 120 kg se convierte en el líder de tu pelotón y, por tonto que sea, quien está al mando es él. Si el sargento es la figura de autoridad que está en un segundo plano, el cachas es el matón del barrio.
Estuve perdido durante mucho tiempo. Todo se reduce a la fuerza y yo solo pesaba unos setenta kilos. Había poquísimos soldados que fueran más bajitos que yo en la cadena de mando. Fue un golpe para mí. No llegué a encontrar mi lugar.
En el Ejército no abundan precisamente los intelectuales. La mayoría venía de familias de clase obrera. Muchos de ellos eran sureños. Allí fue la primera vez que traté con negros, aunque ellos preferían ir a la suya. Algunos grupos sociales, como los hijos de familias de clase trabajadora y los que venían de las grandes ciudades, se adaptaron rápido al Ejército. La mayoría de los de clase media, como yo, no encajábamos. Hasta entonces, no habíamos tenido que preocuparnos de salir adelante por nosotros mismos. Habíamos crecido en un ambiente seguro donde no valorábamos lo que teníamos.
Una forma de dejar claro a los demás quién eras —o al menos era la que yo tenía— era tu forma de hablar. Yo sabía expresarme correctamente y tenía un buen vocabulario. Eso me convertía en un intruso; no les caía bien, sobre todo a un tío mayor que los demás y con un acento de Georgia muy marcado.
No sé exactamente por qué, pero me peleé con ese tío un montón de veces. A pesar de todo, nunca sentí la presión del resto de compañeros. No les caía muy bien, aunque tampoco les caía abiertamente mal, pero nadie movía un dedo para ayudarme. Me las tenía que arreglar solo. Ese chico era bastante más grande que yo y, para colmo, yo había perdido el rumbo y me sentía desamparado. Las peleas a puñetazo limpio terminaban enseguida; en realidad, nunca llegaba a pasar nada. Pero esa sensación de ser un intruso se acrecentaba, sobre todo porque había encontrado a un contrincante que estaba siempre buscando la ocasión de meterse conmigo. Tenía que estar siempre alerta. Tuve que aprender desde cero.
~
No amanecíamos como el resto de mortales. Nos teníamos que levantar de la cama de un salto. O sea, que encendían la luz del barracón y: «¡Venga, en pie!».
Cada mañana, rodaban papeleras por el pasillo de la barraca y volcaban los catres de los chavales. Daba un miedo que te cagas. Tienes dos minutos para ponerte el uniforme, hacerte la cama y salir pitando.
La primera vez, te ibas a dormir y te olvidabas de dónde estabas. Te despertabas cegado por la luz y oías un gran estruendo, como si acabara de estallar una bomba. Se oían gritos por todas partes y te levantabas de un salto. Recuerdo ver como unos charcos en el suelo: unos chavales se habían meado encima de miedo.
No tardé mucho tiempo en darme cuenta de que esa iba a ser la dinámica de cada mañana, así que lo mejor era irme a la cama medio vestido. Me levantaba media hora antes que los demás y me ponía los pantalones y las botas. Poco tiempo después, todo el mundo hacía lo mismo. Y entonces nos gritaban: «¡Quitaos la ropa, meteos en la cama y empezad otra vez!».
~
«La única forma que tengo de salir de aquí sano y salvo —me dije— es hacerlo todo bien y no meterme en líos.» Y eso intenté hacer, pero es inevitable meterse en líos.
—Pero ¿qué os enseñaban en la universidad, recluta? ¿A coger bien el lápiz?
—¡Sí, señor!
—¿Te estás quedando conmigo, recluta?
—¡No, señor!
—Te caigo bien, ¿verdad, recluta?
—¡Sí, señor!
—¿Te gusto, recluta? ¿Eres marica?
—¡No, señor!
—Entonces, ¿no te caigo bien, recluta?
—¡Sí, señor! ¡No, señor!
—Muy bien, señoritas. Tenéis una pinta de mierda, así que vamos a entrenar un poco. ¡Todo el mundo al suelo, a hacer flexiones! ¡Sin parar! ¡Empezamos! Un, dos; un, dos; un, dos; un, dos; un, dos; un, dos.
—¡Saltos! ¡Arriba y abajo! Arriba, abajo; arriba y abajo. ¡La espalda contra el suelo! ¡Media vuelta! ¡Arriba, abajo!
—¡Cambio! ¡Flexiones sobre los nudillos! ¡Ya! Un, dos; un dos; un, dos; un, dos. ¡Saltos de tijera! ¡Preparados, listos…!
Después nos hacían marchar alrededor de las barracas. Tras alejarnos unos ciento cincuenta metros, nos gritaban: «¡Todo el mundo en formación al lado del catre!». Entonces, se arremolinaban todos alrededor de la puerta y se abrían paso a codazos para entrar al barracón y formar donde les habían ordenado.
Los días que no nos hacían pasar por aquello, nos plantaban delante de las narices el reglamento de los marines para que memorizáramos la lista de las once órdenes generales. Era una auténtica tortura mental.
Un chaval se bebió una lata entera de limpiametales. Después de hacerle un lavado de estómago, lo mandaron directo a la unidad de psiquiatría. Otros dos no lo soportaron y se derrumbaron. Pero, si llegabas al final de la instrucción, te sentías el tío más duro que había sobre la faz de la tierra. Cuando te nombran marine, durante la ceremonia de graduación tienes lágrimas en los ojos. Estás completamente adoctrinado.
~
Me alisté en el Ejército pensando, inocente de mí: «Bueno, con un par de años universitarios aprobados, no me mandarán al cuerpo de infantería». No veía nada malo en ir a Vietnam. Lo único malo era el miedo que le tenía a la muerte. Pensaba que, de algún modo, ese miedo no debía estar ahí. Tampoco me veía matando a nadie. En mi imaginación, veía escenas de películas de John Wayne en las que el héroe era yo, aunque ya entonces tenía la madurez suficiente para darme cuenta de que no era una imagen muy realista.
En el campo de entrenamiento no conocí a muchos patriotas. Algunos estaban allí por orden del juez: «O te alistas en el Ejército o cumples dos años de condena por robo de vehículo». Otros, como yo, eran idiotas a los que se les había pasado el plazo para solicitar la prórroga. Pero también había chavales que de verdad creían que, a largo plazo, en el Ejército les iría bien.
Para que no desertásemos o nos ausentásemos sin permiso, nos dijeron que solo el diecisiete por ciento de los nuevos reclutas serían destinados a Vietnam. Y, de ese porcentaje tan bajo, solo el once por ciento formaría parte de alguna tropa de combate. Eso me tranquilizó. Me pareció que los números estaban de mi parte y que todavía existía la posibilidad de que no me destinaran a Vietnam y me reventaran en mil pedazos. Genial.
Cuando terminamos la instrucción, salvo tres excepciones —un loco que pidió el traslado a las Fuerzas Aerotransportadas, otro que se desmayaba cada dos por tres y otro al que se le perforó un tímpano—, todos los demás fuimos destinados a Vietnam. Doscientos tíos en total.
~
Cuando llegamos al campo de entrenamiento, nos pidieron que escribiéramos en un formulario por qué nos habíamos unido a los Marines. Yo puse: «Para matar», porque, joder, eso era básicamente lo que quería hacer. Pero tampoco es que quisiera matar a todo el mundo, yo solo quería cargarme a los malos.
En la tele y en las pelis están los buenos y los malos, ¿no? Pues yo quería cargarme a los malos. No era un patriota, no me uní a los Marines por mi país. A ver, sí, amo este país, pero en aquel entonces me importaba una mierda. Lo que yo quería era matar a los malos.
En el campamento militar me molieron a palos. «¿Dónde está ese capullo que tantas ganas tiene de matar?», decían, y luego iban a por mí. Me llevaron a ver a dos loqueros. El segundo me hizo un montón de preguntas como: «Cuando eras pequeño, ¿mataste alguna vez?». Le conté que tenía una pistola de aire comprimido y me había cargado a un par de pájaros. ¿Qué coño importaba eso?
Era acoso y punto. ¿Para qué se une nadie a las Fuerzas Armadas si no es para defender a su país, cosa que, en la mayoría de casos, implica matar?
De todos los lugares a los que me podían destinar, acabé en el Astillero Naval de Filadelfia, donde me aburría como una ostra. Solicité varias veces el traslado a Vietnam, pero siempre me rechazaban. Al final, como no paraba de insistir con que quería ir al extranjero, me autorizaron.
Sin embargo, antes de irme tuve un par de accidentes. En un bar de negros me apuñalaron en el pecho y tuvieron que ingresarme en el Hospital de la Marina de Filadelfia. La puñalada me atravesó el pericardio y me alcanzó el pulmón. Allí veía llegar a los mutilados que volvían de Nam, pero ni siquiera eso me disuadió. Quería ir de todos modos.
~
Me educaron en el catolicismo. Cuando tenía dieciséis años me hice seguidor de Elijah Mohammed, el líder de la Nación del Islam, un negro musulmán. Cuando me llamaron a filas, intenté explicarle al Ejército que no creía en el Gobierno como tal, ni tampoco en el sistema. Los míos seguían jodidos por su culpa, seguían teniendo mentalidad de esclavos. ¿Por qué iba a luchar por un sistema así?
Me llevaron ante un teniente coronel. En aquel entonces, se estaba juzgando el caso de Muhammad Ali31 en el Tribunal Supremo. El teniente coronel fue tajante:
—O juras proteger a tu país o vas a prisión. Una de dos. Elige.
Jamás podré olvidarme de su cara; ni siquiera fue capaz de sonreír.
—No quiero que me metan en la cárcel —respondí—. No he pisado una en la vida.
—No te preocupes. Una vez te hayas alistado y digas que eres musulmán, no creo que te envíen al extranjero. Te quedarás en los Estados Unidos.
Así que levanté la mano derecha y juré.
De allí fui a Fort Jackson, en Carolina del Sur, donde empezó toda la mierda. Muchos de los oficiales y suboficiales eran sureños, así que no entendían qué pintaba un negro musulmán en el Ejército de los Estados Unidos, por mucho que lo hubieran reclutado.
Me acosaban y me insultaban: «Aquí no debería haber gente como tú». Cada vez que pisaba el campo de tiro temía por mi vida. «Los tíos como tú deberían estar muertos», me decían los sargentos. Te lo soltaban con tanta naturalidad que acababas por preguntarte: «Pero ¿este tío me está hablando en serio?». Estaba sometido a mucha presión.
Los musulmanes no podemos comer carne de cerdo, ni siquiera podemos tocarla o manipularla. Me asignaron la tarea de limpiar el colector de grasa de la parrilla de la cocina. Allí se acumulaba ternera, cordero, pescado y todo tipo de fritos y, por supuesto, también cerdo. Les dije que no me importaba ser ayudante de cocina y que estaría encantado de pelar patatas para todo el Ejército de los Estados Unidos si era necesario, pero que no quería tocar el cerdo. Lo habían hecho a propósito: si me negaba a obedecer órdenes por mis creencias religiosas podían acusarme de desacato.
Por suerte, encontré un capellán protestante que comprendió mi situación y decidió intervenir. «Que sea ayudante de cocina, pero no tiene por qué tocar el cerdo —dijo—. Es su derecho como individuo.» Nadie en toda la compañía era capaz de entenderlo.
Cuando terminé el entrenamiento básico, se suponía que me quedaría en los Estados Unidos para servir como mozo de almacén, o algo parecido. Pero, cuando llegó la orden, mi destino era el Cuerpo de Infantería. Allí fue donde terminamos todos.
Para continuar con el entrenamiento especializado de infantería nos enviaron a Fort Polk, Luisiana, donde tuve que aguantar más de lo mismo: «Ah, ya veo, eres musulmán…». Allí, en el sur profundo, me trataban como si fuera un espía ruso. Me sacaron ante la compañía al completo para anunciar cuál era mi religión: «Este es musulmán. No se puede confiar en él. Guardaos bien las espaldas si os toca con él en el entrenamiento».
Quise protestar, pero allí no tenía a nadie con quien hablar. En cuanto decía que era musulmán, me miraban raro. Me mandaron al Servicio de Inteligencia del Ejército. Los oficiales al mando querían interrogarme porque suponían que era un traidor: «¿Eres comunista? ¿Te has alistado para poner al resto de GI negros en contra de los Estados Unidos?»
Naturalmente, allí predicaba el Corán a mis hermanos y hermanas. Algunos se interesaron en saber más sobre el Islam. Conseguí formar un grupo unido, y eso no gustó en el Ejército. Me consideraban una amenaza porque intentaba mantener a los míos unidos. Yo les pregunté: «¿Por qué tenemos que combatir en una guerra que ni siquiera entendemos?».
Cuando terminabas el entrenamiento especializado de infantería, te daban un permiso y luego te destinaban directamente a Nam, pero a mí me volvieron a mandar a Fort Polk. El Servicio de Inteligencia del Ejército me estaba investigando. Querían despejar cualquier duda que tuvieran sobre mí antes de destinarme al extranjero. Me sacaron de la compañía y me incluyeron en otra especial del cuartel general.
Me destinaron a las oficinas del cuerpo, al almacén, donde montaba las armas y cosas así. Era un riesgo para su seguridad, pero tenía acceso al arsenal. Por si fuera poco, también me tocaba hacer cualquier mierda que se les ocurriera: recogía las colillas que había tiradas por la calle o fregaba el sumidero de los urinarios con la escobilla para limpiar los cañones de los M-1632. Tenía que limpiar, sin guantes, todos los agujeros de cada uno de los urinarios de la compañía. ¿Sabes lo que apesta eso? Pero yo lo hacía con una sonrisa y decía: «Bueno, no es cerdo, ¿no?».
Algunos creían que estaba pirado. Me mandaron a ver al loquero, que dijo: «No es ningún demente. El muchacho tiene fe».
Empecé a dedicarme a caldear el ambiente. Era lo mío. Llevaba un libro de Karl Marx encima, solo por tocar los huevos. Una vez, hasta llamaron a la Policía militar para que registrara mi taquilla para ver si encontraban libros que me relacionaran con los soviéticos o algo por el estilo. Pero lo único que encontraron fue el libro de Karl Marx, que se podía conseguir en cualquier biblioteca. De hecho, lo había sacado de la que había en la base. Al final me lo devolvieron, no sin antes pedirme disculpas.
Pero seguía estando bajo vigilancia. Tenía que presentarme una vez por semana ante el Servicio de Inteligencia del Ejército. Además, habían trasladado a la base a un tío del FBI que era como mi agente de la condicional. A mí no me molestaba ir a verle, así al menos podía escaquearme del trabajo. Siempre le decía: «Por favor, no me vuelva a mandar allí, quedémonos aquí charlando todo el día».
Después de cumplir con mis horas de servicio, predicaba el Islam y el marxismo. Era muy joven, solo tenía diecinueve años. Cuando los animaba a coger las armas y a luchar por ello, lo decía en serio. No buscaba tanto un conflicto racial como una revolución de clase. El sistema estaba en contra de mi gente. Si tenía que empuñar un arma, quería alzarla contra el sistema y no contra un vietnamita que no conocía de nada. Estaba dispuesto a morir por la causa… pero entonces no sabía lo que era la muerte.
Tuve que subir para hablar con el comandante de la base, un capullo con dos estrellas en el uniforme. Le expliqué mis creencias y le dije que estaba dispuesto a morir por ellas. «Bueno —respondió—, pues si quieres morirte, adelante. Pero nada de luchar y morir en las calles. Tú vas a morir en Vietnam.» El Servicio de Inteligencia había dado su aprobación y mis órdenes eran ir directo a Nam.
El asistente del general me dijo: «Como te gustan tanto los vietnamitas y esas ideas comunistas, te mandamos a Vietnam para que te reúnas con ellos. Ya nos encargaremos nosotros de que te maten». A todo el mundo se le dibujó una sonrisa en la cara. Era el mayor hazmerreír que había pisado Fort Polk: el comunista al que mandaban a Vietnam.
~
A mediados del permiso de treinta días que te daban antes de ir a Vietnam, estaba en casa, en St. Louis, sentado en el sofá viendo la televisión. De repente, interrumpieron la emisión para informar de que había estallado la Ofensiva del Tet33.
En uno de los últimos discursos que nos dieron en el Ejército antes de marcharnos, nos aseguraron: «Escuchad, allí es todo bastante civilizado. Tendréis piscina, cafeterías y cosas así. No tendréis que bajar corriendo del avión para formar un perímetro defensivo alrededor de la base aérea de Saigón». Pero eso era precisamente lo que el «enemigo» mostraba en la televisión: que la gente estaba saltando por los aires en la base aérea de Tan Son Nhut.
Mis amigos me decían: «Pero ¿tú estás loco? ¿De verdad que vas a ir? Michael, piénsatelo». Hasta se ofrecieron a prestarme dinero para que desertara a Canadá. Pero la verdad es que yo no estaba muy cuerdo. Ya estaba demasiado metido en todo aquello.
Antes de presentarme a filas, pasé unos días solo en San Francisco. Supongo que me lo pasé bien. Me despertaba sin un dólar en la cartera, pero sin heridas ni moratones. Nadie me había hecho daño, pero no recordaba nada de la noche anterior. Me gasté varios cientos de dólares; solo me quedé con el dinero justo para coger el autobús e irme a la base de las Fuerzas Aéreas de Oakland.
~
Cuando llegué a casa tras la instrucción, mi familia no sabía qué hacer conmigo. Mi novia no paraba de decirme: «¡Vaya, Jim! ¡Estás hecho todo un patriota! ¿Qué te ha pasado? Parece que cuando te cortaron el pelo también te lavaron el cerebro». El Cuerpo de Marines me había convencido de que la guerra era lo correcto. «Sí, pero tú antes no eras así», me dijo ella.
Yo no me veía cambiado, pero nadie entendía qué me pasaba: «¿De qué va todo esto? De repente eres Jim, el patriota, que se va a luchar en la gran guerra y ni siquiera sabe por qué».