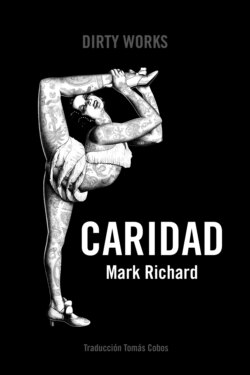Читать книгу Caridad - Mark Richard - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEl niño había recibido una advertencia. Su padre le había dicho que la próxima vez le iba a clavar la mano lanzadora de piedras a la pared del cobertizo, a ver si entonces, con la mano clavada a la pared del cobertizo, era capaz de romper parabrisas y ventanas de los vecinos. ¿A que así no iba a poder?, le preguntó el padre, que había vuelto para descansar unas horas de un incendio forestal que no había logrado extinguir. Maldita sea, ¿sabía el niño cuánto costaba un parabrisas? El padre sujetó al niño de la oreja para que pudiera observar mejor la rotura en forma de telaraña del parabrisas. Lo único que el niño veía mejor, estirado así, eran los remaches que sujetaban los pantalones de su padre, impregnados de olor a humo.
El caso es que tampoco el niño entendía cómo había ocurrido lo del parabrisas. Aquella mañana había estado sentado, con las piernas abiertas en el polvoriento y pedregoso camino de entrada a la casa, jugando a dejar escapar de su puño –transformado en diminuto reloj de arena– un hilo de gravilla con piedras del tamaño de pepitas, jugando a ofrecer un guijarro, como si fuera una semilla, a un cuervo que había bajado volando a espiar, aunque el cuervo no se dejó engañar y se alejó aleteando cuando el niño le arrojó una tormenta de arena, y jugando después a chapotear en la arena como un idiota en la orilla del mar, dejando goterones de arena suspendidos en el aire ahumado, un aire blanco como una cáscara rota de melón que olía igual que la barba y el aliento del viejo.
En el terreno cerca del barranco, donde crecían las piedras buenas, había surgido un amigo, y habían comenzado a medir sus fuerzas de nuevo, entregados a las lecciones de curva y trayectoria, de tal modo que la naturaleza específica de las cosas había ampliado su perímetro respecto al día anterior en aquel cielo de cáscara blanca, hasta que una piedra se escapó de los dedos del niño mientras su mente andaba en otras cosas, una piedra que había dibujado tal trayectoria que hasta el amigo detuvo su bombardeo para observarla mejor.
El tiempo se ralentizó para los dos, mientras la piedra describía un arco hacia el conocido coche familiar, aparcado plácidamente a la sombra de la pacana. El tiempo se ralentizó. Más y más lento. Si el tiempo no se hubiera ralentizado, la piedra habría sorteado el coche, habría pasado por encima de la pacana, por encima de la casa alquilada, por encima de la ciudad y de los bosques incendiados más allá. Pero aquella mañana el mundo era enorme y su gravedad, inmensa. Tras añadir a la curva y la trayectoria las nociones de cúspide y descenso, la roca cayó hasta clavarse en forma de ojo de cristal roto en el conocido coche familiar, y de repente el amigo se largó soltando las piedras, brincando entre risas, y se escabulló por el barranco en dirección a su casa.
Toda la tarde la cáscara del cielo iba descendiendo con aquel olor a bosque quemado.
¡Maldita sea! ¿Sabía el niño cuánto costaba un parabrisas? De entre todos los días, su padre, con sus vaqueros sucios y gastados, había elegido este para volver a casa antes de tiempo, cubierto de barro y ceniza, machete en la cadera y pistola para serpientes, botas de forestal con cordones de alambre para que no se quemaran, perneras ennegrecidas hasta el tobillo, las suelas de las botas agrietadas de tanto calor y tantas paladas desesperadas, dejando una disparatada topografía de huellas laberínticas en el impoluto suelo de madera.
Maldita sea, ¿qué había en esa cabeza que su padre agitaba entre sus manos como un globo de nieve? Nada, dijo el niño, y grabó en su corazón las palabras del pacto: nunca, nunca más lanzar otra piedra, nunca. Jamás.
En aquellos días el fuego se dirigió al sur y el viejo tuvo que marcharse otra vez, a dormir en bosques y campos que las llamas aún no habían encendido. El niño se situaba en la parte superior del pedregoso camino de entrada y esperaba a que llegara la furgoneta de su padre, con el corazón inmaculado pues había cumplido el pacto: ninguna piedra había pasado por su mano. Sabía que su madre le observaba mientras esperaba a su padre desde la ventana delantera de la casa alquilada. El muchacho había oído a la madre preguntarse si el marido volvería a casa.
Un sábado por la tarde, cuando daba la impresión de que el padre no iba a volver, el niño se situó en la parte superior del pedregoso camino de entrada a observar cómo pasaba una mula que tiraba de un carromato lleno de hombres negros por delante de la casa alquilada, rumbo a la ciudad. Un negro sentado en la plataforma trasera del carromato extendió el dedo corazón en dirección al chico y este le saludó con la mano. Aquel día el viento alejaba el humo de la ciudad y el niño decidió ir a tumbarse al barranco y fingir que estaba muerto en una trinchera del campo de batalla.
El muchacho bajó por el deteriorado camino de entrada, descamisado y descalzo, moreno como un indio, y fue arrastrando los pies hasta que entre el polvo se reveló una piedra con forma de hacha de guerra y cabeza de bebé. El chico se detuvo y tanteó la piedra con la punta del pie. La tanteó, la removió con el pie, hasta que la piedra se desprendió de la tierra del camino. El niño revisó el pacto en su corazón y no descubrió mención alguna a «dar una patada» a una piedra, así que el niño fue dando patadas a la piedra con forma de hacha de guerra y cabeza de bebé hasta el final del camino de entrada, donde la hierba era alta y densa, crecida en exceso por la ausencia del padre. No había nada en el pacto, nada en aquel acuerdo con su padre que el niño llevaba en el corazón, que hiciera referencia a «transportar una piedra por encima de la hierba», pues no se trataba de otra cosa, así que el niño agarró la piedra para transportarla sobre la hierba, hasta el barranco, donde podría mirarla mientras fingía estar muerto en una trinchera.
Pero el mero hecho de sacar la piedra de su sitio, de extraerla de la tierra ordinaria, daba cierto empaque a la piedra, por lo que pensó que sería mejor ponerla en un sitio especial. No tirarla, nunca tirarla, no, porque eso supondría romper el pacto con su padre que llevaba en el corazón; solo poner la piedra en algún lugar para analizarla después, quizá incluso para ponerse a prueba y nunca, jamás, tirar una piedra otra vez. Así que el niño llevó la piedra al cobertizo del tejado de chapa. No había nada en el pacto sobre «llevar una piedra a un cobertizo como ejemplo de la bondad del niño». Había una caja en el cobertizo donde el niño podía esconder la piedra. Para analizarla después. Y cuando creciera y fuera mayor de lo que el viejo era ahora, podría menear la caja delante de la cara del viejo y decirle: «¿Ves? ¡Aquí hay una piedra que nunca tiré!».
En el cobertizo del tejado de chapa había una cortadora de césped que el padre utilizaba para cortar el ahora descuidado jardín. También estaban las herramientas rotas para apagar incendios que el padre había traído a casa para repararlas. De un clavo colgaba una tira de acero fundido que había sido un casco, deformado ahora por un incendio rabioso que había perseguido a través de tres cortafuegos al padre, con la cabeza descubierta; le había perseguido hasta un río humeante, le había hecho correr por una quebrada naranja y roja en la que su padre se lanzó a la boca accidentada de una cueva, y allí su padre gateó tan al fondo como le fue posible gatear en aquel lugar hediondo, hasta que gateó sobre la cabeza de una osa que intentaba gatear tan al fondo como le fue posible gatear para huir del incendio rabioso que ladraba en la boca de la cueva, listo para entrar. Su padre y la osa gatearon hasta el rincón más alejado de la cueva y se acurrucaron juntos, la osa abrazada al padre, gritando, llorando a grito pelado, según el padre, porque se había dejado al cachorro en la quebrada naranja y roja desde donde ladraba el incendio rabioso y donde el mundo tocaba a su fin.
Y en el cobertizo del tejado de chapa el muchacho vio el sitio donde debería estar aparcada la Cabra, la moto de incendios, grande y amarilla, con sus protuberancias del tamaño de canicas en el dibujo de los neumáticos, con unas jaulas de malla metálica que el viejo había fabricado y soldado en torno a la cadena y los radios para protegerlos de arbustos y ramas, pues su padre cabalgaba a lomos de la Cabra en frenéticas misiones de reconocimiento de las líneas de vanguardia del fuego, y los domingos en que el mundo no estaba en llamas el viejo y sus discípulos bebían cerveza en el patio de atrás y recorrían con la Cabra el deteriorado camino de entrada, a velocidad suficiente para saltar sobre el barranco, haciendo derrapes y caballitos borrachos en el maizal hasta que la mujer de alguien se ponía a gritar o alguien se rompía el brazo y le parecía muy gracioso.
Al pensar en el lugar en que la Cabra debería estar aparcada, la piedra con forma de hacha de guerra y cabeza de bebé se calentó hasta que no hubo forma cómoda de mantenerla en la mano.
Resultaba mucho más fácil conservar en la mano la piedra detrás del cobertizo del tejado de chapa, donde no había a la vista nada relacionado con el padre, nada de nada a la vista salvo océanos de maíz que solo se hubieran podido cruzar en un barco. Detrás del cobertizo del tejado de chapa había un montón de piedras de la época en que el dueño de la finca derribó el viejo pozo, y él y su padre tenían otro pacto al respecto, sellado con un apretón de manos, que en este caso establecía que no podía ir nunca a aquel lugar de la finca cubierto con tablones gruesos; había serpientes y el agujero no tenía fondo, y hasta el niño sabía que no tenía fondo porque había tirado palos entre los tablones para provocar a las serpientes y que salieran a la superficie.
El niño tenía que decidir cómo esconder su piedra de manera que se distinguiera de todas aquellas rocas ordinarias del pozo que había detrás del cobertizo del tejado de chapa. La inclinación del cobertizo, por la podredumbre, permitía que el niño alcanzara el borde del tejado de chapa si se subía al montón de rocas ordinarias, y eso fue lo que hizo, se encaramó al montón de piedras y estirándose mucho casi llegaba al tejado para esconder allí su piedra, quizá para soltarla allí, no para tirarla, eso no es lo que iba a hacer, solo la iba a soltar hacia arriba, en el tejado, para que se distinguiera de las otras rocas ordinarias del montón, iba a poner la piedra en un sitio especial, y así guardarla para después.
Fue un ruido como de escopeta barata el que hizo el niño cuando soltó la piedra en el tejado de chapa, no de artillería ni de algo apocalíptico aún, solo un buen y bonito disparo que da comienzo a un tiroteo, y de inmediato las piedras ordinarias en el montón al que estaba subido el niño se pusieron celosas, el niño podía sentir sus celos bajo los pies. No querían ser piedras, sino proyectiles, balas y artillería, y el niño se dijo: «Vale, solo un par. Soltar un par de piedras no es lo mismo que tirar un par de piedras a sitios en los que se rompen los parabrisas o las ventanas de la gente». Estaba siendo amable con las piedras ordinarias del pozo, nada más.
Así que el niño comenzó a elevar las piedras desde el montón al que estaba subido hasta el tejado de chapa del cobertizo. Era un tiroteo, una batalla, una guerra, por la forma en que rebotaban y explotaban en el tejado, rebotaban y retumbaban, mientras él esquivaba pistolas y rifles, se agachaba y soltaba piedras, sin esperar a que decayera el estrépito, pues en todo momento había piedras en el aire que rebotaban, que aporreaban. ¡Balas!, decía el niño, ¡granadas de mano!, hasta que se reveló la dovela, la gran piedra central del arco del pozo, y el niño dijo: ¡bomba atómica!, y tuvo que impulsar la pesada piedra con las dos manos, con toda la fuerza de aquel día, con tanta fuerza que su pie resbaló en las piedrecillas sueltas y el niño se cayó del montón de piedras. La piedra del juicio final no alcanzó el borde del tejado de chapa. Se precipitó hacia abajo, justo en la cabeza cortada a cepillo del niño caído.
El mejor médico blanco de la ciudad era el abortista, que vivía en una casa a la que se subía por unos escalones de madera enfrente de los juzgados. Hacía un calor pegajoso y el médico dormía pegado al papel sucio de la camilla de exploración.
Impecables despegues aéreos desde la pista de asfalto de Florida, zumo de naranja caliente con su pulpa, el soplo blanco y fresco del giro del ventilador sobre las pantorrillas desnudas de la Enfermera Bedpan… así eran los sueños de morfina de este antiguo médico de la aviación, ahora en tierra tras un brusco y tembloroso aterrizaje onírico cuando el coche familiar verde saltó el bordillo de la calle y chocó contra el inmueble de madera del médico, debido a las dificultades para conducir con un parabrisas estallado en fisuras brillantes y opacas, que obligaban a la madre a sacar la cabeza por la ventana para comprobar la dirección, con una mano en el volante y la otra apretando una bonita toalla rosa –ahora echada a perder– enrollada a modo de turbante en la cabeza del niño, manejando además la palanca de cambios, con más pelotas que todos nosotros, según diría después el viejo sobre ella, sobre su conducción, sobre cómo hizo que se apartaran de un salto los jóvenes negros en la acera, donde habían llegado a bordo de carromatos tirados por mulas o a pie para callejear y escupir, jóvenes negros que se apartaban al paso del coche familiar revienta-rótulas de color verde y guardabarros aplanado, cuyo morro generó un estrépito que sacó al médico del lugar donde había pedido al dulce Morfeo que le llevara hasta su querida Enfermera Bedpan, despierto ahora por el estrépito del viejo inmueble y sus canalones, donde se escondían los alados nocturnos, los murciélagos, colgados a cientos y miles por la calle principal todo el día si sabías dónde mirar, que salían a revolotear en busca de las toneladas de mosquitos que generaban al anochecer las zanjas y el agujero embarrado de la tercera base en la cancha de béisbol, pero de día solo veías los murciélagos si los buscabas, una alita por aquí y otra por allá, plegadas sobre un canalón doblado, una larga fila de negro betún calafeteando las vigas del techo –aunque sin calafetear realmente–, una fila de miles de cabecitas colgadas hacia abajo en los aleros y la cornisa, una de las cuales –al menos una– se despertó ante el revuelo que despertó al médico, que ya estaba con los ojos abiertos y la boca pastosa, que veía un rostro fugaz en el rincón del techo, de su aviador favorito, el que estaba dotado de una coordinación extraterrestre y una irritante secreción venérea.
Las criaturas se agitaron, las criaturas estaban agitadas, y en el camino a casa del médico, a través de un intersticio en el vendaje de la toalla-turbante, el niño había analizado los guijarrillos pegados a la alfombrilla de goma del coche familiar, aquel insoportable entramado era lo único que alcanzaba a ver, esos guijarrillos pegados en las largas estrías de goma verde. Había sentido la colisión del coche familiar y el canalón de desagüe, había sentido cómo le sacaban del asiento del coche, y entonces observó sus pies salpicados de polvo y sangre por una rendija del vendaje toallero, y observó que sus pies subían de un paso al bordillo. Se produjo un derramamiento de tabaco de mascar junto al pie de la madre, y se intensificó la presión de la mano materna sobre la toalla en el punto en el que su cabeza se había abierto. Sintió la presión de la toalla en la cabeza y la otra mano de la madre que le conducía hacia un escalón de madera, que le conducía a otro escalón de madera, y entonces de pronto oyó el grito de su madre y risas de hombres, y sintió que la toalla caía porque ya no la sujetaba su madre, y sintió que la toalla caía como una túnica sobre sus hombros, y la luz se volvió blanca ante sus ojos enturbantados mientras los entrecerraba, y justo después de sentir cómo caía la toalla húmeda hasta sus hombros, cayó algo más, y cayó con un aleteo contra su cuello, donde la sangre goteaba desde su cabeza abierta, y la cosa que cayó contra su cuello parecía al tacto como unos dedos que hicieran cosquillas, y pese a estar cegado lo apartó de su cuello y aquel ser fue a parar a sus pies, aquel ser aleteó y chilló ante los dedos de sus pies, y los ojos del niño se fijaron en aquel ser, y oyó los alaridos de su madre y risas de hombres, y alguien le sujetó y le subió por las escaleras de madera antes de penetrar en otro tipo de sueño aquel día.
El niño estaba sentado en una bañera fría, preocupado por si caían más murciélagos de su cabeza, cuando por fin trajeron a su padre a casa. La enorme venda que el médico había pegado a la coronilla del niño ya estaba seca y deshilachada, pues el médico había dicho que no le lavaran la cabeza durante dos semanas, hasta quitarle los puntos, y ahora ya habían pasado dos semanas y los puntos picaban, deseosos de salir, o al menos el niño tenía la sensación de que había algo, con unas garras negras, que arañaba el interior de su cráneo para salir. El niño no confiaba en que los puntos aguantaran contra los murciélagos y rezaba para que no salieran cuando estuviera su madre, porque estaba convencido de que se espantaría si los veía salir de su cabeza de nuevo, ¿y qué pasaría si esta vez no caían de su cabeza, sin más, sino que se ponían a volar por la casa y se metían detrás de las cortinas? El médico había estado impaciente por regresar a sus sueños y hasta el niño se dio cuenta de que había hecho una chapuza en su cabeza; más tarde la madre diría que los puntos del médico eran más propios de un remiendo en una manta mexicana, y es que el médico se había olvidado incluso de que le pagaran, hasta que la madre insistió en que le diera un recibo, entonces el médico escribió unos números en un papel amarillo y se encerró con llave cuando se fueron, para inyectarse y regresar a aquel lugar con el patio blanco en el que él vestía un uniforme blanco y estaba la enfermera de los pechos blancos a la que tanto quería, en aquel lugar blanco, aquella arena blanca, aquel oleaje blanco.
Cuando trajeron al padre al recibidor, al principio el niño no le reconoció. Al padre le faltaba el pelo de la cabeza y las cejas, y la barba se le había derretido formando nudos negros sobre la piel. Según dijeron, su padre fue el único que sobrevivió. Le dijeron a la madre en el recibidor que su padre se había negado a arder, mientras que todos los demás se habían convertido en pequeñas parrilladas humanas, negras y arrugadas. El padre del niño no llevaba nada más que un chubasquero de mujer que era de plástico transparente y no se pegaba a aquellas quemaduras rojas, en carne viva, algunas también ennegrecidas, de la espalda y los brazos del padre. Las manos del padre estaban envueltas en aceite y gasa, y el niño se preguntó si aquellas manos podrían sostener algún día un martillo para clavar una mano lanzadora de piedras a la pared del cobertizo. El niño se quedó de pie junto a la cama de sus padres durante mucho rato y observó a su padre mientras dormía en aquella habitación que olía a secadero de tabaco.
El domingo, de camino al cobertizo, el padre juntó sus herramientas y enseñó al niño sus cálculos, su pequeña columna de cifras, sus sumas, sus papeles. Los papeles blancos eran de las ventanas y parabrisas. El papel amarillo, del médico. El pequeño talón verde es lo que pagaron al padre por impedir que el incendio llegara a la ciudad. Según los cálculos del padre, no podía permitirse mantener al niño, por lo menos no en una burbuja de cristal. Hacía dos semanas, pero no habría más viajes al Doctor Matasanos, como le llamaba el padre. Al final la mano lanzadora de piedras le había costado al padre más de lo que había ganado.
Lo siento, dijo el padre.
En el cobertizo, el padre abrió su caja de herramientas y le dijo al niño que no tuviera reparo en chillar si le dolía, que los chillidos del niño seguramente no molestarían a nadie. Era domingo y la madre se había ido a la iglesia. El padre trasteó en su caja de herramientas, buscando con sus manos de garra. El niño había cerrado los ojos y, cuando olió a su padre al lado, levantó la mano lanzadora de piedras.
Vamos allá, dijo el padre, y con las cizallas y tenazas el padre se puso a trabajar en la cabeza del niño, recortando y sacando los hilos de seda negra que habían sujetado la piel desgarrada de su único hijo.