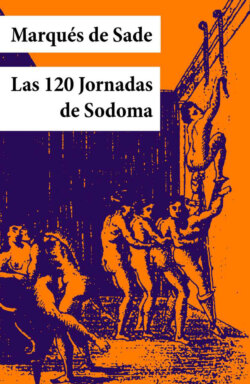Читать книгу Las 120 Jornadas de Sodoma (texto completo, con índice activo) - Marqués de Sade - Страница 4
INTRODUCCION
ОглавлениеLas guerras considerables que Luis XIV tuvo que sostener durante su reinado, agotando el Tesoro del Estado y las facultades del pueblo, encontraron sin embargo el secreto de enriquecer a una enorme cantidad de sanguijuelas siempre al acecho de las calamidades públicas provocándolas en lugar de apaciguarlas, para poder sacar más ventajas. El final de ese reinado, tan sublime por otra parte, es acaso una de las épocas del imperio francés en que se vio el mayor número de estas fortunas oscuras que sólo brillan por un lujo y unas orgías tan secretas como ellas. En las postrimerías de dicho reinado y poco antes de que el regente hubiese tratado a través del famoso tribunal conocido por el nombre de Sala de Justicia de hacer restituir lo mal adquirido por esa tarifa de arrendadores de contribuciones, cuatro de ellos imaginaron la singular orgía de que hablaremos. Sería un error creer que sólo la plebe se había Ocupado de esta exacción, puesto que estaba acaudillada por tres grandes señores. El duque de Blangis y su hermano el obispo de…, que habían hecho inmensas fortunas, son pruebas incontestables de que la nobleza no desdeñaba más que los otros los medios de enriquecerse por este camino. Estos dos ilustres personajes, íntimamente ligados por los placeres y los negocios con el célebre Durcet y el presidente Curval, fueron los primeros que imaginaron la orgía cuya historia narramos, y tras comunicársela a esos dos amigos, los cuatro fueron los actores de los famosos desenfrenos.
Desde hacía más de seis años estos cuatro libertinos, unidos por la similitud de sus riquezas y sus gustos, habían imaginado estrechar sus lazos mediante alianzas en las que el desenfreno tenía más parte que cualquier otro de los motivos que generalmente forman estos vínculos. He aquí cuáles habían sido sus arreglos: el duque de Blangis, viudo de tres esposas, de una de las cuales le quedaban dos hijas, habiendo advertido que el presidente Curval mostraba ciertos deseos de casarse con la mayor, a pesar de estar bien enterado de las familiaridades que el padre se había permitido can ella, el duque, digo, imaginó de pronto esta triple alianza.
- Tú quieres a Julie por esposa -dijo a Curval-. Te la doy sin vacilar, pero con una condición: que no te muestres celoso, y que ella, aunque sea tu mujer, siga concediéndome los mismos favores de siempre, y, además, que te unas a mí para convencer a nuestro común amigo Durcet para que me entregue a su hija Constance, la cual ha suscitado en mí los mismos sentimientos que tú experimentas por Julie.
- Pero no ignoras que Durcet es tan libertino como tú… -dijo Curval.
- Sé todo lo que puede saberse -contestó el duque-. ¿Crees que a nuestra edad y con nuestra manera de pensar detienen esas cosas? ¿Crees que yo quiero una mujer para hacerla mi amante? La quiero para que sirva a mis caprichos, para que vele y encubra una infinidad de pequeñas orgías secretas que el manto del matrimonio tapa de maravilla. En un palabra: la quiero como tú quieres a mi hija. ¿Te imaginas que ignoro el fin que persigues y tus deseos? Nosotros los libertinos tomamos mujeres para que sean nuestras esclavas; su calidad de esposas las hace más sumisas que si fuesen amantes. Tú sabes cómo se aprecia el despotismo en los placeres que gozamos.
En este momento entró Durcet. Los dos amigos lo pusieron al corriente de la conversación, y el arrendador de contribuciones, encantado por la oportunidad que se le ofrecía de confesar sus sentimientos por Adéldide, hija del presidente, aceptó al duque como yerno a condición de que él se convirtiera en yerno de Curval. No tardaron en concertarse los tres matrimonios, las dotes fueron inmensas y las cláusulas iguales.
El presidente, tan culpable como sus dos amigos, confesó, sin que esto molestase a Durcet, su pequeño comercio secreto con su propia hija, ante lo cual los tres padres, deseosos de conservar cada uno sus derechos, convinieron, para ampliarlos más aún, en que las tres jóvenes, únicamente ligadas por los bienes y el nombre de sus esposos, pertenecerían, corporalmente, y por igual, a cada uno de ellos, bajo pena de los castigos más severos si infringían alguna de las cláusulas a las que se las sujetaban.
En vísperas de concluir el contrato, el obispo de…, compañero de placeres de los dos amigos de su hermano, propuso que se añadiera una cuarta persona a la alianza, si es que querían dejarlo participar en las otras tres. Esta persona, la segunda hija del duque, y por consiguiente, su sobrina, le pertenecía más de lo que se creía. Había tenido enredos con su cuñada, y los dos hermanos sabían sin lugar a dudas que la existencia de esta joven que se llamaba Aline se debía ciertamente más al obispo que al duque; el obispo, que se había preocupado de Afine desde el día de su nacimiento, no la había visto llegar a la edad de los encantos sin haber querida gozarlos, como es de suponer. Sobre este punto, pues, estaba a la par de sus cofrades y su propuesta comercial tenía el mismo grado de avaricia o de degradación; pero como los atractivos y la juventud de la muchacha supe-asan os de sus tres compañeras, la proposición fue aceptada sin vacilar. El obispo, como los otros tres, cedió sin dejar de conservar sus derechos, y, así, cada uno de nuestros cuatro personajes se encontró pues marido de cuatro mujeres. Para comodidad del lector, recapitulemos la situación basada en el convenio:
El duque, padre de Julie, se convirtió en el esposo de Constance, hija de Durcet.
Durcet, padre de Constance, se convirtió en el esposo de Adélaïde, hija del presidente;
El presidente, padre de Adélaïde, se convirtió en el esposo de Julie, hija mayor del duque.
El obispo, tío y padre de Aline, se convirtió en el esposo de las otras tres al ceder Aline a sus amigos, sin renunciar a los derechos que tenía sobre ella.
Estas felices bodas se celebraron en una magnífica propiedad que el duque poseía en el Borbonés, y dejo a los lectores que se imaginen las orgías que se celebraron allí; la necesidad de describir otras nos priva del placer que hubiéramos experimentado pintando éstas.
A su regreso, la asociación de nuestros cuatro amigos se hizo más estable, y como es importante darlos a conocer bien, un pequeño detalle de sus arreglos lúbricos servirá, creo' yo, para arrojar luz sobre los caracteres de esos desenfrenados, mientras esperamos el momento de tratarlos por separado para desarrollarlos todavía mejor.
La sociedad disponía de una bolsa común que administraba por turno uno de los miembros durante seis meses, pero los fondos de esta bolsa, que sólo debían emplearse para los placeres, eran inmensos. Su excesiva fortuna les permitía a este respecto cosas muy singulares y el lector no debe sorprenderse cuando se le diga que había destinados dos millones anuales para atender únicamente a los placeres de la buena mesa y la lujuria.
Cuatro famosas alcahuetas para las mujeres y otros tantos alcahuetes para los hombres se dedicaban por entero a encontrar, en la capital y en las provincias, todo lo que de un modo o de otro podía satisfacer su sensualidad. Por regla general hacían juntos cuatro cenas cada semana -en cuatro diferentes casas de campo situadas en los cuatro extremos de París. En la primera de estas cenas, destinada únicamente a los placeres de sodomía, sólo se admitía a hombres. En ella se veía regularmente a dieciséis jóvenes entre veinte y treinta años cuyas inmensas facultades hacían gozar a nuestros cuatro héroes, en calidad de mujeres, los más sensuales placeres. Eran escogidos exclusivamente por la talla de su miembro, y era casi necesario que ese soberbio miembro fuese de tal magnificencia que nunca hubiese podido penetrar en ninguna mujer; ésta era una condición esencial. Y como no se escatimaban gastos para la despensa, rara era la vez que no estuviese repleta. Pero con el fin de gozar a la vez de todos los placeres, añadíanse a estos dieciséis maridos el mismo número de donceles mucho más jóvenes y que tenían que cumplir las funciones de mujeres. Estos eran escogidos entre la edad de doce años y la de dieciocho, y, para ser admitidos, era necesario poseer una lozanía, un rostro, una gracia, un porte, una inocencia y un candor muy superiores a todo lo que nuestros pinceles podrían pintar. Ninguna mujer podía ser recibida en estas orgías masculinas, donde se realizaba todo lo que Sodoma y Gomorra inventaron de más lujurioso.
La segunda cena estaba consagrada a las muchachas de buen tono que, obligadas a renunciar a su orgulloso lujo y a la insolencia ordinaria de su comportamiento, eran obligadas debido a las sumas recibidas, a entregarse a los caprichos más irregulares, y hasta a los ultrajes, de los libertinos. Por lo regular eran doce, y como París no hubiera podido abastecer, para variar este género con la frecuencia precisa se alternaban estas veladas con otras, donde sólo se admitía el mismo número de damas distinguidas, desde la clase de los procuradores hasta la de los oficiales. Hay más de cuatro o cinco mil mujeres en París que pertenecen a una u otra de estas clases, a las que la necesidad o el lujo obliga a tomar parte en este tipo de fiestas; sólo es cuestión de estar bien servido para encontrar mujeres de éstas, y como nuestros libertinos lo estaban en gran medida, encontraban a menudo maravillas en esta clase singular. Pero por más que se fuese una mujer honrada, era preciso someterse a todo, y el libertinaje que nunca admite límites se enardecía de una manera particular imponiendo horrores e infamias a lo que la naturaleza y las convenciones sociales parecían inclinadas a apartar de tales pruebas. Se iba allá, era necesario hacerlo todo, y como nuestros cuatro miserables tenían todos los gustos del más crapuloso e insigne desenfreno, este consentimiento esencial a sus deseos no era poca cosa.
La tercera cena estaba destinada a los seres más viles y mancillados que puedan existir. A quien conoce las desviaciones del desenfreno este refinamiento le parecerá algo muy sencillo; resulta muy voluptuoso revolcarse por decirlo así en la basura con seres de esta clase; en ella se encuentra el abandono más completo, la más monstruosa crápula, el envilecimiento más completo, y estos placeres, comparados con los que se gozaron la víspera o con las criaturas distinguidas que nos los proporcionaron, hacen más picantes uno y otro exceso. En este caso, como la orgía era más completa, nadase había olvidado para hacerla más numerosa y excitante. Tomaban parte, durante seis horas, unas cien putas, y muy a menudo no todas las cien salían enteras. Pero no nos anticipemos; estos refinamientos tienen detalles de los que no podemos ocuparnos aún.
La cuarta cena estaba reservada a las vírgenes, cuya edad oscilaba entre los siete y los quince años. Su condición daba lo mismo, sólo se trataba de su rostro, que tenía que ser encantador, y en cuanto a la seguridad de sus primicias, era necesario que éstas fuesen auténticas.
¡Increíble refinamiento del libertinaje! No se trataba de que ellos deseasen ciertamente coger todas aquellas rosas. ¿Cómo hubieran podido hacerlo si ellas eran ofrecidas siempre en número de veinte, y si de nuestros cuatro libertinos solamente dos se encontraban en estado de poder entregarse al acto de que se trata, y uno de los otros dos, el arrendador de contribuciones, no experimentaba ninguna erección y el obispo no podía en absoluto gozar más que de una manera susceptible, convengo en ello, de deshonrar a una virgen pero que la dejaba siempre entera? No importa. Era necesario que las veinte primicias estuvieran allí, y las que no resultaban perjudicadas por ellos se convertían ante ellos en presa de ciertos criados tan libertinos como sus amos y que siempre tenían cerca por más de una razón.
Independientemente de estas cuatro cenas, había todos los viernes una secreta y particular, mucho menos numerosa que las otras cuatro, aunque tal vez infinitamente más cara. A dicha cena sólo se admitían cuatro señoritas de alcurnia, raptadas de casa de sus padres a fuerza de engaños y de dinero. Las mujeres de nuestros libertinos participaban casi siempre en esta orgía, y su extrema sumisión, sus cuidados, sus servicios, la hacían siempre más excitante. En cuanto a la comida de estas cenas, es inútil decir que era tan abundante como exquisita. Ninguna de aquellas cenas costaba menos de diez mil francos y se acumulaba allí todo lo que Francia y el extranjero pueden ofrecer de más raro y exquisito. Los vinos y los licores eran de primera calidad y abundantes, las frutas de todas las estaciones se encontraban allí hasta en invierno, y se puede asegurar, en una palabra, que la mesa del primer monarca de la tierra no estaba servida con tanto lujo y magnificencia.
Volvamos ahora sobre nuestros pasos y pintemos lo mejor que nos sea posible, para el lector, a cada uno de estos cuatro personajes, no embelleciéndolos para seducir o cautivar, sino con los mismos pinceles de la naturaleza, la cual, a pesar de todo su desorden, es a menudo sublime, incluso cuando más se deprava. Porque, osemos decirlo de paso, si el crimen carece de esa clase de delicadeza que se encuentra en la virtud, ¿no tiene continuamente un carácter de grandeza y de sublimidad que lo hace superior siempre a los atractivos monótonos y afeminados de la virtud? Nos hablarán ustedes de la utilidad del uno y de la otra. ¿Pero es que nos incumbe escrutar las leyes de la naturaleza, debemos decidir nosotros si, el vicio siéndole tan necesario como la virtud, no nos inspira quizás en igual proporción la inclinación hacia uno u otra en razón de sus necesidades? Pero prosigamos.
El duque de Blangis, dueño a los dieciocho años de una fortuna ya inmensa y que se acrecentó después por las rentas que percibió, sufrió todos los numerosos inconvenientes que surgen en torno a un joven rico, con influencia, y que no se niega nada; casi siempre en tal caso la medida de las fuerzas se convierte en la de los vicios, y uno se contiene tanto menos cuanto mayores son las facilidades de procurarse todo. Si el duque hubiese recibido de la naturaleza algunas cualidades primitivas, tal vez éstas hubiesen equilibrado los peligros de su posición, pero esta madre extravagante que parece a veces entenderse con la fortuna para que ésta favorezca todos los vicios que da a ciertos seres de los cuales espera cuidados muy diferentes de los que la virtud supone, y esto porque ella necesita tanto éstas como aquellos, la naturaleza, digo, al destinar a Blangis una riqueza inmensa, le había precisamente ofrecido también todos los impulsos, todas las inspiraciones necesarias para abusar de su fortuna. Con un espíritu muy negro y perverso, le había dado el alma más vil y más dura, acompañada de los desórdenes en los gustos y los caprichos de donde nacía el espantoso libertinaje al que el duque se sentía tan singularmente inclinado. Había nacido falso, duro, imperioso, bárbaro, egoísta, tan pródigo para sus placeres como avaro cuando se trataba de ser útil, mentiroso, glotón, borracho, cobarde, sodomita, incestuoso, asesino, incendiario, ladrón, y ni una sola virtud compensaba tantos vicios. ¡Qué digo!: no solamente no respetaba ninguna, sino que todas las virtudes le causaban horror, y a menudo se le oía decir que un hombre, para ser verdaderamente feliz en este mundo, no sólo debería entregarse a todos los vicios, sino además no permitirse nunca ninguna virtud, y que no se trataba solamente de obrar mal siempre, sino también de no hacer nunca el bien.
El duque decía:
- Hay mucha gente que sólo se entrega al mal cuando es impulsada por sus pasiones; una vez recobrados de sus extravíos, sus almas regresan tranquilamente a los caminos de la virtud y pasan sus vidas de combates en errores y de errores en remordimientos sin que sea posible afirmar qué papel han representado en la tierra. Tales seres, continuaba, deben ser desgraciados: siempre flotantes, siempre indecisos, su vida transcurre odiando por la mañana lo que han hecho por la noche. Muy seguros de arrepentirse de los placeres de que disfrutan, se estremecen al permitírselos, de manera que se convierten ala vez en virtuosos en el crimen y criminales en la virtud. Mi carácter, más firme, añadía nuestro héroe, no se desmentirá nunca de esta manera: no dudo nunca en mis decisiones, y como siempre estoy seguro de hallar el placer en lo que hago, jamás el arrepentimiento mella lo que me atrae. Inmutable en mis principios, porque me formé sólidamente en ellos desde mis años mozos, obro siempre de acuerdo con ellos. Por ellos he conocido el vacío y la nada de la virtud; la odio, y nunca caeré en ella. Mis principios me han convencido de que el vicio está hecho para que el hombre experimente esa vibración moral y física que es la fuente de las más deliciosas voluptuosidades, a las que me entrego. Desde pronto me coloqué por encima de las quimeras de la religión, convencido de que la existencia del creador es un escandaloso absurdo en el que ni siquiera los niños creen. Ni siquiera necesito forzar mis inclinaciones para complacerlas. He recibido de la naturaleza estas inclinaciones, y no quiero irritarla frenándolas; si la naturaleza me las ha concedido malas es porque eran necesarias para sus designios. Yo sólo soy en sus manos una máquina que ella hace funcionar a placer, y ni uno solo de mis crímenes deja de servirle; cuantos más crímenes me aconseja, más necesita, y sería yo un necio si me opusiera a ella. Por lo tanto, sólo tengo contra mí a las leyes, pero las desafío. Mi oro y mi influencia me ponen por encima de esos azotes vulgares que sólo deben golpear al pueblo.
Si se le objetaba al duque que en todos los hombres existen ideas acerca de lo justo y lo injusto que no podían ser más que fruto de la naturaleza, porque se encontraban también en todos los pueblos, hasta en los que no estaban civilizados, contestaba que estas ideas eran siempre relativas, que el más fuerte encontraba siempre muy justo lo que el débil consideraba como injusto y que si se les cambiaba de lugar, ambos al mismo tiempo cambiarían igualmente de manera de pensar, de donde concluía que lo único realmente justo era lo que causaba placer e injusto lo que causaba aflicción; que en el momento en que tomaba cien luises del bolsillo de un hombre, realizaba una cosa muy justa para él, aunque el hombre robado la considerase todo lo contrario; que todas estas ideas, por ser arbitrarias, servían para encadenar a los tontos. Mediante estos razonamientos el duque justificaba todos sus desafueros y, como tenía mucho ingenio, sus argumentos parecían decisivos. Adecuando, pues, su conducta a su filosofía, el duque, desde su mocedad, se había abandonado sin freno a los extravíos más vergonzosos y extraordinarios. Su padre, que había muerto joven, lo había dejado, como he dicho, dueño de una fortuna inmensa, pero había puesto una cláusula en su testamento en virtud de la cual el joven dejaría gozar a su madre, mientras viviera, de una gran parte de dicha fortuna. Tal condición disgustó pronto a Blangis, y como criminal consideró que sólo el veneno podía ayudarlo, decidió emplearlo inmediatamente. Pero como el bribón comenzaba entonces la carrera del vicio, no se atrevió a obrar personalmente: encargó a una de sus hermanas, con la que mantenía relaciones criminales, la ejecución del envenenamiento, dándole a entender que si tenía éxito le entregaría parte de la fortuna que él recibiría como consecuencia de la muerte de la madre. Pero la joven se horrorizó ante tal proyecto, y el duque, viendo que su secreto mal confiado podía traicionarlo, decidió al punto añadir a su víctima a la que había querido hacer su cómplice; las llevó a una de sus heredades, de donde las dos desgraciadas mujeres no regresaron nunca. Nada alienta tanto como un primer crimen impune. Después de esta prueba, el duque rompió todos sus frenos. En cuanto alguien oponía a sus deseos el más ligero obstáculo, el veneno era empleado inmediatamente. De los asesinatos necesarios pasó pronto a los de la voluptuosidad; concibió esta desgraciada perversión que nos hace encontrar placer en los males de los demás; se dio cuenta de que una conmoción violenta impuesta a un adversario cualquiera proporciona al conjunto de nuestros nervios una vibración cuyo efecto, al irritar los espíritus animales que circulan en la concavidad de dichos nervios, los obliga a presionar los nervios erectores y a producir, tras esta sacudida, lo que se llama una sensación lúbrica. En consecuencia, empezó a cometer robos y asesinatos, teniendo como único principio el desenfreno y el libertinaje, de la misma manera que otro, para inflamar estas mismas pasiones, se contenta con ir a una casa pública. A los veintitrés años, junto con tres de sus compañeros de vicio, a los cuales había inculcado su filosofía, decidió detener una diligencia en pleno camino real, violar tanto a las mujeres como a los hombres, asesinarlos después, apoderarse del dinero del que no tenían ninguna necesidad y encontrarse los tres, aquella misma noche, en un baile de la Opera a fin de tener una coartada. Este crimen fue cometido: dos encantadoras señoritas fueron violadas y asesinadas en los brazos de su madre, y a eso pueden añadirse muchos otros horrores, pero nadie sospechó nada. Cansado de una esposa encantadora que su padre le había dado antes de morir, el joven Blangis no tardó en mandarla a hacer compañía a los manes de su madre, de su hermana y de sus otras víctimas, y esto para poder casarse con una doncella muy rica, pero públicamente deshonrada, y que él sabía bien que era la amante de su hermano. Era la madre de Aline, una de las protagonistas de nuestra novela, de la cual se ha hablado antes. Esta segunda esposa, pronto sacrificada como la primera, dio paso a una tercera, que pronto también corrió la misma suerte que la segunda. Decíase que era su corpulencia lo que mataba a todas sus mujeres, y como su gigantismo era exacto en todos sus puntos, el duque dejaba que se propalase un rumor que velaba la verdad. Aquel coloso horrible daba la impresión, en efecto, de Hércules o de un centauro: el duque tenía una estatura de cinco pies y once pulgadas, miembros de gran fuerza y energía, articulaciones dotadas de tremendo vigor, nervios elásticos, y añádase a esto un rostro viril y fiero, grandes ojos negros, hermosas cejas oscuras, nariz aquilina, hermosos dientes, un aspecto de salud y frescura, robustos hombros, anchas espaldas, aunque bien torneadas, bellas caderas, nalgas soberbias, las más hermosas piernas del mundo, un temperamento de hierro, una fuerza de caballo y el miembro de un verdadero mulo, sorprendentemente velludo, dotado de la facultad de lanzar su esperma tantas veces como quisiera en un día, incluso a la edad de cincuenta años, que era los que tenía a la sazón, una erección casi continua de dicho miembro cuyo tamaño era de ocho pulgadas de circunferencia por doce de largo, y tendremos el verdadero retrato del duque de Blangis. Pero si esta obra maestra de la naturaleza era violento en sus deseos, ¿en qué se convertía, Dios mío, cuando la embriaguez de la voluptuosidad hacía presa en él? No era un hombre, sino un tigre furioso. ¡Desgraciado aquel que entonces servía a sus pasiones! Gritos espantosos, blasfemias atroces salían de su pecho hinchado, sus ojos llameaban, su boca soltaba espuma, relinchaba, se lo podía tomar por el dios de la lubricidad. Fuese cual fuese su manera de gozar entonces, sus manos necesariamente no sabían lo que hacían, y se le había visto más de una vez estrangular a una mujer en el momento de su pérfida descarga. Vuelto en sí, la despreocupación más completa sobre las infamias que acababa de permitirse tomaba pronto el lugar de su extravío, y de esta indiferencia, de esta especie de apatía, nacían casi inmediatamente nuevas chispas de voluptuosidad.
El duque, en su juventud había llegado a descargar su miembro dieciocho veces en un mismo día, sin que se lo viera más agotado la última vez que la primera. Siete u ocho veces seguidas no lo asustaban, a pesar de haber cumplido el medio siglo. Desde hacía casi veinticinco años se había habituado a la sodomía pasiva, cuyos ataques sostenía con el mismo vigor con que los devolvía activamente, un momento después, él mismo, cuando le gustaba cambiar de papel. En una apuesta había soportado hasta cincuenta y cinco asaltos en un día. Dotado, como hemos dicho, de una fuerza prodigiosa, le bastaba una mano para violar a una muchacha, cosa que había hecho varias veces. Un día apostó que ahogaría a un caballo entre sus piernas, y el animal reventó en el momento que el duque había indicado. Sus excesos en la mesa superaban, si ello es posible, los de la cama. La cantidad de víveres que tragaba era casi inconcebible. Hacía regularmente tres comidas al día, tan copiosas como largas, regadas con diez botellas de vino de Borgoña; había llegado a beberse treinta y estaba dispuesto a apostar contra cualquiera que llegaría hasta cincuenta, pero su embriaguez cobraba el cariz de sus pasiones, cuando los licores o los vinos le subían a la cabeza, se ponía tan furioso que era preciso amarrarlo. Y con todo eso, quién lo hubiera dicho, de tal modo es verdad que el alma responde bien mal a las disposiciones corporales, un niño resuelto hubiera espantado a aquel coloso, porque cuando para deshacerse de su enemigo no podía emplear sus trampas o la traición, se convertía en un ser tímido y cobarde, y la idea del combate menos peligroso incluso en igualdad de fuerzas, lo hubieran hecho huir hasta el fin del mundo. Sin embargo, como era costumbre, había intervenido en una o dos campañas militares, con tan poca honra que había tenido que abandonar el servicio. Sosteniendo su bajeza con tanto ingenio como descaro, pretendía altaneramente que siendo la cobardía un deseo de conservarse, era perfectamente imposible que la gente sensata la considerase como un defecto.
Conservando absolutamente los mismos rasgos morales y adaptándolos a una existencia física infinitamente inferior a la que acaba de ser trazada, tendremos el retrato del obispo de…, hermano del duque de Blangis. La misma negrura de alma, la misma inclinación al crimen, el mismo desprecio por la religión, el mismo ateísmo, la misma bellaquería, el espíritu más flojo y sin embargo más hábil y artero en perder a sus víctimas, pero con un talle más esbelto y ligero, un cuerpo canijo, de salud vacilante, nervios delicados, un refinamiento mayor en los placeres, facultades mediocres, un miembro muy común, incluso pequeño, pero manejado con tanta habilidad y eyaculando siempre tan poco que su imaginación continuamente inflamada lo hacía susceptible, como en el caso de su hermano, de gozar del placer con tanta frecuencia como éste; por otra parte, sus sensaciones eran de tal finura, sus nervios se excitaban hasta tal extremo, que a menudo se desmayaba en el instante de su descarga y casi siempre perdía el conocimiento.
Tenía cuarenta y cinco años, cara de rasgos delicados, muy bellos ojos, pero una boca perversa y dientes podridos, cuerpo blanco y sin vello, trasero pequeño y bien formado y un miembro de cinco pulgadas de circunferencia, por seis de largo. Idólatra de la sodomía, tanto la activa como la pasiva, y más de ésta que aquélla, se pasaba la vida haciéndose dar por el culo, y este placer, que nunca exige un gran consumo de fuerza, se acomodaba con lo menguado de sus medios. Más adelante hablaremos de sus otros gustos. Por lo que respecta a los placeres de la mesa, los llevaba casi tan lejos como su hermano, pero ponía en ellos un poco más de sensualidad. Monseñor, tan infame como su hermano mayor, tenía por otra parte ciertos rasgos que lo ponían al mismo nivel sin duda que las célebres hazañas del héroe que acabamos de pintar. Nos contentaremos con citar una, que bastará para que el lector vea de qué podía ser capaz tal hombre, y lo que sabía y podía hacer habiendo hecho lo que va a leerse:
Uno de sus amigos, hombre muy rico, había tenido en otro tiempo amores con una hija de buena familia de la que había tenido dos hijos, un niño y una niña. Sin embargo, nunca había podido casarse con ella, y la muchacha se casó con otro. El amante de esta desgraciada murió joven, pero dueño de una inmensa fortuna; sin parientes por los que sintiera afecto, decidió dejar sus bienes a los dos desgraciados frutos de sus amores.
En el lecho de muerte, confió su proyecto al obispo y le entregó las dos grandes dotes, que puso en dos carteras iguales, encomendándole la educación de los dos huérfanos y le pidió que entregase a cada uno de ellos lo que le correspondía cuando fueran mayores de edad. Al mismo tiempo, pidió al prelado que manejara los fondos de sus pupilos para que su fortuna se doblara. Le testimonió al mismo tiempo que deseaba que la madre ignorase siempre lo que hacía por sus hijos, y exigía que nunca se hablase del asunto con ella. Tomadas estas disposiciones, el moribundo cerró los ojos, y monseñor se vio dueño de cerca de un millón en billetes de banco y de dos niños. El miserable no dudó mucho en tomar su partido: el moribundo sólo había hablado con él, la madre debía ignorarlo todo, los hijos sólo tenían cuatro o cinco años. Hizo público que su amigo, antes de morir, había dejado sus bienes a los pobres, y desde ese mismo momento el infame se apoderó de ellos. Pero no era bastante arruinar a los dos infelices niños: el obispo, que nunca cometía un crimen sin maquinar otro inmediatamente, hizo retirar, con el consentimiento de su amigo, estos niños de la oscura pensión donde eran educados y los colocó en casa de personas de su confianza, decidido a convertirlos pronto en víctimas de sus pérfidas voluptuosidades. Cuidó de ellos hasta que llegaron a la edad de trece años. El primero que los cumplió fue el muchacho; se sirvió de él, lo sometió a todas sus orgías, y como era muy guapo se divirtió con él durante unos ocho días. Pero la chiquilla no tuvo tanto éxito: llegó siendo fea a la edad prescrita, sin que nada detuviera sin embargo al lúbrico furor de nuestro canalla. Satisfechos sus deseos, temió que si dejaba vivir a aquellos muchachos descubriesen algo del secreto que se refería a ellos. Los condujo, pues, a una finca de su hermano, y convencido de encontrar en un nuevo crimen las chispas de lubricidad que el placer acababa de hacerle perder, inmoló a los dos a sus pasiones feroces y acompañó su muerte con episodios tan picantes y tan crueles que su voluptuosidad renació en el seno de los tormentos a que los sometió. El secreto es desgraciadamente demasiado seguro, y no hay libertino anclado en el vicio que no sepa en qué medida el asesinato influye en los sentidos y en qué medida determina una descarga voluptuosa. Esta es una verdad que el lector debe asimilar antes de emprender la lectura de una obra que tiene que desarrollar este sistema.
Tranquilo, después de perpetrados sus crímenes, monseñor regresó a París dispuesto a gozar del fruto de sus fechorías, y sin el menor remordimiento por haber traicionado las intenciones de un hombre incapaz, por su situación, de experimentar ni pena ni placeres.
El presidente Curval era el decano de la sociedad; de sesenta años de edad y singularmente gastado por el desenfreno, parecía un esqueleto. Era alto, enjuto, delgado, de ojos azules de apagado mirar, boca lívida y malsana, mentón saliente y nariz larga. Cubierto de vello como un sátiro, de espalda recta y nalgas blandas y colgantes, que parecían dos sucios paños de cocina oscilando encima de sus muslos, cuya piel aparecía magullada a fuerza de latigazos y tan curtida que no notaba cuando se la pellizcaban. En medio de todo esto veíase, sin que tuviera que separarse la carne, un orificio inmenso cuyo enorme diámetro, olor y color le hacían parecer más un catalejo que el agujero de un culo. Y, para colmo, entraba en los hábitos de este puerco de Sodoma dejar siempre esta parte de su cuerpo en tal estado de suciedad que velase siempre alrededor del ano un redondel de porquería de dos pulgadas de espesor. En la parte inferior del vientre tan arrugado como lívido y fofo, se veía en un bosque de pelos un instrumento que, en estado de erección, podía tener unas ocho pulgadas de largo por siete de circunferencia; pero dicho estado era muy raro y era necesaria toda una serie de circunstancias furiosas para lograr que se irguiera. Sin embargo, tenía aún erecciones por lo menos dos o tres veces por semana, y el presidente entonces enfilaba indistintamente todos los agujeros, aunque el del trasero de un joven era el que más le gustaba. El presidente se había hecho circuncidar, de modo que la cabeza de su miembro no estaba nunca cubierta, ceremonia que facilitaba mucho el placer y a la cual todas las personas voluptuosas deberían someterse. Aunque dicha ceremonia tiene por objeto mantener esta parte limpia, en el caso de Curval no era así: tan sucia como la otra, aquella cabeza pelona, naturalmente grande, resultaba por lo menos una pulgada más ancha que la circunferencia del miembro. Igualmente sucio en toda su persona, el presidente, que a esto añadía inclinaciones tan cochinas como su persona, era un personaje tan apestoso que acercarse a él no podía agradar a todo el mundo. Pero sus compinches no eran gente susceptible de escandalizarse por tan poca cosa y no le hablaban de ello. Pocos hombres había habido tan listos y desenfrenados como el presidente, pero completamente hastiado, absolutamente embrutecido, sólo le quedaban ya la depravación y la crápula del libertinaje. Se necesitaban más de tres horas 'de excesos, y de excesos de los más infames, para obtener de él un cosquilleo voluptuoso. En cuanto a la eyaculación, aunque tuviera lugar más a menudo que la erección, y casi una vez cada día, era difícil obtenerla o se lograba efectuando cosas tan singulares y a menudo tan crueles o sucias, que los agentes de su placer renunciaban a ello a menudo, lo que suscitaba en él una especie de cólera lúbrica que a veces surtía mejores efectos que los anteriores esfuerzos. Curval se encontraba tan hundido en el lodazal del vicio y del libertinaje, que le hubiera resultado imposible hablar de otra cosa. Siempre tenía tanto a flor de labios como en el corazón, las más soeces expresiones, que entremezclaba con rudas blasfemias e imprecaciones surgidas del verdadero horror que experimentaba, como sus compañeros, por todo lo que se refería a la religión. Este desorden del espíritu, acrecentado aún por la embriaguez casi continua en la que le gustaba sentirse le daba desde hacía algunos años un aire de imbecilidad y de embrutecimiento que, según afirmaba, le era muy agradable.
Tan glotón como borracho, era el único que podía competir con el duque, y a lo largo de esta historia lo veremos realizar proezas que asombrarán sin duda a nuestros famosos comedores.
Desde hacía diez años, Curval no ejercía su cargo, no solamente porque estuviera incapacitado para ello: aunque hubiese podido desempeñarlo, creo que le habrían rogado que se abstuviera de ello toda la vida.
Curval había llevado una vida muy libertina, todos los extravíos le eran familiares, y quienes lo conocían particularmente sospechaban que debía a dos o tres asesinatos execrables la inmensa fortuna que poseía. Sea lo que fuere, es muy verosímil para la historia que sigue que esta especie de exceso tenía el arte de conmoverlo intensamente, y fue a causa de esta aventura, que, desgraciadamente, tuvo poca repercusión, por lo que fue excluido de la Corte. Vamos a contarla para dar al lector una idea de su carácter.
Cerca del palacio de Curval vivía un pobre mozo de cuerda, padre de una bella muchacha, que cometía la ridiculez de ser un hombre dotado de sentimientos. Más de veinte veces mensajes de todas clases habían tratado de corromper a aquel infeliz y a su mujer con proposiciones relativas a su hija, sin poder doblegarlos, y Curval, inspirador de aquellas embajadas, irritado por los continuos rechazos, no sabía qué hacer para gozar de la muchacha y para someterla a sus libidinosos caprichos. Cuando por fin decidió simplemente hundir al padre con el objeto de poder llevar a la hija a su cama. El medio fue tan bien concebido como ejecutado. Dos o tres bribones pagados por el presidente se cuidaron del asunto, y antes que terminara el mes el desgraciado mozo de cuerda se vio envuelto en un crimen imaginario supuestamente cometido ante la puerta de su casa y que lo condujo pronto a los calabozos de la Conciergerie. El presidente, como podemos suponer, se encargó en seguida de este asunto, y como no tenía deseos de que el caso se alargara, en tres días, gracias a sus bribonadas y a su dinero, el desgraciado mozo de cuerda fue condenado al suplicio de la rueda, sin que hubiese cometido otro crimen que el de defender su honor y el de su hija.
Tras esto, el asedio volvió a empezar. Se habló con la madre, se le hizo ver que estaba en sus manos la suerte de su marido, que si daba satisfacción al presidente era claro que arrancaría a su marido de la suerte terrible que lo esperaba. Ya no era posible dudar. La mujer fue a aconsejarse; se sabía perfectamente a quien acudiría, y como los consejeros habían sido comprados, contestaron de inmediato que no había tiempo que perder. La desgraciada mujer lleva ella misma llorando a su hija a los pies de su juez; éste promete todo lo que se le pide, pero en realidad estaba muy lejos de cumplir su palabra. No solamente temía que el marido puesto en libertad armase ruido al advertir a qué precio había sido salvado, sino que el canalla experimentaba un placer más agudo haciéndose entregar lo que deseaba sin dar nada a cambio.
Sobre todo esto se habían ofrecido a su espíritu episodios de maldad que aumentaban su pérfida lubricidad. Y he aquí lo que maquinó para poner a la escena toda la infamia y la excitación que pudo:
Su palacio se encontraba delante de un lugar donde a veces se ejecutaba a criminales en París, y como el delito se había cometido en aquel barrio, consiguió que la ejecución tuviese lugar sobre esta plaza en cuestión. A la hora indicada, hizo que la madre y la hija se encontrasen en palacio. Todo estaba bien cerrado por el lado de la plaza, de modo que en los aposentos donde tenía a sus víctimas no se veía nada de lo que estaba a punto de suceder. El canalla, que sabía la hora exacta de la ejecución, escogió aquel momento para desflorar a la muchacha en los brazos de su madre, y todo fue dispuesto con tanta habilidad y precisión, que el miserable eyaculaba en el culo de la doncella en el momento en que el padre expiraba. Una vez hubo terminado, dijo a sus dos doncellas, abriendo una ventana que daba a la plaza:
- Venid a ver… Venid a ver cómo he cumplido mi palabra.
Y las dos desgraciadas vieron, una de ellas a su padre y la otra a su marido, expirando bajo el hierro del verdugo. Ambas cayeron desmayadas, pero Curval lo había previsto todo. Este desmayo era su agonía: ambas fueron envenenadas y nunca volvieron a abrir los ojos. Por más que se cuidó de envolver este crimen, en las sombras del más profundo misterio algo trascendió: se ignoró la muerte de las dos mujeres, pero se sospechó vivamente de prevaricación en_ el asunto del marido. El motivo fue a medias conocido, y el resultado de todo ello fue su retiro. Desde aquel momento, Curval, sin necesidad ya de guardar el decoro, se precipitó en un nuevo océano de errores y crímenes. Se hizo buscar víctimas por todas partes para inmolarlas a la perversidad de sus gustos. Por un refinamiento de crueldad atroz, y sin embargo fácil de comprender, la clase del infortunio era la preferida para lanzar los efectos de su pérfida rabia. Tenía algunas mujeres que le buscaban noche y día, en las buhardillas y zahurdas todo lo de más desvalido que la miseria podía ofrecer, y bajo el pretexto de socorrer, las envenenaba, cosa que era uno de sus pasatiempos favoritos, o bien las atraía a su casa y las inmolaba él mismo a la perversidad de sus gustos. Hombres, mujeres, niños, todo era bueno para su pérfida rabia, y cometía excesos que lo hubieran podido llevar mil veces al cadalso si su nombre y su oro no lo hubiesen evitado. Fácil es comprender que un ser así se hallaba tan apartado de la religión como sus compañeros; la detestaba sin duda tan soberanamente como ellos, pero había hecho más para extirparla de los corazones, porque, aprovechándose del ingenio que poseía para escribir contra ella: era el autor de varias obras cuyos efectos habían sido prodigiosos, y estos éxitos, que recordaba continuamente, eran una de sus más caras voluptuosidades.
Cuanto más multiplicamos los objetos de nuestros goces… (1).
(a)… los débiles años de la infancia.
(b) Durcet tiene cincuenta y tres años, es bajo, gordo y robusto, rostro agradable y fresco, la piel muy blanca, todo el cuerpo y principalmente las caderas y las nalgas, completamente como de una mujer, su culo es rozagante, firme y rollizo, pero excesivamente abierto por el hábito de la sodomía, su pito es extraordinariamente pequeño, apenas tiene dos pulgadas de circunferencia por cuatro de largo, nunca se empalma, sus descargas son escasas y penosas, poco abundantes y siempre precedidas de espasmos que lo ponen en un estado de furor que lo lleva al crimen, tiene senos como una mujer, una voz dulce y agradable y es muy honrado en sociedad, aunque tenga una cabeza tan depravada como la de sus amigos. Compañero de escuela del duque, todavía se divierten juntos diariamente. Uno de los grandes placeres de Durcet consiste en hacerse cosquillear el ano por el enorme miembro del duque.
Tales son, en una palabra, querido lector, los cuatro criminales con los cuales voy a hacerte pasar algunos meses. Te los he descrito lo mejor que he podido para que los conozcas a fondo y para que nada te asombre en el relato de sus diferentes extravíos. Me ha sido imposible entrar en el detalle particular de sus gustos, porque al relatarlos hubiera perjudicado el interés de la obra y a su plan principal. Pero a medida que el relato avance, no habrá más que seguirlos con atención y se descubrirán más fácilmente sus pecados habituales y la clase de manía voluptuosa que más les agrada a cada uno. Todo lo que ahora puede decirse grosso modo, es que eran generalmente susceptibles al placer de la sodomía, que los cuatro se hacían encular regularmente e idolatraban los culos.
(1) Colóquese aquí el retrato de Durcet que se encuentra en el cuaderno 18, encuadernado en rosa, y después de haber terminado este retrato con las palabras de los cuadernos… (a), prosígase así (b):
El duque, sin embargo, debido a su gran corpulencia y más bien, sin duda, por crueldad que por gusto, jodía también coños con el mayor placer.
El presidente también lo hacía a veces, pero más raramente.
En cuanto al obispo, los detestaba tan soberanamente que su sola presencia lo habría desempalmado por seis meses. Sólo había jodido uno en su vida, el de su cuñada, y con la intención de tener un hijo que pudiese procurarle un día los placeres del incesto. Ya hemos visto cómo logró sus propósitos.
Por lo que respecta a Durcet, idolatraba el culo por lo menos con tanto ardor como el obispo, pero gozaba de él de una manera más accesoria; sus ataques favoritos se dirigían contra un tercer templo. Más adelante nos será descifrado este misterio. Terminemos con los retratos esenciales para la comprensión de esta obra y demos ahora a los lectores una idea de las cuatro esposas de estos respetables maridos.
¡Qué contraste! Constance, la esposa del duque e hija de Durcet, era una mujer alta, delgada, digna de ser pintada, y formada como si las Gracias se hubiesen complacido en embellecerla, pero la elegancia de su talle no superaba en nada a su frescor, era rolliza, y las formas más deliciosas, que se ofrecían bajo una piel más blanca que los lirios, suscitaban la idea de que el mismo Amor se había tomado la molestia de modelarla. Su rostro era un poco alargado, de rasgos extraordinariamente nobles, con más majestad que gentileza y más autoridad que finura. Sus ojos eran grandes, negros, y llenos de fuego, su boca extremadamente pequeña, y adornada con los más hermosos dientes que se pudiese sospechar, tenía la lengua delgada, estrecha, de un bello color rojo, y su aliento era más dulce que el olor de las rosas. Sus senos eran rotundos, firmes y blancos como el alabastro, sus flancos descendían deliciosamente hasta el culo más artísticamente formado que la naturaleza había producido desde hacía mucho tiempo. Era completamente redondo, no muy grande pero firme, blanco, rollizo, y sólo se entreabría para ofrecer el agujerito más limpio, más gracioso y más delicado. Un leve matiz rosado coloreaba este culo, encantador asilo de los más dulces placeres de la lubricidad. Pero, ¡gran Dios!, ¡cuán poco tiempo conservó tantos atractivos! Cuatro o cinco ataques del duque marchitaron pronto todas las gracias, y Constance, después de su matrimonio, pronto no fue más que la imagen de un hermoso lirio que la tempestad acaba de tronchar. Dos muslos redondos y perfectamente- moldeados sostenían otro templo menos delicioso sin duda pero que ofrecía al partidario de éste tanto atractivos que sería inútil que mi pluma tratara de pintarlos. Constance era más o menos virgen cuando el duque se casó con ella, y su padre, el único hombre que ella había conocido, la había dejado, como se ha dicho, perfectamente entera por ese lado. Los más hermosos cabellos negros que caían en bucles naturales por encima de sus hombros y, cuando se quería, llegaban hasta el lindo vello del mismo color que sombreaba ese coñito voluptuoso, se convertían en un nuevo adorno que hubiera hecho mal en omitir, y acababa de prestar a aquella criatura angélica, que debía tener unos veintidós años, todos los encantos que la naturaleza puede prodigar a una mujer. A todos sus atractivos Constance añadía un espíritu justo, agradable y más elevado de lo que podía esperarse de la triste situación en que la había colocado la suerte y cuyo horror ella sentía completamente, y con una sensibilidad menos delicada hubiera sido sin duda más feliz.
Durcet, que la había educado más como una cortesana que como una hija, y que sólo se había preocupado por darle más buenas maneras que moralidad, no había podido sin embargo destruir en su corazón los principios de honradez y virtud con que la naturaleza la había dotado. No tenía religión, nunca se le había hablado de ella, jamás se le había permitido que la practicase, pero todo esto no había apagado en ella ese pudor, esa modestia natural que es independiente de las quimeras religiosas y que, en un alma honesta y sensible, difícilmente se desvanecen. No había abandonado nunca la casa de su padre, y el miserable la había utilizado para sus crapulosos placeres desde la edad de doce años. Ella encontró mucha diferencia en los que el duque gozaba con ella, su físico se alteró sensiblemente a causa de ello, y al día siguiente de haber sido desvirgada sodomíticamente por el duque cayó gravemente enferma. Creyóse que el recto había sido absolutamente perforado, pero su juventud, su salud y el efecto de algunos medicamentos devolvieron pronto al duque el uso de esta vía prohibida, y la desgraciada Constance, obligada a habituarse a este suplicio diario, y que no era el único, se restableció completamente y se acostumbró a todo.
Adélaïde, mujer de Durcet e hija del presidente, era quizás una belleza superior a Constance, pero de un tipo completamente distinto. Tenía veinte años, bajita, delgada, fina y frágil, hecha para ser pintada, y con los más hermosos cabellos rubios que puedan verse. Un aire de interés y sensibilidad envolvía toda su persona, especialmente en los rasgos de su cara, le daba el aspecto de una heroína de novela. Sus ojos, extraordinariamente grandes, eran azules y expresaban a la vez ternura y decencia. Dos largas y finas cejas, regularmente trazadas, adornaban una frente poco elevada pero de una nobleza y un atractivo tal que era el templo del pudor mismo. Su nariz estrecha, un poco apretada en la parte superior, descendía insensiblemente en una forma semiaquilina. Sus labios eran delgados y de un color rojo vivo, y su boca, un poco grande, era el único defecto de su celeste rostro, sólo se abría para dejar ver treinta y dos perlas que la naturaleza parecía haber sembrado entre rosas. Tenía el cuello un poco largo, singularmente modelado, y por una costumbre bastante natural, la cabeza siempre inclinada hacia el hombro derecho, sobre todo cuando escuchaba. ¡Pero cuánta gracia la prestaba esta interesante actitud! Su pecho era pequeño muy redondo y firme, pero apenas podían llenar una mano. Eran como dos pequeñas manzanas que el Amor, retozando, había llevado allí tras haberlas robado del jardín de su madre. Tenía el pecho ligeramente hundido y muy delicado, el vientre liso y como si de raso y un montecito rubio con poco vello servía de peristilo al templo donde Venus parecía exigir su homenaje. Este templo era estrecho, hasta el punto de que no se podía introducir en él un dedo sin hacerla gritar de dolor, y sin embargo, gracias al presidente, desde hacía cerca de dos lustros, la pobre niña no era virgen, ni por este lado ni por el otro, delicioso, del que aún no hemos hablado. ¡Cuántos atractivos poseía este segundo templo, qué bella era la línea de sus flancos, qué corte de nalgas, cuánta blancura y rosicler reunidos! Pero el conjunto resultaba un poco pequeño. Delicada en todas sus formas, Adélaïde era más bien el esbozo que el modelo de belleza, parecía que la naturaleza sólo hubiese querido indicar en Adélaïde lo que había realizado tan majestuosamente en Constance. Si se entreabría ese culo delicioso, un botón de rosa se ofrecía entonces a uno, y era en toda su frescura y en el rosicler más suave cómo la naturaleza quería presentarlo; ¡pero qué estrecho, qué pequeño!, tanto, que sólo con infinitos trabajos había podido triunfar el presidente, dos o tres veces nada más, en sus ataques.
Durcet, menos exigente, la hacía poco desgraciada sobre este objeto, pero desde que ella era su mujer, ¡con cuántas complacencias crueles, con qué cantidad de otras sumisiones peligrosas tenía que comprar este pequeño beneficio! Y por otra parte, entregada a los cuatro libertinos, en virtud del convenio establecido, ¡cuántos crueles asaltos la esperaban, de la índole de los que agradaban a Durcet, y a todos los otros!
Adélaïde tenía un espíritu acorde con su rostro, es decir, extremadamente romanticón; eran los lugares solitarios los que con más placer, buscaba, y en ellos derramaba a menudo lágrimas involuntarias, lágrimas que no se sabe bien a qué obedecen y que diríase que el presentimiento arranca a la naturaleza. Había perdido, hacía poco tiempo, a una amiga que idolatraba, y esta terrible pérdida estaba continuamente presente en su imaginación. Como ella conocía a su padre perfectamente bien, y sabía hasta donde llevaba sus extravíos, estaba persuadida de que su joven amiga había sido víctima de las maldades del presidente, porque éste nunca había podido convencerla de que le concediese ciertas cosas, lo cual nada tenía de inverosímil. Pensaba que algún día sufriría la misma suerte, cosa que nada tenía de improbable. El presidente no se había tomado, en cuanto a la religión, ninguna molestia con ella, como había hecho Durcet con Constance, se había limitado a dejar que naciera y, se fomentara, el prejuicio, pensando que sus discursos y sus libros la destruirían fácilmente. Se engañó: la religión es el alimento de un alma como la que tenía Adélaïde. Por más que el presidente predicó y la hizo leer a la joven, continuó siendo una devota, y todos los extravíos del presidente, que ella no compartía, que odiaba y de los que era víctima, estaban lejos de aniquilar las quimeras que constituían la felicidad de su vida. Se ocultaba para rezar a Dios, se escondía para cumplir sus deberes de cristiana, y siempre era castigada severamente por su padre o por su marido cuando cualquiera de ellos la descubría entregada a sus devociones.
Adélaïde lo aguantaba todo con paciencia, persuadida de que el Cielo la premiaría algún día. Por otra parte, su carácter era tan dulce como su espíritu, y su bondad, una de las virtudes que la hacían más detestable para su padre, no tenía límites. Curval, irritado contra esa clase vil de la indigencia, sólo intentaba humillarla, envilecerla más o encontrar víctimas en ella. Su generosa hija, al contrario, se hubiera privado de su propio sustento para que lo tuviera el pobre y a menudo se la había visto ir a llevar a hurtadillas todas las cantidades destinadas para sus placeres. Por fin, Durcet y el presidente la reprendieron y frenaron tan bien, que la corrigieron de este abuso, y la privaron de todos sus medios. Adélaïde, no teniendo más que lágrimas para ofrecer a los infortunados, iba todavía a derramarlas sobre sus males, y su corazón impotente, pero siempre sensible, no podía dejar de ser virtuoso. Un día se enteró de que una desgraciada mujer iba a llevar a prostituir a su hija al presidente, debido a su extrema miseria. Ya se disponía el encantado libertino a gozar de este placer, que era uno de sus preferidos; enseguida Adélaïde hizo vender secretamente uno de sus trajes, dispuso que se entregara el dinero a la madre y, mediante esta ayuda y un sermón, pudo apartarla del crimen que iba a cometer. Al enterarse de esto el presidente, y como su hija todavía no estaba casada, la hizo objeto de tales violencias que la muchacha tuvo que guardar cama durante quince días, sin que ello cambiara en nada los tiernos sentimientos de aquella alma sensible.
Julie, mujer del presidente e hija mayor del duque, hubiera eclipsado a las dos precedentes de no haber sido por un defecto capital para muchas personas y que tal vez había sido decisivo en la pasión que Curval experimentaba por ella, tan es verdad que los efectos de las pasiones son inconcebibles y que su desorden, fruto del hastío y la saciedad, sólo se puede comparar con sus extravíos. Julie era alta, bien formada, aunque gruesa y rolliza, con los más bellos ojos oscuros posibles, nariz encantadora, rasgos salientes y graciosos, cabellos muy castaños, cuerpo blanco y deliciosamente regordete, un culo que hubiera podido servir de modelo para el que esculpió Praxíteles, el coño caliente, estrecho y de un goce tan agradable como puede serlo un local así, bellas piernas y encantadores pies; pero la boca peor ornada, los dientes más podridos, y llevaba el cuerpo tan sucio, principalmente los dos templos de la lubricidad, que ningún otro ser, lo repito, ningún otro ser excepto el presidente, poseedor del mismo defecto y amándolo, ningún otro ser seguramente, a pesar de sus atractivos, se hubiera liado con Julie. Pero Curval estaba loco por ella; sus más divinos placeres los libaba en aquella boca repugnante, entraba en delirio cuando la besaba, y en cuanto a su natural suciedad, estaba bien lejos de reprochársela, al contrario, la estimulaba y finalmente había obtenido que ella se divorciara completamente del agua. A estos defectos, Julie añadía algunos otros, pero menos desagradables sin duda: era muy glotona, inclinada a las borracheras, poco virtuosa y creo que, si se hubiese atrevido, el puterío no la hubiese asustado. Educada por el duque en una ignorancia total de principios y maneras, ella adoptaba esta filosofía; pero por un efecto muy extravagante del libertinaje, sucede a menudo que una mujer que tiene nuestros defectos nos gusta mucho menos en nuestros placeres que otra que sólo tiene virtudes: una se nos parece, y no la escandalizamos; la otra se asusta, lo cual resulta un atractivo mucho más seguro.
El duque, a pesar de lo enorme de su construcción había gozado de su hija, pero se había visto obligado a esperarla hasta los quince años, y a pesar de eso no había podido evitar que saliese muy estropeada de la aventura, y de tal manera que, teniendo deseos de casarla, se había visto obligado a interrumpir sus placeres y a contentarse con ella con placeres menos peligrosos aunque igualmente cansados. Julie ganaba poco con el presidente, cuyo miembro, como sabemos era muy gordo, y por otra parte, aunque ella era sucia por negligencia, no le gustaba la inmundicia de las orgías del presidente, su querido esposo.
Aline, hermana menor de Julia y realmente hija del obispo estaba muy lejos de las costumbres, del carácter y de los defectos de su hermana.
Era la más joven de las cuatro, apenas había cumplido los dieciocho años; tenía un rostro fresco y casi travieso, ojos oscuros llenos de vivacidad y expresivos, nariz pequeña y una boca deliciosa, talle bien formado aunque un poco ancho, bien carnoso, la piel un poco morena pero suave y bonita, el culo un poco grande pero bien moldeado, el conjunto de las nalgas más voluptuoso que pueda presentarse a los ojos del libertino, un monte oscuro y bonito, el coño un poco bajo, lo que se llama a la inglesa, pero perfectamente estrecho y cuando fue ofrecida a la asamblea era totalmente virgen. Lo era todavía cuando se celebró la partida del placer cuya historia escribimos, y ya veremos cómo fueron destruidas estas primicias. Por lo que respecta a las del culo, el obispo gozaba de él tranquilamente cada día, pero sin haber logrado dar gusto a su querida hija, la cual, a pesar de su aspecto travieso y risueño, sólo se prestaba sin embargo por obediencia y no había demostrado aún que el más ligero placer le hiciera compartir las infamias de que era diariamente víctima. El obispo la había dejado en una ignorancia absoluta, apenas sabía leer y escribir e ignoraba completamente lo que era la religión. Su espíritu natural era pueril, contestaba con chuscadas, jugaba, quería mucho a su hermana, detestaba soberanamente al obispo y temía al duque como al fuego. El día de las bodas, cuando se vio desnuda en medio de cuatro hombres, lloró y dejó que hicieran con ella lo que quisiesen sin placer y sin ánimos. Era sobria, muy limpia y sin otro defecto que el de la pereza, reinando la indolencia en todas sus acciones y en toda su persona, a pesar del aire de vivacidad que había en sus ojos. Odiaba al presidente casi tanto como a su tío, y Durcet, que no tenía miramientos con ella, era sin embargo el único que, al parecer, no le inspiraba ninguna repugnancia.
Tales eran, pues, los ocho principales personajes con los cuales te haremos vivir, querido lector. Es hora ya de que te descubramos el objeto de los placeres singulares que se proponían:
Es aceptado por los verdaderos libertinos que las sensaciones transmitidas por el órgano del oído son las que halagan más e impresionan más vivamente; en consecuencia, nuestros cuatro criminales, que querían que la voluptuosidad penetrase en sus corazones lo más profundamente posible, habían imaginado a tal efecto una cosa bastante singular.
Se trataba, después de haberse rodeado de todo lo que mejor podía satisfacer a los otros sentidos mediante la lubricidad, de hacer que se narrara con todo lujo de detalles, y por orden, todos los diferentes extravíos de esta orgía, todas sus ramificaciones, todos sus escarceos, lo que se llama, en una palabra, en el idioma del libertinaje, todas las pasiones. Es difícil imaginar hasta qué punto las varía el hombre cuando su imaginación se inflama, su diferencia entre ellos, excesiva en todas sus manías, en todos sus gustos,' lo es todavía más en este caso y quien pudiese fijar y detallar estos extravíos haría tal vez uno de los mejores trabajos sobre las costumbres, y quizás uno de los más interesantes. Se trataba, pues, en primer lugar, de hallar personas en condiciones de dar cuenta de todos esos excesos, de analizarlos, alargarlos, detallarlos y, a través de todo ello, comunicar interés al relato. Tal fue, en consecuencia, el partido que se tomó. Después de un sin fin de informaciones y averiguaciones, hallaron cuatro mujeres que estaban ya de vuelta -era lo que se necesitaba, puesto que en esta situación la experiencia era lo más esencial-. Cuatro mujeres, digo, que habían pasado sus vidas en orgías desenfrenadas, y que se hallaban en situación de ofrecer un relato exacto de sus aventuras; y como se había procurado escogerlas dotadas de cierta elocuencia y de una contextura de espíritu apta para lo que de ellas se exigía, después de haber sido escuchadas una y otra vez, las cuatro se encontraron en disposición de contar, cada una en las aventuras de su vida, los extravíos más extraordinarios del libertinaje, y esto dentro de tal orden, que la primera, por ejemplo, introduciría en el relato de los acontecimientos de su vida las ciento cincuenta pasiones más sencillas y las desviaciones menos rebuscadas o las más ordinarias, la segunda, en un mismo marco, un número igual de pasiones más singulares y de uno o varios hombres con varias mujeres, la tercera, igualmente, en su historia, debería introducir ciento cincuenta manías de las más criminales e insultantes para las leyes, la naturaleza y la religión, y como todos estos excesos conducen al asesinato, y estos asesinatos cometidos por el libertinaje varían hasta el infinito, y tantas veces como la imaginación inflamada del libertino adopta diferentes suplicios, la cuarta tendría que añadir a los acontecimientos de su vida el relato detallado de ciento cincuenta diferentes torturas de esas. Mientras tanto, nuestros libertinos, rodeados, como he dicho antes, de sus mujeres y de varios otros sujetos de toda índole, deberían escuchar, se inflamarían y acabarían por apagar, con sus mujeres o con esos diferentes sujetos, el incendio que las narradoras hubiesen producido. Nada hay sin duda más voluptuoso en este proyecto como la manera lujuriosa con que se procedió, y por esta manera y los diferentes relatos que formarán esta obra, es por lo que yo aconsejo, después de esta exposición, que toda persona devota lo deje enseguida si no quiere ser escandalizada, porque el plan es poco casto y nosotros respondemos por anticipado que la ejecución del mismo lo será mucho menos. Como las cuatro actrices de que se trata aquí representan un papel muy importante en estas memorias, creemos, aunque por ello tengamos que pedir excusas al lector, estar obligados a pintarlas. Ellas contarán, actuarán. Después de esto, ¿es posible dejarlas en el anonimato? No se esperen retratos de bellezas, aunque hubo sin duda el proyecto de servirse físicamente y moralmente de estas cuatro criaturas; sin embargo, no fueron ni sus atractivos ni su edad lo determinante aquí, sino únicamente su espíritu y su experiencia, y en este sentido era imposible ser mejor servido de lo que se fue.
La señora Duclos era el nombre de la que se encargó del relato de las ciento cincuenta pasiones simples. Era una mujer de cuarenta y ocho años, bastante fresca todavía, que tenía grandes restos de belleza, hermosos ojos, piel muy blanca y uno de los más hermosos y rollizos culos que se puedan ver, la boca fresca y limpia, los senos soberbios, hermosos cabellos castaños, cintura ancha, pero esbelta, y todo el aire de una muchacha distinguida. Había pasado su vida, como se verá luego, en sitios donde había podido estudiar lo que iba a relatar, y se veía que lo haría con ingenio, facilidad e interés.
La señora Champville era una mujer alta de unos cincuenta años, delgada, bien formada, de porte y mirada muy voluptuosos; fiel imitadora de Safo, esto se delataba hasta en sus menores movimientos, en los gestos más sencillos y en sus más cortas frases. Se había arruinado manteniendo a mujeres, y sin esta inclinación a la cual sacrificaba generalmente todo lo que podía ganar en el mundo, hubiese podido vivir de una manera holgada. Había sido durante mucho tiempo una prostituta, y desde hacía algunos años practicaba a su vez el oficio de alcahueta, pero se limitaba a cierto número de individuos, todos disolutos y de cierta edad; jamás recibía a gente joven, y esta conducta prudente y lucrativa apuntalaba un poco sus negocios. Había sido rubia, pero un color menos brillante empezaba a aparecer en su cabellera. Sus ojos eran muy hermosos, azules y con una expresión muy agradable. Su boca era bella, todavía fresca y con toda su dentadura, sus senos eran casi inexistentes, un vientre sin nada de particular, nunca había inspirado deseo, el monte de Venus un poco prominente y el clítoris saliente, de unas tres pulgadas, cuando se calentaba al hacerle cosquillas en esta parte de su cuerpo, podía tenerse la seguridad de ver que casi se desmayaba, especialmente si el servicio se lo hacía una mujer. Su culo era muy fofo y resabiado, completamente fláccido y marchito, y tan curtido por hábitos libidinosos que nos contará su historia, que podía hacerse en él todo lo que uno quisiera sin que ella lo advirtiese. Cosa bastante singular y muy rara en París sobre todo, es que era virgen por ese lado, como una muchacha que sale del convento, y quizás sin la maldita orgía en que tomó parte con gente que sólo quería cosas extraordinarias, y a quién por consiguiente agradó ésta, tal vez, digo, sin dicha orgía esta particular virginidad hubiera muerto con ella.
La Martaine, una gorda mamá de cincuenta y dos años, mujer rozagante y sana y dotada de las más voluminosas y bellas posaderas que puedan tenerse ofrecía todo lo contrario de la aventura. Su vida había transcurrido en el desenfreno sodomita, y estaba tan familiarizada con ello que sólo gozaba por ese lado. Como una malformación de la naturaleza (estaba obstruida) le había impedido conocer otra cosa, se había entregado a esta clase de placer, arrastrada por esta imposibilidad de hacer otra cosa y por sus primeros hábitos, y continuaba en la práctica de esta lubricidad en la que se asegura que era aún deliciosa, desafiándolo todo y no temiendo nada. Los más monstruosos instrumentos no la asustaban, hasta los prefería, y la continuación de estas memorias nos la presentará tal vez combatiendo valerosamente bajo las banderas de Sodoma como el más intrépido de los bribones. Tenía unos rasgos bastante graciosos, pero un aire de languidez y debilidad empezaba a marchitar sus atractivos, y sin su gordura, que aún la sostenía, hubiera podido pasar por muy avejentada.
En lo que atañe a la Desgranges, era el vicio y la lujuria personificados: alta, delgada, de cincuenta y seis años, un aspecto lívido y descarnado, con los ojos apagados y los labios muertos, ofrecía la imagen del crimen a punto de perecer por falta de fuerzas. Muchos años atrás había sido morena y decíase que había poseído un hermoso cuerpo; mas poco a poco se había convertido en un esqueleto que sólo podía inspirar repugnancia. Su culo marchito, usado, marcado, desgarrado, parecía más bien cartón cuero que piel humana, y el agujero era tan ancho y arrugado que un grueso miembro podía penetrarlo a pelo sin que ella lo advirtiera. Para colmo de atractivos, esta generosa atleta de Citerea, herida en varios combates, tenía una teta de menos y tres dedos cortados. Cojeaba, le faltaban seis dientes y un ojo. Tal vez sepamos qué clase de ataques había soportado para salir tan maltrecha; pero lo cierto es que nada la había corregido, y si su cuerpo era la imagen de la fealdad, su alma era el receptáculo de todos los vicios y de todas las fechorías más inauditas: incendiaria, parricida, incestuosa, sodomita, tortillera, asesina, envenenadora, culpable de violaciones, robos, abortos y sacrilegios, se podía afirmar con razón que no había un solo crimen en el mundo que aquella bribona no hubiese cometido o hecho cometer. En la actualidad era alcahueta; era una de las abastecedoras tituladas de la sociedad, y como a su mucha experiencia unía una jerga bastante agradable, había sido escogida para ser la cuarta narradora, es decir, aquella en cuyo relato se encontrarían más horrores e infamias. ¿Quién mejor que una criatura que los había cometido todos podía representar aquel personaje?
Halladas estas mujeres, y halladas en todo tal como se las deseaba, fue preciso ocuparse de los accesorios. Al principio se había deseado rodearse de un gran número de objetos lujuriosos de los dos sexos, pero cuando se hubo comprobado que el local donde esta lúbrica fiesta podría efectuarse cómodamente era aquel mismo castillo en Suiza que pertenecía a Durcet y al que había mandado a la pequeña Elvire, que este castillo no muy grande no podría albergar a tantos habitantes y que además podía resultar indiscreto y peligroso llevar allá tanta gente, se limitaron a treinta y dos las personas, incluidas las narradoras, a saber: cuatro de esta clase, ocho muchachas, ocho- muchachos, ocho hombres dotados de miembros descomunales para las voluptuosidades de la sodomía pasiva y cuatro sirvientes. Pero todo esto se deseaba refinado; transcurrió un año entero dedicado a tales de talles, se gastó muchísimo dinero, y he aquí las precauciones que se tomaron respecto a las ocho muchachas con el fin de disponer de lo más delicioso que podía ofrecer Francia: dieciséis alcahuetas inteligentes, con dos ayudantes cada una de ellas, fueron enviadas a las dieciséis principales provincias de Francia, aparte de otra que trabajaba sólo en París con el mismo objeto. Cada una de estas celestinas fue citada en una de las fincas del duque, cerca de París, en donde debían presentarse todas en la misma semana, diez meses después de su partida, ese fue el tiempo que se les dio para su búsqueda. Cada una de ellas tenía que llevar nueve personas, lo cual significaba un total de ciento cuarenta y cuatro muchachas, de las cuales sólo ocho serían escogidas.
Se había recomendado a las alcahuetas que sólo prestaran atención a la alcurnia, virtud y delicioso rostro; debían buscar principalmente en las casas honestas, y no se les permitía ninguna muchacha que no hubiese sido robada o de un convento de pensionistas de calidad o del seno de su familia, y de una familia distinguida. Toda la que no estuviera por encima de la clase burguesa, y que dentro de las clases superiores no fuese muy virtuosa y perfectamente virgen, era rechazada sin misericordia; muchos espías vigilaban las gestiones de estas mujeres e informaban inmediatamente a la sociedad acerca de lo que hacían.
Por la persona que cumplía las mencionadas condiciones se pagaba treinta mil francos, con todos los gastos pagados. Es inaudito lo que todo aquello costó. En lo que concierne a la edad, se había fijado entre los doce y quince años, y todo lo que estuviese por encima o por debajo era absolutamente rechazado. Mientras tanto, de la misma forma, los mismos medios y los mismos gastos, situando igualmente la edad entre doce y quince años, diecisiete agentes de sodomía recorrían la capital y las provincias, y su cita en la finca del duque se había fijado para un mes después de la elección de las muchachas. En cuanto a los jóvenes que designaremos desde ahora con el nombre de jodedores, fue la medida de su miembro lo único que se tuvo en cuenta: no se quería nada por debajo de diez o doce pulgadas por siete y medio de circunferencia. Ocho hombres trabajaron en este asunto en todo el reino, y se les citó para un mes después de la entrevista de los jóvenes. Aunque la historia de estas elecciones y entrevistas se aparte de nuestro tema, no queda fuera de propósito decir algunas palabras aquí para mejor dar a conocer aún el genio de nuestros cuatro héroes; me parece que todo lo que sirve para describirlos y arrojar luz sobre una orgía tan extraordinaria como la que vamos a describir no puede ser considerado como un entremés.
Cuando llegó el momento de la entrevista de las jóvenes, la gente se dirigió a la finca del duque. Como algunas alcahuetas no habían podido llegar al número de nueve, otras habían perdido algunos individuos por el camino, sea por enfermedad o por fuga, sólo llegaron ciento treinta a la cita, ¡pero cuántos atractivos, gran Dios!, nunca, creo, se vieron tantos reunidos. Se dedicaron trece días a este examen, y cada día se pasaba revista a diez. Los cuatro amigos formaban un círculo en medio del cual aparecía la muchacha, primero vestida tal como estaba en el momento de su rapto, y la alcahueta que la había corrompido contaba la historia; si faltaba algo a las condiciones de nobleza y virtud, la muchacha era rechazada sin ahondar más en el asunto, se marchaba sola y sin ningún tipo de socorro, y la alcahueta perdía todo el dinero que le hubiese costado la muchacha. Tras haber dado la alcahueta toda clase de detalles, se retiraba y se procedía a interrogar a la doncella para saber si lo que se había dicho de ella respondía a la verdad. Si todo era cierto, la alcahueta regresaba y levantaba las faldas de la muchacha por detrás a fin de mostrar sus nalgas a la asamblea; era lo primero en examinar. El menor defecto en esta parte motivaba su rechazo instantáneo; si por el contrario nada faltaba a este tipo de atractivos, se la hacía desnudar completamente y, en tal estado, la muchacha pasaba y volvía a pasar, cinco a seis veces seguidas, de uno a otro de los libertinos, los cuales la hacían girar, la manoseaban, la olían, la alejaban, le examinaban sus virginidades, pero todo esto de una manera fría, y sin que la ilusión de los sentidos viniera a turbar el examen. Tras esto, la chiquilla se retiraba, y al lado de su nombre escrito en un billete, los examinadores ponían aceptada o rechazada, y firmaban la nota; luego estos billetes se ponían en una caja, sin que ninguno de ellos se comunicasen sus ideas. Una vez examinadas todas, se abría la caja: para que una muchacha fuera aceptada era necesario que tuviese en su billete los cuatro nombres de los amigos a su favor. Si faltaba uno, era rechazada, y todas, inexorablemente, como he dicho, se marchaban a pie, sin ayuda y sin guía, excepto una docena quizás con las cuales se divirtieron nuestros libertinos, después de haber efectuado la elección, y después cedieron a sus respectivas alcahuetas.
En la primera vuelta hubo cincuenta personas rechazadas, fueron repasadas las otras ochenta, pero con más esmero y severidad; el más leve defecto significaba la inmediata exclusión. Una de ellas, bella como el día, fue rechazada porque tenía un diente un poco más alto que los otros; otras veinte muchachas fueron excluidas también porque sólo eran hijas de burgueses. Treinta saltaron en la segunda vuelta, no quedaban, pues, más que cincuenta. Se resolvió no proceder a un tercer examen sin antes haber perdido el semen gracias a aquellas cincuenta mujeres, a fin de que la calma perfecta de los sentidos redundara en una elección más segura. Cada uno de los amigos se rodeó de un grupo de doce o trece de aquellas muchachas. Los grupos, dirigidos por las alcahuetas, iban de uno a otro. Se cambiaron tan artísticamente las actitudes, todo estuvo tan bien dispuesto, hubo en una palabra tanta lubricidad, que el esperma eyaculó, las cabezas se calmaron y treinta de ese último número desaparecieron aquel mismo día. Sólo quedaban veinte; todavía había doce de más. Se calmaron por nuevos medios, por todos los que se creía que harían nacer el hastío, pero las veinte permanecieron, ¿y qué hubiera podido suprimirse de un número de criaturas tan singularmente celestes que hubiérase dicho eran obra de la divinidad? Fue necesario, por lo tanto, entre bellezas iguales, buscar en ellas algo que pudiera al menos asegurar a ocho de ellas una especie de superioridad sobre las otras doce, y lo que propuso el presidente sobre esto era digno de su desordenada imaginación. No importa, el expediente fue aceptado; se trataba de saber cuál de ellas haría mejor una cosa que se les haría hacer a menudo. Cuatro días bastaron para decidir ampliamente esta cuestión, doce fueron despedidas, pero no en blanco como las otras; se gozó de ellas durante ocho días, y de todas las maneras. Luego, como he dicho, fueron cedidas a las alcahuetas, las cuales se enriquecieron pronto con la prostitución de personas tan distinguidas como aquellas. En cuanto a las ocho escogidas, fueron alojadas en un convento hasta el instante de la partida, y para reservarse el placer de gozar de ellas en el momento escogido, no fueron tocadas.
No me entretendré en pintar a estas bellezas: eran todas tan parejamente superiores que mis pinceles resultarían necesariamente monótonos; me contentaré con nombrarlas y afirmar de veras que es perfectamente imposible imaginarse tal conjunto de gracias, atractivos y perfecciones, y que si la naturaleza quisiera dar al hombre una idea de lo que ella puede formar de más sabio, no le presentaría otros modelos.
La primera se llamaba Augustine: tenía quince años, era hija de un barón del Languedoc y había sido robada de un convento de Montpellier.
La segunda se llamaba Fanny: era hija de un consejero del parlamento de Bretaña y robada del castillo mismo de su padre.
La tercera se llamaba Zelmire: tenía quince años, era hija del conde de Terville, que la idolatraba. La había llevado con él de caza a una de sus tierras de la Beauce y, habiéndola dejado sola, unos momentos en el bosque, fue raptada inmediatamente. Era hija única y, con una dote de cuatro cientos mil francos, debía casarse al año siguiente con un gran señor. Fue la que lloró y se apenó más por el horror de su suerte.
La cuarta se llamaba Sophie: tenía catorce años y era hija de un gentilhombre de holgada fortuna que vivía en sus tierras del Berry. Había sido raptada durante un paseo con su madre, la cual, al tratar de defenderla, fue arrojada a un río, donde la hija la vio morir, ante sus ojos.
La quinta se llamaba Colombe: era de París, hija de un consejero del Parlamento; tenía trece años y había sido raptada cuando regresaba con su aya, por la tarde, de su convento, a la salida de un baile infantil. El aya había sido apuñalada.
La sexta se llamaba Hébé: tenía doce años, era la hija de un capitán de caballería, hombre de alta condición que vivía en Orléans. La joven había sido seducida y raptada del convento donde se educaba; dos religiosas habían sido sobornadas con dinero. Era imposible imaginarse nada más seductor y más lindo.
La séptima se llamaba Rosette: tenía trece años, era hija de un teniente general de Chalon-sur-Saône. Su padre acababa de morir, ella se encontraba en el campo con su madre, y fue raptada, ante los mismos ojos de su familia, por unos individuos disfrazados de ladrones.
La última se llamaba Mimi o Michette: tenía doce años, era hija del marqués de Senanges y había sido raptada en las tierras de su padre en el Borbonés mientras paseaba en una calesa acompañada de dos o tres mujeres del castillo, que fueron asesinadas. Como puede verse, los aprestos de estas voluptuosidades costaban mucho dinero y no pocos crímenes; con tales gentes, los tesoros importaban poco, y en cuanto a los crímenes, vivíase entonces en un siglo en que los asesinos no eran buscados y castigados como lo fueron después. Por lo tanto, todo salió a pedir de boca, y tan bien que nuestros libertinos no fueron nunca inquietados y apenas hubo pesquisas.
Llegó el momento del examen de los jóvenes. Como ofrecían más facilidades, su número fue mayor. Fueron presentados ciento cincuenta, y no exageraré al afirmar que por lo menos igualaban en belleza a las muchachas, tanto por sus deliciosos rostros como por sus gracias infantiles, su candor, su inocencia y su infantil nobleza. Eran pagados a treinta mil francos cada uno, el mismo precio que las muchachas, pero los alcahuetes no arriesgaban nada, porque como la caza era más fina y mucho más del gusto de nuestros amigos, se había decidido que no se ahorraría ningún gasto, que serían devueltos algunos, pero como antes serían utilizados se les pagaría igualmente.
El examen se efectuó como el de las mujeres, se pasó revista a diez cada día, con la precaución muy prudente, y que se había descuidado con las jóvenes, con la precaución, digo, de eyacular siempre mediante el ministerio de los diez presentados antes de proceder al examen. Casi se había querido excluir al presidente, porque se desconfiaba de la depravación de sus gustos; habían creído ser engañados en la elección de las mujeres por su maldita inclinación a la infamia y la degradación: él prometió no entregarse a sus excesos, y si cumplió su palabra no fue verosímilmente sin gran trabajo, porque una vez que la imaginación desbocada o depravada se ha acostumbrado a esa índole de ultrajes al buen gusto y a la naturaleza, ultrajes que la halagan tan deliciosamente, es muy difícil volver a llevarla al buen camino: parece que el deseo de servir sus gustos le arrebata la facilidad de ser dueña de sus juicios. Despreciando lo que es verdaderamente bueno, y sólo queriendo lo que es horrible, actúa como piensa y la vuelta a sentimientos más verdaderos le parece un insulto hecho contra principios de los cuales le disgustaría apartarse. Cien jóvenes fueron recibidos por unanimidad en las primeras sesiones, y fue necesario reconsiderar cinco veces los juicios emitidos para escoger el pequeño número que tenía que ser admitido. Por tres veces seguidas quedaron cincuenta jóvenes, tras lo cual se tuvo que acudir a medios singulares para rebajar el prestigio de los ídolos, se hiciera lo que se hiciera con ellos, y limitarse a los que deberían ser admitidos. Imaginóse disfrazarlos de muchachas: veinticinco desaparecieron tras esta astucia, que prestando a un sexo al que se idolatraba el aspecto de aquel del que se estaba hastiado los desvaloró y les arrebató casi toda la ilusión. Pero nada pudo hacer variar el escrutinio a los veinticinco últimos. Por más que se hizo, por más que se perdió semen, por más que no se escribió ningún nombre en billetes hasta el momento de la descarga, por más que se emplearon los medios seguidos con las muchachas, se mantuvieron los mismos veinticinco y tomóse el partido de sortearlos. He aquí los nombres que se dieron a los que permanecieron, con su lugar de nacimiento, edad y detalles de sus aventuras, ya que renuncio a hacer sus retratos: los rasgos del Amor no eran seguramente más delicados, y los modelos donde el Albano iba a escoger los rostros de sus ángeles divinos eran ciertamente muy inferiores.
Zélamir tenía trece años: era el hijo único de un gentilhombre de Poitou que lo educaba con toda suerte de cuidados en sus tierras. Lo habían enviado a Poitiers para que visitara a una pariente, acompañado por un solo criado, y nuestros rateros, que lo esperaban, asesinaron al criado y se apoderaron del niño.
Cupidon tenía la misma edad que el anterior: se encontraba en el colegio de la Flèche. Hijo de un gentilhombre de los alrededores de esta ciudad cursaba en ella sus estudios. Fue espiado y, raptado durante un paseo que los escolares daban el domingo. Era el muchacho más lindo de todo el colegio.
Narcisse tenía doce años; era caballero de Malta. Lo habían raptado en Rouen, donde su padre desempeñaba un cargo honorable y compatible con la nobleza; cuando fue raptado, viajaba hacia el colegio de Louis-le-Grand de París.
Zéphyr el más delicioso de los ocho, suponiendo que la excesiva belleza de todos hubiese hecho posible la elección, era de París, donde estudiaba en un célebre internado. Su padre era un oficial general que hizo todo lo posible en el mundo para recobrarlo sin conseguirlo; el dueño del internado había sido sobornado con dinero, y había entregado a siete muchachos, de los cuales seis habían sido desechados. Zéphyr había enloquecido al duque, quien aseguró que si hubiese sido necesario un millón para encular a aquel chiquillo, lo hubiera desembolsado inmediatamente. Se reservó las primicias, que le fueron concedidas. ¡Oh tierno y delicado niño, qué desproporción y suerte horrenda te estaba deparada!
Céladon era hijo de un magistrado de Nancy; fue raptado en Lunéville, a donde había ido para visitar a una tía. Acababa de cumplir catorce años. Fue el único seducido por medio de una chiquilla de su edad que se encontró el medio de lograr que se acercara a él. La pequeña bribona lo hizo caer en la trampa fingiendo que sentía amor por él, y como no era muy bien vigilado, el golpe tuvo éxito.
Adonis tenía quince años; fue raptado en el colegio Plessis, donde estudiaba. Era hijo de un presidente del Parlamento que por más que se quejó, hizo gestiones y removió cielo y tierra, como se habían tomado toda clase de precauciones, le fue imposible descubrir nada. Curval, que estaba loco por el muchachito desde que, dos años atrás, lo había conocido en casa de su padre, había facilitado los medios y los informes necesarios para corromperlo. Sorprendió mucho que un gusto tan razonable se albergase en una cabeza tan depravada, y Curval, orgulloso de ello, aprovechó la ocasión para hacer ver a sus compañeros que todavía tenía, como podía advertirse, buen gusto. El niño lo reconoció y lloró, pero el presidente lo consoló diciéndole que sería él quien lo desvirgaría, y mientras le proporcionaba este conmovedor consuelo, le ponía su enorme verga sobre las nalgas. Lo pidió, en efecto, a la asamblea, y lo obtuvo sin dificultad.
Hyacinthe tenía catorce años; era hijo de un oficial retirado en una pequeña ciudad de la Champagne. Fue raptado durante una cacería, cosa que le gustaba con locura, y a la que su padre cometía la imprudencia de dejarle ir solo.
Giton tenía trece años y fue criado en Versalles entre los pajes de la gran caballeriza. Era hijo de un hombre distinguido del Nivernais, quien lo había llevado allí no hacía seis meses. Fue raptado simplemente mientras paseaba solo por la avenida de Saint-Cloud. Se convirtió en la pasión del obispo, a quien le fueron destinadas sus primicias.
Tales eran las deidades masculinas que nuestros libertinos preparaban para su lubricidad; en su momento y lugar veremos el uso que de ellas hicieron. Quedaban ciento cuarenta y dos sujetos, pero no se bromeó con esta caza como con la otra: ninguno fue despedido sin haber servido.
Nuestros libertinos pasaron con ellos un mes en el castillo del duque. Como el día de la partida estaba cerca y todo andaba de cabeza, las diversiones eran continuas. Cuando estuvieron hartos, encontraron un medio cómodo de desembarazarse de los muchachos: venderlos a un corsario turco. Por este medio se borraban todas las huellas y se resarcían en parte de los gastos. El turco fue a recogerlos cerca de Mónaco, donde llegaron en pequeños grupos que fueron conducidos a la esclavitud, destino terrible indudablemente, pero que no dejó de divertir en gran manera a nuestros cuatro criminales.
Llegó el momento de escoger a los jodedores. Los rechazados de esta clase no causaban ninguna molestia; de una edad razonable, se deshacían de ellos pagándoles el viaje de regreso y las molestias, y volvían a sus casas. Los ocho alcahuetes de éstos, por otra parte, habían tenido menos dificultades, ya que las medidas estaban más o menos fijadas y no había ningún problema con las condiciones. Habían llegado cincuenta; entre los veinte más gordos se escogieron los ocho más jóvenes y guapos, y de estos ocho, como sólo se mencionarán a los cuatro que lo tenían más grande, me contentaré con nombrarlos.
Hercule, verdaderamente formado como el dios cuyo nombre llevaba, tenía veintiséis años y estaba dotado de un miembro de ocho pulgadas de circunferencia por trece de largo. Nada se había visto nunca que fuese tan bello ni tan majestuoso como aquel instrumento casi siempre en erección y cuyas ocho descargas, se hizo la prueba de ello, llenaban una pinta. Por otra parte, era muy dulce y tenía un rostro muy interesante.
Antinoüs, así llamado porque, como el bardaje de Adriano, al más hermoso pito del mundo añadía el culo más voluptuoso, lo que es muy raro; su instrumento medía ocho pulgadas de circunferencia por doce de largo. Tenía treinta años y la cara más bonita del mundo.
Brise-cul tenía un miembro tan divertidamente formado que le era casi imposible dar por detrás sin rasgar el culo, y de ahí le venía el nombre que llevaba. La cabeza de su pito, que semejaba el corazón de un buey, tenía ocho pulgadas por tres de circunferencia. El miembro sólo tenía ocho, pero estaba retorcido de tal manera que rasgaba el ano cuando penetraba en él, y esta cualidad, tan apreciada por libertinos tan hastiados como los nuestros, hacía que fuese muy solicitado.
Bande-au.ciel, llamado así porque su erección era continua, hiciese lo que hiciese, tenía un miembro de once pulgadas de largo por siete pulgadas once líneas de circunferencia. Se habían rechazado otros más grandes que el de él porque aquéllos levantaban la cabeza difícilmente, mientras que éste, fuesen las que fueren las eyaculaciones que hubiese tenido en un día, estaba en el aire a la menor caricia.
Los otro cuatro eran más o menos del mismo porte y aspecto. Durante quince días se divirtieron con los cuarenta y dos sujetos rechazados, y tras haberles hecho muchas trastadas fueron despedidos, bien pagados.
Sólo faltaba pues escoger a las cuatro sirvientas, lo cual era sin duda lo más pintoresco. El presidente no era el único que tenía gustos depravados; sus tres amigos, y Durcet principalmente, eran un tanto adeptos a esa manía de crápula y desenfreno que encuentra más atractivo en una persona vieja, repugnante y sucia que con lo que la naturaleza ha formado de más divino. Sería difícil explicar esta fantasía, pero existe en mucha gente; el desorden de la naturaleza lleva consigo una especie de excitante que obra sobre el sistema nervioso con tanta o mayor eficacia como sus más singulares bellezas. Por otra parte, está demostrado que es el horror, la villanía, la cosa horrible la que gusta cuando uno está excitado y en erección. Ahora bien ¿dónde se encuentra esto mejor que en una persona viciada? Ciertamente, si es la cosa sucia lo que gusta en el acto de la lubricidad, cuanto más sucia es esta cosa más debe gustar, y ella es seguramente mucho más sucia en la persona viciada que en la persona intacta o perfecta.
En cuanto a esto no hay la más ligera duda. Por otra parte, la belleza es lo sencillo, la fealdad es lo extraordinario, y todas las imaginaciones ardientes prefieren sin duda lo extraordinario en la lubricidad a lo simple. La belleza, la frescura sólo impresionan en un sentido sencillo; la fealdad, la degradación pegan con más fuerza, la conmoción es más intensa, la agitación es por lo tanto más viva; no hay que sorprenderse pues, tras esto, de que mucha gente prefiera gozar con una mujer vieja, fea, e incluso maloliente que con una muchacha bonita y lozana, de igual modo que no debemos asombrarnos, digo, de que un hombre prefiera, en sus paseos, el suelo árido y abrupto de las montañas a los senderos monótonos de los llanos. Todas estas cosas dependen de nuestra conformación, de nuestros órganos, de la manera en que se ven afectados, y no somos más dueños de cambiar nuestros gustos sobre esto que de variar las formas de nuestros cuerpos.
Sea como fuere, tal era, como se ha dicho, el gusto dominante del presidente y casi, en verdad, de sus tres compinches, porque todos habían coincidido unánimemente en la elección de las sirvientas, elección que sin embargo, como se verá, denotaba en la organización este desorden y depravación que se acaba de describir.
Así, pues, se hizo buscar en París, con el mayor cuidado, las cuatro criaturas que se necesitaban para desempeñar tal cargo, y por desagradable que pueda ser su retrato, el lector me permitirá sin embargo que lo trace: es demasiado esencial para la parte que se refiere a las costumbres, cuyo desarrollo es uno de los principales objetivos de esta obra.
La primera se llamaba Marie; había sido sirvienta de un famoso bandido recientemente aprehendido, y había sido azotada y marcada a cuenta suya. Tenía cincuenta y ocho años, era casi calva, nariz torcida, ojos empañados y legañosos, boca grande y con sus treinta y dos dientes, realmente, pero amarillentos como el azufre; era alta, flaca, había tenido catorce hijos, que había ahogado, decía ella, para evitar que se convirtieran en malos sujetos. Su vientre era ondulado como el oleaje marino y un absceso le devoraba una nalga.
La segunda se llamaba Louison; tenía sesenta años, era pequeña, jorobada, tuerta y coja, pero era dueña de un hermoso culo para su edad y la piel todavía hermosa. Perversa -como el diablo, y siempre dispuesta a cometer todos los horrores y todos los excesos que pudieran ordenarle.
Thérése tenía sesenta y dos años; era alta, delgada parecía un esqueleto, no tenía un solo pelo en la cabeza; ni un diente en la boca, y exhalaba por esta abertura de su cuerpo un hedor capaz de tumbar a un caballo. Tenía el culo acribillado de cicatrices y las nalgas tan prodigiosamente blandas que podían enrollarse a un bastón; el agujero de este hermoso culo se parecía a la boca de un volcán por la anchura y por el olor era un verdadero orinal; según ella misma decía, en su vida se había limpiado el culo, donde había aún, sin lugar a dudas, mierda de su infancia. Por lo que respecta a su vagina, era el receptáculo de todas las inmundicias y de todos los horrores, un verdadero sepulcro cuya fetidez hacía desmayarse. Tenía un brazo torcido y cojeaba de una pierna.
Fanchon era el nombre de la cuarta; había sido seis veces colgada en efigie y no existía un solo crimen en la tierra que no hubiese cometido. Tenía sesenta y nueve años, era chata, baja y gorda, bizca, casi sin frente, una bocaza con sólo dos dientes a punto de caer, una eresipela le cubría el trasero y unas hemorroides grandes como puños le colgaban del ano, un chancro horrible devoraba su vagina y uno de sus muslos estaba completamente quemado. Estaba borracha las tres cuartas partes del año y, en su embriaguez, como sufría del estómago, vomitaba por todas partes. El agujero de su culo, a pesar del bulto de hemorroides que lo adornaba, era tan ancho de una manera natural que lanzaba pedos y otras cosas muy a menudo, sin advertirlo. Independientemente del servicio de la casa durante la lujuriosa estancia, estas cuatro mujeres debían tomar parte además en todas las asambleas, para las diferentes necesidades y servicios de la lubricidad que se les pudiera exigir.
Avanzado ya el verano, y una vez hecho todo lo que antecede sólo quedó ocuparse del transporte de las diferentes cosas que debían, durante los cuatro meses que se moraría en las tierras de Durcet, contribuir a hacer más cómoda y agradable la estancia allí. Se hizo llevar una gran cantidad de muebles y espejos, víveres, vinos, licores de todas clases, se mandaron obreros, y poco a poco fueron llevadas las personas que Durcet, que se había adelantado recibía, alojaba y establecía a medida que llegaban.
Pero ya es hora que le hagamos al lector una descripción del famoso templo destinado a tantos sacrificios lujuriosos durante los cuatro meses previstos. Verá con qué cuidado se había elegido un retiro apartado y solitario, como si el silencio, el alejamiento y la tranquilidad fuesen los vehículos poderosos del libertinaje, y como si todo lo que comunica por estas cualidades un terror religioso a los sentidos tuviera evidentemente que prestar a la lujuria un atractivo más. Vamos a describir este retiro no como era en otro tiempo, sino en el estado de embellecimiento y soledad perfecta en que lo habían puesto nuestros cuatro amigos.
Para llegar hasta allá era necesario antes detenerse en Bâle; se atravesaba luego el Rin, más allá del cual el camino se estrechaba hasta el punto de que se hacía preciso abandonar los vehículos. Poco después se penetraba en la Selva Negra, hundíase en ella durante quince leguas por un sendero difícil, tortuoso y absolutamente impracticable sin guía. Una miserable aldea de carboneros y guardabosques se ofrecía a la vista. Allí empezaban las tierras de Durcet, a quien pertenecía la aldea; como los habitantes de aquel villorrio son casi todos ladrones o contrabandistas, fue fácil para Durcet hacerse amigo de ellos, y la primera orden que recibieron fue la de no dejar llegar a nadie hasta el castillo después del primero de noviembre, fecha en que todo el grupo estaría reunido. Armó a sus fieles vasallos, les concedió algunos privilegios que solicitaban desde hacía mucho tiempo, y se cerró la barrera. En realidad, la descripción siguiente hará ver cómo, una vez bien cerrada aquella puerta, era difícil llegar a Silling, nombre del castillo de Durcet:
En cuanto se había dejado atrás la carbonería se empezaba a escalar una montaña tan alta como el monte Saint-Bernard y de un acceso infinitamente más difícil, porque sólo a pie se puede llegar a la cumbre. No es que los mulos no puedan pasar por allí, pero los precipicios rodean de tal modo el sendero que hay que seguir que resulta muy peligroso montar los animales; seis de los que transportan los víveres y los equipajes perecieron, así como dos obreros que habían querido montar dos de los mulos. Se requieren cerca de cinco buenas horas para alcanzar la cumbre de la montaña, la cual ofrece allí otra particularidad que, por las precauciones que se tomaron, se convirtió en una nueva barrera de tal modo infranqueable que sólo los pájaros podían pasarla. Este singular capricho de la naturaleza consiste en una hendidura de más de treinta toesas en la cumbre de la montaña, entre la parte septentrional y la meridional, de manera que, sin ayudas, una vez que se ha escalado la montaña resulta imposible descender. Durcet había hecho unir estas dos partes, separadas por una abismo de más de mil pies, por un hermoso puente de madera que se quitó cuando hubieron llegado los últimos equipajes, y desde aquel momento desapareció toda posibilidad de comunicarse con el castillo de Silling. Porque al descender por la parte septentrional se llega a una llanura de unas doscientas áreas, rodeada de rocas por todas partes cuyas cimas se pierden en las nubes, rocas qué envuelven la llanura como un muro sin una sola brecha. Este paso, llamado el camino del puente, es pues el único que puede descender y comunicar con la llanura, y una vez destruido, no hay habitante en la tierra, sea de la especie que sea, capaz de abordar la llanura.
Ahora bien, es en medio de esta llanura tan bien cercada tan bien defendida, donde se encuentra el castillo de Durcet. Un muro de treinta pies de altura lo rodea también, más allá del muro un foso lleno de agua y muy profundo defiende todavía un último recinto que forma una galería circular, una poterna baja y angosta penetra finalmente en un gran patio interior alrededor del cual se levantan todos los alojamientos; estos alojamientos, vastos y muy bien amueblados tras los últimos arreglos, ofrecen en el primer piso una gran galería. Obsérvese que voy a describir los aposentos no tal como podían haber sido en otro tiempo, sino tal como acaban de ser arreglados y distribuidos de acuerdo con el plan formado. Desde la galería se penetraba en un comedor muy hermoso, con armarios en forma de torres que, comunicando con las cocinas, servían para que pudiera servirse la comida caliente, de un modo rápido y sin necesidad de criado. Desde ese comedor de tapices, estufas, otomanas, cómodos sillones y todo lo que podía hacerlo tan cómodo como agradable, se pasaba a un salón sencillo y sin rebuscamiento, pero muy caliente y lleno de lujosos muebles; este salón comunicaba con un gabinete para reuniones destinado a los relatos de las narradoras. Era, por decirlo así, el campo de batalla de los combates previstos, la sede de las asambleas lúbricas, y como había sido dispuesto en consecuencia, merece una pequeña descripción particular:
Tenía una forma semicircular, en la parte curva había cuatro nichos de espejos, con una excelente otomana en cada uno de ellos; estos cuatro nichos, por su construcción, estaban completamente delante del diámetro que cortaba el círculo, un trono de cuatro pies estaba adosado al muro que formaba el diámetro y estaba destinado a la narradora; posición que la situaba no solamente delante de los cuatro nichos destinados a sus auditores, sino que además teniendo en cuenta que el círculo era pequeño, no la alejaba demasiado de ellos, que la podían escuchar sin perder una sola palabra, puesto que ella se encontraba como el actor en el escenario y los auditores se hallaban colocados en los nichos como si estuvieran en el anfiteatro. El trono disponía de unas gradas en las que se encontrarían los participantes de las orgías llevados allí para calmar la irritación de los sentidos producida por los relatos: estas gradas, así como el trono, estaban cubiertas de alfombras de terciopelo negro con franjas de oro, y los nichos estaban forrados de una tela semejante e igualmente enriquecida, pero de color azul oscuro. Al pie de cada uno de los nichos había una puerta que daba a un excusado destinado a dar paso a las personas cuya presencia se deseaba y que se hacía venir de las gradas, en el caso de que no se quisiera ejecutar delante de todo el mundo la voluptuosidad para la realización de la cual se llamaba a la persona. Estos excusados estaban llenos de canapés y de todos los otros instrumentos necesarios para las indecencias de toda especie. A ambos lados del trono había una columna aislada que llegaba hasta el techo; estas dos columnas estaban destinadas a sostener a la persona que hubiese cometido alguna falta y necesitara una corrección. Todos los instrumentos necesarios para este castigo estaban colgados en la columna, y su contemplación imponente servía para mantener una subordinación tan esencial en las fiestas de aquella índole, subordinación de donde nace casi todo el atractivo de la voluptuosidad en el alma de los perseguidores.
Este salón comunicaba con un gabinete que, en aquella parte, componía la extremidad de los alojamientos. Este gabinete era una especie de saloncito, extremadamente silencioso y secreto, muy caliente, oscuro durante el día, y se destinaba para los combates cuerpo a cuerpo o para ciertas otras voluptuosidades secretas que serán explicadas o continuación. Para pasar a la otra ala era necesario retroceder y, una vez en la galería, en cuyo extremo se veía una hermosa capilla, se volvía a pasar al ala paralela, donde terminaba el patio interior. Allí se encontraba una antecámara muy bella que comunicaba con cuatro hermosos aposentos, cada uno con saloncito y excusado; bellísimas camas turcas de damasco de tres colores adornaban estos aposentos, cuyos excusados ofrecían todo lo que puede desear la lubricidad más sensual y refinada. Estas cuatro estancias fueron destinadas a los cuatro amigos, y como eran muy calientes y cómodas, estuvieron perfectamente alojados. Como sus mujeres tenían que ocupar los mismos aposentos que ellos, no se les destinó alojamientos particulares.
En el segundo piso había más o menos el mismo número de aposentos, pero distribuidos de una manera diferente; se encontraba primero, a un lado, un vasto aposento adornado con ocho nichos con una pequeña cama en cada uno, y este aposento era el de las jóvenes, al lado del cual se encontraban dos pequeñas habitaciones para dos de las viejas que debían cuidarlo. Más allá había dos bonitas habitaciones iguales, destinadas a dos de las narradoras. A la vuelta, se encontraba otro aposento de ocho nichos como trasalcoba para los ocho jóvenes, también con dos habitaciones contiguas para las dos dueñas destinadas a vigilarlos; y más allá, otras dos habitaciones semejantes, para las otras dos narradoras. Más arriba de las habitaciones que hemos descrito, había ocho lindas celdas donde se alojaban los ocho jodedores, aunque éstos no estaban precisamente destinados a dormir mucho en sus camas. En la planta baja se encontraban las cocinas, con seis cubículos para los seis seres que se ocupaban de este trabajo, las cuales eran tres famosas cocineras: se las había prefirido a los hombres para una orgía como aquella, con razón, creo yo. Eran ayudadas por tres muchachas robustas, pero nada de todo esto aparecía en los placeres, nada de todo esto estaba destinado a ellos y si las reglas que se habían impuesto sobre esto fueron infringidas es debido a que nada frena al libertinaje y que el verdadero modo de ampliar y multiplicar los deseos consiste en querer imponerle límites. Una de estas tres sirvientas debía cuidarse del numeroso rebaño que se había traído, porque, excepto las cuatro viejas destinadas al servicio interior, no había ningún criado más que estas tres cocineras y sus ayudantes. Pero la depravación, la crueldad, el asco, la infamia, todas estas pasiones previstas o sentidas habían erigido otro local del cual es urgente dar una idea, ya que las leyes esenciales para el interés del relato impiden que lo describamos por completo.
Una piedra fatal se levantaba artísticamente al pie del altar del pequeño templo cristiano que se encontraba en la galería; había allí una escalera de caracol, muy angosta y empinada, que descendía por trescientos peldaños a las entrañas de la tierra hasta llegar a un calabozo abovedado, cerrado con tres puertas de hierro, y donde se hallaba todo lo que el arte más cruel y la más refinada barbarie pueden inventar de más atroz, tanto para asustar a los sentidos como para infligir horrores. Y allí, ¡cuánta tranquilidad, y hasta qué punto debía sentirse tranquilizado el miserable al que el crimen conducía hasta aquel lugar junto con su víctima! Estaba en su casa, se encontraba fuera de Francia, en un país seguro, al fondo de un bosque inhabitable, en un reducto de este bosque que por las medidas tomadas sólo podían abordar las aves del cielo, y estaba allí en el fondo de la entrañas de la tierra. ¡Desgraciada, mil veces desgraciada la criatura que en tal abandono se encontraba a merced de un canalla sin ley y sin religión, a quien el crimen divertía y que no tenía allí otros intereses que sus pasiones y que no debía tomar otras medidas que las leyes imperiosas de sus pérfidas voluptuosidades! No sé qué ocurrirá allí, pero lo que puedo decir ahora sin perjudicar el interés del relato es que cuando se hizo al duque la descripción de aquello, descargó tres veces seguidas.
Finalmente estando preparado, todo perfectamente dispuesto, el personal alojado, el duque, el obispo, Curval y sus mujeres, junto con los cuatro jodedores, se pusieron en marcha (Durcet y su mujer así como el resto, se habían anticipado, como se ha dicho antes), y no sin infinitas dificultades llegaron por fin al castillo el día 29 de octubre, por la noche. Durcet, que había ido delante de ellos, hizo cortar el puente de la montaña tan pronto como hubieron pasado. Pero esto no fue todo: habiendo el duque examinado el local decidió que, puesto que los víveres estaban ya en el interior del castillo y que ya no había ninguna necesidad de salir, era necesario prevenir los ataques exteriores poco temidos y las evasiones interiores, que lo eran más, era necesario, digo, tapiar todas las puertas por las que se penetraba en el interior y encerrarse completamente en el lugar como en una ciudadela sitiada, sin dejar la más pequeña salida para el enemigo o para el desertor. El consejo fue ejecutado, se atrincheraron hasta tal punto que no era posible saber el lugar dónde habían estado las puertas, y se establecieron dentro.
Después de los arreglos que se acaban de leer, los dos días que faltaban aún para el primero de noviembre fueron consagrados a dejar descansar a todo el personal para que apareciese fresco en las escenas orgiásticas que iban a comenzar, y los cuatro amigos trabajaron en un código de leyes que fue firmado por los jefes y anunciado a los súbditos inmediatamente después de haber sido redactado. Antes de entrar en materia, es esencial que lo demos a conocer a nuestro lector, quien después de la exacta descripción que le hemos hecho de todo, sólo tendrá que seguir ahora ligera y voluptuosamente el relato sin que nada turbe su comprensión o embarace su memoria.