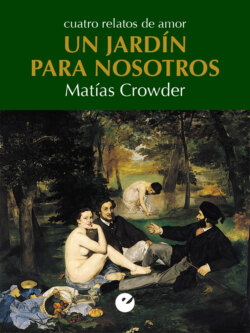Читать книгу Un jardín para nosotros - Matías Crowder - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеNorma cena con Cheever
1
El desfile militar interrumpe el tráfico de Avenida 44. Suena esa marcha, la misma de siempre, rebotando sobre los edificios en fila: ¡Para pa pam, pam, pam pam, pamrapam! Una multitud colma las inmediaciones; las banderas argentinas, las mismas del último Mundial 78, forman un recortado mar celeste y blanco. Los niños subidos a los hombros de los padres, los uniformes verde oliva, las botas, crean un conjunto opresivo, amenazador, como si los allí presentes se movieran entre cuchillos. Como si no se celebrara a un ejército vencedor, sino a un ejército invasor. La noche no ha llegado a enfriar el aire, cortado por ráfagas tibias, perfumadas por el tilo y el plátano. Debajo de la marcha, el chirrido hipnótico de las chicharras parece avivar el calor. Tres cazas surcan un cielo plomizo como hojas de metal.
Radio Colonia anuncia la presencia de Galtieri y los altos mandos en la radio del taxi que me lleva al centro. El taxi me deja en calle 8. Me acerco a ver y distingo el atril de los mandos superiores sobre Plaza Italia. No logro distinguir los rostros, solo los guantes blancos y las gorras. En la calle la policía de civil en sus Ford Falcón cubre los flancos. Peinados a la gomina, la nuca rapada, ropa estilo “Sandro de América” y mocasines. Empieza a llover. Bajo el calor aplastante, la gente abre los paraguas como si soportara el cielo de latón y los cazas de metal.
Cruzo a Alfonso Torres entre los conocidos que se agolpan a ver el desfile. Lleva patillas a la moda, espesas, hasta la comisura de los labios. Me felicita por mi último libro, En el tren. Pienso en su publicación, solo dos años atrás, enero de 1978, el primer libro que me otorga, al fin, cierto prestigio como escritor.
–Ni siquiera sabía que escribías hasta que vi tu cara en el periódico.
Parece que a Alfonso Torres le ha gustado mi libro, eso o el hecho de que mi reciente fama le posibilite codearse con un personaje famoso, porque, al parecer, salir en un periódico local me hace entrar en su categoría de “famoso”.
–Yo lo leí, sabes, y el libro me cambió. Me sentí cambiado, no sé cómo decirlo.
–Está muy sobrestimada la lectura –digo.
Hace un año una junta de cretinos había prohibido el libro en Argentina, pero se seguía vendiendo en México y empezaba a venderse en Europa. Incluso sabía que varias imprentas clandestinas lo hacían circular por Buenos Aires. Si pudiera retrotraerme al momento en que lo escribí quizás escribiría otra cosa, sobre otro tema. Todo el libro trataba del amor y de la muerte, y no volvería a escribir sobre el mismo tema ni que me lo pidiera el mismo Conrad en persona.
Alfonso Torres se despide y pierde entre los espectadores del desfile.
He asistido a aquella casa de citas dos veces y no me ha decepcionado. “El Anaconda”, como se llama, publica en el periódico local la lista de sus “masajistas”. El Anaconda funciona en una antigua casa de familia platense de 10 y 44, de las que todavía conservan el zaguán de entrada, quinqué en el techo y aquellos mosaicos irrepetibles de formas abstractas, oculta su fachada bajo la sombra de un paraíso de tronco nudoso, tan alto como el mismo edificio. Su portero eléctrico lleva un discreto y bizarro dibujo a bolígrafo de una pequeña serpiente, una anaconda enroscada. La luz roja, la señal de que allí habita el vicio, la de su quinqué del pasillo de entrada, tiñe las paredes y sus visitantes, como un sello de todos los que se adentran en Gomorra. Su fachada, como tantas otras, permanece llena de pintadas de Montoneros y Juventud Peronista, cubiertas de pintura blanca durante el día, vueltas a pintar por la noche. La lluvia me empuja dentro.
Comienzo a visitar las casas de citas por el anonimato de su relación, por no entablar una conversación con una desconocida en un bar o una tanguería y escuchar el teatro de siempre. Allí, en la casa de citas, no tengo que hablar ni escuchar a nadie. No tengo que beber para soltar la lengua, ni parecer ingenioso ni hacer chistes y cientos de promesas a pobres desconocidas administrativas de oficina o universitarias venidas de pueblos de la provincia (lo de siempre en La Plata) que esperan, en el fondo de sus desoladas almas, que las rescate del agujero que se les abre en el pecho cada domingo por la tarde mientras miran películas de Sandro y de Palito Ortega, haciéndoles creer que su soledad se las tragará, al fin y al cabo, llevándoselas para siempre.
Un grupo taciturno de hombres maduros y de miradas gachas esperan turno en un living de familia de oscuridad dolorosa. La mitad de ellos son militares de uniforme que beben Criadores del pico de la botella, entran cabizbajos, como se entra en un confesionario, y salen de allí a sus anchas, como si hubieran crecido tanto que ya no entraran en la casa, abrochándose las hebillas de sus enormes cinturones cargados de municiones y pistolas de culatas pulidas por el uso.
Mi cita lleva una de esas minifaldas que salen en las revistas como “última moda” pero que en la calle solo había visto unas pocas contadas, y solo en Buenos Aires.
–Me llamo Norma –se presenta.
Parece agotada. Su presentación, el contonearse en minifalda frente a un desconocido sentado en un sillón, llega cargada de desprecio, motivado quizá por el deseo de que la madame la dejara descansar al menos unos minutos. Los domingos de lluvia, desfile y misa tienen como un resorte que empuja a los hombres fuera de sus hogares y atesta los prostíbulos. El recinto se encoje. Norma se llena de ángulos defensivos, codos, rodillas...
Norma luce un cuerpo firme como el de una escultura, cintura que parece poder tomarse con una sola mano, piernas macizas y esa perfección y tirantes en la piel que solo se posee a los veinte años, de contornos pulidos como aquellos troncos donde raspan su pelaje los toros. Su mirada trasluce desprecio por el mundo que habita, algo de su sinsentido, y a la vez cierta ferocidad y sed de venganza con que encara su destino. En ella, los sueños de ser la chica de Sandro o de Palito Ortega, casarse y tener hijos, se han esfumado en su primera infancia. Luce una nariz prominente en un rostro alunado que, sin tantos cosméticos y toda aquella ira que cargan sus ojos, podría llegar a ser la chica de ensueño de la tapa de una revista de moda, en una ParaTí o una Gente. La suerte la ha puesto allí, como si esperara el silbato que diera la orden de “a la carga!”, bayoneta en mano.
La madame alarga sus dedos de uñas negras y largas de corista y anillos de oro. Pago. Norma permanece callada, allí parada, masticando chicle harta de todo. La madame le da a Norma un cachetazo en el culo diciéndole:
–¡Vamos bonita!
Norma me toma de la mano y me conduce por unas escaleras donde el resonar de sus tacones parece agujerear la madera. Noto que sus manos son de huesos finos y piel callosa, habituadas al trabajo manual de sirvienta, imagino.
Norma se acicala en el bidé expuesto de la habitación. Toda la escena hace recordar a las mujeres de Rembrandt lavándose en un cazo de agua. Todo lo prohibido parece al alcance de la mano. La necesito. Podría haber lamido la palma de sus manos como un potrillo la azúcar.
Sentado en la cama, Norma me mira de arriba abajo con un renovado desprecio.
–¿Qué te pasa, te quedaste mudo, pibe? –dice con el mentón en alto.
–Pensaba que había valido la pena esperar –digo.
–Que valió la pena esperar… –se burla– Qué tierno. ¿Vas a escribir un libro?
Por un segundo pienso en lo imposible del hecho de que me hubiera reconocido.
–¿Por qué dices eso? –pregunto.
–Odio a los poetas y hipones esos que viven en una nube. Esto –dice llevándome las manos a su entrepierna– es mucho más real que todo eso, nene, créeme, te lo digo yo.
Lo burdo y vulgar de su comparación hace que me disguste.
Norma acerca su rostro al mío; no para besarme, al parecer, sino para mirarme fijo a los ojos. Cierro los ojos y la atraigo hacia mí posando una mano en su nuca.
Entonces la veo. Veo a Sandra, con los ojos cerrados, la siento, esperándome a la salida del Regimiento 7 donde hago la colimba junto a otras novias de otros soldados, todas llevan esos vestidos estampados con moño de lazo en la cintura que tapan (justo, algo atrevidos) las rodillas. Sandra corre hacia mí y se lanza a mis brazos. Puedo sentir su olor, su ropa huele a jabón de pastilla y su piel a canela y champú de jazmín. La calidez de su nuca bajo la palma de mi mano me reconforta. Recuerdo el día que mataron a Kennedy, la borrachera de aquella tarde con los colimbas de mi regimiento en Pereyra, y luego a ella cuidándome, recostado en una bañera sin agua, las botas puestas. Un segundo después la oscuridad se impone. Me pregunto dónde está Sandra, por qué no estoy a su lado, por qué su recuerdo llega cargado de una nostalgia suicida.
Pierdo el tiempo en la cama mientras Norma habla para alargar el descanso.
–Trabajo en un circo, soy trapecista, sabes...
–No quiero escuchar la historia de tu vida –digo dándome cuenta del verdadero porqué de sus manos callosas–. Si pago es para no hablar con nadie.
–¿Hacía mucho que no tenías una cita? –insiste.
No respondo. Me levanto de la cama y empiezo a vestirme. Ella me abraza y dice:
-–¡No te vayas ahora, por favor, papito! ¡Amorcito! ¡Cariño!
Acto seguido Norma me levanta en vilo como a un saco de patatas. Peso más de noventa kilos y mido casi dos metros, lo cual no impide que mis pies se separen unos centímetros del suelo. Me mantiene en vilo hasta que prometo quedarme.
–¡Está bien, está bien! ¿Qué pasa, además de trapecista sos la forzuda del circo?
–Tengo la fuerza de un hombre, viste. Te puedo partir en dos como un palito. ¿Quieres jugar una pulseada?
Me río de la situación.
–¿Una pulseada?
Jugamos una pulseada en un ángulo de la cama. Norma tiene fuerza pero no tanto como para ganarme. Me dejo ganar. Ella festeja su triunfo paseándose en ropa interior por la habitación como si de un desfile de moda se tratara.
–Si quieres usarme para descansar, acuéstate y cállate la boca –digo tirándome en la cama.
Ahora soy yo el dueño de la situación, es ella la que tiene la necesidad, el potrillo que come la azúcar de mi mano. Norma se acuesta a mi lado con una sonrisa cínica en los labios. Fuma de mi cigarrillo.
Hace dos años que vago por Europa sin detenerme en ninguna ciudad más de cinco meses, pienso. El tiempo más largo lo había pasado en Paris, atraído por los paseos por el Louvre y las “internaciones”, como llamo yo, en su Biblioteca Nacional. Aquello que me seduce hasta hacerme perder la cabeza cuando leo en mi adolescencia En el camino, otro de los libros prohibidos que se cuelan en el Buenos Aires de la dictadura y se salvan de la quema, esa idea de eterno vagabundo comienza a cobrar su cuota de engaño. En todos los libros, había aprendido, había una idea que había que dejar escapar al cerrar sus páginas y no hacerla tuya, solo contemplarla como una obra de arte si aspiraba a tanto y olvidarse de todo un segundo más tarde. Incluso en mi propio libro, En el tren, la había. Me había convertido en un vagabundo solo para escapar de aquella idea.
El recuerdo llega a mí como el susurro de un viento agotado. Había dejado atrás a Sandra para promocionar mi libro con la promesa de que volvería a casa a casarme con ella. Una ciudad, una mujer, una plaza, un bar donde ir a escuchar por radio el partido con otros argentinos escapados de la dictadura, un hotel, una valija a medio hacer y la idea siempre presente de que, en caso de volver, todo será mejor, o se arreglará de marcharme lo más lejos posible y la certeza, mientras viajo lo más lejos posible que así es, seguida del desengaño pasada una semana de mi llegada a cualquier sitio...
Cierto vacío empieza a llenar el hueco dejado entre mi nueva vida y las viejas amistades de antes. De visitarlos no sabría de qué hablar con ellos. Había llegado hacía días y no había ido a ver a nadie. Ni siquiera a Sandra. Ni lo haría. Tenía razón Sandra, cuando lloraba desconsolada en el café de la Estación donde le comuniqué mi viaje a Europa. ¿Qué iba a ser de mi vida si no pretendía casarme y tener hijos con ella?
En la habitación distinguí un tocadiscos. Era un moderno Winco último modelo. Norma puso un disco. Era Cocoteros. Aquel dúo de hermanos chaqueños que, en la cima de su fama, llegaron a tocar con Sandro en la gira del 75, asesinados en un ajuste de cuentas en San Telmo poco tiempo después, cocidos a balazos. He pasado aquella tarde leyendo a Cheever, había conseguido sus libros en Ámsterdam, y sus cuentos me dejan una sensación de desolación absoluta. Recuerdo la foto de la contratapa, aquel tipo delgaducho de cara marcada por las arrugas de interminables gin tonics, en una estación de ferrocarril cualquiera, hierro remachado y cristales rotos sobre su cabeza. Acto seguido veo a Cheever cenando en la misma mesa de un drugstore de carretera con Norma, observando ambos el horizonte de un desierto romo, rojo como una cereza madura, calcinado por el sol.
–Te pago si me llevas con vos un par de días –propongo.
Norma parece sorprendida.
–Eso te va a costar una guita –dice.
–¿Sí o no?
–Para, flaco –dice Norma–. ¿A qué le decís llevar conmigo?
–Que me lleves, eso...
–Yo vivo en un trailer de circo, hago esto para hacer una guita, pero nadie lo sabe.
–¿Tenés novio?
–Es evidente que no me hace falta.
–Seré una especie de novio. Vos llevame y hablame un poco. No voy a molestar.
–¿Nada de amor ni eso? –dice Norma.
–No, nada. No tengo pensado engancharme con una fulana.
–Pensé que no querías que te hablara.
–Ahora si quiero que me hables, ¿qué más te da?
Sus ojos calculan el precio, hasta que al fin suelta una cifra
–Tres lucas.
Norma me deja esperándola en la habitación alegando que necesita hacer una llamada. La veo salir por la ventana hacia el kiosco de enfrente, donde debe de comprar un cospel, adivino, ya que acto seguido sale y llama desde la cabina de un teléfono público de Entel. Ahora soy yo quien acecha con el vacío de mi propia vida para dejarme llevar al vacío de una desconocida.