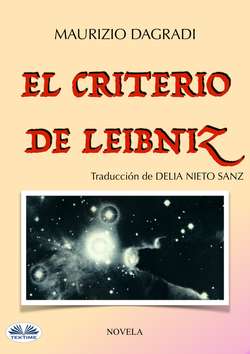Читать книгу El Criterio De Leibniz - Maurizio Dagradi - Страница 5
Primera parte
Оглавление«Estás con nosotros, Ryuu,
estás con nosotros.
Cada noche vendremos contigo sobre el mar negro,
y sabremos que nos estás esperando
con tus fuertes brazos abiertos.
Subirás al barco como la espuma de las olas
y a nuestro lado, junto a nosotros, tirarás las redes,
como las noches pasadas,
cuando tus ojos y tu sonrisa
nos hacían afrontar la tempestad con alegría.»
Noboru.
Capítulo I
Todo empezó de manera casual, como sucede a menudo en estos casos.
El estudiante Marlon se disponía a recoger los instrumentos que estaban sobre la mesa de un laboratorio de física de la Universidad de Manchester, gruñendo, irritado, porque el profesor Drew le había impuesto hacerlo cuando estaba saliendo para a ir a casa.
—Recoge mi experimento, Marlon, antes de irte, ¡de todas maneras no funciona! —le había ordenado.
¿No podía esperar al día siguiente? Ya era tarde, por la noche, ¿quién diablos habría venido a controlar si habían dejado el laboratorio ordenado?
—¡Bah! —suspiró, resignado, Marlon—, el camino de la física pasa también a través de las angustias de los profesores viejos.
Había apoyado su bocadillo de jamón en una placa de acero que habían utilizado para el experimento, ya que acababa de desenvolverlo justo antes de que Drew le diera la orden, y aquella superficie le parecía la más limpia del laboratorio en ese momento.
Iba a coger unos aparatos cuando el gato del laboratorio, de pelo largo anaranjado, saltó ágilmente sobre la mesa, caminó sobre el teclado del ordenador, mordió la parte superior del bocadillo, apartó con sus patas algunas regulaciones micrométricas y, finalmente, saltó al suelo. Todo en unas pocas décimas de segundo.
Marlon dejó escapar un grito ahogado y empezó a perseguir al gato, el cual se refugió en un instante en lo alto de la estantería más alta del laboratorio.
El estudiante llegó furioso al pie de la estantería, agitando los puños en dirección al gato y haciéndolo objeto de adjetivos poco amables, y luego, como persona razonable que era, estimó que la energía requerida para una recuperación incierta del alimento robado era superior a la energía que este le habría proporcionado, así que se calmó y se dio por vencido, pensando que, de alguna manera, así salía ganando él. Dirigió una última mirada de reprobación al gato y volvió a la mesa.
Cuando se encontró delante de los restos de su pobre bocadillo y lo observó, se bloqueó de golpe y, a medida que la conciencia se abría camino en su mente, fue entrando en una especie de trance, con los ojos fuera de las órbitas, disparados, fijos en el bocadillo, mientras un sudor frío salía de su frente y empezaba a gotear copiosamente por su cuerpo, ya de por sí húmedo, con la ropa empapada, las manos temblorosas, los pulmones con espasmos buscando aire desesperadamente.
Más o menos en el centro del bocadillo, un poco hacia arriba a la derecha, faltaba un trozo, y ese trozo no era de una forma cualquiera, lo que habría hecho pensar que era un trozo que el gato había arrancado junto al resto. No, era una porción de unos cuatro centímetros de longitud, ancha un centímetro y ondulada paralelamente a los lados más largos, los horizontales.
No había indicios de quemaduras, migas o residuos de cualquier otro tipo, olores o vapores de combustión. Simplemente, esa parte del bocadillo ya no estaba.
Ese trozo con forma de sándwich había sido ¿desplazado?, ¿desintegrado? ..., ¿qué?
En la cabeza de Marlon pasaron a la velocidad del rayo todas las hipótesis de las que tenía conocimiento, ortodoxas o no, y mientras tanto la catalepsia empezó a retirarse, la respiración tornó progresivamente a la normalidad y él retornó al presente.
Marlon no lo sabía todavía con certeza, pero la Historia de la humanidad estaba en un punto de inflexión crucial.
En ese momento.
Para siempre.
Capítulo II
Prestando mucha atención para no tocar mínimamente la mesa, y con la mirada fija en el gato, ovillado en la estantería a unos diez metros de distancia y dispuesto a mordisquear el trozo de pan, Marlon se movió hacia el teléfono instalado en la pared, a su espalda. Intentó recordar el número de casa de Drew: lo había llamado una vez para pedirle ayuda sobre una tarea. Acababa en 54, ¿o en 45?
—Oh, ¡al infierno!
Compuso el primer número y, después de una breve espera, el profesor respondió al teléfono:
—¡Cof...! ¿Dígame? —el profesor estaba resfriado.
—Profesor, soy Marlon, creo que sería mejor que volviera inmediatamente al laboratorio, hay algo que tendría que ver y...
—¡Marlon! —lo interrumpió Drew, sin mucha ceremonia—, sabes que he tenido un día complicado: el rector me ha comunicado que los fondos para nuestro laboratorio han sido recortados en un cuarenta por ciento y... cof... parece que, encima, no me dejarán jubilarme este año. ¡Espero que sea por una razón muy, muy importante!
—Bueno, profesor, creo que, si no lo quiere también usted, el Nobel será todo para mí.
—¿Qué estás diciendo, Marlon? ¡No tengo tiempo que perder con bromas!
Marlon no perdió la compostura.
—Es su experimento, profesor. Produce un efecto que...
El estudiante percibió una brevísima conmoción y, pocos segundos después, oyó un portazo. Todavía podía oír los ruidos de la casa de Drew. La televisión estaba encendida y soltaba vacuidades como siempre. El profesor ni siquiera había colgado el teléfono.
Marlon volvió a vigilar el experimento, sin olvidarse del gato para evitar un segundo asalto que seguramente habría tenido consecuencias desastrosas. El animal estaba comiéndose el bocadillo a mordiscos pequeños, pero con cada mordisco la comida disminuía inexorablemente, y el gato empezaba a mirar la mesa con discreción.
Drew no llegaba.
Marlon maldijo no haber dado nunca de comer a ese gato, y es que sabía que otros estudiantes se ocupaban de él. Lo que no sabía es que ese día esos estudiantes habían ido a una conferencia y no habían dado de comer al gato, convencidos de que Marlon se habría ocupado de ello.
Mientras tanto el michino había acabado el bocadillo y se estaba estirando, sin quitar los ojos de la mesa. Marlon empezó a sudar, sin saber cómo hacer, cuando oyó el ruido de la puerta de un coche que se cerraba y un corretear rápido por el camino de acceso al laboratorio.
La puerta se abrió de golpe y entró Drew. En cuanto su cabeza pasó por el umbral de la puerta sus ojos abarcaron la escena entera y valoró rápidamente la situación: Marlon estaba inmóvil delante de la mesa, con los ojos fijos en el gato, que parecía seriamente motivado en atrapar un bocadillo sobre la placa del experimento, que parecía todavía montado.
Drew tenía una buena relación con el gato y resolvió el impasse de manera absolutamente banal:
—¡Niels! ¡Fuera!
Con esa orden seca, el gato con un nombre tan importante2 salió inmediatamente por la ventana del laboratorio, que siempre estaba medio abierta por la noche para permitir la ventilación.
Marlon dio un suspiro de alivio y empezó a relajarse. Fue a cerrar la ventana y comenzó a contar todo al profesor. Le narró los hechos esenciales, ya que los físicos son gente sintética, y acabó con su hipótesis:
—Creo que el gato ha encontrado casualmente una regulación crítica del experimento que produce un desplazamiento o desintegración de la materia sobre la placa. Por ahora no encuentro otra explicación.
Durante el relato, Drew había observado el experimento, y registrado todos los valores indicados por el ordenador, así como la regulación fina de los instrumentos conectados.
—Marlon, aparentemente ha sucedido lo que dices tú, pero sabes bien que para que un experimento sea válido debe ser reproducible. Tenemos que guardar todos los parámetros de la situación actual, y después intentar reproducir el efecto observado.
Antes de nada, sin tocar nada, Drew cogió de un estante una máquina fotográfica digital, equipada con un dispositivo que superponía un retículo de gradación fina a la imagen tomada; fotografió todos los objetos que estaban en la mesa de laboratorio, separadamente y en grupo, desde distintos puntos de vista. La malla permitiría conocer después la distancia y los ángulos exactos entre los distintos objetos, lo cual permitiría restaurar la configuración del experimento. Fotografió incluso la pantalla del ordenador, donde aparecían todos los parámetros de configuración de los distintos instrumentos controlados por él, y luego Marlon guardó todos los parámetros en un fichero.
Descargaron en otro ordenador todas las imágenes tomadas, y los ficheros con los parámetros, hicieron dos copias y las conservaron separadamente: una en la bolsa de Drew y la otra en la chaqueta de Marlon.
Ahora era el momento crucial: tenían que intentar reproducir el efecto.
Drew desplazó el trozo de pan sobre la placa para colocarlo otra vez en la zona de la que había desparecido la materia antes.
—Como no sabemos nada sobre cómo pueda funcionar la cosa, procederemos de manera casual, modificando un parámetro cada vez y observando lo que sucede. Marlon, escoge un parámetro en el ordenador. Empezaremos con este.
Marlon se volvió hacia la pantalla y eligió el primer parámetro sobre el que cayeron sus ojos.
—Modificaré el K22. Ahora está a 1.123,08 V3. Lo pongo a cero.
El estudiante ejecutó el cambio.
No sucedió nada.
—Aumento con pasos de 10 V. Ahora el K22 está a 10 V, 20 V, 30 V...
Nada.
Llegados a 350 V, Drew dijo a Marlon de aumentar con pasos de 50 V.
—…400 V, 450 V, 500 V…
Nada.
El generador zumbaba de manera siniestra con el aumento de tensión.
—…950, 1.000, 1.050, 1.100, 1.150, 1.200 V…
Nada.
Marlon paró. Dejó de aumentar la tensión.
—Profesor, hemos superado el valor del experimento.
—Lo he visto, Marlon —Drew estaba reflexionando intensamente—. Bien, dale un valor de 1.123,08 V a K22 directamente, como estaba antes.
Marlon cambió el valor con el teclado, y antes de validar el cambio se paró, intercambió una mirada intensa con Drew, los dos centraron su atención en el bocadillo y luego el joven activó el parámetro: instantáneamente, como si fuera lo más natural del mundo, una porción del bocadillo desapareció. Su forma era exactamente igual a la que había desaparecido anteriormente.
Drew se quedó sin aliento. A decir verdad, no había creído que el efecto descrito por Marlon hubiera ocurrido realmente, y pensaba que seguramente habría una explicación convencional.
Asistir directamente a la manifestación del efecto lo había noqueado. Le pareció que se hundía en un vacío que acababa de crearse bajo él, y se tambaleó. Por fortuna estaba sentado y bastó que el estudiante lo sujetase un momento, impidiendo que cayera. Se imaginó lo que debía haber sentido Marlon cuando vio el efecto la primera vez. Necesitó casi un minuto para recuperarse y volver a tener el control total de sí mismo. Ya no sentía el cansancio del día, no tenía sueño, su mente era ahora un instrumento potente y afilado, concentrado totalmente en el experimento.
—Bien, Marlon —dijo Drew con frialdad—, vuelve a poner el K22 a cero y luego a 1.123,08 V otra vez. —Mientras lo decía desplazó convenientemente el trozo de pan.
Marlon hizo lo que se le pedía, y la materia volvió a desaparecer.
Lo intentaron poniendo el K22 a 1.123,079 V, sin resultado.
—Ahora sabemos que el K22 produce el efecto solo si llega directamente al valor crítico. No es una manifestación gradual del fenómeno, ni siquiera para valores cercanos al valor crítico. Parece que estemos ante algo realmente preciso, que, o se manifiesta o no se manifiesta en absoluto, según el valor que demos al parámetro. Bien, ahora probemos con los otros parámetros. Procede ordenadamente, a partir del primero, variándolos gradualmente como hemos hecho con el K22.
Marlon intervino:
—Profesor, queda poco pan; creo que deberíamos probar con otro material antes de pasar a los otros parámetros.
—Mmm, tienes razón.
Drew cogió un bloque de teflón de otra mesa y lo colocó sobre la placa.
Variando el K22 lo hicieron desaparecer también. Obtuvieron el mismo resultado con un trozo de madera, un prisma, una lámina de plomo y el borrador de la pizarra. Vieron que el espesor de la materia que desaparecía era de medio centímetro.
Eran las diez de la noche cuando empezaron a variar los otros parámetros. Habían apagado todas las luces menos una lámpara que estaba sobre la mesa. La luz espectral de la luna entraba por la ventana cercana, iluminando la espalda de dos personas inclinadas sobre una mesa desgastada de un laboratorio de física normal y corriente. Su trabajo era silencioso, monacal. El estudiante seguía al maestro, y el maestro sacaba energía de la intuición del estudiante, joven pero perspicaz. Bastaban pocas palabras, a veces tan solo leves gestos, para que se comprendieran al vuelo y siguieran en perfecta sintonía el análisis de un fenómeno tan portentoso como misterioso.
—Debe ser un intercambio —observó Drew durante las pruebas.
Marlon lo miró con aire interrogativo.
—Si la materia fuera desplazada o se desintegrara, en su lugar quedaría un vacío, y el aire alrededor lo rellenaría inmediatamente, produciendo un ruido seco, como un chasquido. Como no oímos ningún ruido, creo que la materia que desaparece de aquí va a otro sitio, y es sustituida por un volumen de aire que aparece en su lugar. El intercambio debe ser instantáneo y ocurrir en el mismo instante.
«Quién sabe a dónde va a parar todo esto», se preguntó Marlon, «¿a dónde estará apuntando el instrumento?»
En un momento dado apagaron la única lámpara que seguía encendida y hasta la pantalla del ordenador, para observar eventuales efectos ópticos asociados al experimento.
El interior del laboratorio estaba oscuro, salvo por la luz de la luna, que iluminaba débilmente el ambiente.
Ningún ruido, excepto el del ventilador del ordenador que soplaba suavemente y el zumbido tranquilo del generador de alta tensión.
Marlon sintió el impulso de mirar por la ventana y notó algo extraño: la cara que nos parece ver cuando miramos la luna ahora parecía que los observase atónita, como si no se debiera hacer lo que estaban haciendo en el laboratorio.
O no se debiera hacer todavía.
Marlon tuvo un escalofrío, pero se recuperó y activó el intercambio.
El laboratorio cayó en la oscuridad más completa. El estudiante se congeló al instante; la frente se le llenó de gotas de sudor.
—Profesor... —murmuró.
En respuesta, oyó solamente un extraño crujido. No se atrevía a moverse. El sudor aumentaba.
Parecía que el tiempo se hubiera parado.
Siempre oscuro, una oscuridad opresora, como una mano enorme que lo aplastase cada vez más.
La tensión se había vuelto intolerable.
Pasó medio minuto más, después el viento apartó la nube que había tapado la luna, sin que los dos lo supieran, y esta volvió a iluminar con una luz fría la escena.
Marlon miró a Drew.
El anciano profesor tenía los ojos fuera de las órbitas, la cara pálida como un trapo, y se aferraba con las manos a la mesa, fuertemente, con los nudillos blancos por el esfuerzo. Eso era lo que produjo el crujido que había oído poco antes. La seguridad y el autocontrol de Drew habían desaparecido, y en aquel momento tan solo exprimía una cosa: miedo.
—Profesor... —insistió Marlon.
Drew consiguió salir de su pavor, lentamente.
—Enciende la luz, Marlon —susurró con dificultad.
El chico buscó el interruptor y encendió la lámpara. Una luz vívida iluminó la mesa. Sin decir nada, fue hacia la pared y encendió todas las luces del laboratorio.
Parecía que la vida estuviese volviendo, que aquellos instantes de terror estuvieran cancelados por toda esa luz. Drew se levantó de la silla y dio unos pasos. Se secó la frente con un pañuelo.
Marlon volvió a la mesa y observó la placa del experimento. La materia había desaparecido, como siempre. No había nada distinto. El estudiante miró al profesor, que estaba volviendo a su sitio. Sus miradas se cruzaron, y ambos supieron que en aquel momento dramático habían sentido lo mismo.
—Autosugestión. Solo autosugestión. Es tarde, estamos cansados y enfrentándonos a problemas difíciles. Puede suceder... —Drew hablaba, inseguro, intentado recuperar el control de sí mismo.
—Cierto. Será eso —Marlon aprobó, poco convencido, pero sentía que, como persona razonable que se consideraba, tenía que ser como decía su maestro, más anciano y más sabio.
Los dos volvieron al trabajo, pero con menos seguridad que antes.
Los parámetros en el ordenador eran veintiocho, y a las dos de la noche Marlon y Drew acabaron las pruebas. Habían escrito todo, habían salvado todos los datos que habían utilizado, y sus ojos, rodeados por unas sombras negras, desenfocados por la tensión e inyectados en sangre por el esfuerzo visual requerido, expresaban una fatiga indescriptible, pero también la luz de un triunfo que una persona puede sentir pocas veces en su vida.
El incidente ya estaba olvidado.
Capítulo III
Vista la hora que era, Drew pensó que habría sido descortés llevar a Marlon a las habitaciones para estudiantes, solo y agotado, con todo lo que el muchacho había colaborado.
—Marlon, ¿qué te parecería venir a dormir a mi casa? Mi hermana estará unos días con una amiga suya en Leeds y podrías usar su habitación.
—Gracias, profesor, acepto encantado —respondió agradecido el chico, que estaba completamente exhausto.
Para evitar que al día siguiente alguno alterara el experimento, aunque fuera involuntariamente, Drew pegó en la puerta del laboratorio una hoja donde había garabateado: «LABORATORIO INFESTADO POR ESCARABAJOS. ¡NO ENTRAR!», después fueron al coche de Drew y en poco tiempo estuvieron en su casa, situada apenas fuera del perímetro de la Universidad.
«Menos mal que vive cerca...», pensó Marlon, sea porque el profesor había podido llegar rápidamente al laboratorio, sea porque se sentía tan cansado que se le cerraban los ojos. Necesitaba dormir absolutamente.
Caminaron hacia el ingreso y después de que Drew se peleara un rato con las llaves pudieron, finalmente, entrar.
El padrón de casa condujo al estudiante a la habitación de la hermana y le dio las indicaciones esenciales con respecto al baño y a la cocina, y luego propuso:
—Escucha, Marlon, ahora nos ponemos el pijama y nos lavamos los dientes como niños buenos, pero ¿qué dirías de beber un trago para descargar la tensión, antes de dormir?
El estudiante no se tenía en pie del sueño, pero tuvo que reconocer que también él tenía la tensión nerviosa al máximo, lo cual habría podido mantenerlo despierto toda la noche. Además, no había cenado, pero a esa hora, ¿quién tenía ganas de comer y, sobre todo, de preparar algo? Saltarse una comida no era el fin del mundo para él, así que aceptó.
—Buena idea, también será una especie de celebración, ¿no?
En un cuarto de hora estaban acomodados en los sillones del salón con un güisqui excelente en las manos. El calor agradable de los primeros sorbos les había relajado bastante, y la conversación era tranquila.
—Este es un día especial, Marlon —estaba diciendo Drew—, muy especial. Tenemos un instrumento que produce un efecto totalmente nuevo, ni siquiera teorizado, por lo que sé. Será necesario tomar en consideración las teorías físicas corrientes y ver si es posible explicar este efecto con ellas, o si, por el contrario, hay que construir una teoría nueva que lo haga. Habrá mucho trabajo que hacer, para mí y mis compañeros dispersos por todo el mundo, una vez que les haya informado del experimento.
—Será un trabajo bonito, sin duda. Me gustaría participar en ese estudio...
—¿Tenías dudas sobre ello? Después de todo, es gracias a ti que el mundo conocerá este efecto, y puedes estar seguro de que de ahora en adelante te espera solo una cosa: un montón de trabajo. De hecho, tendrás que seguir con tu plan de estudios tal y como estaba programado, y además te implicarás en cuerpo y alma en este nuevo desafío. Felicidades, Marlon, vas a ser famoso y al mismo tiempo vas a tener que trabajar más que un grumete fregando la cubierta de un barco. ¿Qué más puedes pedir? —Drew se dirigía a Marlon en tono paternal, satisfecho del trabajo del chico.
—Bueno, en este momento, pediría una buena cama —respondió sonriente Marlon, al mismo tiempo que terminaba su licor.
—Totalmente de acuerdo —dijo Drew—. A propósito, ¿cómo te llamas?
—¡Marlon! ...Ah... ejem... Joshua Marlon. Josh.
Drew lo miró con simpatía.
Aquel chico de color chocolate había tenido la suerte y la agudeza de capturar un fenómeno que, si no, habría podido permanecer desconocido para la humanidad por quién sabe cuánto tiempo.
«Un punto más para los negros», meditó. «Hacía falta. Se lo merecían. Al demonio los que querían discriminarlos. El mundo empieza a girar en el sentido justo, gracias al cielo, y creo que...», Drew volvió al presente, dándose cuenta de que el güisqui empezaba a tomar el control.
—Buenas noches, Josh.
—Buenas noches, profesor Drew.
Poco después Drew estaba en su cama, solo como siempre en su vida de solterón.
Había conocido alguna mujer, hace mucho tiempo, pero habían sido amistades o poco más. Él no había profundizado en la relación, y ellas, después de un poco, lo habían dejado, con la impresión de que no se pudiese construir nada con ese tipo que parecía tener siempre la cabeza en las nubes.
Seguramente la física ocupaba toda la vida de Drew, pero él también era un hombre, independientemente de todo lo demás, y la verdadera razón por la que no había podido construir nada en el aspecto sentimental era su hermana.
Timorina Drew vivía con él desde siempre. A sus cincuenta años, diez menos que su hermano, ella tampoco estaba casada, y se ocupaba de ambos y de la casa de manera tan ejemplar que Drew se sentía muy agradecido por todo lo que ella hacía. La presteza de su hermana le permitía, de hecho, dedicarse totalmente a su trabajo, cosa que normalmente consumía toda su energía.
De hecho, Drew había evitado casarse, inconscientemente, porque temía que su mujer no pudiera estar a la altura de su hermana, limitando su disponibilidad para sus actividades, algo inconcebible para él. Además, la eventual esposa habría podido entrar en conflicto con Timorina, y esto también le habría resultado insoportable, porque él sentía que tenía una deuda enorme con su hermana, y con su mujer habría debido tener las atenciones de un marido. Se habría encontrado en un callejón sin salida del que no habría sabido cómo salir.
En resumidas cuentas, Drew tenía sus complejos y esto no hacía fácil su vida, aunque él no se daba cuenta de ello.
Timorina, por su parte, lo sometía a chantaje psicológico, como muchas mujeres saben hacer sin que el hombre se dé cuenta, y lo inducía a hacer algunas tareas que ella simplemente no tenía ganas de hacer, proponiéndolas a Drew como trabajos que «solo tú sabes hacer bien».
Uno de estos era cortar el césped delante de la casa.
Tenía una superficie de unos doscientos metros cuadrados y con el cortacésped que tenían hacía falta una hora. No era mucho, pero últimamente la hermana lo asaltaba los domingos por la mañana, un momento sagrado para él, durante el cual habría querido relajarse completamente y permanecer en el sillón escuchando música clásica. Hasta hace un par de meses él cortaba el césped los sábados por la tarde, pero entonces Timorina había empezado a invitar a sus amigas, que antes invitaba los domingos, justo el sábado, y sostenía que no podía tomar el té con el ruido del motor del cortacésped.
Drew se había adaptado, pero estas últimas semanas esto estaba empezando a resultarle insoportable, y había tenido una idea.
Pensó que, como profesor de física que era, habría podido construir un dispositivo que pudiera quemar instantáneamente la hierba por encina de una altura dada, obteniendo un resultado parecido al del cortacésped.
Drew sospechaba que, con un retículo de conductores en el jardín, y generando un campo eléctrico con un alto potencial a, digamos, cinco centímetros sobre la hierba, podría quemarla en una cierta longitud, obteniendo el mismo efecto que al cortarla.
No se le pasó por la cabeza, ingenuo él, que su hermana pudiera no aceptar las marcas de las quemaduras en la hierba, y que él habría tenido que volver al cortacésped como siempre.
En todo caso, de todo esto había salido el dispositivo que ahora reposaba en la mesa del laboratorio.
Si hubiese sabido que la «amiga de Leeds» que Timorina visitaba desde hace poco los domingos, y esta vez todo el fin de semana más el lunes, era un simpático señor de mediana edad que en aquel preciso momento estaba haciendo gimnasia con su hermana en una buena cama de matrimonio.
Capítulo IV
Marlon se despertó pronto, al amanecer. Normalmente no tenía ninguna dificultad para levantarse por las mañanas, y esta vez, a pesar del cansancio de la noche anterior, no fue diferente. Pero se quedó un poco en la cama, reflexionando sobre todo lo que había ocurrido, y volvió a preguntarse a dónde estarían mandando el material. ¿Quizá a una pagoda japonesa? ¿A un desierto australiano? ¿O quizá a algún pueblo africano remoto?
«Bah! Si hay una manera de descubrirlo, ¡lo descubriremos!» concluyó filosóficamente.
Bajó a la cocina y encontró a Drew, que estaba preparando un copioso desayuno para dos.
Se saludaron y atacaron con gusto los huevos con panceta acompañados de un buen té.
Hablaron poco mientras comían, porque no tenían mucho tiempo.
Acabado el desayuno Drew llamó a la secretaría de la Universidad para informar de que llegaría tarde.
Marlon, sin embargo, no tenía clases esa mañana, así que estaba libre.
Se prepararon y salieron.
Lo primero que hicieron fue ir a ver a un notario amigo de Drew. Después de unas explicaciones breves, el notario ordenó preparar un documento en el que se declaraba que en una cierta fecha los señores Lester Drew y Joshua Marlon habían descubierto un efecto físico, descrito sucintamente, y que este efecto era producido por un instrumento construido por Drew y oportunamente regulado por Marlon. Del gato no se hablaba.
Después de firmar, entraron en el coche y Drew condujo hasta el aparcamiento cercano al despacho del rector.
Se hicieron anunciar y pocos minutos después entraron.
El rector McKintock ocupaba ese despacho de manera espartana y sin florituras. Solo lo esencial y lo útil tenían cabida en ese local. El aspecto mismo del rector emanaba sobriedad y eficiencia.
—Drew, amigo mío, ¿qué puedo hacer por ti? —Tan solo una ojeada a Marlon, sin saludarlo.
—Hola, McKintock. Tengo un descubrimiento.
Lo escueto de la afirmación de Drew hizo que la frente del rector se arrugara, colocándose la fría máscara que presentaba en su puesto de trabajo. Esa máscara debía expresar autocontrol y también control total sobre todo y sobre todos, y eso era una ayuda valiosa para mantener la escala jerárquica como debía.
McKintock sabía que Drew era bueno, pero no esperaba que, con sesenta años, el físico produjese algo especial, después de una vida transcurrida a la sombra de la enseñanza, digna pero anónima.
—¿Un descubrimiento? ¿Cuál?
—Mi estudiante Marlon y yo hemos creado un aparato capaz de intercambiar volúmenes de espacio de manera instantánea y con poco gasto de energía.
El rector era profesor de filología, y la física era para él un mundo completamente etéreo e incomprensible. Conceptos como el espacio-tiempo, la relatividad o incluso la estructura del átomo le eran del todo extraños.
Creyó comprender lo que Drew había dicho, y lo miró con una sombra de sarcasmo. Después cogió simultáneamente un pisapapeles y el estuche de sus gafas, se cruzó de brazos y los cambió de sitio.
—No me parece un descubrimiento importante, Drew. Yo también lo puedo hacer con mis propias manos y sin la ayuda de instrumentos, como puedes ver.
—Estupendo, ¿pero tienes los brazos suficientemente largos para hacerlo entre Manchester y Pequín? —Drew conocía las lagunas científicas de McKintock, así como su propensión al sarcasmo, así que decidió responder con la misma actitud.
—¿Cómo? ¿Pequín? —El rector estaba confuso.
—Así es, Pequín —afirmó Drew—. Nuestro instrumento es capaz de efectuar el intercambio a una distancia que creemos que depende de cómo lo regulemos, pero seguramente hablamos de kilómetros, cientos, por no decir miles.
—¿Qué quieres decir con «creemos»? —McKintock ya había retomado el control de la situación.
—Que hemos trabajado esta noche y hemos conseguido obtener muchos datos fundamentales sobre el funcionamiento del dispositivo, pero todavía debemos establecer a dónde apunta el instrumento y cómo modificar esas coordenadas. Como el intercambio no ha ocurrido en el mismo laboratorio, obviamente, por el momento este es un dato que todavía tenemos que determinar.
Drew se había dado cuenta demasiado tarde de que ese «creemos» le había hecho perder la ventaja que tenía sobre el rector, y esto podría resultar problemático.
En ese momento se oyó un altercado en la secretaría. Un portazo, pasos rápidos y una voz femenina estridente que agredía a la secretaria, después otra vez pasos rápidos, con ruido de tacones, y la puerta del rector que se abría de par en par, de golpe, con la profesora Bryce entrando como una furia y llegando hasta la mesa, ignorando a los que estaban dentro.
A través de la puerta abierta, la secretaria, consternada, alargó los brazos y sacudió la cabeza, comunicando así al rector que no había podido pararla.
—¡Rector McKintock! —exclamó la mujer con voz alterada, casi gritando—, ¡esta vez es demasiado, realmente! ¡Mire lo que he encontrado esta mañana en la silla de mi despacho!
La profesora blandió una bolsa de plástico transparente, que contenía numerosos objetos de distintos colores.
—He llegado esta mañana a mi despacho, me he sentado..., pero encima de todas estas cosas. Mire qué asco: cristal, metal, plástico, y, oooh, ¡sobras de comida! Me han estropeado la falda y no sé si conseguiré arreglarla. Los estudiantes de segundo año se han pasado de la raya esta vez, y espero que usted tome las medidas necesarias. ¡En lo que me respecta, ya sé cómo ponerlos en su sitio!
Durante la diatriba, Marlon y Drew habían palidecido de golpe: habían reconocido en el contenido de la bolsa los materiales que habían intercambiado por la noche. El misterio del destino del instrumento estaba resuelto, pero ahora tenían un problema mucho más inmediato.
McKintock había permanecido impasible frente al enfado de Bryce, de hecho, bromas similares ocurrían con una cierta frecuencia y él consideraba que este caso fuese uno de tantos, sin poder relacionar el descubrimiento de Drew con los objetos del escándalo.
Drew comprendió la situación, y vio que la profesora estaba demasiado enfadada como para aceptar explicaciones: buscaba solo venganza. Así que dejó que el rector se apañase por sí mismo.
McKintock asumió una expresión severa de reprobación.
—Tiene toda la razón, profesora Bryce. Esos estudiantes no saben qué son la disciplina o el respeto hacia los profesores, y puede estar segura de que tomaré medidas inmediatamente para que se aplique un castigo ejemplar, tras el cual no tendrán ningunas ganas de hacer otra cosa que no sea estudiar.
Bryce aceptó la respuesta asintiendo con la cabeza secamente, después giró sobre sus tacones y salió a grandes pasos del despacho, dirigiéndose al aula de biología, su materia, para imponer su castigo personal a los estudiantes de segundo año con un examen escrito. Les daría una tarea imposible y la calificaría para que bajase la media de todos.
Esos chicos iban a ser las primeras víctimas del Intercambio.
En el despacho del rector, mientras tanto, el ambiente estaba volviendo a la normalidad después de ese paréntesis de furia, y Drew retomó la palabra.
—McKintock, olvídese de esos estudiantes. Esas cosas son nuestras. Ahora sabemos dónde apuntaba el instrumento: a unos trescientos metros al este del laboratorio de física.
El rector miró a Drew con aire interrogativo.
—¿Quieres decir que habéis sido vosotros, esta noche, los que habéis mandado todo eso a la silla de Bryce?
—Así es. He reconocido los objetos. Todos tenían la forma que esperábamos y los materiales eran los mismos. Los hemos mandado nosotros.
McKintock cambió radicalmente de expresión, intentó controlarse, pero en pocos segundos estalló en carcajadas, y tanto Drew como Marlon se asociaron sin retenerse.
—Con todos los sitios a donde podían ir a parar, y van justo al despacho de Bryce... ¡ja...ja...ja! —el rector reía como un loco.
—¿Has visto su cara? Parecía el apocalipsis en forma de mujer... ¡je... je...je! —dijo Drew, imitándolo.
Marlon reía de manera desenfrenada, sujetándose la tripa.
La hilaridad general duró unos cuantos segundos, y después, gradualmente, volvieron a la normalidad.
McKintock fue el primero en hablar.
—Bien, querido Drew, parece que tu descubrimiento es un descubrimiento de verdad, ya que yo no tengo unos brazos de trescientos metros de longitud y no habría podido hacerlo —miró al profesor de física con aire provocador—, así que ahora ¿qué intenciones tienes?
Drew no reaccionó a la provocación, limitándose a levantar la ceja con falso estupor.
—Quiero hacer público el descubrimiento, y quiero compartir los detalles del experimento con mis compañeros en el extranjero con cuyas universidades colabora la nuestra, para que lo puedan reproducir y estudiar. Necesitamos su ayuda para poner a punto la teoría que...
—Calma, calma, Drew. No tan rápido —lo interrumpió el rector—. Hacer público el descubrimiento está bien, pero comunicar todos los detalles no me parece oportuno. Sabes, nuestro ateneo necesita dinero, mucho dinero, y si este descubrimiento puede traérnoslo debemos guardar los detalles para nosotros mismos y aprovechar al máximo la ventaja que tenemos, es decir, ser los únicos en el mundo que poseen esta tecnología.
Drew se quedó paralizado durante unos instantes. No esperaba un comportamiento de ese tipo. Él siempre había visto la ciencia como algo que compartir con los otros, para que la humanidad pudiese progresar lo más rápidamente posible y de manera armoniosa, en el interés común. Tenía que luchar.
—McKintock, ¡maldito escocés! —exclamó con rabia apenas controlada—, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Por un puñado de monedas que no se notarían en una Universidad como la nuestra, que ya está más financiada que el resto de Gran Bretaña, ¿pretendes que el descubrimiento de Marlon permanezca confinado entre estas cuatro paredes? ¿Cómo puede progresar la ciencia? ¿Cómo puede progresar la humanidad? Imagínate si... —buscó un ejemplo que el rector pudiese comprender—, si Guillermo Marconi no hubiese compartido la invención de la radio. Si ahora quisieses comprar una radio tendrías que ir a ver a sus descendientes, suponiendo que todavía construyeran radios, o bien olvidarte de ello y buscar otra cosa que te tuviera compañía mientras conduces hasta Liverpool cuando vas a ver a tu amiguita. Por ejemplo, un carillón.
McKintock no perdió la compostura.
—¿Y cómo crees que podría conseguir dinero con tu descubrimiento de otro modo?
—Bueno, organizando seminarios, escribiendo artículos en revistas del sector...
—Drew, sin duda alguna eres un físico óptimo, pero no tienes ningún sentido práctico. ¿No has pensado que tu instrumento, convenientemente regulado, podría permitir transferir materiales con fines comerciales? Actualmente, si queremos mandar un paquete de Manchester a Pequín debemos utilizar un correo que necesita días, en el mejor de los casos, y cuesta muchísimo. Con tu dispositivo la transferencia sería instantánea y, haciendo pagar, no sé, la mitad de lo que cuesta por correo, sería realmente interesante para todos. ¿Tienes idea de cuántos paquetes se mandan desde Manchester en un día? Yo no, pero supongo que serán miles. Extiende el mercado a Inglaterra, a Europa, al mundo...
Drew estaba confundido. No había pensado en esa posibilidad y ahora empezaba a comprender el punto de vista del rector, pero esto no lo distrajo de su cruzada por la ciencia.
—Escuche, McKintock, las aplicaciones comerciales siempre podremos estudiarlas a su debido tiempo, pero ahora es indispensable construir una teoría que explique el funcionamiento del aparato y permita regularlo correctamente. Sin esta teoría el dispositivo es inutilizable, a menos que quiera limitarse a mandar caramelos a la silla de Bryce. El efecto del intercambio está completamente fuera de toda teoría conocida, y es muy difícil que Marlon y yo solos, incluso con la ayuda eventual de nuestros compañeros de aquí, podamos llegar a un resultado satisfactorio en un tiempo razonable. Cuando tengamos la teoría tendremos que construir más aparatos y estudiar cómo mejorarlos y hacerlos más eficaces. O sea, necesitamos la ayuda de las mejores mentes del circuito, y esto no es negociable —concluyó Drew con firmeza.
El rector sopesó atentamente los argumentos de Drew, y finalmente convino que para ganar dinero con el dispositivo era necesario saber cómo funcionaba y por qué funcionaba.
—De acuerdo, Drew, me has convencido. Hagamos lo siguiente: seleccionemos un grupo reducido de científicos de quien podamos fiarnos, acordamos con ellos una compensación adecuada, compartimos la información e intentamos llegar lo más rápidamente posible a la definición de la teoría de la que hablas. Cuando tengamos la teoría y los aparatos funcionando como queremos, solo entonces, haremos público el descubrimiento. Hasta ese momento no podréis hablar de ello con nadie sin mi autorización.
Drew no estaba satisfecho. Era un idealista y no podía concebir que todo se redujese a una cuestión de vil dinero.
—Pero el progreso, la ciencia... —inició con tono amargo, pero McKintock lo interrumpió.
—El mundo progresará y la ciencia se enriquecerá con vuestro descubrimiento, pero no veo nada malo en que contribuya también a aumentar los ingresos de esta universidad. Necesitamos dinero de verdad, Drew, y créeme cuando te digo que tengo que atrapar al vuelo todo lo que sea para conseguir unos céntimos más. Bueno, estamos de acuerdo —estableció por su cuenta—, prepara la lista de los científicos con los que quieres hablar y tráemela. Empezaremos inmediatamente.
Drew capituló, desmoralizado.
—Bien —replicó con tono apagado—, nos vemos esta tarde.
Se levantó y, seguido por Marlon, que no había dicho ni una palabra durante todo el encuentro, salió del despacho.
El aire fresco de marzo entró en sus pulmones, vivificante, y eliminó la sensación de opresión que sentían. El cielo azul presentaba algunas estrías de cirros blancos. El sol brillaba con fuerza.
Marlon intervino:
—Ha sido difícil, ¿eh?
Drew no respondió.
El Nobel tendría que esperar.
Capítulo V
—¡Oooah!
Era de noche y Marlon estaba haciendo el amor salvajemente con Charlene Bonneville, su novia. Llevaban más de una hora con el asunto, y durante todo ese tiempo habían hecho tanto ruido que el gran final no pasó desapercibido. Desde las habitaciones adyacentes llegaron reacciones de distintos tipos.
—¡Basta! ¡No lo soportamos más! ¡Queremos dormir!
—¡Vamos, Charl! ¡Que vean de qué estamos hechos nosotros, los psicólogos!
—Esa mulatita te pone a cien, ¿eh?
—¡Si te atrapo mañana te rompo las piernas!
Pero Marlon ya no sentía nada. Después de su actuación se había derrumbado al lado de Charlene, boca arriba, y se había dormido inmediatamente, empapado en sudor, y en estado cataléptico. Ciertamente, esa era la condición a la que estaba abonado esos días. Todavía llevaba el preservativo, y la chica se rio al ver lo ridículo que resultaba Marlon en esa situación. Su participación en el acto sexual había sido portentosa, como siempre, de hecho, a ella también le gustaba hacer el amor intensamente, usando todo su cuerpo y realizando una actividad física notable, pero, como muchas otras mujeres, mantenía el control de la situación. Su mente estaba siempre despierta y atenta a cómo se desarrollaban las cosas. Valoraba y juzgaba, y memorizaba para el futuro.
Marlon, por el contrario, se dejaba llevar completamente por los instintos primarios, se volvía un animal gobernado por las hormonas y se comportaba como tal. El final de sus coitos era a menudo pirotécnico, pero aquella noche había llegado a un paroxismo superior a todas las otras veces.
Charlene fue al baño para darse una ducha, pensativa.
El tan vituperado instinto femenino es una realidad; de hecho, ella sentía que había algo nuevo en su novio. A lo mejor se sentía más atraído por ella, pero no le parecía probable, porque Marlon estaba tan enamorado de ella que una atracción mayor no habría sido posible.
El agua caliente se deslizaba agradablemente por su cuerpo, la masajeaba generosamente y la relajaba, después de tanta actividad.
«No, es otra cosa», pensó Charlene, «más de una vez parecía que estuviese a punto de decirme algo, esta noche, pero siempre se ha retenido. Quién sabe por qué».
Cerró el grifo de la ducha y se envolvió en un albornoz amarillo, suave y esponjoso.
Se secó vigorosamente, frotando con energía todo el cuerpo, y dejando que el tejido absorbiera el agua del pelo, y luego encendió el secador.
«No debería ser difícil de descubrir», concluyó con una sonrisa maliciosa.
Capítulo VI
Esa misma tarde, el rector McKintock había acabado la enésima jornada de trabajo en la Universidad. Había sido un día duro, como siempre. Gobernar una estructura mastodóntica como aquella era una tarea extremadamente compleja y también ingrata, ya que las decisiones que tomaba en beneficio de alguien descontentaban a otro, y, con un orgánico de más de diez mil docentes, la estadística funcionaba de modo preciso e inexorable: cualquier cosa que hiciese estaba destinada a proporcionarle cada día un nuevo enemigo. Un enemigo que él intentaría reconquistar más tarde, aceptando quizá alguna moción sin cavilar demasiado; algo que le habría procurado nuevos enemigos en algún otro departamento.
Y bien, ese era su trabajo, y su destino. Amado, respetado, y al mismo tiempo odiado y despreciado. E incluso por las mismas personas con algunas semanas de diferencia.
Si al menos hubiera podido tener un enemigo bien identificado, sabría de quién protegerse. Al contrario, mientras andaba por los caminos que ya verdeaban y que comunicaban los distintos edificios del complejo universitario, o mientras atravesaba un despacho lleno de empleados, o incluso pasando por los pasillos entre las aulas, le parecía caminar por un sendero controlado por francotiradores, dispuestos a dispararle al primer falso movimiento. El profesor que hoy le saludaba sonriente podía ser el mismo que en un mes o dos le faltaría al respeto y lo ridiculizaría con sus compañeros.
Era una vida difícil, pero es la que él había escogido, y para la cual había sido elegido, hace ocho años. La recompensa era, además, grande. Gobernaba la Universidad más importante del país y esto le daba un prestigio inmenso, una afirmación personal que pocos podían sentir, y que muchos le envidiaban.
Y por eso estaba solo.
Solo como un perro callejero. Desde lo alto de su gran poder, la distancia con las personas que lo rodeaban era tal que las relaciones humanas eran imposibles.
Su mujer se había ido hacía ya muchos años, desechándolo como a un organismo defectuoso que solo funcionaba en el ámbito profesional, alimentado por la presunción y la satisfacción de sí mismo, mientras en casa, como marido, era totalmente inútil e incapaz. No sabía comprenderla, no sabía ni siquiera cómo razonaba una mujer, siempre concentrado en su promoción a puestos más importantes y prestigiosos, pero al mismo tiempo áridos y disociados de los sentimientos. No tenían hijos, así que cuando ella se cansó de vivir como una mera conocida con privilegios cambió su dirección e hizo llevar la causa del divorcio por una amiga suya que era abogado. No habían vuelto a hablar.
Al principio McKintock no se dio cuenta realmente de lo que había ocurrido. No pasaba mucho tiempo en casa, y, cuando estaba, no era lo que se dice propenso a las relaciones familiares. El estrés del trabajo lo descargaba en esos momentos, y tener a su mujer a su alrededor le fastidiaba bastante. Prefería estar aislado, en el jardín o en la biblioteca.
Sin embargo, una semana después de que ella se hubiera ido, McKintock encontró a la chica de la limpieza poniendo unas maletas al lado de la puerta. Preguntada sobre ello, ella había adoptado un aire avergonzado y le había informado de que su esposa había dispuesto el envío de sus objetos personales a su nueva dirección.
Como despertándose de un sueño que se tiene con los ojos abiertos, él miró a su alrededor, buscando instintivamente a su mujer, y solo entonces asumió la situación real.
Se cerró en sí mismo, dominado por el sentimiento de culpa, pero al mismo tiempo incapaz de superar la barrera que él mismo había creado durante tantos años de vida conyugal estéril.
Y comenzó su vida de hombre solitario. Solamente un poco más solo de lo que lo había estado antes.
Hasta que conoció a Cynthia.
Alrededor de un año antes había decidido pasar una semana de vacaciones atendiendo una conferencia en Birmingham, de tres días, por lo que tuvo que ir a un hotel.
Una noche estaba en el bar, después de un día escuchando a unos iluminados de la mitología griega que debatían animadamente sobre las distintas traducciones posibles de las inscripciones en la tapa de una urna desenterrada recientemente en Corinto.
Eso le había dado de comer, eso, la materia en la que él era un experto y de la que él había hecho su propia especialidad, enseñándola durante años y años, anteponiéndola a importantes programas de investigación y colaborando como consultor con las mayores instituciones mundiales dedicadas a la conservación de la cultura clásica.
Todo esto hasta que la carga de ser rector lo proyectó en una nueva dirección, muy organizativa y muy poco cultural, aunque con la halagüeña contrapartida del poder. Desde entonces se contentaba con seguir los proyectos de los demás, consultar las publicaciones nuevas sobre el tema y participar en seminarios cuando podía.
Aquella noche no tenía sueño, y, sentado en la barra del bar del hotel, disfrutaba meditabundo un güisqui añejo de pura malta. Era el único cliente allí, a pesar de que no era demasiado tarde. El dependiente estaba dando brillo por tercera vez a los vasos de cristal. Las luces débiles y el tinte de madera gastada que caracterizaba la decoración le transmitían tranquilidad, y hacían que se sintiera muy a gusto.
Iba a tomar otro sorbo de licor cuando, inesperada e invencible, la fragancia de un perfume increíblemente femenino lo envolvió, cogiéndole completamente al desprovisto y dejándolo aturdido por un instante. Se quedó paralizado, como si se hubiera vuelto de piedra, y el perfume lo sumergió del todo. A su izquierda había aparecido una mujer muy bien vestida, de maneras elegantes y seguras, que, de pie, algo alejada de la barra, hizo su pedido:
—Un jerez, por favor.
Su voz era cálida, de contralto, perfectamente controlada, como de una persona acostumbrada a hablar en público, a un público culto y atento.
McKintock la miró por el rabillo del ojo, intentando no mostrar ningún interés.
La mujer lo ignoraba completamente. Era de mediana estatura, de piel clara, y pelirroja, con el pelo recogido con una pinza de color de marfil. Su silueta tenía proporciones muy femeninas.
Llevaba un traje escocés de exquisita factura, con la falda adherente hasta las rodillas, perfecta, los zapatos de charol marrón oscuro, con tacón alto y sutil, las medias negras. La chaqueta cubría una camiseta blanca con un escote evidente pero comedido. En la solapa un broche dorado en forma de «C» destacaba con sutileza. Llevaba un collar de oro finamente trabajado, y unos pendientes con un generoso brillante iluminaban con mil luces los lóbulos de sus orejas.
Su expresión era amable, y su cara era de rasgos delicados, pero bien definidos. Sus ojos, de color verde claro, acompañaban la nariz bien proporcionada y levemente aguileña. Los labios sutiles, pero no demasiado, estaban a tono con el mentón, apenas marcado.
Maquillaje ligero de color pastel. Solo alguna sombra sutilísima de arrugas en la frente y en las mejillas de la mujer, seguramente cercana a los cincuenta años.
El dependiente le sirvió el jerez, posando la copa en la barra del bar sin hacer el mínimo ruido, y desapareció en el local de servicio detrás de la vitrina del bar.
La mujer alargó la mano derecha, con dedos largos y finos y con una manicura exquisita, las uñas esmaltadas de madreperla, y cogió delicadamente el vaso. Mientras lo levantaba, McKintock no pudo retenerse, quizá embriagado por ese perfume y esa visión, y levantó también su vaso, diciendo con voz mesurada:
—¡Salud!
Ella giró levemente la cabeza en su dirección, y al mismo tiempo inclinándola hacia delante. Esbozó una leve sonrisa y respondió sin inflexiones de la voz:
—Salud.
Después volvió a mirar delante de ella y bebió un pequeño sorbo de su licor, mientras McKintock se tragaba de una sola vez todo lo que le quedaba del suyo.
Y se quedó así, con el vaso vacío en la mano, dándose cuenta solamente entonces de que se había bebido tres cuartos de su contenido de un solo trago. El güisqui lo estaba inundando de un calor agradable, y el perfume de la mujer lo embriagaba y despertaba en él sensaciones olvidadas mucho tiempo atrás. Y, sobre todo, ella estaba allí, a un metro de distancia, increíblemente atractiva y perfecta, aquella que podría haber sido su mujer ideal, si alguna vez él hubiera pensado que había un tal prototipo.
Sin ni siquiera darse cuenta de lo que hacía, dejó el vaso, bajó del taburete y dio un paso hacia la mujer, la sonrió y tendió amigablemente su mano, diciendo tímidamente:
—¿Me permite? Soy Lachlan McKintock.
Ella posó su copa, se giró hacia él y le dio la mano con elegancia.
—Cynthia Farnham, es un placer.
—Cynthia... —McKintock se quedó atónito. Después siguió, con voz baja y tranquila—: Es uno de los apodos de la diosa Artemisa, hija de Zeus y de Leto, hermana gemela de Apolo. Nació en la isla de Delos, en la cima del monte Kynthos, del que deriva el nombre Cynthia. Diosa de la luna, era extremadamente bella y fue una de las divinidades más amadas de la Antigua Grecia. Y... —dejó de hablar, incierto.
Mientras él hablaba, Cynthia había empezado a sonreír, complacida.
—¿Y...? —le urgió inclinando la cabeza ligeramente hacia la izquierda.
Ahora ya McKintock no podía echarse atrás. La suerte estaba echada.
—... espero no tener el mismo final que Acteón. Era un príncipe de Tebas que, cuando fue a cazar, descubrió a Artemisa mientras ella se daba un baño, desnuda. Se escondió y se quedó observándola, pero estaba tan fascinado que, sin darse cuenta, pisó una rama. El ruido lo descubrió, y Artemisa se sintió tan ultrajada por la mirada fija de Acteón que le lanzó agua mágica y lo transformó en un ciervo. Sus perros creyeron que era una presa y lo hicieron pedazos, matándolo. —Hizo una pausa, vacilante, y luego repitió—: Espero no tener el mismo final que Acteón...
Ella rio, divertida.
—No veo perros por aquí.
McKintock respiró, aliviado, y rio a su vez, después, retomó la palabra en un tono confidencial:
—Uf, por esta vez estoy a salvo. Discúlpeme si la he molestado —dijo, y volvió a su taburete.
—No hay de qué excusarse. A mí también me gusta charlar relajadamente, después del día que he tenido. ¿Lachlan, ha dicho? ¿Cuál es su origen?
McKintock se relajó.
—Es un nombre gaélico, y parece que significa «proveniente del lago», o, a lo mejor, «guerrero belicoso».
—Prefiero la primera acepción. ¿Qué opina usted?
—Ciertamente. Estoy de acuerdo. —McKintock se sentía realmente a gusto hablando con Cynthia. Era agradable conversar con ella, y tanto o más encontrar inmediatamente puntos en común. ¡Hacía mucho tiempo que sus relaciones con los demás consistían únicamente en silencios estresantes, decisiones amargas y pomposos discursos públicos!
McKintock propuso a la mujer:
—¿Qué le parece si nos sentamos? —Sugirió, señalando un agradable espacio anexionado al bar, con mesas bajas y cómodos sillones.
Ella miró el reloj y estimó la propuesta durante un momento, cosa que angustió a McKintock, hasta que dijo:
—Claro, todavía es pronto.
Cogió su copa y se dirigió, junto con él, hacia el salón. Se instalaron uno enfrente del otro, con una mesa baja entre los dos.
Ella bebió un sorbo de jerez; McKintock, que no tenía ya nada que beber, se giró hacia la barra del bar e hizo un gesto al dependiente, que acababa de volver. El camarero llegó rápidamente y McKintock se dirigió de nuevo a Cynthia:
—¿Puedo permitirme invitarle a algo? ¿Le apetece picar algo, salado o dulce? ¿Un helado?
Ella reflexionó y luego se decidió:
—¿Por qué no? Algo salado, gracias.
McKintock pidió una tónica, y el camarero se fue a preparar todo.
Cynthia cruzó las piernas y asumió una pose poco espontánea.
—¿A qué se debe su presencia en Birmingham? —le preguntó.
—He venido por la conferencia sobre la mitología griega. Soy profesor de Letras Clásicas y quiero mantenerme al día.
—Ah, entiendo. Por eso sabía todo de Artemisa. Pero... —añadió con algo de malicia— ¿y si le hubiese mandado un cerdo salvaje?
Eso fulminó a McKintock. Se puso rojo hasta la punta del pelo, sintiéndose un perfecto imbécil. Cynthia sabía todo de Artemisa, ¡todo! Había estado jugando con él hasta ese momento, y él no se había dado cuenta.
—Habría acabado como Adonis, muerto por el cerdo salvaje que le envió Artemisa —constató, avergonzado. Después tuvo una idea.
—Pero era lógico: ¿quién mejor que la diosa en persona podría conocer sus propias leyendas?
Cynthia sonrió, halagada.
—Esta vez seré magnánima Sobre todo porque esta diosa se ocupa de inversiones, más que de culebrones del Olimpo.
McKintock sonrió ahora, y se sintió feliz de haberla conocido. Era una mujer culta e inteligente, increíblemente fascinante.
El camarero trajo las cosas. Como Cynthia había acabado su jerez entre tanto, McKintock la miró interrogativo, y ella pidió:
—Una tónica para mí también, por favor.
Comenzaron a picotear los aperitivos, que eran muy diversos y sabrosos. Por algún momento estuvieron en silencio, hasta que McKintock le preguntó:
—¿Así que inversiones? Interesante. Debe ser un trabajo de gran responsabilidad.
—Efectivamente —confirmó ella—. Hay que considerar que quien decide investir espera tener beneficios, o al menos conservar el capital investido, en el peor de los casos. Eso depende del perfil de riesgo del inversor. Cuanto más alto es el riesgo, y entonces hablamos de invertir mayoritariamente en acciones, mayores pueden ser los beneficios, con la condición de que la inversión sea a un plazo de, por lo menos, cinco años. Este período es suficientemente largo para permitir que las acciones aumenten de valor en el tiempo, aunque estén sometidas a fuertes variaciones a corto plazo ligadas a los altibajos del mercado. Lo que cuenta es la tendencia, en este caso, porque si las acciones son de las llamadas sanas, su valor aumentará irremediablemente, excepto en caso de guerras, revoluciones, o perturbaciones a nivel nacional o mundial. Si el inversor está razonablemente seguro de no necesitar el dinero invertido, al menos por la duración mínima necesaria para este tipo de operaciones, es muy probable que después de algunos años se encuentre con unos beneficios significativos. Cierto, nadie conoce el futuro, por lo que el riesgo de perder dinero existe, es real, pero la economía presenta ciertos movimientos cíclicos que permiten hacer previsiones razonables e invertir en consecuencia.
Mientras tanto el camarero había llevado la tónica para Cynthia, que bebió un sorbo y continuó:
—El extremo opuesto es el riesgo bajo, es decir, la inversión en valores de renta fija. En ese caso, el horizonte temporal es mucho más breve; puede ser incluso menor de un año. Estos valores, de hecho, dan un rendimiento bajo pero seguro, por lo que son aconsejables para quienes no quieren arriesgar nada, se contentan con pocos beneficios y saben que tendrán el capital disponible cuando lo necesiten.
Entre los dos extremos están las inversiones mixtas, en las que se elige invertir una parte del capital en acciones y una parte en valores fijos, en proporciones variables según la disposición al riesgo. De este modo es razonable esperar que, si una parte de la inversión no va bien durante un cierto periodo, la otra sí lo haga, lo cual deja al inversor más tranquilo. Mi trabajo es guiar al inversor para que elija la forma más apropiada para él. Como es el dinero del cliente lo que se arriesga en la operación hay mucha competencia, y hacen falta mucha conciencia y mucho sentido de la responsabilidad al aconsejar un tipo de inversión u otro. El error no está permitido. O mejor, no se pueden cometer dos errores, porque después del primero debemos cambiar de trabajo.
Tomó otro sorbo de tónica y le miró:
—Le estoy aburriendo, ¿verdad?
McKintock la escuchaba fascinado durante todo este tiempo. Esa voz cálida que exponía con tanto dominio conceptos áridos como los de las finanzas, esos ojos verdes que miraban lejos mientras hablaba, lo habían hechizado completamente.
—No, para nada —respondió convencido—. Es un tema muy interesante. He hecho algunas inversiones, como muchos, pero debo reconocer que no he conocido a nadie que me hablara de ello como usted lo acaba de hacer.
Ella cogió una galleta salada y le preguntó alegremente:
—¿Y cómo van sus inversiones? —comenzando a mordisquear la galleta; con pimiento y anchoas, muy rica.
McKintock bebió algo de tónica mientras reflexionaba y respondió:
—A decir verdad, no lo sé. Ahora que lo pienso, hace mucho que no me ocupo de ello. Quién sabe cómo va mi dinero. Intentaré controlarlo un día de estos.
Ya..., un día de estos. Como para muchas otras cosas, ese día no llegaría nunca, ocupado como estaba con su trabajo y distanciado, inconscientemente, de todo lo que no tenía nada que ver con la universidad. De repente se dio cuenta de que había dejado demasiadas cosas por su cuenta, sin su control. Las amistades, las inversiones, su soledad.
La soledad.
Sintió, hasta lo más profundo de su alma, lo solo que estaba. Y desde cuánto tiempo lo estaba.
En ese momento McKintock se vio a sí mismo. Vio en lo que se había convertido. Un personaje potente y prestigioso de cara al mundo.
Y un miserable en el ámbito personal.
La miró fijamente a los ojos.
—Me preguntaba... —empezó dubitativo— me preguntaba si... —se interrumpió de nuevo—, me preguntaba si podría ser tan amable de ocuparse de mis inversiones —concluyó casi susurrando.
Cynthia lo miró, asimismo, y mientras él hablaba, leyó en sus ojos lo que llevaba dentro. Leyó la soledad, y la estatura de la persona.
No lo dudó ni un segundo.
—No me apetece dormir sola esta noche.
Lo dijo con tal naturalidad que McKintock no se dio cuenta del significado real de sus palabras.
Solo tras algunos instantes lo comprendió, y una fortísima emoción se apoderó de él. Se le humedecieron los ojos, y con los labios temblando alargó una mano para tomar delicadamente la de ella, que le sonrió con naturalidad.
Cogieron sus vasos y se dirigieron al ascensor, cogidos de la mano.
El camarero los vio marcharse.
«Guau, qué velocidad», pensó.
Miró con perplejidad el plato que estaba sobre la mesa.
«¿Habrán sido los aperitivos?».
La habitación de Cynthia era muy similar a la suya, amplia, con cama de matrimonio, un armario grande, un escritorio cómodo y sillones para relajarse. La televisión vía satélite y el bar eran accesorios suficientes para el ocupante. La decoración era cuidada, como correspondía a un hotel de máxima categoría como aquel. Los cuadros en las paredes representaban paisajes de Yorkshire, con páramos verdes poblados de brezo continuamente agitados por el viento.
El baño era muy acogedor, con los sanitarios novísimos y perfectamente higienizados. La ducha lujosa con cabina de cristal invitaba a usarla, y Cynthia empezó a prepararse enseguida. Se quitó la pinza del pelo para liberarlo, moviendo la cabeza a izquierda y derecha para desenredarlo. Le llegaba a los hombros, y revelaba un sofisticado corte escalonado. Se quitó la chaqueta y la colocó cuidadosamente en la percha. No se quitó los elegantes zapatos. Aún no. Cuando bajó la cremallera de la falda McKintock se sintió desvanecer, y para esconder su reacción le preguntó si podía ir a su habitación a coger sus efectos personales.
En cuanto salió de la puerta, con la frente empapada en sudor y el corazón batiendo salvajemente, se preguntó si no estaba cometiendo una locura. Mientras avanzaba por el pasillo con paso mecánico y cogía el ascensor para bajar al primer piso, donde estaba su habitación, se acordó de que ya no estaba casado. Estaba divorciado desde hacía años, y debía considerarse un hombre libre para poder buscar otras oportunidades. Metió rápidamente en la maleta una muda, un traje planchado y los accesorios para la higiene personal, luego cerró la puerta y se dirigió tranquilo hacia el segundo piso, habitación 216.
Llamó, pero no hubo respuesta. Movió la manija y vio que Cynthia había dejado la puerta abierta para él. No era un sueño, entonces, lo que estaba viviendo.
Entró y sintió el sonido del agua de la ducha. Dejó la maleta al lado del armario y vio que la puerta del baño estaba abierta.
Y a través de ella vio a Cynthia.
Dentro de la cabina de cristal, bajo el masaje tranquilo del agua calentísima, se pasaba una esponja llena de espuma por el pecho, bajo los senos generosos, por el estómago y por el abdomen. Estaba girada tres cuartos respecto a la puerta, con la pierna izquierda ligeramente desviada de la rodilla para abajo. Ella lo vio y no se movió ni un milímetro. Le sonrió y empezó a enjabonarse los brazos, las axilas, los lados.
McKintock habría querido encontrar la fuerza para separarse de aquella visión, al menos por una cuestión de respeto, pero no fue así.
Era bellísima. Maravillosa.
Permaneció como encantado, observando ese cuerpo magnífico, lleno e increíblemente sensual.
Ella empezó a pasar la esponja por las ingles, lentamente, metódicamente, y a echar para atrás la cabeza rítmicamente.
La mirada de McKintock siguió los movimientos irresistibles de la esponja, con los ojos fuera de las órbitas, incapaz de moverse.
Hasta que se dio cuenta de que ella lo estaba mirando, sonriente y burlona.
Cynthia llenó de agua el tapón del gel de ducha y se lo lanzó por del techo abierto de la ducha.
McKintock se despertó de golpe, como tocado por una descarga eléctrica, y enrojeció completamente de la vergüenza. Comprendió cómo debió sentirse el pobre Acteón de la leyenda. ¡Oh, Artemisa! ¿Cuántos hombres has destruido con tu belleza? Ahora yo también me he mojado con el agua mágica: ¿me transformaré en ciervo?
Cynthia echó una carcajada y se pasó la esponja rápidamente por la espalda, los glúteos y las piernas, luego se enjuagó abundantemente girando bajo la ducha y pasándose los dedos entre los cabellos para eliminar todo el champú. Cerró el grifo y dejó que el agua resbalase por su cuerpo, se cepilló el pelo y finalmente abrió lentamente la cabina, salió y se puso de espaldas para ponerse el albornoz que McKintock sujetaba para ella.
Se lo puso y se dio la vuelta. La sintió cálida, perfumada de gel de ducha de lavanda, con el pelo mojado y la piel congestionada por el agua calentísima. Terriblemente deseable.
Se movió para salir del bajo; McKintock no consiguió resistir y le apoyó las manos en los hombros, plantándose de frente a ella sin saber bien qué hacer. Cynthia lo miró con cara de reproche:
—¡La ducha!
Él soltó su presa y la dejó pasar, descorazonado.
Cynthia salió del baño, se ató el cinturón del albornoz y cogió el secador de su maleta, después volvió a entrar y empezó a secarse el pelo delante del espejo parcialmente empañado.
McKintock salió entonces y se desnudó, dejando su ropa en un espacio libre del armario, y las gafas en el escritorio. Preparó un pijama en el lado izquierdo de la cama.
Con cincuenta y ocho años cumplidos estaba bastante en forma. Como buen escocés comía poco, además le gustaba caminar rápidamente durante largos periodos, sobre todo dentro de la estructura universitaria. Usaba el coche solo cuando era indispensable, y esto le había ayudado a mantener un buen tipo. Solo un ligero esbozo de grasa en aquel hombre magro de mediana estatura, con el pelo gris y la mirada penetrante, de ojos castaños.
Entró en la ducha con una toalla alrededor de la cintura, y cuando la quitó y abrió el agua permaneció girando hacia la pared.
Cynthia no se dignó a mirarlo durante todo el tiempo. Siguió usando el secador con mano segura, con un resultado final envidiable. A pesar de la edad, su pelo era voluminoso y brillante. El tinte reproducía fielmente el que había sido su color original, solo parcialmente manchado de blanco si el rojo oscuro artificial no lo hubiese cubierto perfectamente, y sin dejar ver ni un milímetro de raíces.
Volvió a llevar el secador a la habitación. McKintock todavía se estaba duchando.
Se quitó el albornoz, cogió el perfume del neceser y disparó el aerosol repetidamente a su alrededor, creando una nube. Se introdujo en la nube y dio vueltas durante unos segundos, dejando que su cuerpo desnudo absorbiese aquella fragancia, después se puso un camisón de seda brillante de un ligero verde azulado que le llegaba hasta el muslo, sin ropa interior. Se sentó en un sillón, medio tumbada en una pose lánguida.
Tenía los brazos apoyados relajadamente sobre los reposabrazos, la cabeza apoyada en el respaldo e inclinada a la izquierda, la pierna derecha en ángulo recto y con el pie desnudo sobre la moqueta, con la pierna izquierda estirada hacia delante.
Las suaves temperaturas templaban agradablemente el ambiente de aquella noche de primavera.
Cynthia cerró los ojos, dejándose llevar por esa sensación dulce.
Después de un minuto McKintock salió del baño con el albornoz puesto y se dirigió hacia donde había dejado su pijama, pero durante el recorrido pasó por delante de Cynthia. La vio en el sillón, etérea como una ninfa, rosa como una flor maravillosamente nueva, y sintió su perfume mágico. Una descarga de adrenalina recorrió su cuerpo de los pies a la cabeza, y cayó de rodillas delante de ella. Posó sus dedos sobre su muslo derecho, delicadamente, apenas rozándola. La piel era extremadamente suave, cálida e hidratada. Recorrió unos centímetros con sus dedos, en dirección al tobillo, y después besó dulcemente la rodilla redondeada. Con la otra mano acarició el exterior del muslo derecho, y después movió la mano hacia el interior, besando primero un muslo y luego el otro. La seda del camisón resbalaba hacia arriba a medida que él avanzaba, hasta que la ingle quedó al descubierto. McKintock se encontró delante del pubis, cuyo pelo estaba cortado en forma de rectángulo formado con precisión geométrica, con el borde superior un centímetro por encima de la vulva y los lados verticales a dos centímetros de los labios mayores. Besó la cavidad de la ingle izquierda, y fue avanzando a lo largo de la semicircunferencia por encima del monte de Venus, besando cada tres centímetros hasta llegar a la ingle derecha. Apoyó ardientemente los labios sobre el clítoris, dudó, luego se limitó a besarlo, con sus labios ahora secos. La besó sobre el vientre, liso y tónico, y alrededor del ombligo, y después besó también este. Colocó sus manos sobre las costillas, le besó el estómago, luego el seno izquierdo, cálido y pleno, y pasó al derecho, frotando voluptuosamente la boca y la nariz.
En ese momento Cynthia abrió los ojos de golpe y con la mano derecha le aferró el pene, y sujetándolo como se sujeta una linterna, le hizo ponerse de pie, se levantó del sillón y maniobrando el pene como una palanca de mando hizo que McKintock se tumbara en la cama de través, con las piernas hacia abajo. Se quitó el camisón y se sentó a horcajadas encima de él, con el busto erecto, y con la mano izquierda manipuló sus labios grandes para facilitar la entrada del pene en su vagina, luego rodeó su cuello con sus dedos y empezó a moverse rítmicamente arriba y abajo. Cuando llegaba abajo del todo giraba el vientre hacia delante para frotar con el clítoris la piel de él. El ritmo era perfecto y regular, con el descenso más lento e intenso que el ascenso.
McKintock estaba como en un trance, y con las manos apoyadas en las rodillas de Cynthia la miraba con adoración extasiada. Ella se movía con una gracia y un dominio de sí misma tales que parecía una criatura divina. Mientras la acariciaba toda entera con la mirada, notó bajo las axilas dos cicatrices sutiles en forma semicircular, de forma idéntica. Al principio no comprendió, luego se acordó de que un cirujano amigo suyo le había contado que uno de los sistemas usados para implantar prótesis de silicona en el pecho era practicar un corte justo por debajo de la axila, para esconder la cicatriz. Así que ese era el secreto de esos senos tan llenos y sensuales. McKintock no se sintió decepcionado. Al contrario.
«¡Qué más da!», pensó. Si ese era el resultado, era feliz de estar disfrutándolo.
Esos senos danzaban delante de sus ojos, mientras Cynthia se movía arriba y abajo con la mirada ausente y la boca abierta. Un gemido nasal bajo acompañaba el final de cada bajada, hasta que empezó a acelerar el ritmo, más rápido y más rápido, más rápido y más rápido, dando cada vez más fuertes golpes contra él, con el gemido que se había convertido en un «¡oooh!» gutural con cada golpe. Cuando los golpes alcanzaron una furia salvaje, con el cuerpo de Cynthia tenso hasta el espasmo y cubierto de sudor, ella separó sus manos del cuello de él y lanzó un grito agudísimo, estridente y prolongado, mientras su cuerpo se estiraba y se contraía rítmicamente por el orgasmo, e iba perdiendo la coordinación
McKintock había asistido incrédulo a aquella exhibición. Nunca en su vida había visto algo así. Ni siquiera sabía que una mujer pudiese ser capaz de todo eso.
Cynthia se calmó, el orgasmo terminó y su respiración volvió a ser regular. Lo miró a la cara, con los ojos que lanzaban rayos y dejó caer un golpe violentísimo en la mejilla izquierda.
—¡Imbécil! —exclamó, luego se separó de él y se dejó caer de espaldas en la cama, durmiéndose inmediatamente.
McKintock no movió un músculo y se quedó mirando el techo, humillado, con la mejilla que ardía como un carbón ardiente.
Había eyaculado en cuanto Cynthia había comenzado a moverse más rápido.
En medio de la noche.
Cynthia tenía el sueño ligero y se despertó inmediatamente, cuando su cerebro percibió un cambio en el ruido de fondo. Hasta ahora la habitación había permanecido prácticamente silenciosa, pero ahora una voz estaba murmurando algo.
Girando levemente la cabeza, Cynthia buscó el origen de aquella voz y, en la luz que habían dejado encendida, vio a McKintock hablando dormido. Todavía estaba tumbado como ella lo había dejado, con solo el albornoz abierto, y su timbre de voz se volvía más claro con cada palabra que pronunciaba: