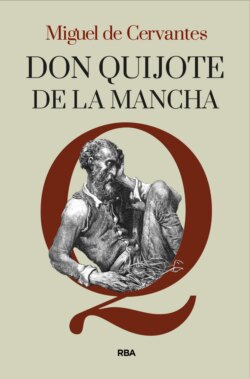Читать книгу Don Quijote de la Mancha - Miguel de Cervantes - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
HISTORIA Y POESÍA: EL RARO INVENTOR MIGUEL DE CERVANTES
ОглавлениеINFANCIA Y JUVENTUD
Alrededor de la vida de Cervantes se fue tejiendo, desde su primera biografía, la de Gregorio Mayans en 1738, un envoltorio de suposiciones y conjeturas que la empañaron o desvirtuaron, adornándola con los ropajes del genio espontáneo y autodidacta, del filósofo escéptico, del héroe patriótico, del cristiano ejemplar, erasmista o contrarreformista, del descendiente de judíos conversos, del ortodoxo y del heterodoxo, del humanista cínico. Como siempre, la verdad se esconde entre todas esas máscaras, sin identificarse con ninguna. Los hechos documentados de la vida de Miguel de Cervantes son pocos y son como los nudos de una red, unidos por un hilo delgado y separados por agujeros, algunos de muchos años. Lo único cierto es que dejó una obra revolucionaria en muchos sentidos, vanguardista en su tiempo y vigente en el nuestro, una obra en la que aún vibra su voz jovial y ponderada, descreída y comprensiva, irónica y mordaz. Cervantes aún se deja oír en uno de los libros más portentosos y cordiales de la literatura universal, el Quijote, y esa voz que cambió para siempre el arte de contar historias lleva cuatrocientos años cautivando a millones de lectores.
Nació Miguel de Cervantes en Alcalá de Henares en el otoño de 1547, quizá el 29 de septiembre, día de San Miguel, lo que explicaría que se lo bautizara el 9 de octubre con el nombre del santo del día. Fue el cuarto hijo del matrimonio de Rodrigo de Cervantes y Leonor de Cortinas, ambos pertenecientes a familias de economía holgada, puesto que el padre de Rodrigo fue un abogado prestigioso que desempeñó cargos relevantes (juez, corregidor, alcalde), mientras que los padres de Leonor eran terratenientes. Sin embargo, este desahogo económico no alcanzó a la familia Cervantes de Cortinas, que casi siempre estuvo acosada por las deudas y vivió entre apuros financieros. La causa última fue la sordera que sufría Rodrigo y que, siendo un serio obstáculo para seguir estudios superiores, lo redujo al ejercicio de una cirugía elemental consistente en practicar sangrías, curar apostemas y enderezar luxaciones, poco más. Ni el oficio de cirujano romancista (el que no sabía latín) ni la sordera aseguraban un buen partido, por lo que la familia de Leonor, disgustada, se distanció de la pareja. De este modo, el niño Cervantes mantuvo más relación con su familia paterna: con su tío Andrés, alcalde de Cabra, o con su tía María, que tuvo una hija con un gitano a la que Cervantes evocará en La gitanilla.
Cuando Miguel tenía cuatro años, en 1551, su familia, que había crecido con el nacimiento de Rodrigo, se trasladó a Valladolid en busca de una prosperidad que en Alcalá no llegaba. Pero nada fue fácil con una minusvalía y cinco hijos a cargo, a los que vino a sumarse, en 1552, la pequeña Magdalena. Para ir tirando, el cirujano debió pedir préstamos que no estaba en condiciones de devolver, a causa de lo cual, en los dos años de estancia vallisoletana, se registraron hasta tres ingresos en la cárcel por impagos. Pero no todo fue adverso: en la ciudad del Pisuerga entabló Rodrigo amistad con un actor de la compañía teatral de Lope de Rueda, Alonso Getino de Guzmán.
En la primavera de 1553 regresaron a Alcalá y, tras el verano, Rodrigo se mudó a Córdoba, donde podía contar con la ayuda de su padre, instalado como gestor público en la capital. Fueron tres años de residencia cordobesa, pero no se tiene la certeza de que con Rodrigo viajaran Leonor y sus seis hijos. En 1556 murió el abuelo Juan y, con su deceso, se perdió la pista de su hijo Rodrigo, cuya prole había aumentado en 1554 con el benjamín Juan. Reapareció en octubre de 1564 en Sevilla, donde gestionó el alquiler de unas casas que pertenecían a su hermano Andrés. Con él estaba su hija Andrea y acaso también el resto de la prole. Para entonces, Miguel ya era un adolescente de diecisiete años en el que se despertaba la vocación literaria, quizá alentada desde el colegio de los jesuitas de Sevilla, si bien su asistencia no está probada. Allí pudo coincidir con el futuro secretario de Felipe II, Mateo Vázquez, pero Miguel también pudo conocerlo por otra vía: Nicolás de Ovando, el amante de su hermana Andrea y padre de su sobrina Constanza, que vivió con el escritor hasta sus últimos días. En el otoño de 1566 la familia Cervantes se trasladó a Madrid y, gracias a la herencia materna que recibió Leonor, encontró alivio su precaria economía. Rodrigo actuó entonces de prestamista y participó en transacciones financieras con varios socios, los italianos Pirro Bocchi y Francesco Musacchi, y el antiguo actor Alonso Getino, en esos momentos alguacil de la corte.
En Madrid, Miguel asistió al Estudio de la Villa, regentado por el humanista López de Hoyos, y empezó a frecuentar a poetas y jóvenes aspirantes al Parnaso, como su compañero en el Estudio, Luis Gálvez de Montalvo, o Gabriel López Maldonado. A sus veinte años, Cervantes hizo sus primeros escarceos literarios en la poesía y con fortuna suficiente como para que López de Hoyos incluyera cuatro poemas suyos en la relación de las exequias de Isabel de Valois que publicó en 1569, en las que alude a Miguel como su «caro y amado discípulo». Pero apenas iniciada esa incipiente carrera poética, Cervantes desapareció súbitamente para reaparecer en diciembre de 1569 en Roma.
ITALIA, HUMANISMO Y MILICIA
Ese extraño fundido en negro obtuvo una explicación en la segunda mitad del siglo XIX con el hallazgo en el archivo de Simancas de una orden de busca y captura (una provisión real dirigida a un alguacil) de un «Miguel de Cervantes» que había herido a un tal Antonio de Sigura, delito por el que se lo condenaba a la amputación de la mano derecha y al destierro por diez años. Sin embargo, nada asegura que el Miguel de Cervantes prófugo de la justicia fuera nuestro escritor. Existe otro motivo para que Cervantes abandonara España y tiene que ver con la visita a Madrid, en octubre de 1568, del jovencísimo monseñor Giulio Acquaviva —este contaba entonces veinte años y le faltaban dos para recibir el capelo cardenalicio—, quien acudió con la misión de transmitir las condolencias papales a Felipe II por la muerte del príncipe Carlos. Cervantes debió de ser presentado a Acquaviva y este, aficionado a las letras, bien pudo ofrecerle entrar a su servicio para facilitar, con su traslado a Italia, el contacto directo con el foco de emanación de la cultura humanística. Si esto fue así, Cervantes partió de España hacia diciembre de 1568 ya en calidad de camarero (o ayuda de cámara) de Acquaviva, como recordará en La Galatea. Pero un año en semejante empleo le debió de parecer suficiente.
A finales de 1569, Miguel pidió a su padre que le remitiera una Información de limpieza de sangre —equivalente a un certificado de penales—, sin duda porque iba a cambiar de ocupación. En ese documento, Rodrigo afirmaba que su hijo era legítimo y no descendía de moros ni judíos, lo que certificaron tres testigos ya conocidos: Getino de Guzmán —que hubiera comprometido su condición de alguacil si Cervantes fuera el perseguido por la justicia— y los dos negociantes italianos Bocchi y Musacchi. Miguel no tardó mucho en optar por la vida militar, y se alistó en los Tercios a mediados de 1570, muy a tiempo para participar en la confrontación naval más célebre del siglo XVI, la de la Santa Liga cristiana comandada por don Juan de Austria y la temible armada del Imperio otomano en el golfo de Patrás (que con el de Corinto formaba el antiguo golfo de Lepanto), sobre el Peloponeso.
La batalla de Lepanto fue para Cervantes la culminación de su carrera militar y siempre se enorgulleció de haber vivido «la más alta ocasión que vieron los siglos», en la que se puso freno a la expansión turca en el Mediterráneo. No fue el único escritor presente, ni el único Cervantes. A bordo de las trescientas naves cristianas iban su amigo López Maldonado, Pedro Laynez, el capitán Rey de Artieda o Cristóbal de Virués, pero también su hermano Rodrigo, que había llegado a Italia en julio en la compañía de Diego de Urbina, a la que se había incorporado Miguel. El hermanastro del rey, don Juan de Austria, llegó a Nápoles el 8 de agosto para tomar el mando y el 23 zarpó la escuadra española rumbo a Mesina para reunirse con las naves venecianas y romanas. Cervantes y su hermano habían embarcado en la galera Marquesa y navegaban hacia el Mediterráneo oriental, al encuentro de la armada turca. El 7 de octubre, al despuntar el sol, se produjo el avistamiento y se inició la batalla. El escritor tenía fiebre, pero insistió en permanecer en cubierta, en la proa (el «lugar del esquife»), uno de los lugares más expuestos a las flechas y el fuego enemigos, cosa que comprobó en sus carnes al recibir tres disparos de arcabuz, dos en el pecho y uno en el brazo que le inutilizó la mano izquierda.
Tras una convalecencia de meses, Miguel se reincorporó a la vida militar en abril de 1572 y, hasta 1575, participó como «soldado aventajado» en varias campañas marítimas, como la fracasada toma de Navarino, la conquista de Túnez o la defensa de La Goleta. Esas operaciones las narró en el Quijote a través del personaje de Ruy Pérez de Viedma, el capitán cautivo que logra huir del infierno de Argel y que llega a la venta acompañado de su amada Zoraida. Cuando Cervantes no estaba en campaña, pasaba el tiempo acuartelado en Nápoles o Sicilia.
En el verano de 1575, Miguel y Rodrigo decidieron volver a España, antes de lo cual el primero pidió cartas de recomendación a don Juan de Austria y al duque de Sessa con el fin de solicitar un ascenso en el escalafón militar. Embarcaron a primeros de septiembre en Nápoles en la galera Sol. Un par de semanas después, muy cerca de la costa catalana, el barco fue asaltado por dos galeotas de piratas berberiscos que mataron al capitán y capturaron a los tripulantes, destinados a las subastas de esclavos en Argel o a engrosar el contingente de cristianos por los que se exigía un rescate. Las cartas que llevaba Cervantes hicieron creer a los corsarios que habían atrapado a un pez gordo por el que obtendrían un rescate suculento. Los 500 escudos en que tasó su liberación Dalí Mamí —uno de los corsarios, que se quedó a Miguel como botín— estaban muy lejos de poder ser satisfechos por su familia. Se abrió entonces un periodo de duro cautiverio que se prolongó cinco interminables años.
APRENDIZAJES DEL CAUTIVERIO
Esos años argelinos fueron, tras Italia humanística y la milicia, la penúltima gran escuela de experiencia para Cervantes (la última serían los casi cuatro lustros como recaudador en Andalucía). Él formaba parte del grupo de esclavos europeos, pero, como cautivo de rescate, podía estar relativamente seguro y quizá moverse por la ciudad internacional, abigarrada y bulliciosa, donde se mezclaban mercaderes y limosneros con turcos ricos y buscavidas. La convivencia de Cervantes con aquella sociedad multilingüe en la que el islam no reprimía la práctica discreta de otros cultos religiosos —los prisioneros católicos podían celebrar sus misas— ni la moral sexual reprimía usos pecaminosos para un cristiano, marcó profundamente al escritor, quien regresó literariamente varias veces a esa etapa. Durante su secuestro no cesó de luchar por su libertad y la de sus compañeros de fatigas. Habían pasado poco más de tres meses desde su captura cuando, en enero de 1576, Cervantes protagonizó el primer intento de evasión, frustrado porque el guía musulmán que conducía a los cristianos fugados a Orán los abandonó a su suerte y no tuvieron más remedio que regresar. Entretanto, sus padres Rodrigo y Leonor habían tenido noticia de la suerte aciaga de sus dos hijos e hicieron esfuerzos por reunir el dinero exigido para el rescate. En abril de 1577 llegaron a Argel tres padres mercedarios con la misión de redimir cautivos, pero no pudiendo hacer frente a la suma que pedían por Miguel, este exigió que liberasen a su hermano Rodrigo, con el que había trazado el plan de su segundo intento de fuga. Era mayo y Cervantes se refugió, junto a otros catorce cautivos, en una gruta a las afueras de Argel, en el jardín del alcaide (hoy un atractivo turístico en Belouizdad), en espera de que los recogiera una fragata mallorquina que había de conseguir Rodrigo, pero el problema fue que este no pudo abandonar Argel hasta agosto debido al nombramiento del renegado veneciano Hasán Bajá (o Hasán Agá) como nuevo bey de Argel. La larguísima espera concluyó cuando fueron delatados por el jardinero. Cervantes asumió toda la responsabilidad, lo que a punto estuvo de costarle la vida porque se lo sometió a un simulacro de ahorcamiento. La esperanza del bey Bajá de obtener un rescate abultado debió de librarlo de la muerte, aunque el veneciano elevó el rescate a la suma inalcanzable de 1.000 escudos de oro.
Entre los cristianos redimidos en 1577 estaba Antonio de Toledo, aficionado a la poesía y amigo personal de Mateo Vázquez, el secretario de Felipe II. A través de él, Cervantes vio la oportunidad de hacer llegar a Vázquez una carta en verso en la que refería su participación en Lepanto y su posterior infortunio para rogar al rey una intervención que liberara a los súbditos españoles:
Del amarga prisión, triste y escura, / adonde mueren veinte mil cristianos, / tienes la llave de su cerradura. // Todos, cual yo, [...] te están rogando / vuelvas los ojos de misericordia / a los suyos, que están siempre llorando.
Esta Epístola a Mateo Vázquez no surtió efecto y Cervantes hubo de perseverar en alcanzar la libertad por sus propios medios.
Las otras dos tentativas de evasión se saldaron también con un fracaso, una de ellas porque el moro al que había enviado Cervantes a Orán con una petición de socorro fue interceptado y empalado; la otra debido a las insidias de un dominico extremeño, Juan Blanco de Paz, quien movió los hilos para que un renegado florentino revelara al bey que el español iba a escapar de Argel en una fragata, pagada por el comerciante valenciano Onofre Ejarque, con otros sesenta cristianos.
A finales de 1579, Hasán Bajá tenía que volver a Constantinopla y decidió llevarse a Cervantes consigo. Venturosamente, el trinitario fray Juan Gil, que había recibido de la familia Cervantes 300 escudos de oro, llegó a Argel y, recaudando el resto del rescate entre los comerciantes cristianos, logró liberar a Miguel cuando ya estaba embarcado. Lo peor había acabado, o casi, porque aún tuvo que contrarrestar las ruines difamaciones de Blanco de Paz. Con ese fin, Cervantes solicitó, todavía en Argel, una Información sobre su conducta durante los cinco años de fatigas «para presentarla, si fuera menester, en Consejo de su majestad y requerirle haga merced», en sus propias palabras.
Esta Información de Argel es un documento precioso para conocer el carácter del escritor y los hechos de su cautiverio. Se elaboró entre el 10 y el 22 de octubre de 1580 y en él se recogen diversos testimonios que se muestran concordes en la cortesía y cordialidad del escritor, en la robustez de su fe cristiana, en su inteligencia y buen discurso, en su coraje y gallardía, en su generosidad y buen crédito en todo Argel y en que estaba «apartado de vicios y malos pensamientos», en alusión a la práctica de la sodomía de que lo había acusado Blanco de Paz.
REGRESOS Y PRIMERAS TENTATIVAS LITERARIAS
Ningún regreso es sencillo y el de Cervantes tampoco lo fue; a últimos de octubre de 1580, después de una ausencia de once años, y cargado con las deudas de su rescate, Miguel entró por el puerto de Denia y pasó un mes en Valencia, donde pudo conocer el dinámico mundillo teatral de la ciudad. Una vez en Madrid, su primer objetivo fue conseguir un puesto de funcionario, un empleo dependiente de la corona. Se sabe que en marzo de 1581 el excautivo viajó a Tomar, en Portugal, donde se encontraba Felipe II para prestar juramento, como nuevo monarca portugués, ante las Cortes, y se sabe que a Cervantes se le encomendó allí una misión que implicaba volver al Magreb (a Orán y Mostaganem), misión que aceptó y cumplió en los meses de mayo y junio sin más recompensa que cien escudos. Al mismo tiempo, Cervantes había reanudado su actividad literaria, integrándose en el círculo de jóvenes literatos protegidos por Ascanio Colona: Francisco de Figueroa, Gracián Dantisco, Pedro Padilla y viejos conocidos como López Maldonado o Pedro Laynez. En febrero de 1582 había empezado a escribir una novela pastoril, La Galatea, puesto que alude a ella en una carta de solicitud que le dirigió al secretario del Consejo de Indias, Antonio de Eraso. Para entonces, su amigo Gálvez de Montalvo ya había puesto punto final a un espécimen de ese género, El pastor de Fílida, lo que debió de espolear a Cervantes a probar suerte en un tipo de escritura artificiosa que satisfacía las demandas del gusto renacentista, el de la idealización bucólica.
En 1584 varios acontecimientos señalaron el curso de la vida del escritor. En septiembre nació Isabel de Saavedra, fruto de sus amores con la joven Ana Franca de Rojas, a la que pudo conocer en la taberna de la calle Tudescos de Madrid —Ana era la esposa del propietario—, donde se reunía el círculo de poetas. El otro hecho lo propicia la muerte, en marzo, de uno de ellos, Pedro Laynez, por lo que su viuda regresó a su pueblo, Esquivias. Allí acudió Miguel después del verano para ordenar los papeles del amigo y publicarlos, pero lo que se encontró en Esquivias fue un amor fulminante, el de otra muchacha, Catalina de Salazar, veintidós años más joven que él. Bastaron pocas semanas para decidirse, porque en diciembre de 1584 contrajeron matrimonio. En dos meses, el excombatiente se convirtió en padre y esposo y, en breve, en escritor, con la publicación en febrero de 1585 de La Galatea. Casi a la vez vendió al empresario José Gaspar de Porres dos comedias hoy perdidas, El trato de Constantinopla y La confusa. Pero aquel cúmulo de felices augurios fue un espejismo pasajero, de un par de años. En abril de 1587, Cervantes ya sabía que no iba a perseverar como dramaturgo y que iba a tener que abandonar el hogar familiar, razón por la cual concedió poderes notariales a Catalina para que se ocupara de la administración de la casa. Tras el verano recibiría el nombramiento como comisario de abastos, lo que le obligaba a trasladarse a Andalucía.
Treinta años después, en el prólogo de Ocho comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados (1615), Cervantes mencionó borrosamente su larga etapa como funcionario: «Tuve otras cosas en que ocuparme, dejé la pluma y las comedias» y recordaba que, antes de eso, es decir entre 1580 y 1587, compuso «hasta veinte comedias o treinta» que merecieron el aplauso del público en alguno de los corrales estables abiertos por algunas cofradías madrileñas, como el de la Pacheca, el del Príncipe o el de la Cruz. De aquellas comedias nos han quedado muy pocas, porque entonces los dramaturgos no se preocupaban de publicar sus obras después de vendérselas al director de una compañía (llamado «autor»). Entre las conservadas están El trato de Argel, que dramatiza el conflicto interior del esclavo Aurelio del que se enamora su ama Zara, y su mayor logro en esta etapa de su dedicación al teatro, La destrucción de Numancia. Es esta una tragedia que entusiasmó a los románticos alemanes e ingleses (a Goethe, a los hermanos Schlegel, a Shelley) y que, como imagen de la resistencia heroica de un pueblo asediado, se ha representado en coyunturas históricas difíciles, como los sitios de Zaragoza en la guerra de la Independencia o el del Madrid republicano en la guerra civil. En ella, los numantinos, cercados por las tropas de Escipión, aceptan el destino trágico que les anuncian las alegorías de la Guerra, la Enfermedad y la Muerte, y Cervantes acertó a transmitir vívidamente la denodada supervivencia dentro de los muros y la resuelta autoinmolación de la ciudad.
Ninguna relación guarda el aliento trágico-épico de La Numancia con la atmósfera idílica y postiza de La Galatea. Esta novela de pastores sublimados (enamorados, cultos y sensibles) es un tributo de Cervantes a la moda del bucolismo del Renacimiento que, por sus raíces clásicas en Teócrito y Virgilio, fue muy apreciada por los humanistas. El género, que armonizaba la dulzura de estilo con cierta enseñanza moral, lo había actualizado en Italia Jacopo Sannazaro en su Arcadia (1502), pero lo impulsó en España el portugués Jorge de Montemayor con Los siete libros de la Diana (1559) y lo consolidó Gaspar Gil Polo en su Diana enamorada (1564), títulos que Cervantes tuvo muy en cuenta, junto a uno de los evangelios de la doctrina neoplatónica: los Diálogos de amor de León Hebreo. El argumento de La Galatea, que discurre moroso en prosa y verso, es casi evanescente: la bella Galatea, que hermosea con su mera presencia las riberas del Tajo y es amada por el pastor Elicio, ha sido prometida en matrimonio por su padre al pastor portugués Erastro, lo que moviliza a Elicio y la cohorte de pastores para impedir el enlace. Como era propio del género, estos nombres enmascaran personas reales visibles para quienes estaban en el secreto; detrás de Damón, Tirsi, Siralvo, Meliso, Larsileo y Australiano podrían estar, respectivamente, Pedro Laynez, Francisco de Figueroa, Gálvez de Montalvo, Diego Hurtado de Mendoza, Mateo Vázquez y el mismísimo don Juan de Austria, mientras que el propio Cervantes podría ocultarse tras Lauso. La trama novelesca, con todo, quedó suspendida a la espera de una segunda parte que el escritor anunció reiteradamente pero que no llegó a publicar ni seguramente a escribir nunca.
EL COMISARIO CERVANTES
Desde la primavera de 1587, Cervantes estuvo en Sevilla, pero hasta septiembre no inició sus tareas como comisario del rey, a las órdenes del proveedor general Antonio de Guevara, cuya primera misión era abastecer de grano y aceite las galeras de la Armada Invencible, que, fondeada en Lisboa, se preparaba para invadir Inglaterra. Pronto comprobó Cervantes que aquel oficio de recaudador no era ninguna bendición. En septiembre acudió a Écija, donde, como consecuencia de las requisas del trigo de algunos clérigos, Miguel fuera excomulgado por el vicario general de Sevilla. Con la Iglesia había topado, pero su deber estaba por encima de tales contingencias y tuvo que volver a Écija muchas veces en los dos años siguientes, en idas y venidas por pueblos sevillanos o cordobeses como Castro del Río (donde recibió una segunda excomunión), La Rambla o Cabra. El cumplimiento de sus deberes le deparó denuncias y pleitos, y una nutrida experiencia sobre los recovecos de la conducta humana. En 1590 se le renovó a Miguel la comisión, ahora en Carmona, pero la lucha cotidiana con quienes se resistían a contribuir con la Hacienda a bajo precio no podía hacerle olvidar su sueño de trasladarse a las Indias.
El 21 de mayo de 1590 dirigió un memorial al presidente del Consejo de Indias en el que, apelando a su hoja de servicios, «suplica humildemente» se le haga merced «de un oficio en las Indias, de los tres o cuatro que al presente están vaccos [vacantes], que es el uno la contaduría del nuevo Reino de Granada, o la gobernación de la provincia de Soconusco en Guatimala, o contador de las galeras de Cartagena, o corregidor de la ciudad de la Paz». No se conformaba con fruslerías Cervantes, de modo que no extraña la lacónica desestimación de su demanda: «Busque por acá en qué se le haga merced». A las órdenes del nuevo comisario general, Pedro de Isunza, continuó requisando aceite, trigo y cebada en Utrera, Marchena, Úbeda, Baeza o Montilla, lugares donde dejó un reguero de denuncias por requisas abusivas o ventas ilegales de los productos incautados. A causa de una de ellas, en septiembre de 1592, fue encarcelado en Castro del Río. Isunza, que ya había sacado a Cervantes de algún brete, intervino a su favor y logró su liberación para regresar a sus tareas de comisario, seguramente a su pesar. Días antes de su arresto, el día 5, firmó un absurdo contrato con el autor Rodrigo Osorio por el que se comprometía a escribir seis comedias que fueran las mejores representadas en España al precio de cincuenta ducados. Semejante temeridad (o bravuconada), cuando Lope de Vega ya había adueñado en los escenarios, solo se explica por la fatiga del comisario y la ansiosa necesidad de volver a la escritura.
De hecho, es muy probable que por entonces Cervantes empezara a tantear la narración despojada de delicuescencias idealistas, para lo cual pudo recurrir a su propia memoria para urdir la Novela del capitán cautivo, un relato con trazas testimoniales que acabaría integrado en el Quijote. La representación verista pudo inspirarse en el costumbrismo de los pasos de Lope de Rueda, que con tanta admiración recordó en 1615, en los diálogos celestinescos (o humanistas, como el Viaje de Turquía) y hasta en el Lazarillo. El realismo corregía las inverosimilitudes del género pastoril, que seguía siendo de su agrado frente a los disparates y desmanes estilísticos de los peores libros de caballerías, que conocieron un nuevo auge en los años ochenta. Sin embargo, había otra fórmula narrativa que había ganado el interés de Cervantes porque aunaba el derroche inventivo y el deleite estético con lo didáctico y moral: la novela bizantina o de aventuras peregrinas, que lanzaba a sus protagonistas a un sinfín de lances emocionantes y peligros en un viaje por mar y tierra que concluía felizmente, tras superar toda clase de obstáculos, en Roma, con todo lo que de alegoría cristiana implicaba ese desenlace. El modelo tenía una cuna prestigiosa, la Historia etiópica de Heliodoro, una novela helenística del siglo III descubierta en 1534, que había suscitado la admiración de los humanistas europeos y había generado una serie de imitaciones, entre las cuales el último empeño del propio Cervantes: Los trabajos de Persiles y Sigismunda (1617). En la encrucijada de todos esos estímulos, el escritor hizo sus probaturas, de las que surgieron las novelas El amante liberal y La española inglesa, en las que compaginaba recuerdos de su cautiverio con un hilo narrativo bizantino.
Con todo, en 1593 siguió aceptando nuevas comisiones de cobro para abastecer los galeones que zarpaban hacia las Indias, una de Cristóbal de Barros, que era el proveedor general de la Flota de Indias. En marzo recogió trigo y cebada en diversos pueblos (Puebla de Cazalla, Paradas, Carmona, Utrera, Arahal, Marchena, Osuna, Morón y Villamartín), un trasiego que, junto a las varias denuncias que pesaban sobre su gestión, debía de apesadumbrar al escritor. Por si fuera poco, su madre Leonor falleció en octubre. Eran muchos años yendo y viniendo de Andalucía a Madrid, de brega con gentes de toda laya, desde jueces y clérigos a hidalgos venidos a menos, desde nobles reacios a contribuir con el fisco hasta labriegos pobres e inermes ante el Estado inmisericorde. El sueldo de alrededor de 400 maravedís diarios, generoso entonces, ya no compensaba de la vida itinerante, amén de que lo habitual era recibirlo con retraso. Pero sus días de funcionario real no habían acabado. En julio de 1594, el Consejo de Hacienda le encargó el cobro de alcabalas en el antiguo reino de Granada. Esta nueva comisión lo convirtió en un agente fiscal con autoridad pero también con riesgos, pues se hacía garante del cobro de los impuestos. Y de nuevo acudió a su cita con él la negra suerte. En 1595 había depositado miles de maravedíes recaudados en el banco sevillano de Simón Freire de Lima; como por ensalmo, desaparecieron el banquero y el dinero, y, aunque Cervantes ofreció su patrimonio para cubrir la deuda, resultó insuficiente. En septiembre de 1597, la Audiencia de Sevilla dictó orden de prisión contra él, que volvió a pisar la cárcel. Entonces ya no era un veinteañero brioso, como cuando estuvo recluido en Argel, sino un hombre de cincuenta años, en el umbral de la ancianidad.
Dice Cervantes en el prólogo del Quijote que la historia se «engendró en una cárcel» y bien pudo ser en la de Sevilla, donde permaneció hasta abril de 1598. Aquellos meses en la peor cárcel de España, donde se hacinaban dos mil reclusos, tuvo que ser una severa prueba para quien tanto había resistido. Cervantes dirigió al rey un pliego de descargo que obtuvo respuesta favorable: se ordenó su puesta en libertad y su comparecencia en Madrid para rendir cuentas ante el Tesoro, pero el juez sevillano dilató cuanto pudo la ejecución de la orden.
Una vez libre, el escritor se quedó en Sevilla el tiempo suficiente como para enterarse allí de la muerte de Felipe II el 13 de septiembre, en un momento en que el Imperio se hallaba sumido en una profunda crisis. En noviembre compuso un espléndido soneto satírico —«honra principal de mis escritos», dijo— al aparatoso catafalco que se levantó en memoria del rey difunto («¡Voto a Dios que me espanta esta grandeza / y que diera un doblón por describilla!»), que es asimismo un corrosiva reducción al absurdo de la grandeza imperial y sus sueños, en los que él había tomado parte como soldado. Pero no fue esa la única muerte de la que tuvo noticia en los meses siguientes, ni la que más le afectó, porque en mayo había abandonado este mundo Ana Franca, dejando dos huérfanas, una de ellas la hija de Cervantes, Isabel, que un año después, en agosto de 1599, entró al servicio de su tía Magdalena. Con Isabel de Saavedra, la familia aumentó y requirió la presencia de Miguel, pero quizá no fue hasta el verano de 1600 cuando dijo adiós a Sevilla, empujado, además, por la epidemia de peste bubónica que estaba castigando a Andalucía, y regresó a Esquivias junto a Catalina.
Lo que se llevó consigo de los trece años de estancia discontinua en Andalucía fue, amén de su experiencia sobre la condición humana, algunos relatos cortos a la manera italiana y la idea genérica del Quijote. La novela corta constituyó para él un laboratorio óptimo donde experimentar con los límites de lo verosímil y las añagazas de la ficción, corrigiendo lo que consideraba errores (la inmoralidad, la fantasía desmedida o la escritura monocorde) y ensayando injertos entre géneros. Así, tomó el modelo de la picaresca que acababa de obtener un éxito apoteósico en 1599 con el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán y lo convirtió en Rinconete y Cortadillo: la autobiografía degradante del malhechor sembrada de sermones morales quedó transformada en un relato en tercera persona sobre la vida cotidiana del hampa de Sevilla a través de dos ladronzuelos que se integran en una cofradía de ladrones dirigida por Monipodio. Sin homilías añadidas, Cervantes trazó en esta obra un cuadro social muy vivo, a la vez crítico y desenfadado, sin determinismo social ni más pesimismo que el que se desprende de la corrompida acción de la justicia. Esa versión de Rinconete y Cortadillo, junto a El celoso extremeño y La tía fingida (durante mucho tiempo considerada apócrifa), se conservó en una compilación literaria realizada hacia 1606 por el racionero de la catedral de Sevilla Francisco Porras de la Cámara a petición del cardenal Niño de Guevara, lo que permite cotejar esas primeras versiones más audaces con las que reelaboró en las Novelas ejemplares (1613).
En el bagaje sevillano pudo haber otras dos novelas cortas cuyo devenir las condujo al Quijote. Una se incrustó íntegra como un relato que el ventero encuentra en una maleta olvidada y que el cura lee para los huéspedes como solaz nocturno: El curioso impertinente. La otra es una conjetura crítica, porque se trataría del embrión de Don Quijote: la historia de un hidalgo de aldea que se enajena a causa de la lectura compulsiva de libros de caballería, y que habría servido de base a los primeros seis capítulos. Existiera o no esa hipotética «Novela de don Quijote», a Cervantes le había llegado la hora de consagrarse a su prodigioso don inventivo, y no ya en la poesía, para la que el cielo no lo había dotado, ni en el teatro, donde Lope había impuesto un reinado incontestable, sino en la narración en prosa. La noticia de que su hermano Rodrigo había caído en Flandes, en la batalla de las Dunas, en julio de 1600, tuvo que parecerle la fúnebre cancelación de un tiempo pasado del que ya no quedaba nadie, tan solo sombras en la memoria.
HACIA EL «QUIJOTE»
Entre 1601 y 1604, Cervantes se enfrascó en la composición del Quijote, pero el periodo de inmersión en la escritura se prolongó quince años, literalmente hasta su lecho de muerte. Fue una etapa en la que llegó a simultanear la elaboración de varias obras, en particular después de 1605. Esa retirada al dominio de la imaginación no lo privó de nuevos sinsabores, algunos que venían de atrás, como el requerimiento del Tesoro para que saldara viejas deudas de su etapa de comisario (en 1601 y 1603 se le reclamaron 80.000 maravedís); en cambio otros fueron inesperados y amargos, como el desencuentro con su hija Isabel, largo e ingrato, o el que le aguardaba en Valladolid, donde se vio envuelto en una desdichada contingencia.
A la ciudad del Pisuerga había trasladado Felipe III la capital en enero de 1601, lo que había arrastrado allí a todos aquellos que vivían a expensas o al servicio de la corte, amén de profesionales y buscavidas de todo pelaje. La costurera Andrea de Cervantes, hermana de Miguel, siguiendo a sus clientes se había mudado a Valladolid en la primavera de 1603, acompañada de su hermana Magdalena y de las jóvenes Constanza e Isabel. Miguel y Catalina se les unieron meses después, ya en 1604, cuando Cervantes había concertado la publicación del Quijote con Francisco de Robles, el hijo del editor de su Galatea. El precio de los alquileres se había disparado ante la alta demanda, de modo que los Cervantes tuvieron que conformarse con los apartamentos de una casa de dos pisos en el barrio algo más que humilde del matadero y el hospital de la Resurrección, en cuyos bajos había una taberna. En una de sus habitaciones exiguas, entre el bullicio y el trajín de la vecindad, revisó Cervantes el Quijote y redactó el extraordinario prólogo en el que se autorretrata «suspenso, con el papel delante, la pluma en la oreja, el codo en el bufete y la mano en la mejilla, pensando lo que diría», un prólogo sarcástico y desafiante que le reportó problemas.
Pero esos problemas no tuvieron que esperar a la publicación de la novela en enero de 1605, porque la figura de don Quijote había iniciado su popularidad bastante antes. La sociedad literaria de la época era lo suficientemente reducida como para que las novedades corrieran de boca en boca, y el hecho de que un viejo «poetón» —como se autodenominó Cervantes— fracasado hubiera tenido el atrevimiento de escribir un extenso libro de caballerías burlesco constituía una novedad de primer orden. En una carta del 4 de agosto de 1604, Lope de Vega se refirió a los poetas del año siguiente y anotó que «ninguno hay tan malo como Cervantes, ni tan necio que alabe a don Quijote», esto último en alusión a la dificultad con que se topó el escritor para encontrar poetas que le escribieran los poemas laudatorios preliminares que eran de uso.
El Quijote empezó a imprimirlo en septiembre Juan de la Cuesta y, como ha probado Francisco Rico, a finales de diciembre estaba listo para la venta a un precio de doscientos noventa maravedíes y medio.
Precedido por la expectativa levantada sobre las disparatadas aventuras de don Quijote, la novela fue un éxito inmediato: a dos meses de su salida, no solo se estaba tirando la segunda edición sino que aparecieron ediciones piratas en Lisboa (y luego en Valencia) y se enviaron ejemplares a Perú. La popularidad de don Quijote y Sancho fue tal que en las fiestas de junio que celebraban el nacimiento del futuro Felipe IV (el 8 de abril), aparecieron sus figuras desfilando para irrisión del público. Estaba presente la delegación inglesa presidida por Lord Howard que, por orden del nuevo rey Jacobo I, había viajado para festejar el bautismo del heredero y para ratificar el tratado de paz firmado un año antes en Londres. Que en la capital inglesa uno de los gentilhombres designados por el rey para atender a los españoles fuera ni más ni menos que William Shakespeare ha inflamado la fantasía de algunos historiadores, que han conjeturado que el dramaturgo pudo formar parte de la misión, viajando a Valladolid y coincidiendo, así, con Cervantes. Fantaseos aparte, sí es cierto que los diplomáticos ingleses pudieron conocer de primera mano la popularidad de don Quijote y extenderla a su regreso a Inglaterra. Por ejemplo, en 1607, en The Globe (el teatro copropiedad de Shakespeare), se representó una comedia de George Wilkins en la que un personaje proclamaba que ya estaba armado para combatir los molinos de viento, y otros dramaturgos coetáneos como Ben Jonson o Thomas Middleton aludieron al caballero, mientras que en 1611 John Fletcher inspiró su drama The Coxcomb (El presuntuoso) en la novela de El curioso impertinente y el mismo Fletcher, junto con Shakespeare, pudo componer el drama Cardenio que se estrenó en The Globe en 1613.
Aquella celebridad repentina no vino sin su dosis de hiel. La noche del 27 de junio de 1605, un hidalgo calavera, Gaspar de Ezpeleta, notorio amante de la esposa de un escribano real, cayó mortalmente herido a la puerta de la casa de la familia Cervantes. Acudieron a sus gritos los vecinos de la casa y le prestaron los primeros auxilios, pero Ezpeleta falleció dos días después, no sin antes prestar declaración parcial. Tanto él como su criado apuntaron a que el sujeto que lo había abordado frente al hospital de la Resurrección era el esposo deshonrado, pero el alcalde Villarroel, sin duda deseoso de proteger al escribano y amparado en la maledicencia de una vecina beata y la desarreglada vida de las Cervantas (como se las llamaba en la ciudad), resolvió encarcelar a Cervantes y otros diez inquilinos, entre ellos su hermana Andrea, su hija Isabel y su sobrina Constanza. El desafuero fue tan desmesurado que a los dos días se les excarceló, aunque bajo arresto domiciliario que se mantuvo hasta el 18 de julio. El que ya era autor del Quijote había sido vejado y su hermana, hija y sobrina habían visto su moralidad puesta en solfa. Pero Cervantes estaba curado de espanto y aquellos nuevos reveses solo le confirmaban la venalidad de la justicia y que, como decía la abuela de Sancho Panza, dos linajes solos hay en el mundo, «que son el tener y el no tener», y él estaba en el segundo.
Después del incidente aún permanecieron en Valladolid unos meses, quizá invertidos en esbozar un primer borrador de las dos novelas con las que cerró en 1613 las Novelas ejemplares: El casamiento engañoso y El coloquio de los perros, la segunda encajada en la primera y ambas situadas en su barrio, cerca del hospital de la Resurrección. Pero como a las envidias y enconos en el medio literario nunca les faltan sus gotas de ponzoña, antes de dejar la ciudad recibió en su propio domicilio una carta (cuyo porte tuvo que abonar, para más inri) que contenía un «soneto malo, desmayado, sin garbo ni agudeza alguna, diciendo mal de Don Quijote», como él mismo lo recordó nueve años después en la Adjunta al Parnaso. El soneto, en efecto, acababa con estos versos:
Y ese tu Don Quijote baladí, / de culo en culo por el mundo va, / vendiendo especias y azafrán romí / y, al fin, en muladares parará.
Ni como poeta ni como profeta demostró tener mucho porvenir el anónimo autor. En otoño de 1605, Cervantes ya había salido de la ciudad y en enero se anunció el retorno de la corte a Madrid.
EL «QUIJOTE» DE 1605: MARAÑA DE HISTORIAS
La concatenación de reveses y sinsabores pulió el carácter alegre de Cervantes, endureciéndolo con una indocilidad crítica ante el poder abusivo y los engaños concertados que encontró una vía de expresión a través de una vigorosa ironía oscilante entre la guasa del que lo ha visto (y encajado) todo y la amargura del que no puede ser indiferente ante los atropellos. Su amor a la libertad de acción y conciencia era tan firme como su convicción de que la verdad es la resultante del contraste de pareceres. Y su larga experiencia vital lo hizo tolerante con las flaquezas humanas pero severo con la doblez y la mentira que produce daños a terceros. Una sabiduría sedimentada a fuerza de desengaños que, con indulgencia, transpiran todas las páginas del Quijote.
En el prólogo a El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, Cervantes certifica, a través del amigo que lo sorprende no sabiendo qué escribir, que su libro «no mira a más que a deshacer la autoridad y cabida que en el mundo y en el vulgo tienen los libros de caballerías», pero eso es solo una verdad a medias o muy incompleta. El hidalgo Quijada o Quesada o Quijana (el nombre de Alonso Quijano no apareció hasta el final de la Segunda parte, en 1615) no pierde el juicio solo por la lectura inmoderada de aquellos libros caballerescos que habían sido condenados por humanistas como Luis Vives, sino también por el consumo ininterrumpido (día y noche) de ficciones idealistas, lo que incluye la moda de los romances en los últimos lustros del siglo XVI (coronada con la publicación del Romancero nuevo en 1600) y las narraciones pastoriles. La majadería —que no necedad— de don Quijote es condición necesaria para producir situaciones jocosas y hasta hilarantes, lo mismo que es indispensable su clarividencia racheada para ejercer una eficaz sátira de costumbres (como en la novela corta El licenciado Vidriera). Pero tanto la comicidad como la mirada crítica requerían que Cervantes incorporara un contrapunto interno en la figura necesaria del escudero (no había caballero sin escudero), y así surgió Sancho Panza, del mismo modo que antes había engendrado a Dulcinea en el magín del hidalgo (tampoco había caballero sin su dama). En la dualidad que encarnan don Quijote y Sancho se encierran muchas oposiciones: la de la cultura libresca y la escritura frente a la cultura folclórica y la oralidad, la del idealismo frente al materialismo, la del refinamiento frente a la grosería, la del racionalismo crítico frente a la superstición y la credulidad, la del altruismo frente al egoísmo... El vaivén de esas perspectivas diversas, en constante careo y fricción, constituye el latido que mantiene palpitante la novela, su entraña secreta. Y ese fue uno de los grandes aciertos del escritor, el haber concebido dos criaturas capaces de simbolizar dos modos de estar en el mundo que van a confrontarse no dialécticamente (no se persigue ninguna síntesis) sino dialógicamente, a través de un diálogo incesante en el que los personajes evolucionan por impregnación el uno del otro, en un proceso que se ha descrito como de quijotización de Sancho y de sanchificación de don Quijote, especialmente visible en la Segunda parte.
Pero la locura del hidalgo no solo fue motivo de burlas, sino el subterfugio que le permitió a Cervantes describir críticamente la España de su tiempo, sumida en una crisis que castigaba a las gentes más humildes, enclaustrada en el catolicismo defensivo posterior al Concilio de Trento por cuya pureza doctrinal velaba celosamente la Inquisición, un país oprimido por una moral del honor y la honra más medieval que moderna, precisamente la que hace suya don Quijote, tomada de los libros que ha devorado. Cervantes, que había sido partícipe de un momento de gloria imperial como Lepanto, también había sido testigo del desmoronamiento de los años noventa, paralelo en cierto modo al crepúsculo de sus propias ilusiones y el declinar de su vida. Recuérdese que cuando escribió el Quijote era un escritor olvidado, de otro tiempo, sin apenas contactos. En la locura del hidalgo viejo que sale de su casa para enmendar un mundo defectuoso con las armas vetustas de su abuelo y desde unos valores periclitados, hay mucho de la España achacosa que dejó atrás la época del emperador Carlos, y bastante del propio Cervantes, dispuesto a dar la última batalla a sus cincuenta y tantos años por conquistar el reconocimiento que le había sido esquivo.
Y ese es el propósito que explica que en 1605 no se conformara con las risibles desventuras y coloquios de don Quijote y Sancho, y decidiera injertar en ese marco caballeresco narraciones de otros géneros, como el pastoril (episodio de Grisóstomo y Marcela), el morisco (relato del cautivo), el picaresco (incidente con los galeotes) o la novella italiana (historia de Cardenio y Dorotea, o El curioso impertinente). Cervantes tenía que exhibir las múltiples modulaciones de su talento narrativo y sujetarse a un género menor como la parodia le causaba insatisfacción. El resultado fue que, de los 52 capítulos del libro, en 18 de ellos casi no aparecen los héroes, lo que disgustó a muchos lectores, como señaló el propio Cervantes en 1615 por boca del bachiller Sansón Carrasco.
Otra lección aprovechada deriva de la invención, en el capítulo IX, de un sabio musulmán, Cide Hamete Benengeli, supuesto autor del manuscrito original en árabe que contiene la historia de don Quijote. Benengeli es una burla de la convención del cronista sabio y mago de las novelas de caballerías, pero aquí la parodia tuvo un desarrollo inusitadamente rico, sobre todo en la Segunda parte. Al narrador de los primeros capítulos, que actúa como un humanista que coteja sus fuentes, se le han agotado los documentos («está el daño de todo esto en que en este punto y término deja pendiente el autor de esta historia esta batalla, disculpándose que no halló más escrito») y el azar quiere que ese historiador entusiasta encuentre en un mercado de Toledo unos cartapacios en árabe con la continuación anhelada, tras lo cual contrata a un morisco que por allí andaba para traducirlos al castellano. El resultado de la transacción es que el texto que llega al lector ha pasado, fingidamente, por tres manos: las del primer autor, Cide Hamete, las del traductor y las del segundo autor cristiano, responsable último y reflejo del creador real. Los juegos a que esta serie de «autores» dan lugar (reproches, elogios, desconfianzas, correcciones, quejas, pullas...) no los explotó Cervantes hasta la Segunda parte, donde se convierten en un rumor de voces narradoras que recorre toda la novela.
Lo que cautivó a los primeros lectores de 1605 fue el tándem del ridículo caballero y su simple escudero lanzado a los caminos polvorientos de la Mancha, recorridos por arrieros, pastores con sus rebaños, labriegos, mercaderes, religiosos en procesión, barberos, presos encadenados y conducidos por la justicia, y cuadrilleros de la Santa Hermandad, muchos de los cuales han de hacer un alto en una venta, por ejemplo la de Juan Palomeque, donde sirven criadas complacientes (y feas como Maritornes). En ese espacio realísimo, inusitado en la ficción de la época, es donde interactúa estrepitosamente don Quijote, habitante de un universo imaginario que solo existe en su cabeza. La novela va encadenando episodios de esa interacción, basados en el trastrueque de la realidad por parte del caballero: los molinos son gigantes; la venta, un castillo; el zafio ventero, el señor del castillo que lo arma caballero; las meretrices, damas distinguidas; los rebaños, ejércitos... y así sucesivamente. Pero la fórmula era demasiado rutinaria y Cervantes necesitó variarla convirtiendo a don Quijote en un delincuente reclamado por la justicia. Esto sucede cuando, en el capítulo XXII, apelando a que ningún ser humano puede ser privado de su libertad, libera a los galeotes que eran llevados a galeras y recibe, como gratificación, una lluvia de palos. Entre ellos está Ginés de Pasamonte, que, como pícaro, dice tener escrito el libro de su vida y que volverá a salir a escena en la Segunda parte. Desde ese momento, los héroes, para evitar a la justicia, tendrán que internarse en Sierra Morena, donde el caballero hace una penitencia burlesca que remite a la de Amadís de Gaula, entre otros caballeros famosos, y de donde parte Sancho con una embajada imposible para la ilusoria Dulcinea.
A partir de ahí, Cervantes pasó a personajes secundarios (Cardenio, Dorotea, Fernando, Luscinda, el capitán cautivo y Zoraida, don Luis y doña Clara...) que, cada uno con su historia, convergen en la venta de Juan Palomeque, adonde van a parar también otros personajes episódicos, como el barbero al que don Quijote robó la bacía que él creyó yelmo de Mambrino o como el niño Andrés, al que él creyó liberar del maltrato de su amo cuando en realidad le recrudeció el castigo. De ese centro estructural que es la venta sacan a don Quijote en una carreta de bueyes de vuelta a su casa, después de que todas las historias se hayan contado y todos los conflictos se hayan resuelto. Pero sobre todo tras comprobar la distancia que hay entre verdad y apariencia, entre verdad individual y colectiva, la facilidad con que nos engañan los sentidos (lo que Cervantes llamaba «engaño a los ojos») y cómo, a menudo, la razón se encuentra en la encrucijada de los diversos puntos de vista (como el «baciyelmo» por el que discuten don Quijote y el barbero).
CONTAR POR LO MENUDO
No sabía Cervantes que le quedaban diez años de vida pero actuó como si lo supiera, invirtiendo casi todo su tiempo en escribir, reescribir y concertar la publicación de lo escrito. Sus movimientos se limitaron a Esquivias, Toledo y Madrid, aunque, desde 1609, acabó fijando su domicilio en la corte, primero en el barrio de Atocha, muy cerca de la imprenta de Cuesta donde se había imprimido el Quijote. Volvió a probar suerte con el teatro, compuso algunas comedias y entremeses, pero no consiguió venderlas, ni siquiera a un viejo conocido como Gaspar de Porres. Cuando se decidió a publicarlas, en 1615, dijo que «no hallé pájaros en los nidos de antaño, quiero decir que no hallé autor que me las pidiese». El único camino expedito de Cervantes era, por tanto, el de la invención narrativa en el que había cosechado el único triunfo inequívoco con el Quijote, pero, a pesar de la segura presión de Robles para que prosiguiera la historia, las acucias de Cervantes fueron por otro lado. Además, su hija Isabel empezó a perturbar su tranquilidad; se había casado con Diego Sanz sin dejar de ser amante de Juan de Urbina, el secretario cincuentón del duque de Saboya, con el que tuvo una hija, Isabel Sanz. Enviudó en 1608, pero a los tres meses volvió a casarse con un excautivo y escribano real, Luis de Molina, quien aceptó la boda a cambio de una sustanciosa promesa económica (se fijó una dote de más de dos mil ducados), por lo que pasó a ocupar una casa propiedad de Urbina. La sociedad formada por Isabel y Molina dio muchos quebraderos de cabeza al escritor.
En abril de 1609, Cervantes se afilió a la Congregación de los Esclavos del Santísimo Sacramento, que, dada la cantidad de escritores que la integraban (Lope de Vega, Vélez de Guevara, Salas Barbadillo, Quevedo, Vicente Espinel...), debía de funcionar como una academia o tertulia literaria. Casi a la vez, su hermana Magdalena ingresó en la Orden Tercera de San Francisco, y su hermana Andrea y su mujer Catalina la siguieron en junio; de hecho, el propio Cervantes también lo hizo en 1613. A su edad y con las dolencias que le aquejaban, había que ir pensando en el consuelo espiritual. Mientras se dedicaba prioritariamente a la escritura le llovieron a Cervantes nuevos motivos de desdicha. Su nieta Isabel Sanz murió en marzo de 1610 y Urbina reclamó la casa que usufructuaban su antigua amante y su esposo, pero que él había cedido pensando solo en su propia hija. Cervantes se puso de su parte y con ello rompió su relación con la codiciosa Isabel. Esa pesadumbre vino a acrecentar la que debió de que producirle la súbita muerte de su hermana Andrea en el octubre anterior, y quizá aún no se había aliviado cuando Magdalena, sabiéndose muy enferma, hizo testamento en octubre de 1610 y falleció en enero de 1611, dejando a Constanza al cuidado del escritor. Entretanto, Cervantes sufrió una nueva decepción por cuenta de su protector, el duque de Lemos, que había sido nombrado virrey de Nápoles y había encomendado a su secretario el poeta Lupercio Leonardo de Argensola que formara una corte literaria para acompañarlo a Italia. Cervantes se postuló, pero el poeta aragonés no lo tuvo en cuenta pese a sus promesas («Mucho esperé, si mucho prometieron», dice en el Viaje del Parnaso de los hermanos Argensola). Se ha supuesto que viajó a Barcelona, de donde partía la comitiva del duque, y si fue así, su frustración tuvo que ser demoledora. Quizá por todo ello, a los dos o tres meses del deceso de Magdalena, Cervantes decidió pasar en Esquivias una temporada que se prolongó ocho o nueve meses. Necesitaba la distancia y el sosiego del pueblo manchego y, acaso, el apoyo económico de su cuñado Francisco de Palacios, para adelantar sus libros planeados, que por entonces eran varios como se vio por el goteo de publicaciones en los años siguientes.
En 1612, de regreso a Madrid, se instaló en la calle Huertas, donde ultimó la revisión de sus Novelas ejemplares, cuya aprobación data del 9 de julio de ese año pero cuyos trámites legales se demoraron un año, hasta agosto de 1613. También se distrajo concurriendo a las academias literarias de la corte, como la del Parnaso o Selvaje, donde coincidió con Lope, a quien le prestó sus anteojos, que al Fénix le parecieron «huevos estrellados mal hechos», como le contó por carta al duque de Sessa. Las finanzas de Cervantes no daban para mayores lujos ópticos, como tampoco su edad y salud le permitían olvidar que la vida se iba acortando y le quedaba demasiado por publicar. «Mi edad ya no está para burlarse con la otra vida», advierte en el prólogo a las Novelas ejemplares, donde anuncia la próxima aparición del Persiles, «libro que se atreve a competir con Heliodoro», y «con brevedad, dilatadas las hazañas de don Quijote», aun cuando reconoce que «Mucho prometo con fuerzas tan pocas como las mías; pero ¿quién pondrá rienda a los deseos?».
Este Cervantes cansado y rebosante de proyectos ofreció en ese prólogo un magnífico autorretrato en el que se pintó, fingiendo que describía un cuadro de Juan de Jáuregui desconocido (el que cuelga en la Real Academia Española es una superchería que ya fue denunciada en 1917), como un hombre encorvado por la edad, de frente despejada y barba canosa, rostro aguileño, mirada alegre y orgulloso de su pasado militar. Reveló que el prólogo del Quijote en 1605 le había granjeado algún disgusto, pero soslayó la cuestión porque lo que le interesaba en ese momento era presentar esta docena de narraciones a las que llamó «ejemplares» tanto por la adecuación a «la razón y discurso cristiano» como por contener modelos (y contramodelos) de conducta, aunque la perdurable ejemplaridad de estos relatos reside en su factura literaria, tanto en la invención como en el lenguaje. En todo caso, lo ejemplar de estas historias resulta harto ambiguo cuando quien encarna el ejemplo es un loco, como el licenciado Vidriera, unos ladrones, como Rincón y Cortado, o un perro, como Berganza. Se ha visto que Cervantes venía escribiendo novelas cortas desde comienzos de los años noventa y que, en el Quijote, quiso aprovechar parte de lo escrito para alimentar con cambios y variaciones de tono y género el experimento de una novela larga. Pero había llegado el momento de recolectar el material escrito y ofrecerlo al lector con la vitola de la primicia, por lo que proclamó: «yo soy el primero que he novelado en lengua castellana», deslindando así sus novelas de las «traducidas de lenguas extranjeras», sobre todo de los discípulos italianos de Boccaccio. Las suyas «propias, no imitadas ni hurtadas» ya había podido disfrutarlas el lector del Quijote, pero ahora tenía ante sí un surtido diverso del portentoso talento y de las inagotables astucias narrativas del autor, que recorría en ellas casi el completo repertorio de géneros de su tiempo.
Con las Novelas ejemplares obtuvo Cervantes su segundo éxito rotundo: en diez meses se tiraron cuatro ediciones y se abrió el cauce para que discurrieran otras colecciones de novelas cortas de autores como el propio Lope de Vega, Salas Barbadillo, Castillo Solórzano, Tirso de Molina o María de Zayas en sus célebres Novelas amorosas y ejemplares, (1637). Se abría el libro con La gitanilla, en torno a los amores de Preciosa, la bella y chispeante protagonista, con don Juan de Cárcamo, que, integrado en la troupe de gitanos con el nombre de Andrés, es acusado de un robo que no ha cometido, lo que da ocasión a que se desvele su identidad y la de su amada: raptada en su infancia por una gitana vieja, resulta ser hija de un corregidor. En esa historia inicial, Cervantes brindaba una síntesis de los dos modos de representación entre los que oscilan las novelas: el realismo descriptivo, sabroso de detalles cotidianos y del habla viva de las criaturas, y el idealismo, tendente a embellecer y sofisticar caracteres y anécdotas. A Cervantes nunca dejaron de complacerle estos relatos emocionantes en los que los héroes aparecían pintados mejores que los seres humanos comunes y por eso se embarcó en sus últimos años en el Persiles. Aun así, al escritor alcalaíno le molestaba la psicología plana de los personajes estereotipados, salvo que se tratara de los tipos cómicos de un entremés, y más aún le contrariaba el determinismo que condenaba a los personajes a un destino preestablecido, privándolos de la libertad de conciencia; sus criaturas siempre responden a un grado de complejidad que rompe los moldes monótonos y a un grado de independencia moral que les permite decidir qué quieren ser, trascendiendo así las convenciones literarias.
Muchas novelas abordan, como La gitanilla, casos de amor que se resuelven felizmente, pero la más cercana en planteamiento es La ilustre fregona, mezcla lograda de realismo urbano en su ambientación toledana y de trama idealizante centrada en la reservada fregona del mesón del Sevillano, Constanza, de la que se enamora un pícaro de alta cuna sin sospechar el linaje noble de la moza. La inevitable comparación entre estas dos novelas, de perfecta ejecución, cuyas protagonistas parecen haber sido diseñadas como contraimagen la una de la otra (silente y retraída Constanza, vivaz y parlanchina Preciosa, que acaba llamándose Constanza...) hace pensar que fueron escritas casi a la vez, después del Quijote. Muy anteriores debieron ser El amante liberal y La española inglesa, pues ambas recogen peripecias relacionadas con el cautiverio en Argel que se amalgaman en una estructura propia de novela bizantina con huellas del neoplatonismo renacentista. En la segunda, muy superior, el relato parte de la corte de Isabel I en Londres, a la que se describe con palmaria simpatía («Habladme en español, que yo lo entiendo bien», dice el personaje), donde se encuentra Recaredo, para pasar a las aventuras marítimas propias del género, y concluir en Roma, la Ciudad Santa. En muchos aspectos se trata de un ensayo a escala reducida del Persiles y es probable que algunos capítulos de esta última novela se escribieran a la vez que La española inglesa.
Frente al amor triunfante de esas historias, Cervantes ideó otras en las que el desenlace dichoso está nublado por una deshonra previa que debe ser reparada. Se trata de La fuerza de la sangre, Las dos doncellas y La señora Cornelia, quizá las narraciones más deudoras de los modelos italianos, en las que el acto brutal de una violación es compensado con el matrimonio, como sucede en la primera, donde Leocadia se casa y ama a Rodolfo, el canalla que la dejó embarazada, huyó a Italia y al que sus propios padres han obligado a asumir su deber de reparación. También la Teodosia de Las dos doncellas ha sido mancillada por Marco Aurelio, quien además hizo promesa de casamiento a otra dama, Leocadia. Ambas lo buscan y, tras encontrarlo en Barcelona, el caballero satisface su deuda matrimonial. Idéntico periplo sigue la señora Cornelia, violada y embarazada por el duque de Ferrara, al que convertirá en su esposo después de una peripecia en la que intervienen dos caballeros españoles de paso por Bolonia, que es donde suceden los hechos. Otras dos novelas abordan historias de amor calamitosas, una en clave dramática, El celoso extremeño, y otra, El casamiento engañoso, desde una comicidad rufianesca. En las dos es el protagonista el causante de su desgracia: el viejo Carrizales, preso de una obsesiva desconfianza hacia su joven esposa Leonora, provoca una situación que desencadena no la infidelidad de Leonora sino su propia muerte; mientras que el alférez Campuzano, que desposó a doña Estefanía con el propósito de desplumarla de su fortuna, acaba siendo él el desplumado y con la propina de una enfermedad venérea que le ha reportado un mes de sudores y fiebre en el hospital de la Resurrección de Valladolid. Toda la burla se la cuenta a su amigo el licenciado Peralta, con el que topa al salir del hospital, y al que le entrega unos papeles en los que ha transcrito la plática asombrosa que una noche oyó entre los dos perros del guardián Mahúdes, Cipión y Berganza.
Ese Coloquio de los perros cierra el volumen y, encajado en El casamiento engañoso, forma con esta novelita un díptico narrativo extraordinario en el que se entremezclan géneros (la picaresca de nuevo, el diálogo humanista, la sátira menipea, la crítica literaria, la ficción celestinesca, el somnium o sueño visionario...) y donde Cervantes reflexiona sobre el arte de la ficción literaria a través de los papeles del narrador (Campuzano y Berganza) y del lector crítico (Peralta y Cipión). Creer si el coloquio canino sucedió prodigiosamente, si fue un delirio febril del amigo o, simplemente, una formidable invención literaria es algo que depende solo de Peralta como lector, y su juicio final al respecto es terminante: «Yo alcanzo el artificio del coloquio y la invención, y basta». Su verdad es poética, no histórica. El valor del Coloquio estriba, pues, en su conformación artística, no en su correspondencia con la realidad, y basta con que la cháchara perruna se presente enmarcada en una posible alucinación acústica del alférez para que adquiera plausible verosimilitud y no sea un simple disparate. A eso se refirió Cervantes en el Viaje del Parnaso cuando proclamó en su favor: «Yo he abierto en mis novelas un camino / por do la lengua castellana puede /mostrar con propiedad un desatino».
El escenario vallisoletano permite suponer que estas novelas fueron escritas, cuando menos en una primera versión, durante la estancia en Valladolid, entre 1604 y 1606. De esas fechas podría ser otra pieza clave del conjunto, El licenciado Vidriera, una sátira social sostenida en la lúcida locura del protagonista, Tomás Rodaja, quien debido a un hechizo se cree hecho de cristal y vive con temor de romperse. Su demencia hace que las agudas verdades que emite sentenciosamente sean recibidas con admiración y regocijo, pero cuando recupera la cordura y ofrece su servicio prudente como graduado en Leyes, sufre el abandono de todos y termina sus días en Flandes. La verdad no se tolera bien si no viene mitigada o desactivada por la bufonería del loco. También hay crítica social en Rinconete y Cortadillo, la novela de dos pícaros que se integran en el hampa sevillana controlada por Monipodio y en la que Cervantes hace un retrato animadísimo del submundo de ladrones y prostitutas de la Sevilla que conoció. La jerga delictiva, los ritos de iniciación en la cofradía de rufianes, la observancia de sus códigos morales, la devoción religiosa (los viernes no se roba y los sábados no se puede fornicar con mujeres que se llamen María), todo ello es descrito en cuadros sucesivos en los que hierve el existir cotidiano y de los que se desprende una innegable alegría vital, con la que Cervantes daba su réplica al sombrío pesimismo del género picaresco inaugurado por Mateo Alemán en su Guzmán de Alfarache (1599).
Además de la colección de novelas cortas, el escritor estaba dejando listo para imprenta un capricho algo extraño, el Viaje del Parnaso (1614), un poema alegórico de tres mil versos en el que narraba burlescamente su viaje al Parnaso desde Cartagena, guiado por Mercurio, y su comparecencia ante Apolo acompañado de un tropel de buenos poetas, entre los que figuran Góngora o Quevedo, convocados para combatir el enjambre de poetastros que pretenden asaltar el Parnaso. Incurso en una carrera contra el tiempo, Cervantes trabajaba también en Ocho comedias y ocho entremeses nuevos nunca representados, libro publicado en septiembre de 1615 en cuyo prólogo manifiesta su indeclinable amor por el teatro y reclama atención para su obra dramática.
EL SEGUNDO «QUIJOTE» O LA NOVELA MODERNA
El éxito del Quijote debió de poner los dientes largos al librero Robles, quien sin duda pidió a Cervantes una pronta continuación. Esta, sin embargo, no figuraba entre las prioridades del escritor, porque le apremiaba más la reescritura de su teatro, de las novelas cortas y darle un impulso al Persiles, entre otros proyectos que acabaron inconclusos. Pero cuando, por fin, se puso manos a la obra lo hizo con varias ideas claras: don Quijote y Sancho habían de acaparar el protagonismo absoluto, sin digresiones ni relatos interpolados; la variedad deseable la aportarían los otros personajes, que tramarían situaciones disparatadas para divertirse a expensas del héroe, lo que requería que lo reconocieran como caballero loco, esto es, que hubieran leído la Primera parte; y Cide Hamete Benengeli, el morisco traductor y el segundo autor tenían que cobrar una presencia relevante, haciéndole visible al lector el proceso de construcción y transmisión del texto. Por otro lado, la unidad narrativa se reforzaría con el motivo de la vuelta definitiva de don Quijote a su casa, para lo cual Cervantes necesitaba a un vecino más eficaz que el labriego que lo devuelve tras la primera salida o que el cura y el barbero que lo devuelven tras la segunda. Y así nació el bachiller Sansón Carrasco, quien desafía, disfrazado de caballero, a don Quijote para, una vez vencido, imponerle el retorno a su hogar, pero todo ello con tan mala fortuna que en el combate es don Quijote quien vence a Sansón y este, ahora con la motivación adicional del desquite, tiene que volver a intentarlo cuando se le suelden los huesos rotos, ya en Barcelona. Esas decisiones técnicas y el modo en que las ejecutó Cervantes, junto a la respuesta a un sobresalto al que enseguida se aludirá, hicieron de El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha (el título de 1615) una obra genial y sin precedente que se puede considerar el modelo de la novela moderna, a un tiempo imagen de la realidad, exploración de la naturaleza humana y reflexión sobre la literatura.
En los primeros capítulos, don Quijote, aún convaleciente, recibe la visita del socarrón Sansón Carrasco, quien le informa para su asombro (y el del lector) de que se ha publicado el libro de sus aventuras, comenta su amplia difusión y las opiniones y reparos que ha suscitado. Esta astucia de introducir la Primera parte en la Segunda crea un vertiginoso efecto especular por el que don Quijote se sabe ya inmortalizado y que permite a Cervantes hacer autocrítica no sin ironía. La fama precede a don Quijote (los Duques, por ejemplo, han leído —y reído— su historia), un hecho que lo deja a merced de la buena y, sobre todo, de la mala fe de quienes lo rodean. Ya no necesita Cervantes recurrir a peripecias basadas en la percepción trastornada del caballero, porque los otros —empezando por Sancho— se encargarán de alterar las apariencias, en un constante ejercicio de engaño a los ojos, para que don Quijote se aturda y confunda. El conflicto entre el ser y el parecer, entre la verdad, el simulacro y la mentira ocupa toda la Segunda parte. Ahora el caballero loco ya no comete locuras (salvo la de retar a un león), se comporta como un hombre razonable, sensato y discreto, y Sancho pasa de ser un criado bobo que se expresa por refranes a mostrar una inteligencia práctica y un sentido común notables durante su gobierno de la ínsula Barataria. Ambos han evolucionado y demuestran ser más de lo que aparentan, más cuerdo uno y menos simple el otro. El encuentro con la falsa Dulcinea en el Toboso, provocado con malicia por Sancho, es el primero de muchos desencantos, porque la realidad ha recobrado su fea fisonomía para el héroe y él, para explicarlo, necesita atribuir esa fealdad a la ojeriza de unos perversos encantadores que lo persiguen transmutándole el aspecto de las cosas. Pesa ahora una duda de incertidumbre sobre lo que sucede, sea que el Caballero de los Espejos de pronto adquiere las facciones de Sansón Carrasco, sea que el suicidio sangriento del joven Basilio despechado porque Quiteria se casa con el rico Camacho es un ardid ingenioso, sea que el titiritero Maese Pedro es en realidad el galeote Ginés de Pasamonte. Los ejemplos de engaño son abundantísimos. Pero mientras la realidad inmediata fluctúa alrededor de don Quijote, la realidad histórica penetra en la novela como si se hubiera abierto una ventana al tiempo. Así, el morisco Ricote huye de España acatando el decreto de expulsión de 1609, el bandolero Roque Guinart sale al paso de los héroes cerca de Barcelona, y frente a Montjuïc se produce una escaramuza naval con piratas berberiscos. Los universos de la historia y la ficción se entrelazan para engendrar una verdad distinta y de valor permanente, la verdad poética o novelesca.
Al final del Quijote de 1605 se anunciaba una tercera salida hacia Zaragoza, pero en 1615 Cervantes desvió a sus héroes hacia Barcelona y la razón estaba en el sobresalto que sufrió en septiembre de 1614: la publicación en Tarragona del Segundo tomo del ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha, obra del licenciado Alonso Fernández de Avellaneda. Ni era verdad la ciudad de edición (quizá fue Barcelona) ni el nombre del autor, que pudo ser el exconmilitón de Cervantes en Italia Gerónimo de Passamonte, como defendió Martí de Riquer. Aquella segunda parte apócrifa cogió a Cervantes acabando la suya, hacia el capítulo LVIII. Debió de pensar que su mal fario no tenía fin. Su reacción fue de una genialidad demoledora, pues consistió en desautorizar a Avellaneda desde el interior de su Quijote auténtico, trasplantando al único personaje original que aquel había inventado, don Álvaro Tarfe, y obligándole a certificar, según le ruega don Quijote,
que yo no soy el don Quijote impreso en la segunda parte, ni este Sancho Panza mi escudero es aquel que vuestra merced conoció.
Si el propio personaje se encarga de discriminar el don Quijote bueno del malo (como él los llama), Cervantes se ocupará en el prólogo de replicar a los insultos que le había dirigido Avellaneda en el suyo, donde aludía a su vejez y su manquedad, perdonándolo por haber cedido a la tentación diabólica de creer que podía escribir un libro para ganar dinero y fama. Aun cuando esta respuesta fue contundente, Cervantes tenía que dar fin al caballero para que nadie más lo resucitase, de modo que don Quijote, tras ser derrotado por el Caballero de la Blanca Luna (esto es, Sansón Carrasco), y regresar a su aldea, recupera la cordura y muere cristianamente. Casi las últimas palabras de la novela se las cede el escritor a la pluma de Cide Hamete, que proclama: «Para mí sola nació don Quijote, y yo para él: él supo obrar y yo escribir».
PUESTO EL PIE EN EL ESTRIBO
Con la Segunda parte del Quijote en la calle, Cervantes encaró sus últimos meses de vida, cosa que seguramente intuía. Hasta entonces el éxito no le había proporcionado el suficiente desahogo económico, como se sabe gracias a la aprobación del licenciado Márquez Torres, donde cuenta la visita que hicieron unos diplomáticos franceses al escritor, al que describe como «viejo, soldado, hidalgo y pobre», a lo que uno de ellos preguntó: «¿Pues a tal hombre no le tiene España muy rico y sustentado del erario público?». Sin embargo, la publicación del Quijote le trajo un alivio y pudo mudarse de la casa lóbrega de la calle Huertas a un bajo en la calle Francos (hoy calle Cervantes), esquina con la calle León. Allí dedicó sus últimos meses a completar la obra en la que venía trabajando muchos años, Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Historia septentrional. Pero no lo consiguió del todo. En abril se empezó a sentir cada vez más débil y el día 18 recibió los últimos sacramentos. Aún le quedó aliento, un día después, para escribir la dedicatoria del Persiles, escueta y emocionante, en la que recordaba unos versos del siglo XV que no habría querido él que vinieran tan a pelo: «Puesto ya el pie en el estribo, / con las ansias de la muerte, / Gran señor, esta te escribo». Murió el 22 de abril (aunque en el registro parroquial se anotó el 23, día de la inhumación) con un rimero de proyectos en la mesa. Se le enterró, con el hábito franciscano, en el convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid. Catalina, su viuda, no demoró el cumplir su última voluntad y puso el manuscrito del Persiles en manos de Villarroel, el editor del Viaje del Parnaso: en diciembre ya estaba impresa la novela, que vio la luz en enero de 1617.
Con el Persiles buscaba Cervantes el aplauso de la minoría cultivada después de haber conquistado al público amplio con un libro fuera de norma, cómico en cualquier caso, como el Quijote. El Persiles era otra cosa. De abolengo clásico, la novela griega o bizantina brindaba a raudales el entretenimiento de un libro de caballerías a la vez que una enseñanza moral y una lección de decoro estilístico. El Cervantes inmodesto de los últimos años había asegurado que el libro «se atreve a competir con Heliodoro», el autor de la Historia etiópica de Teágenes y Cariclea (que se convirtió en paradigma del género desde que fue recuperada en 1534 y que recibe elogios en un libro de teoría literaria que Cervantes leyó muy bien, la Filosofía antigua poética (1596) del Pinciano). Nuestro autor tuvo presente una novela bizantina española, Historia de los amores de Clareo y Florisea (1552) de Alonso Núñez de Reinoso, pero las páginas del Pinciano alabando en Heliodoro la estructura que comienza in medias res y concluye con una anagnórisis (el desvelamiento de la identidad de los personajes), la épica no histórica y la prudente ubicación de las aventuras en lugares remotos tuvieron que actuar en Cervantes como un estímulo. Al fin y al cabo, se trataba de preservar lo mejor de los libros de caballerías (las geografías exóticas, las peripecias incesantes, la emoción de peligros y amenazas, la superación, la fe y el coraje de los héroes, el efecto de asombro) y desterrar lo peor (la fantasía desmesurada, la inmoralidad, la escritura sin gusto ni aliño).
De los cuatro libros en que se divide la novela, los dos primeros pudieron estar compuestos antes de 1604 y dan sentido al subtítulo, porque en ellos se narran las vicisitudes de los jóvenes enamorados Persiles y Sigismunda que, fingiéndose hermanos con los nombres de Periandro y Auristela, viajan por la Europa fría y bárbara del Norte. Ese viaje sembrado de obstáculos es, de hecho, una primera etapa de la simbólica peregrinación hacia Roma, la Ciudad Santa. La segunda etapa, ya por los países católicos (Portugal, España, Francia y por fin Italia), ocupa los libros tercero y cuarto y trasluce la alegoría religiosa que propone la novela: la existencia como un camino tortuoso en el cual sucesivas pruebas permiten el perfeccionamiento espiritual que se premia con la salvación en la fe de Cristo. En ese hilo se ensartan un sinnúmero de personajes y peripecias rocambolescas, lugares y acontecimientos fabulosos que componen un denso bosque narrativo en el que Cervantes creyó estar dando lo mejor de su talento. Seguramente sin advertir o sin poder admitir que lo había dado ya en 1605 y 1615 con las dos partes del Quijote, con su dicción reacia a solemnidades, rezumante de ironía y compasión, próxima al lector como la voz cómplice de un amigo que está curado de casi todos los espantos.
POSTERIDAD Y DIFUSIÓN UNIVERSAL
A pesar del éxito de las Novelas ejemplares, que pusieron de moda la novela corta en España, y del Persiles, que fue muy estimado en el siglo XVII, la posteridad ha encumbrado a Cervantes como autor del Quijote. Lo tradujo en 1612 al inglés Thomas Shelton, y Shakespeare, que tenía un ejemplar de esa edición en su biblioteca, se inspiró en uno de sus episodios para escribir un drama hoy perdido, Cardenio. La novela inglesa del siglo XVIII nació, en buena medida, de la obra cervantina. Henry Fielding escribió en 1742 Joseph Andrews con la indicación «escrito a la manera de Cervantes» y en 1749 hizo lo propio con Tom Jones, pero esta vez el cervantismo era tan obvio que no necesitó aviso. Tobias Smollett lo tradujo en 1755 y su huella se percibe en su mejor novela, Humphrey Clinker. El Quijote es la fuente de la que surgió en 1759 el irreverente Tristram Shandy de Laurence Sterne, y también Jacques el fatalista (1796) de Denis Diderot, cuyos protagonistas andariegos y habladores están cortados por el patrón de don Quijote y Sancho. Para estos escritores, el Quijote era un libro pletórico de vitalidad, una invitación al juego y el libre discurrir. En cambio, el Romanticismo atisbó en el Quijote sus propios abismos de soledad e impotencia, reconoció en don Quijote un héroe del ideal y de la voluntad de ser él mismo a despecho del mundo hostil que lo rodeaba. El libro risueño pasó a ser un libro melancólico como imagen de la derrota que es la vida humana, como representación del combate desigual entre la nobleza del ideal y la zafia realidad. Así lo leyeron los románticos alemanes, Schelling, Heinrich Heine, August y Friedrich Schlegel, Ludwig Tieck o Jean-Paul Richter, quienes establecieron la interpretación seria, patética y trascendente de la novela que ha perdurado hasta el presente.
Exageraba José Ortega y Gasset al afirmar que toda novela contiene el Quijote en su interior «como una marca de agua», pero, dentro de la hipérbole, no le faltaba su porción de verdad. En muchas de las grandes novelas del siglo XIX es perceptible esa marca de agua: en Los papeles póstumos del club Pickwick de Charles Dickens, en Las almas muertas de Nikolái Gógol, en Madame Bovary y Bouvard y Pécuchet de Gustave Flaubert, en Moby Dick de Melville, en el El idiota de Dostoievski y hasta en el Huckleberry Finn de Mark Twain. De igual modo, los novelistas del siglo XX y XXI han vuelto a la obra seminal de Cervantes como una fuente de inspiración, reflexión y renovación, desde Franz Kafka, James Joyce y Thomas Mann a Vladímir Nabókov, Tho mas Pynchon o Gabriel García Márquez. El mexicano Carlos Fuen tes llamó «territorio de la Mancha» a toda la literatura en español, y el checo Milan Kundera identificó la «desprestigiada herencia de Cervantes» con la novela como espacio de interrogación sobre el sentido y la forma de la vida real de los seres humanos.
La novela cervantina ha inspirado a innumerables ilustradores y pintores, músicos, escritores, cineastas y hasta filósofos. El Quijote ha sido traducido a todos los idiomas y a todos los medios, desde el cine hasta el cómic, de la ópera al ballet, desde las teleseries hasta los cartoons; sus personajes se han convertido en mitos culturales en los que es fácil reconocer perfiles antropológicos universales (el gordo y el flaco, el listo y el tonto...) repetidos una y otra vez. El caudal de estudios y libros que ha inspirado es descomunal y hoy constituye una industria académica, con varias revistas monográficas, asociaciones internacionales y congresos periódicos. Don Quijote se ha convertido en un mito sin fronteras, pero el texto de la novela sigue indemne y ajeno, tal como lo escribió su autor, a la espera de los lectores.
DOMINGO RÓDENAS DE MOYA