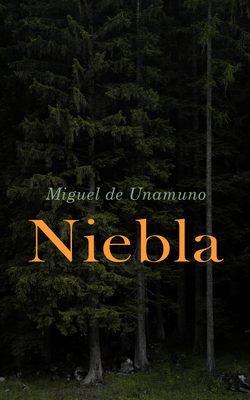Читать книгу Niebla (Nivola) - Miguel de Unamuno - Страница 10
VIII
ОглавлениеÍndice
Augusto temblaba y sentíase como en un potro de suplicio en su asiento; entrábanle furiosas ganas de levantarse de él, pasearse por la sala aquella, dar manotadas al aire, gritar, hacer locuras de circo, olvidarse de que existía. Ni doña Ermelinda, la tía de Eugenia, ni don Fermín, su marido, el anarquista teórico y místico, lograban traerle a la realidad.
—Pues sí, yo creo—decía doña Ermelinda—, don Augusto, que esto es lo mejor, que usted se espere, pues ella no puede ya tardar en venir; la llamo, ustedes se ven y se conocen y éste es el primer paso. Todas las relaciones de este género tienen que empezar por conocerse, ¿no es así?
—En efecto, señora—dijo como quien habla desde otro mundo Augusto—, el primer paso es verse y conocerse...
—Y yo creo que así que ella le conozca a usted, pues... ¡la cosa es clara!
—No tan clara—arguyó don Fermín—. Los caminos de la Providencia son misteriosos siempre... Y en cuanto a eso de que para casarse sea preciso o siquiera conveniente conocerse antes, discrepo... discrepo... El único conocimiento eficaz es el conocimiento post nuptias. Ya me has oído, esposa mía, lo que en lenguaje bíblico significa conocer. Y, créemelo, no hay más conocimiento sustancial y esencial que ése, el conocimiento penetrante...
—Cállate, hombre, cállate, no desbarres.
—El conocimiento, Ermelinda,...
Sonó el timbre de la puerta.
—¡Ella!—exclamó con misteriosa voz el tío.
Augusto sintió una oleada de fuego subirle del suelo hasta perderse, pasando por su cabeza, en lo alto, encima de él. Y empezó el corazón a martillarle el pecho.
Se oyó abrir la puerta, y ruido de unos pasos rápidos e iguales, rítmicos. Y Augusto, sin saber cómo, sintió que la calma volvía a reinar en él.
—Voy a llamarla—dijo don Fermín haciendo conato de levantarse.
—¡No, de ningún modo!—exclamó doña Ermelinda, y llamó.
Y luego a la criada al presentarse:—¡Di a la señorita Eugenia que venga!
Se siguió un silencio. Los tres, como en complicidad, callaban. Y Augusto se decía: «¿Podré resistirlo? ¿no me pondré rojo como una amapola o blanco cual un lirio cuando sus ojos llenen el hueco de esa puerta? ¿no estallará mi corazón?»
Oyóse un lijero rumor, como de paloma que arranca en vuelo, un ¡ah! breve y seco, y los ojos de Eugenia, en un rostro todo frescor de vida y sobre un cuerpo que no parecía pesar sobre el suelo, dieron como una nueva y misteriosa luz espiritual a la escena. Y Augusto se sintió tranquilo, enormemente tranquilo, clavado a su asiento y como si fuese una planta nacida en él, como algo vegetal, olvidado de sí, absorto en la misteriosa luz espiritual que de aquellos ojos irradiaba. Y sólo al oir que doña Ermelinda empezaba a decir a su sobrina: «Aquí tienes a nuestro amigo don Augusto Pérez...», volvió en sí y se puso en pie procurando sonreír.
—Aquí tienes a nuestro amigo don Augusto Pérez, que desea conocerte...
—¿El del canario?—preguntó Eugenia.
—Sí, el del canario, señorita—contestó Augusto acercándose a ella y alargándole la mano. Y pensó: «¡Me va a quemar con la suya!»
Pero no fué así. Una mano blanca y fría, blanca como la nieve y como la nieve fría, tocó su mano. Y sintió Augusto que se derramaba por su ser todo como un fluido de serenidad.
Sentóse Eugenia.
—Y este caballero...—empezó la pianista.
«¡Este caballero... este caballero...—pensó Augusto rapidísimamente—este caballero! ¡Llamarme caballero! ¡Esto es de mal agüero!»
—Este caballero, hija mía, que ha hecho por una feliz casualidad...
—Sí, la del canario.
—¡Son misteriosos los caminos de la Providencia!—sentenció el anarquista.
—Este caballero, digo—agregó la tía—, que por una feliz casualidad ha hecho conocimiento con nosotros y resulta ser el hijo de una señora a quien conocí algo y respeté mucho; este caballero, puesto que es amigo ya de casa, ha deseado conocerte, Eugenia.
—¡Y admirarla!—añadió Augusto.
—¿Admirarme?—exclamó Eugenia.
—¡Sí, como pianista!
—¡Ah, vamos!
—Conozco, señorita, su gran amor al arte...
—¿Al arte? ¿A cuál, al de la música?
—¡Claro está!
—¡Pues le han engañado a usted, don Augusto!
«¡Don Augusto! ¡Don Augusto!—pensó éste—. ¡Don...! ¡De qué mal agüero es este don! ¡casi tan malo como aquel caballero!» Y luego, en voz alta:
—¿Es que no le gusta la música?
—Ni pizca, se lo aseguro.
«Liduvina tiene razón—pensó Augusto—; ésta después que se case, y si el marido la puede mantener, no vuelve a teclear un piano.» Y luego, en voz alta:
—Como es voz pública que es usted una excelente profesora...
—Procuro cumplir lo mejor posible con mi deber profesional, y ya que tengo que ganarme la vida...
—Eso de tener que ganarte la vida...—empezó a decir don Fermín.
—Bueno, basta—interrumpió la tía—; ya el señor don Augusto está informado de todo...
—¿De todo? ¿De qué?—preguntó con aspereza y con un lijerísimo ademán de ir a levantarse Eugenia.
—Sí, de lo de la hipoteca...
—¿Cómo?—exclamó la sobrina poniéndose en pie—. Pero ¿qué es esto, qué significa todo esto, a qué viene esta visita?
—Ya te he dicho, sobrina, que este señor deseaba conocerte... Y no te alteres así...
—Pero es que hay cosas...
—Dispense a su señora tía, señorita—suplicó también Augusto poniéndose a su vez en pie, y lo mismo hicieron los tíos—; pero no ha sido otra cosa... Y en cuanto a eso de la hipoteca y a su abnegación de usted y amor al trabajo, yo nada he hecho para arrancar de su señora tía tan interesantes noticias; yo...
—Sí, usted se ha limitado a traer el canario unos días después de haberme dirigido una carta...
—En efecto, no lo niego.
—Pues bien, caballero, la contestación a esa carta se la daré cuando mejor me plazca y sin que nadie me cohiba a ello. Y ahora vale más que me retire.
—¡Bien, muy bien!—exclamó don Fermín—. ¡Esto es entereza y libertad! ¡Esta es la mujer del porvenir! ¡Mujeres así hay que ganarlas a puño, amigo Pérez, a puño!
—¡Señorita...!—suplicó Augusto acercándose a ella.
—Tiene usted razón—dijo Eugenia, y le dio para despedida la mano, tan blanca y tan fría como antes y como la nieve.
Al dar la espalda para salir y desaparecer así los ojos aquéllos, fuentes de misteriosa luz espiritual, sintió Augusto que la ola de fuego le recorría el cuerpo, el corazón le martillaba el pecho y parecía querer estallarle la cabeza.
—¿Se siente usted malo?—le preguntó don Fermín.
—¡Qué chiquilla, Dios mío, qué chiquilla!—exclamaba doña Ermelinda.
—¡Admirable! ¡majestuosa! ¡heroica! ¡una mujer! ¡toda una mujer!—decía Augusto.
—Así creo yo—añadió el tío.
—Perdone, señor don Augusto—repetíale la tía—, perdone; esta chiquilla es un pequeño erizo; ¡quién lo había de pensar!...
—Pero ¡si estoy encantado, señora, encantado! ¡Si esta recia independencia de carácter, a mí, que no le tengo, es lo que más me entusiasma!; ¡si es ésta, ésta, ésta y no otra la mujer que yo necesito!
—¡Sí, señor Pérez, sí—declamó el anarquista—; ésta es la mujer del porvenir!
—¿Y yo?—arguyó doña Ermelinda.
—¡Tú, la del pasado! ¡Esta es, digo, la mujer del porvenir! ¡Claro, no en balde me ha estado oyendo disertar un día y otro sobre la sociedad futura y la mujer del porvenir; no en balde la he inculcado las emancipadoras doctrinas del anarquismo... sin bombas!
—¡Pues yo creo—dijo de mal humor la tía—que esta chicuela es capaz hasta de tirar bombas!
—Y aunque así fuera...—insinuó Augusto.
—¡Eso no! ¡eso no!—el tío.
—Y ¿qué más da?
—¡Don Augusto! ¡Don Augusto!
—Yo creo—añadió la tía—que no por esto que acaba de pasar debe usted ceder en sus pretensiones...
—¡Claro que no! Así tiene más mérito.
—¡A la conquista, pues! Y ya sabe usted que nos tiene de su parte y que puede venir a esta su casa cuantas veces guste, y quiéralo o no Eugenia.
—Pero, mujer, ¡si ella no ha manifestado que le disgusten las venidas acá de don Augusto!... ¡Hay que ganarla a puño, amigo, a puño! Ya irá usted conociéndola y verá de qué temple es. Esto es todo una mujer, don Augusto, y hay que ganarla a puño, a puño. ¿No quería usted conocerla?
—Sí, pero...
—Entendido, entendido. ¡A la lucha, pues, amigo mío!
—Cierto, cierto, y ahora ¡adiós!
Don Fermín llamó luego aparte a Augusto, para decirle:
—Se me había olvidado decirle que cuando escriba a Eugenia lo haga escribiendo su nombre con jota y no con ge, Eujenia, y del Arco con ka: Eujenia Domingo del Arko.
—Y ¿por qué?
—Porque hasta que no llegue el día feliz en que el esperanto sea la única lengua, ¡una sola para toda la humanidad!, hay que escribir el castellano con ortografía fonética. ¡Nada de ces! ¡guerra a la ce! Za, ze, zi, zo, zu con zeda, y ka, ke, ki, ko, ku con ka. ¡Y fuera las haches! ¡La hache es el absurdo, la reacción, la autoridad, la edad media, el retroceso! ¡Guerra a la hache!
—¿De modo que es usted foneticista también?
—¿También? ¿por qué también?
—Por lo de anarquista y esperantista...
—Todo es uno, señor, todo es uno. Anarquismo, esperantismo, espiritismo, vegetarianismo, foneticismo... ¡todo es uno! ¡Guerra a la autoridad! ¡guerra a la división de lenguas! ¡guerra a la vil materia y a la muerte! ¡guerra a la carne! ¡guerra a la hache! ¡Adiós!
Despidiéronse y Augusto salió a la calle como alijerado de un gran peso y hasta gozoso. Nunca hubiera presupuesto lo que le pasaba por dentro del espíritu. Aquella manera de habérsele presentado Eugenia la primera vez que se vieron de quieto y de cerca y que se hablaron, lejos de dolerle, encendíale más y le animaba. El mundo le parecía más grande, el aire más puro y más azul el cielo. Era como si respirase por vez primera. En lo más íntimo de sus oídos cantaba aquella palabra de su madre: ¡cásate! Casi todas las mujeres con que cruzaba por la calle parecíanle guapas, muchas hermosísimas y ninguna fea. Diríase que para él empezaba a estar el mundo iluminado por una nueva luz misteriosa desde dos grandes estrellas invisibles que refulgían más allá del azul del cielo, detrás de su aparente bóveda. Empezaba a conocer el mundo. Y sin saber cómo se puso a pensar en la profunda fuente de la confusión vulgar entre el pecado de la carne y la caída de nuestros primeros padres por haber probado del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal.
Y meditó en la doctrina de don Fermín sobre el origen del conocimiento.
Llegó a casa, y al salir Orfeo a recibirle lo cojió en sus brazos, le acarició y le dijo: «Hoy empezamos una nueva vida, Orfeo. ¿No sientes que el mundo es más grande, más puro el aire y más azul el cielo? ¡Ah, cuando la veas, Orfeo, cuando la conozcas...! ¡Entonces sentirás la congoja de no ser más que perro como yo siento la de no ser más que hombre! Y dime, Orfeo, ¿cómo podéis conocer si no pecáis, si vuestro conocimiento no es pecado? El conocimiento que no es pecado no es tal conocimiento, no es racional».
Al servirle la comida su fiel Liduvina se le quedó mirando.
—¿Qué miras?—preguntó Augusto.
—Me parece que hay mudanza.
—¿De dónde sacas eso?
—El señorito tiene otra cara.
—¿Lo crees?
—Naturalmente. ¿Y qué, se arregla lo de la pianista?
—¡Liduvina! ¡Liduvina!
—Tiene usted razón, señorito; pero ¡me interesa tanto su felicidad!
—¿Quién sabe qué es eso?...
—Es verdad.
Y los dos miraron al suelo, como si el secreto de la felicidad estuviese debajo de él.