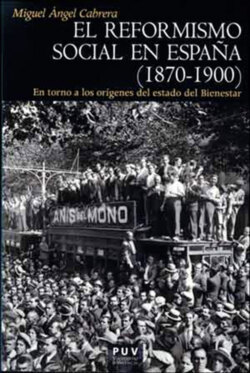Читать книгу El reformismo social en España (1870-1900) - Miguel Ángel Cabrera - Страница 7
Оглавление1.FRUSTRACIÓN DE EXPECTATIVAS Y REFORMISMO SOCIAL
Para explicar la aparición y los postulados del reformismo social y las medidas de reforma a que éstos dieron lugar, es necesario tener en cuenta las condiciones históricas que los hicieron posibles y los términos del debate en que los reformistas sociales se vieron envueltos. Los reformistas sociales estaban movidos, como no cesaban de proclamar, por su preocupación por la existencia de desigualdades sociales y por la intensificación de los conflictos obreros y actuaban expresamente con el propósito de dar solución a ambas cuestiones. La existencia de esas desigualdades y conflictos no basta, sin embargo, para explicar ni el surgimiento del reformismo social ni la constitución del propio problema social como objeto de preocupación. Esa existencia es, sin duda, una condición material necesaria, pero no es una condición suficiente para explicar el hecho de que se suscitara esa preocupación, de que tales fenómenos fueran considerados como un problema que debía ser resuelto y de que se llegara a la convicción de que había que promulgar ciertas reformas sociales y de que éstas eran un medio apropiado para pacificar y estabilizar la sociedad. El reformismo social y el problema social parecen ser el resultado de un proceso histórico bastante más complejo y en el que intervinieron algunos otros factores. Por eso, para explicar la aparición de ambos es preciso dar una especie de rodeo analítico y prestar atención en primer lugar a las circunstancias que propiciaron y modelaron esa creciente e inédita preocupación por las desigualdades sociales y la conflictividad obrera.
Lo primero que se observa, cuando se rastrea el origen del reformismo social, es que el factor que desencadenó su aparición fue la insatisfacción y el desencanto de los propios liberales con respecto a los resultados producidos por la puesta en práctica de los principios del liberalismo. Fueron esa insatisfacción y ese desencanto los que llevaron a algunos liberales a ver con nuevos ojos y a prestar mayor atención a las desigualdades y conflictos laborales, pues éstos aparecían como una evidencia del fracaso del liberalismo para instaurar el tipo de sociedad que había prometido. Esta afirmación no es una mera inferencia derivada del análisis histórico, sino que reproduce las manifestaciones de los propios protagonistas. La decepción por el fracaso del liberalismo clásico fue la razón esgrimida por los propios liberales reformistas para justificar su distanciamiento de éste y su adhesión a los nuevos postulados y para explicar su cambio de actitud con respecto al movimiento obrero. Por supuesto, la insatisfacción y el desencanto con respecto al régimen liberal existían desde mucho antes, casi desde la revolución liberal misma. Durante décadas, liberales críticos y socialistas habían venido criticando al régimen liberal y el liberalismo hegemónico había tenido que defenderlo de tales ataques. En este caso, la insatisfacción y el descontento provenían básicamente de la convicción de que el ideal liberal no se había llevado plenamente a la práctica y de que para subsanar la discordancia existente entre los principios proclamados –como los de libertad e igualdad–y su plasmación legal, institucional y social era necesario completar o concluir la revolución.
Sin embargo, la insatisfacción y el desencanto que surgen en las décadas finales del siglo XIX son de una naturaleza diferente, pues no están provocados por una supuesta realización imperfecta de los ideales, sino por la constatación de que los resultados producidos por la puesta en práctica de esos ideales no son los previstos. Esos resultados aparecen como insatisfactorios no ya a la luz de unos principios liberales ideales, sino a la luz de los principios liberales tal como éstos han sido puestos realmente en práctica. Lo que se produce en estos momentos no es una mera desilusión, sino una frustración de expectativas, con respecto no sólo al régimen liberal, sino al propio liberalismo. Por eso se trata de una frustración que afecta ya no sólo a los liberales críticos, sino, sobre todo, a los propios partidarios del régimen liberal vigente y de los principios individualistas que sirven de fundamento a éste. Y de ahí que estos liberales fueran abrazando, cada vez en mayor número, los postulados del reformismo social y prestando su apoyo a las medidas de reforma social. Esa frustración de expectativas obligó a revisar algunas de las premisas y principios del liberalismo clásico, a buscar las causas de que su puesta en práctica no hubiera producido los resultados previstos y a realizar las correcciones y rectificaciones necesarias. El resultado de esta triple operación y, en general, de la crisis interna experimentada por el liberalismo clásico, fue el surgimiento del reformismo social. Es por ello que éste no constituye, como a veces se piensa, una mera prolongación del liberalismo crítico previo (aunque adopte e incorpore elementos de éste), sino que es un fenómeno nuevo, resultante de una transformación, teórica y práctica, del propio liberalismo. El hecho de que el reformismo social tuviera su origen en la frustración de expectativas con respecto al liberalismo clásico explica su fisonomía, su visión y su diagnóstico de la realidad social y la naturaleza y objetivos de las medidas de reforma que propone. Todos éstos son efectos de esa frustración y, por tanto, no pueden entenderse y explicarse cabalmente sin tener ésta en cuenta.
El liberalismo clásico partía del supuesto de que la puesta en práctica de los principios liberales daría como resultado una sociedad cada vez más igualitaria, estable y armónica. Se suponía que la derogación de la desigualdad legal, la instauración de la libertad de acción y la eliminación de toda intervención estatal (especialmente en el terreno económico y laboral) permitirían que la naturaleza humana y la iniciativa individual se desarrollaran sin trabas y que ello se traduciría en un aumento del bienestar general y en un orden social carente de conflictos. En particular, se suponía que la implantación, en el terreno económico, de la libre concurrencia y de la libertad de contratación, unidas a la búsqueda del interés personal, daría como resultado un incremento y una distribución más equitativa de la riqueza y unas relaciones laborales pacíficas. Todos estos supuestos se fundaban, a su vez, en una filosofía moderna de la historia según la cual ésta seguía un curso ascendente regido por el progreso que culminaría en el establecimiento de una organización social perfecta.
Durante décadas, éstas habían sido las convicciones profesadas por todos los liberales, ya pertenecieran a la corriente ortodoxa o a la crítica, ya fueran conservadores, progresistas o demócratas. A medida, sin embargo, que el tiempo transcurría y que el régimen liberal no producía los resultados previstos y anunciados –al contrario, la inestabilidad social crecía a ojos vistas–, el optimismo inicial fue dando paso a la frustración, y ésta a la búsqueda de nuevos medios para alcanzar ese objetivo de una sociedad igualitaria, estable y armónica. El hecho, por tanto, de que se partiera de los referidos supuestos hizo que la frustración del proyecto liberal fuera percibida y experimentada como un fracaso. Y ello determinó la naturaleza de la reacción y de la respuesta de los liberales. Si se trataba de un fracaso, entonces lo primero que la situación requería era buscar sus causas y rectificar los errores de cálculo cometidos y, a continuación, diseñar nuevos medios para alcanzar el objetivo perseguido. A partir de cierto momento, algunos liberales comenzaron a preguntarse abiertamente a qué se debía ese fracaso en las previsiones y a tratar de encontrar los medios para rectificar el rumbo del régimen liberal con el fin de recuperar su eficacia como medio para instaurar el orden social ideal. El medio encontrado para llevar a cabo esa rectificación fue el reformismo social. Por eso los reformistas sociales jamás pusieron en duda los supuestos básicos de partida, es decir, que la historia humana es un curso de progreso hacia la perfección social, que ésta es un objetivo realizable y que el régimen liberal, aunque sea con las necesarias rectificaciones, es el medio idóneo para alcanzar ese tipo de sociedad.
Esta frustración de expectativas tuvo como consecuencia una transformación del liberalismo clásico. Pues éste tuvo que ser modificado para hacer inteligible, poder dar cuenta y afrontar la situación social creada por la puesta en práctica de los propios principios liberales. Para poder explicar los efectos no previstos del régimen liberal y tratar de superar las dificultades para estabilizar la sociedad, fue necesario revisar las premisas de partida y desarrollar una serie de suplementos teóricos. El liberalismo se vio forzado a transformarse con el fin de mantener su eficacia como medio de alcanzar la armonía social. Para que continuara siendo plausible la afirmación de que la búsqueda del interés propio y el régimen económico de libre mercado conducían a un orden social igualitario y armónico fue necesario modificar y actualizar los postulados y nociones del individualismo clásico. Por supuesto, durante esa operación de reelaboración de la teoría liberal, el núcleo conceptual original de ésta se preservó intacto. La nueva realidad social obligó a revisar y reajustar los presupuestos teóricos de partida, pero éstos nunca fueron puestos en cuestión. Nunca se puso en duda que existía una naturaleza humana universal, que el individuo es un agente libre y que la organización social y económica debe ser una proyección de dicha naturaleza. De hecho, la propia interpretación de la nueva realidad social y la explicación de los efectos no previstos del régimen liberal fueron el resultado de la aplicación analítica de estos mismos presupuestos teóricos. Y de ahí que esos efectos aparecieran, a los ojos del reformismo social, no como un fracaso de los presupuestos de partida, sino más bien como un error de cálculo que podía ser subsanado desde dentro del propio liberalismo, mediante el perfeccionamiento de éste.
Ese sentimiento de frustración es el que mueve y orienta a los reformistas sociales españoles finiseculares y el que los impulsa a indagar las causas del fracaso y a buscar los medios para enmendarlo. Gumersindo de Azcárate constata que la «armonía» y la «igualdad» sociales no existen en la realidad y se pregunta a qué se ha debido, si «a que son imposibles por naturaleza» o «a vicios y defectos de la organización social» y, «si es lo segundo, ¿cuáles son los medios de corregirlos en todo o en parte?». En esto consiste, según él, el «problema social».1 Según expone Azcárate, en contra del absolutismo y el privilegio del antiguo régimen, «la revolución proclamó la li bertad en el orden político y la igualdad en el orden social». La primera, exalta la personalidad de los individuos y se opone a la intervención absorbente del Estado; la segunda, «protesta con tra las desigualdades creadas y mantenidas por la ley». Dado que la existencia de desigualdades sociales se atribuía a la existencia de privilegios, amparados por el Estado, se creyó que la proclamación de la libertad y la igualdad legal daría como resultado la igualdad social. «Se creyó, y se creyó con fe –dice Azcárate–, que uno de los efectos mágicos de proclamar la una [libertad] habría de ser el conseguir la otra [igualdad]». Pronto, sin embargo, «vino el tiempo a mostrar cuán ilusoria era esta espe ranza».2 Y no sólo eso. No sólo la libertad no trajo consigo una mayor igualdad social, sino que la propia libertad se convirtió en un factor agravante de las desigualdades. Según el propio Azcárate, «se creyó que la abolición de los privilegios iba a traer como consecuencia, ipso facto, la igualdad social, y resultó que parecía como si del seno de la libertad proclamada surgiera una desigualdad análoga a la que antes produjera el privilegio».3
También Segismundo Moret percibió y experimentó esa frustración de expectativas, y realizó una vívida descripción de la misma y de sus efectos. Según él, los revolucionarios liberales actuaron movidos por el «ardiente amor del ideal» de alcanzar un orden social perfecto.4 Sin embargo, el resultado no ha sido el esperado. La existencia de ese ideal no pudo impedir «ciertas inevitables consecuencias», como la aparición del desencanto, provocado por el hecho de que ni la prosperidad económica ni la paz social prometidas han sido alcanzadas, o al menos no lo han sido con la rapidez esperada. Moret utiliza el símil del viajero que, tras una larga noche de viaje, no encuentra la ciudad esperada, sino una desierta llanura. Y describe en qué consiste el desencanto actual y cuál es su origen: «Cuando al individuo como a los pueblos, una vez convencidos de sus males se les promete el remedio, ensalzando las bienandanzas que acompañan a un nuevo estado social; cuando se fantasean y coloran ante sus anhelantes miradas las maravillas de la tierra de promisión, entonces, si al llegar a ella la realidad se queda inferior a las promesas; si después del esfuerzo hecho y del sufrimiento experimentado la paz pública no aparece, ni la riqueza se desarrolla en la proporción y en el plazo deseados; si los beneficios se realizan en esa forma genérica y vaga que la mayoría disfruta sin apercibirse de sus ventajas, mientras que los rozamientos y las dificultades que nacen de las nuevas circunstancias se sienten y tocan por do quiera, entonces llega un momento en que el abatimiento se apodera de los espíritus y el escepticismo de las conciencias».5
A partir de cierto momento, pues, comenzó a pensarse que el liberalismo y los economistas políticos clásicos habían pecado de un exceso de optimismo. Y los liberales españoles empezaron a hacerse eco entonces de aquellos autores extranjeros que habían comenzado a rechazar ese «optimismo sentimental», como lo denomina Azcárate.6 A este declive del optimismo liberal y al consiguiente sentimiento de desencanto que empezaba a experimentarse en España se referirá Moret, años más tarde, cuando habla de «la tendencia pesimista» que caracteriza a «nuestra generación». Y que él atribuye al hecho de que «la crítica histórica, que ha deshecho tantas afirmaciones tenidas hasta ahora por exactas, ha producido necesariamente la desconsoladora negación de un sin número de creencias, que eran, por decirlo así, el ideal de lo bello en la historia y el consuelo de muchas amarguras en el presente».7 Tras salir de «las tinieblas y de las tristezas de aquel período que empezó en 1808 y que sólo en apariencia terminó con la primera guerra civil –había ya afirmado Moret en otro momento–, el entusiasmo de los reformadores y los anhelos de los pueblos hicieron creer a la generalidad en el próximo y fácil disfrute de bienes y de progresos que otros países gozaban ya en posesión tranquila. Bastaba, al parecer, extender la mano para alcanzarlos, y el voto de una ley se creía suficiente para naturalizarlos en nuestro país. Un esfuerzo no más, y el bien estaba conseguido».8
Pero transcurría el tiempo y los resultados esperados no se producían. En palabras de Moret, «se hizo el esfuerzo y se repitió varias veces sin temor al sacrificio, y el fin no se conseguía».9 Y, como consecuencia, sobrevinieron la decepción, el conformismo y el desapego con respecto al régimen liberal. «Y cuando aquella risueña esperanza –prosigue Moret–, agigantada por nuestra imaginación meridional, no se ha realizado en la medida y tiempo por cada cual soñado; cuando después de tantas desgracias y de convulsiones tan diversas los males continuaron, y los bienes, sobre todo los que nacen de la paz y de la estabilidad, no se han logrado; cuando generación tras generación un esfuerzo ha seguido a otro esfuerzo sin llegar nunca al término; entonces estas continuadas decepciones han debido engendrar una serie de movimientos más o menos excéntricos, pero ya fuera de la dirección primitiva, y modificar la situación general de los espíritus antes tan compactos y unidos, y por eso hoy, mientras unos maldicen el camino emprendido y se niegan a continuarlo, otros vuelven la vista y aun los pasos hacia atrás, y la mayoría, escéptica, descreída y poco segura del mañana, atiende sólo a utilizar, sin reparar mucho en la forma y la manera, los provechos de la hora presente, única realidad cierta y segura».10 Además, según Moret, la intensidad del entusiasmo inicial ha hecho que el desencanto actual sea aún mayor. El mismo ardor, dice, con que se abrazaron aquellos ideales y esperanzas «explica el desencanto y la tristeza de los presentes días», pues la «misma predicación elocuentísima y sonora que acarició nuestros oídos en la juventud, pintándonos las excelencias del progreso y haciendo casi una religión de la armonía en la vida humana», aparece hoy como un sarcasmo y como el fruto de la vanidad.11
El actual «estado de descreimiento y de falta de voluntad, con todo el cortejo de males que acompaña invariablemente al escepticismo», ha contribuido, según Moret, a agravar aún más la conflictividad social. Pues el desánimo y la pasividad provocados por ese escepticismo han envalentonado a las «masas» que, «apercibidas de su fuerza, se adelantan amenazadoras a reclamar su parte en el botín», como se ha puesto de manifiesto en la Commune de París.12
José Canalejas también considera que se ha producido una frustración de expectativas con respecto al liberalismo y la achaca al hecho de que los ideales liberales, proclamados en la teoría y en las leyes, no se han plasmado plenamente en la práctica. Según Canalejas, «la generosa democracia individualista adelantó bien poco en el áspero sendero de las realidades; y si llena el texto de la ley con sus máximas, si dulcifica con su influjo las costumbres, si facilita el acceso a las primacías políticas y hasta a la riqueza, proclamando principios cardinales como la igualdad jurídica, la proporcionalidad del impuesto y el haber, la independencia individual y el reconocimiento de los derechos del hombre, sus fórmulas, inspiradas en el individualismo político y económico, difundidas por la propaganda de oradores y de filósofos, impuestas mediante procedimientos de violencia, no han logrado imperar en el régimen económico y social».13 La revolución liberal, continúa, otorgó «al hombre derechos para combatir libremente por su emancipación y bienestar», pero la «soñada abolición de la miseria, que fue su estímulo primero, es en los actuales momentos problema abrumador que nos preocupa y nos amenaza».14 Pocas de las promesas del liberalismo han trascendido, según Canalejas, «desde el Código a la vida». El «bienestar económico» ha crecido, pero en desiguales proporciones: geométrica para las clases acomodadas, aritmética para los trabajadores; los salarios no están en relación equitativa con los beneficios y las tasas de analfabetismo continúan siendo elevadas.15
La frustración de expectativas afectó, de manera particular, a la Economía Política clásica. Y ello porque ésta era la que había proporcionado gran parte de los supuestos y principios teóricos en que se basaban la organización económica y las relaciones laborales del régimen liberal. El hecho de que fuera en el terreno económico y laboral donde se localizaba el problema social y en el que tenía su origen el movimiento obrero provocó que el desencanto con respecto a los postulados económicos del liberalismo fuera especialmente intenso. Al ser precisamente en el terreno económico donde el fracaso del liberalismo era más patente, la Economía Política aparecía como responsable directa de dicho fracaso. Y de ahí que la necesidad de revisar y reformular sus premisas fuera especialmente acuciante y que, en consecuencia, la crítica de la Economía Política constituyera la fuente primordial y el motor más poderoso del surgimiento del reformismo social. En particular, fue la crisis de credibilidad del individualismo económico clásico lo que determinó que la intervención del Estado se convirtiera, para los reformistas sociales, en el instrumento fundamental para resolver el problema social.
La Economía Política partía del supuesto de que sus premisas teóricas expresaban leyes naturales que reflejaban las inclinaciones intrínsecas de la naturaleza humana y de que, por tanto, al ser puestas en práctica, esas premisas darían como resultado un orden económico y social natural. Dado que el móvil natural de los seres humanos es la búsqueda del interés propio, el régimen económico y social que se corresponde con esa ley natural es aquél basado en la libertad económica y la libre concurrencia. La búsqueda individual del interés propio produciría no sólo un incremento continuado de la riqueza, sino un aumento del bienestar general. La libertad económica –de producción, de contrato y de intercambio– constituye, por tanto, el medio idóneo y más eficaz para mejorar el nivel de vida de los trabajadores y resolver, en consecuencia, el problema social. A medida que el tiempo pasaba y que los resultados anunciados no se producían –o no lo hacían en el grado esperado–, la confianza en los principios de la Economía política comenzó a flaquear y dichos principios comenzaron a ser objeto de escrutinio y de revisión críticos.
Cristóbal Botella ofrece una descripción bastante precisa de esta frustración de expectativas con respecto a la Economía Política entre los propios liberales. Y aunque el hecho de que el autor sea un defensor de ésta última imprime a sus palabras un tono irónico y hasta caricaturesco, ello no resta exactitud a su descripción. Según el cuadro dibujado por Botella, cuando el «triunfo» de la Economía Política «fue incontestable, algunos espíritus, de suyo fáciles al sentimiento y a la pasión, anunciaron que sus principios, a la manera de panacea universal, curarían todas las enfermedades sociales, pondrían remedio a los problemas más pavorosos, y hasta resolverían las crisis tremendas ocasionadas por la miseria». Sin embargo, continúa, «los resultados no correspondieron por entero a esas risueñas ilusiones. Los principios de la economía rectificaron errores, modificaron instituciones, destruyeron privilegios, pero no dieron cuenta de todas las enfermedades sociales, porque no disponían de fuerzas sobrehumanas para realizar empresas tan gigantescas». Como consecuencia de ello, según él, «esos mismos espíritus impresionables, esos mismos optimistas, auxiliados por los adversarios de la ciencia novísima que andaban por el mundo, como el pueblo judío, errantes y dispersos, llorando desastres y fracasos, levantaron en todas partes sordo y creciente clamoreo contra la ley que fija el valor y el precio y sirve de base al cambio; contra la libertad comercial; contra la libertad del trabajo, de la agricultura y de la industria; contra la libre concurrencia...; en suma, contra los conceptos fundamentales proclamados por Quesnay y Smith». Este «clamoreo», concluye la descripción de Botella, «se hizo público, se extendió rápidamente y se convirtió sin tardanza en crítica severa, que juntó a todos los enemigos de la nueva ciencia. Pronto sucedió a la crítica la afirmación de otras doctrinas, y los vencidos recobraron fuerzas, se presentaron animados por grandes energías y dispuestos a mantener ruda contienda en todas partes, con toda clase de armas y a todas horas».16
Eduardo Sanz Escartín especifica los términos y las consecuencias de la frustración de expectativas con respecto al liberalismo económico clásico, al tiempo que señala abiertamente cuáles son las implicaciones prácticas de esa frustración. Según él, «creyeron los generosos iniciadores de la revolución económica, impresionados por la vis ta de los males producidos por el exceso de la intervención oficial, que con apartar en el orden de la producción y del cambio todo obstáculo, con proclamar la libertad del trabajo y la igualdad legal entre patronos y obreros, se había hecho todo lo necesario para que se es tableciese la armonía de todas las clases socia les, y las hasta entonces desvalidas o igno rantes, se elevaran en bienestar y cultura al pleno desarrollo de todas sus facultades». Sin embargo, no fue eso lo que ocurrió y, como consecuencia, el principio de libertad económica ha comenzado a ser puesto en entredicho y se ha fortalecido la tendencia a la intervención estatal. En palabras de Sanz Escartín, «no sucedió así, empero; y una triste expe riencia se ha encargado de probar que el prin cipio de libertad, entendido como apartamien to absoluto del Estado de cuanto toca al orden económico y como abandono del individuo a sus propias fuerzas, es notoriamente insuficien te para fundar una organización social basada en justicia [sic], y en la que todos puedan gozar de las ventajas de la civilización, sin menoscabo de la libertad personal y sin el temor constante del mañana».17
Desde este punto de vista, el fracaso de la Economía Política radica en que ha sido incapaz de propiciar una distribución más equitativa de la riqueza y unas relaciones laborales pacíficas y, en consecuencia, no ha podido instaurar la armonía social que prometía. Es esta circunstancia la que ha provocado «los desengaños amargos» con respecto al «optimismo económi co» anterior, según la expresión de Cánovas en su discurso en el Ateneo de 1890.18 Como explica el propio Cánovas en otro lugar, citando a Jules Domerques, lo que ha obligado a revisar los postulados la Economía Política han sido las «promesas irrealizadas» de los economistas.19 El liberalismo económico clásico y, en particular, autores como Bastiat –continúa Cánovas parafraseando a Domerques– profetizaron el fin de las huelgas, mediante la concu rrencia universal. Sin embargo, éstas «nunca han sido más fre cuentes ni más temibles». Profetizaron «la vida fácil para el pobre, la moralización de las masas, la futura inutilidad de la gendarmería o guardia civil y de las cárceles, la progresiva elimina ción de los armamentos militares...». Pero «a todo eso el presente estado del mundo le da un gran mentís».20 Y concluye Cánovas: «Ninguna de esas profecías, tiene M. Domerques razón, se ha reali zado hasta ahora, ni se realizará jamás: dejando en muy mal lugar, fuerza es decirlo, el optimismo a veces cándido, soberbio a veces de la Escuela. Inútil es, por tanto, que continúe fulminando excátedra (sic) sus anatemas, porque todo el mundo anda ya enteradísimo de que no es, ni mucho menos, infalible».21
Como se ve, la insatisfacción y el desencanto con respecto al liberalismo económico clásico están provocados en particular por la incapacidad de éste para mejorar la situación de los trabajadores y, de este modo, apaciguar la conflictividad social (dado que se considera que entre ambas existe una conexión). Como escribe Canalejas, «la economía clásica esperaba una serie de milagros de la derogación de las trabas antiguas y del libre juego de la oferta y la demanda. A la vista están los resultados». Y de ahí que estén decayendo en el mundo entero «los antiguos entusias mos por la pretendida libertad del trabajo» y se estén buscando los medios para mitigar los «desastrosos efectos» de dicha libertad.22 Según expone Adolfo Buylla, refiriéndose al socialismo de cátedra alemán, una de las causas que provocó el surgimiento de éste fue, precisamente, la incapacidad de la Economía Política para resolver la denominada cuestión social. Dicho socialismo surgió, dice, como consecuencia del «recrudecimiento que en estos últimos tiempos se nota en lo que ha dado en llamarse cuestión social, y el poco fruto que hasta ahora produjeron los medios propuestos por la Economía antigua». Pues, prosigue, «no obstante sus teorías sobre la ilimitada concurrencia, la grande industria, la libertad de trabajo, la asociación, la instrucción de las clases trabajadoras, el ahorro, el laissez faire, el problema continúa en pie, el capital dominando, el salario decreciente, la ignorancia en alza, la desmoralización en aumento y si bien las hambres no despueblan territorios enteros, como en otros tiempos sucedía, no es raro que el pauperismo extienda su horrible garra sobre la clase operaria para recordarnos que el problema social lo tenemos al lado y en torno nuestro...». O, como sentencia más abajo, el socialismo de cátedra nació de la convicción de que «poco o nada se ha logrado con las predicaciones de los Economistas».23
En el caso de España, esta reacción crítica se produjo una vez que el régimen económico liberal había estado en vigor durante un tiempo lo suficientemente prolongado y tras tres décadas de predominio teórico y político de la Economía política clásica, predominio que llegó a su apogeo durante el Sexenio, momento en que la aplicación institucional de sus principios alcanzó un punto culminante. Sin embargo, durante ese tiempo –y, sobre todo a partir, precisamente, del Sexenio–, la inestabilidad social, en lugar de amainar, se había recrudecido. El renacimiento del socialismo (encarnado en la Primera Internacional), el crecimiento del movimiento obrero y el aumento de la conflictividad laboral venían a contradecir la suposición de que el régimen económico de libre concurrencia traería consigo la solución del problema social. Fueron estas circunstancias las que obligaron a revisar los postulados del individualismo económico clásico y a buscar nuevos medios para estabilizar la sociedad.
La frustración de expectativas con respecto al liberalismo tendrá una serie de consecuencias e implicaciones. La primera consecuencia es que provoca una reacción dentro de las filas del propio liberalismo. Moret considera que para hacer frente a esta situación de desencanto con respecto al régimen liberal es necesario reaccionar cuanto antes, con el fin de recuperar la iniciativa y de restablecer la estabilidad y la paz sociales. Esta «crisis del espíritu», dice, requiere una «reacción vigorosa», con el fin de «recobrar el equilibrio y la salud» de la sociedad.24 Además, para alcanzar ese fin ya no bastaba con dejar a los principios liberales a su propio impulso y aguardar pasivamente, como se había hecho hasta ahora, a que produjeran los frutos esperados, sino que era preciso adoptar una actitud más activa. Como argumenta el propio Moret, dada la gravedad de la crisis, la consecución del fin perseguido no se va a producir de manera espontánea, sino que requiere de una intervención decidida. Sin ésta, la organización social continuará deteriorándose. No esperéis, sentencia Moret, «que el exceso del mal traiga por sí el remedio, esperanza vulgar que la historia no confirma: antes bien, todo en ella tiende a probar que cuando un organismo social entra en un estado enfermizo y decadente, cuanto más tiempo pasa y más camino recorre en esa senda, más difícil le será ya abandonarla», como le ocurrió al Imperio Romano y a la España del siglo XVII.25 Este cambio de actitud es de gran significancia histórica, pues supone una recusación y una pérdida de confianza en el espontaneísmo liberal. Es decir, en el postulado de que el orden social ideal surgirá de manera espontánea de la simple proclamación y puesta en práctica de los principios liberales y de que, por tanto, la arribada de ese orden social es sólo una cuestión de tiempo, según la arraigada y continuamente esgrimida convicción liberal. Nos encontramos, pues, según la gráfica expresión del político conservador Salvador Bermúdez de Castro, ante una auténtica recusación de los «pasivos optimismos», provocada por el «general desengaño ante un presente tan distinto del que ilusionado nos auguraba [el optimismo liberal]». Y, en particular, una recusación del «quebrantado» «optimismo económico a lo Bastiat» y de la «fórmula del laissez-faire».26
La segunda consecuencia de la frustración de expectativas fue que obligó al liberalismo a indagar las causas de su fracaso práctico y a buscar los medios para corregir el rumbo hacia la instauración de la organización social ideal. Como argumenta Moret, no sólo no hay que ceder al «desaliento» y al «escepticismo» y hay que reaccionar frente a ellos, sino que es preciso además buscar las causas que han llevado a esta situación. Pues «sólo entonces podrá darse cuenta de los errores y de las deficiencias del pasado» y «rectificar el rumbo».27 Y a partir de ese momento, efectivamente, el nuevo liberalismo consagrará sus energías a la elaboración de un diagnóstico sobre las causas del fracaso práctico del régimen liberal –o lo que es lo mismo, a las causas del problema social y de su recrudecimiento– y a la búsqueda de nuevos y más eficaces medios para culminar con éxito el proyecto liberal de sociedad. En esa búsqueda de los factores que habían impedido que los resultados del liberalismo fueran los previstos, los liberales se vieron abocados, como se expondrá más adelante, a revisar y reformular algunos de los principios teóricos del liberalismo clásico y, en particular, su concepción de la naturaleza humana. El resultado de esa pérdida de confianza en el liberalismo clásico, del diagnóstico elaborado sobre las causas de su fracaso, de la revisión teórica del individualismo clásico y del diseño de nuevos medios de acción fue el auge del reformismo social a partir de la década de 1870.
Una vez que hubieran sido diagnosticadas las causas del fracaso y actualizados los principios teóricos liberales y una vez que esa doble operación hubiera permitido definir nuevos medios de acción, lo que cabía hacer, según los reformistas sociales, era poner en práctica los postulados del reformismo social. O dicho con palabras de Azcárate, lo que cabía era proceder a la reorganización de la sociedad sobre la base de esos principios liberales renovados. A lo que aspiraba Azcárate era «a que la sociedad moderna cristalice de nuevo, aunque sobre distinta base que la antigua, para que pierda la disgregación que hoy la caracteriza, y salga del atomismo reinante por virtud de una reorganización».28 El instrumento para llevar a cabo esa reorganización de la sociedad eran las reformas sociales, una muestra señera de las cuales es la legislación laboral que comenzó a aprobarse a partir de finales de siglo.
La búsqueda de las causas del fracaso liberal se funda en un conjunto de supuestos de partida, que son los que establecen los términos de la indagación y orientan ésta en una dirección determinada (al tiempo que excluyen implícitamente otras, por ser inconcebibles). El más básico de esos supuestos es el de que lo que se ha producido es efectivamente un fracaso del liberalismo, entendido como una discrepancia entre las expectativas implícitas en la concepción liberal del mundo y los resultados obtenidos por el régimen liberal. En razón de ello, la cuestión que había que esclarecer antes que nada era por qué la implantación del liberalismo había tenido esas consecuencias imprevistas y no deseadas. Desde este punto de vista, ese fracaso sólo podía ser achacable o bien a la imperfección de alguno de los principios teóricos liberales o bien a que la puesta en práctica de éstos se había realizado de manera incorrecta. La posibilidad de que la causa se encontrara en otro lugar no podía ser siquiera contemplada, por inconcebible, ya que los liberales reformistas percibían el mundo y analizaban la situación social engendrada por el liberalismo desde dentro y mediante los propios supuestos y categorías liberales. Lo cual suponía dar por sentado que las entidades y fenómenos a que se refería el liberalismo (como la naturaleza humana, el individuo y el progreso histórico) tenían una existencia real y que, por tanto, la organización social era una proyección de las mismas y debía estar en consonancia con ellas.
Imaginemos, por un momento, que los liberales reformistas hubieran realizado su análisis de la realidad social desde fuera –y no desde dentro– de los supuestos liberales. En ese caso, bien podrían haber llegado a la conclusión, por ejemplo, de que la causa del fracaso se encontraba en que el liberalismo partía de una serie de premisas erróneas, como la de que existe una naturaleza humana. Ahí radicaría entonces la causa de que el régimen liberal no hubiera producido los resultados augurados. En tal caso, la solución del problema social requeriría, necesariamente, abandonar el concepto de naturaleza humana y prescindir de él como principio organizador de la vida social. Pero no fue esto lo que ocurrió. Dado que el liberalismo reformista continuaba sirviéndose de las propias categorías liberales, no podía ponerlas en duda ni trascender sus límites. Lo único que podía poner en duda era que la formulación de esas categorías fuera la correcta. Y así, por ejemplo, los nuevos liberales no dudaban de que existía una naturaleza humana, pero discrepaban de la caracterización que el individualismo clásico había hecho de la misma. Desde este punto de vista, la causa del fracaso no podía encontrarse en los principios liberales, sino únicamente en la manera deficiente o incompleta en que esos principios habían sido formulados. Por continuar con el ejemplo, la causa no podía encontrarse en la inexistencia de la naturaleza humana, sino en la visión incompleta que el liberalismo clásico tenía de ésta.
Por supuesto, a la reacción de los reformistas sociales frente a la situación social creada por la implantación del liberalismo subyace un supuesto aún más profundo, el de que lo ocurrido constituye efectivamente un fracaso. Como ya he sugerido, lo que hizo que dicha situación fuera percibida, experimentada y conceptualizada como un fracaso fue que se operaba con una cierta noción normativa de éxito. Es decir, que se operaba con el supuesto de que la historia humana tiende hacia una forma perfecta de sociedad y que los principios moderno-liberales son el medio para alcanzar ésta. Si la realidad social aparece como un fracaso es porque se la compara con ese tipo ideal de sociedad y porque, en consecuencia, se utiliza a esta última como patrón normativo y teórico para evaluar y analizar dicha realidad social. El reformismo social surgió porque sus artífices parten de una distinción de lo realmente ocurrido y lo que debería haber ocurrido y, en razón de ello, llegan a la conclusión de que el liberalismo ha fracasado porque ha sido incapaz de instaurar el tipo de sociedad que supuestamente tendría que haber resultado de la puesta en práctica de sus principios. Algo parecido ocurriría, un siglo después, con los resultados obtenidos por el socialismo. También en este caso, esos resultados fueron experimentados y concebidos como un fracaso, pues se partía igualmente del supuesto de que la puesta en práctica de los principios socialistas conduciría a un orden social perfecto y a la culminación de la civilización humana. Y es lógico que así fuera, pues también en esta ocasión los hechos son analizados y evaluados mediante la misma matriz conceptual proporcionada por el imaginario moderno.29
Imaginemos de nuevo que dicho supuesto no hubiera existido y que los liberales decimonónicos no hubieran partido de él. En ese caso, los resultados hubieran sido completamente distintos y el reformismo social no habría podido surgir. Sin la mediación conceptual de ese supuesto, la referida situación social no habría aparecido como un fracaso, sino simplemente como el producto de la puesta en práctica del ideario liberal, y los liberales se hubieran limitado a constatar su existencia. Con lo que el problema social no se hubiera constituido como tal, porque los fenómenos sociales de referencia de éste ni hubieran sido objeto de preocupación ni habrían adquirido la condición de problemas que se debían y podían resolver. Pues si las desigualdades sociales, la pobreza obrera y la conflictividad laboral fueron consideradas como problemas fue porque constituían fenómenos anómalos en relación con el modelo moderno-liberal de sociedad ideal.
La frustración de expectativas aquí descrita se acentuó y extendió muy rápidamente con el paso del tiempo, con el consiguiente auge del reformismo social. A medida que crecía el desencanto con respecto al liberalismo clásico, lo hacía también el número de partidarios de las reformas sociales. Este auge del reformismo social se puede observar con claridad, por ejemplo, en la evolución de las discusiones sobre la cuestión celebradas en uno de los principales foros de debate público del momento, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (RACMYP). Dicha evolución constituye un revelador y significativo índice del avance experimentado por el reformismo social. Todavía a comienzos de la década de 1890, como hace notar Buylla, predominan entre los miembros de la Academia la defensa del individualismo y de la Economía Política clásicos y la consiguiente oposición a cualquier tipo de intervención del Estado, como se vio, por ejemplo, en la discusión sobre las reformas sociales decretadas en Alemania que tuvo lugar en 1890. Como relata Buylla, en esa discusión, conservadores y liberales se opusieron por igual al «intervencionismo del poder público para regular las relaciones entre patronos y obreros», con la tímida excepción de conservadores como el marqués de la Vega de Armijo y el conde de Torreánaz. En esos momentos, «domina todavía el santo horror a la legislación que repercutir pueda en merma del sagrado derecho de la propiedad real» y unía a todos «el grande amor del fetichista respecto a las intangibles leyes económicas; leyes necesarias, fatales, universales». La postura predominante dentro de la Academia aparece representada, como señala Buylla, por intervinientes como Laureano Figuerola, quien defiende la libertad de contratación y rechaza cualquier intervención estatal.30
La postura favorable al intervencionismo, sin embargo, fue ganando terreno muy rápidamente, como se puso de manifiesto en las discusiones de los años siguientes. En ellas los participantes no sólo se hacen eco cada vez más de la crisis de la Economía Política clásica y del consiguiente auge que está experimentando en Europa el intervencionismo estatal, sino que un número creciente de ellos se muestra partidario de la intervención del Estado en la esfera de las relaciones laborales. Este cambio de tendencia se observa ya, por ejemplo, en la discusión de 1893 sobre los gremios. A estas alturas, la necesidad de la reforma social y de la intervención estatal, como medios de hacer frente y encauzar al movimiento obrero, comenzaron a ser defendidas abiertamente en el seno de la Academia. En la sesión del 11 de abril, Mena Zorrilla «encareció la necesidad de mejorar la situación de los obreros», dada la «urgencia que hay de conjurar los peligros que entraña el malestar de las clases trabajadoras, cada día mayor y más general, según las informaciones hechas en todas partes».31 Y en la sesión del 18 de abril, Linares Rivas considera que el anhelo de las «masas» de «mejorar su situación, conquistando los derechos de que carecen» debe ser atendido, no sólo porque se trata de un deseo «hasta cierto punto» justo, sino porque, dado el número de sus miembros, sería vana la pretensión de detener su marcha y, por tanto, lo que hay que hacer es tratar de encauzar esa marcha mediante la introducción de reformas. Lo que «toca y cabe hacer a los poderes públicos es encauzarla, dirigirla e inducirla al bien, como brújula que guía la nave al puerto; no empleando para ello medios violentos, sino el atractivo de las ventajas y concesiones beneficiosas que se otorguen a las grandes agrupaciones de obreros que se asocien para fines legítimos».32
Un índice aun más revelador y significativo de la profundidad de la crisis del liberalismo y de la frustración de expectativas y de la rapidez con que se produjo la transición hacia el reformismo liberal es la trayectoria seguida por algunos destacados intelectuales y dirigentes políticos liberales. Se trata de liberales que inicialmente eran defensores acérrimos del individualismo económico, de la libre concurrencia y de los principios de la Economía Política, pero que, en poco tiempo, modificaron sus puntos de vista, se sumaron a las críticas al liberalismo clásico y acabaron abrazando los postulados del reformismo social y convirtiéndose en adalides de éste. Éste es el caso, por ejemplo, del economista José Manuel Piernas Hurtado. A la altura de 1870, Piernas Hurtado hace una encendida defensa de los principios de la Economía Política y de la tesis liberal clásica de que la libertad económica es el único medio para resolver el problema social, de que éste es un residuo del pasado y de que, por tanto, desaparecerá por sí solo con el tiempo.33 Unos pocos años después, como veremos, Piernas Hurtado se había convertido en un severo crítico del individualismo económico clásico y en un ardiente defensor del reformismo social.
Quizás uno de los ejemplos más paradigmáticos de la crisis y la transformación experimentadas por el liberalismo durante estos años sea la trayectoria seguida por Antonio Cánovas del Castillo. A finales de los años 1860, Cánovas se proclama individualista, se declara defensor incondicional de la Economía Política y considera que el individualismo es el medio para alcanzar la armonía social (frente al socialismo y a otras doctrinas sociales). Se declara, según sus palabras, «individualista, en el sentido filosófico y económico de la palabra» y afirma que, sobre cualquier otro ideal de «asociación humana», está el «ideal moderno» [individualista], porque es el que «constantemente enaltece y perfecciona a los individuos».34 Según Cánovas, Dios creó al ser humano como «individuo» y aunque la sociedad existe y es el medio en que el ser humano actúa y se desarrolla, el individuo tiene primacía (no es el individuo el que está hecho para la sociedad, sino a la inversa, afirma). En cada ser humano hay más «libre albedrío» que en la sociedad entera y el ser humano es el responsable último de sus acciones.35 Unos años después, reitera sus argumentos en defensa del individualismo y sostiene que la «humanidad» no es «sino una mera agregación de individuos libres» y heterogéneos.36
Con respecto al problema social, Cánovas se opone a toda intervención del Estado y defiende como únicas soluciones el ejercicio de la caridad y la resignación de los obreros. Así lo hace, por ejemplo, en 1871, en el debate parlamentario sobre la Primera Internacional. Aquí considera que la miseria y la desigualdad social son fenómenos naturales y que, por tanto, se trata de problemas que no pueden ser resueltos. Según él, «la verdad es que la miseria es eterna; la verdad es que la miseria es un mal de nuestra naturaleza, lo mismo que las enfermedades, lo mismo que las pasiones, lo mismo que las contrariedades de la vida, lo mismo que tantas otras causas físicas y morales como atormentan nuestra naturaleza». En cuanto a las desigualdades sociales, también son naturales, pues son el resultado del hecho de que los individuos son desiguales por naturaleza. Y de ahí que cualquier intento de igualar a los individuos sea antinatural.37
Cánovas se muestra contrario, por consiguiente, a todas las soluciones a los «problemas sociales contemporáneos» habitualmente propuestas, a las que considera de «escasa eficacia».38 Entre ellas, menciona las «sociedades cooperativas», el «patronazgo voluntario» (propuesto por Le Play para resolver el problema del pauperismo), la participación de los trabajadores en los beneficios, la creación de nuevos gremios, los jurados mixtos, las sociedades de socorros mutuos, los créditos y la reducción de la jornada de trabajo. Cánovas acepta que esas medidas puedan ser adoptadas, pero duda de que sean eficaces. Con ellas, sentencia, «ni el espíritu de los trabajadores ni el malestar social habrán de mejorar sensiblemen te».39 El único remedio que él considera eficaz, reitera, es la «caridad cristiana o religiosa» y la resignación. Dicha caridad, afirma, es el único «agente a propósito para mediar entre ricos y pobres, suavizando los choques asperísimos, que por fuerza ha de ocasionar entre capitalis tas y trabajadores el régimen de la libre concurrencia», mientras que «la resignación o contentamiento con la propia suerte, buena o mala», es el «único lazo que mantiene en haz las heterogéneas condiciones individuales».40 Menos de dos décadas después, como veremos, Cánovas pasa a criticar abiertamente al individualismo económico clásico y a la libre concurrencia, negará que la caridad sea un remedio eficaz y se convertirá en defensor y promotor de las reformas sociales y de la intervención del Estado. Y así, aunque en su discurso de 1890 Cánovas reiterará su opinión de que todas las soluciones mencionadas («asociaciones voluntarias, cooperativas, patronazgo voluntario que preconizó Le Play, participación en los beneficios...») han resultado ineficaces para resolver el «hondo malestar social», lo hará no para defender la caridad y la resignación, sino para defender las medidas de reforma social.41
El hecho de que el reformismo social tenga su origen en la crisis del liberalismo clásico es lo que explica, asimismo, en primer lugar, que los reformistas sociales tengan una procedencia y una adscripción ideológicas tan diversas. Y, en segundo lugar, que la filiación ideológica, política o intelectual de los reformistas sociales sea un factor de tan escasa relevancia en el surgimiento, la configuración y el programa del reformismo social (y, por tanto, una variable irrelevante a la hora de explicar éstos). Como se verá, el hecho de que los reformistas sociales procedan ideológicamente de una u otra de las corrientes liberales existentes (desde el republicanismo al liberalismo conservador) apenas entraña diferencia alguna en los términos de su reacción crítica contra el individualismo clásico, en su caracterización del problema social y en sus propuestas de reforma. El reformismo social no constituía la ideología y el programa de ninguna de esas corrientes en particular, sino que surgió de la mencionada crisis del paradigma liberal y de la consiguiente transformación sufrida por éste al tener que dar cuenta de y hacer frente a una nueva situación social caracterizada por el recrudecimiento del problema social. Dado que todos ellos eran liberales e individualistas económicos, los términos tanto de su desencanto como de su respuesta fueron sustancialmente los mismos, con independencia de su adscripción ideológica previa. El reformismo social no nació de una disputa entre diferentes corrientes o tendencias del liberalismo, sino de una pugna entre viejo y nuevo liberalismo y de ahí que el debate reformista se extendiera a todos los grupos liberales. La única diferencia que se observa a este respecto es la que se da entre aquellos liberales que creían que el liberalismo estaba en crisis y aquellos otros que negaban ésta y, en consecuencia, persistieron en la defensa de los postulados del liberalismo clásico. Es decir, entre liberales reformistas y liberales puros u ortodoxos. Es por ello que la referida pugna afectó por igual a todos los grupos políticos (republicanos, conservadores y liberales). Aunque en el caso del Partido Liberal, dada su mayor fidelidad al liberalismo clásico, esa pugna interna se desarrolló algo más lentamente.
Esta circunstancia es la que explica que aunque la filiación ideológica y política de los reformistas sociales españoles era heterogénea, el movimiento reformista como tal fue bastante homogéneo. Porque la adopción de los postulados del reformismo social no obedeció a razones ideológicas (por ejemplo, a una mayor preocupación por la pobreza de las clases bajas), sino que fue el resultado de la reacción frente a lo que se consideraba como un fracaso del individualismo clásico, sobre todo en el terreno económico, para llevar a término el proyecto liberal de sociedad. Ya se trate de republicanos o de conservadores, todos ellos piensan y reaccionan como liberales desencantados y, por tanto, la manera en que experimentan el fracaso del régimen liberal y los medios que conciben para superarlo son esencialmente los mismos. Y de ahí que liberales críticos republicanos y conservadores defiendan, promuevan y lleven a la práctica el mismo programa reformista social y que ambos convivan sin conflicto y colaboren estrechamente en los organismos e instituciones relacionados con la reforma social, desde la Comisión de Reformas Sociales (creada en 1883) hasta el Instituto de Reformas Sociales. Por encima de sus discrepancias ideológicas, ambos están unidos e impulsados por un mismo factor causal, la frustración de expectativas con respecto al liberalismo clásico y la pérdida de confianza en la capacidad de éste para resolver el problema social y estabilizar y pacificar la sociedad. Esta homogeneidad, esta colaboración y esta unanimidad programática no podrían haber existido si el reformismo social hubiera sido un fenómeno ideológico, es decir, la creación de alguna de las corrientes liberales existentes o el resultado de la influencia ejercida por alguna escuela ideológicofilosófica previa en particular. De hecho, también a este respecto los reformistas sociales tienen una procedencia heterogénea y con frecuencia opuesta, pues incluye, por ejemplo, tanto a partidarios como a detractores del denominado krausismo.
Una evidencia de que el reformismo social no es un fenómeno ideológico, sino que es de naturaleza distinta y tiene su origen en la mutación del paradigma teórico liberal propiciada por la frustración de expectativas es la génesis de su propuesta de intervención del Estado, uno de los componentes primordiales y más distintivos del reformismo. La intervención estatal en la esfera económica y laboral es una medida de nuevo cuño, que no formaba parte previamente del programa de ninguna de las corrientes liberales que abrazaron el reformismo social ni pudo constituir, por tanto, una contribución de ninguna de ellas a este último (con anterioridad, sólo era propugnada por el socialismo). En particular, antes de la década de 1870, la intervención estatal como medio de resolución de la denominada cuestión social era rechazada de manera unánime por todas las corrientes del republicanismo y por los economistas de orientación krausista. La propuesta de intervención del Estado surgió como consecuencia de la necesidad de hacer frente al recrudecimiento del problema social y de encontrar nuevos medios para resolver éste que fueran más eficaces que los proporcionados por el liberalismo clásico. De hecho, como veremos, si la intervención estatal se convirtió en el más importante y característico de esos medios fue precisamente porque entrañaba una rectificación de dicho liberalismo.
Las únicas diferencias apreciables que se observan entre los reformistas sociales se dan no en el punto de llegada, sino más bien en el punto de partida de su viaje hacia el reformismo social. Pues mientras los liberales críticos o republicanos ponen el acento en el fracaso del liberalismo clásico para realizar su proyecto, los liberales conservadores, además de ello, tienden a atribuir cierta responsabilidad a la revolución liberal por el recrudecimiento del problema social. Como es de sobra conocido, el conservadurismo decimonónico reprochaba a la revolución liberal el que no hubiera sido capaz de instaurar un orden social tan estable como el que había derrocado. Según la crítica conservadora, la revolución liberal destruyó el sistema de valores del régimen anterior, pero no había implantado un nuevo sistema de valores capaz de garantizar una estabilidad y un consenso similares a los prevalecientes con anterioridad. Esta había sido una de las consecuencias de la secularización llevada a cabo por la revolución liberal y del consiguiente abandono de la religión como dispositivo de consenso social. Como sostiene, por ejemplo, Eduardo Sanz Escartín, al tratar del origen del problema social, la secularización había traído como consecuencia que en las clases bajas se debilitaran sus sentimientos de resignación y de aceptación del orden social y que ya no se sintieran satisfechas con una recompensa tras la muerte y exigieran el bienestar en esta vida. De modo que, según él, al romper los antiguos lazos morales que daban estabilidad a la sociedad, la revolución liberal abrió una fase histórica de lucha de clases.42 Es en razón de este diagnóstico que el liberalismo conservador propone, a lo largo del siglo XIX, como remedios de la llamada cuestión social la restauración del sistema de valores religioso, el ejercicio del paternalismo y de la caridad de las clases altas y la resignación de las clases bajas. Además, el conservadurismo reprocha al liberalismo hegemónico el haber alentado y propiciado la movilización y la participación política de las clases bajas, lo cual habría contribuido también a favorecer la agitación de éstas. Por último, hay que tener en cuenta que el individualismo profesado por el conservadurismo tiene un carácter menos homogéneo que el del liberalismo ortodoxo. Pues aunque los conservadores son acérrimos partidarios del individualismo económico y del régimen de libre concurrencia, a la vez tienen una concepción más organicista de la sociedad.
Así pues, el hecho de que el reformismo social tenga su origen inmediato en la crisis del individualismo económico hizo que muchos conservadores llegaran a abrazar y promover el reformismo social. Al mismo tiempo, sin embargo, sus recelos precedentes con respecto al individualismo político ortodoxo y su concepción organicista de la sociedad fueron factores que facilitaron, sin duda, la rápida transición de esos conservadores hacia el reformismo social y la defensa de la intervención del Estado, que tenían como base, precisamente, una reformulación organicista del individualismo. Su menor apego al individualismo ortodoxo contribuyó, asimismo, sin duda, a que los conservadores llegaran a adoptar posturas reformistas más radicales que los republicanos, como en el caso de la regulación de la jornada laboral, que comenzaron a defender abiertamente a partir de finales de siglo. De hecho, los propios conservadores llegaron hasta el punto, incluso, de arrogarse la condición de reformistas sociales por excelencia, es decir, de ejecutores naturales de las reformas sociales y de la renovación del sistema liberal destinada a resolver el problema social. Es lo que hace, por ejemplo, Eduardo Dato, al sostener que los conservadores eran los llamados de manera natural a realizar esas reformas y resolver ese problema. Según él, aparte de que despierta menos desconfianza y recelos en las clases altas, el conservadurismo está más cualificado para realizar las reformas sociales necesarias porque es menos «individualista» y, por tanto, atiende no sólo al individuo, sino a la «masa».43 Lo que cuenta, no obstante, con respecto a la génesis, los postulados y la práctica del reformismo social es que, una vez aceptada la necesidad de adoptar reformas sociales, no se observan diferencias sustanciales entre los reformistas sociales en razón de sus antecedentes ideológicos. Ya se trate de reformistas sociales de filiación política conservadora, republicana o liberal, los términos de su crítica al individualismo económico clásico, su diagnóstico sobre las causas del problema social, sus propuestas de reforma social y el papel que atribuyen al Estado son similares.44
Conviene tener siempre presente, por último, que el reformismo social es un fenómeno transnacional, y no exclusivamente español. Y que, además, las ideas, argumentos teóricos y propuestas prácticas del liberalismo reformista hispano tienen, en su casi totalidad, una procedencia exterior. Los reformistas españoles apenas hicieron contribución original alguna en este terreno, sino que se limitaron a reproducir y a adaptar los debates, las críticas y los argumentos previamente desarrollados en otros países. De igual modo que sus propuestas de reforma social y sus iniciativas legislativas fueron con frecuencia meras imitaciones de sus homónimas extranjeras, al menos durante estas primeras décadas. La especificidad española es casi puramente de orden cronológico, puesto que la crisis del liberalismo clásico se inició en España más tarde que en otros países, como Alemania, Gran Bretaña y Francia. Este retraso temporal se debió al hecho de que en España la implantación del régimen económico liberal fue posterior y su período de vigencia había sido menor. También en España, como en esos países, fue necesario que transcurriera el tiempo suficiente para que se produjera la frustración de expectativas con respecto al liberalismo clásico. Hasta que en España no se comenzó a experimentar en la práctica la ineficacia estabilizadora del individualismo económico, no se produjo el correspondiente movimiento de reacción crítica y se desencadenó la crisis del liberalismo clásico. Y para ello fue necesario aguardar hasta la década de 1870.
A partir de ese momento, la influencia exterior desempeñó un papel decisivo, pues no sólo proporcionó a los reformistas españoles un cuerpo teórico e ideológico ya elaborado y un programa de reformas ya en marcha, sino que actuó como un estímulo de la crisis del liberalismo y de la Economía Política clásicos españoles. Los liberales reformistas españoles no sólo estaban muy bien informados de la situación de esos países y conocían perfectamente los debates internacionales y las medidas de reforma que se habían estado implementando. Además, el liberalismo reformista español se inscribe explícitamente a sí mismo en el amplio y prolongado debate que se viene produciendo en Europa en torno a la crisis del liberalismo clásico. Buylla, por ejemplo, no sólo reproduce los términos de ese debate, sino que además él mismo se sitúa en su seno. La revolución liberal supuso, explica, una ruptura con la situación anterior de «absorción del individuo en el Estado» y la sustitución de ésta por el individualismo y la «teoría del contrato», teoría trasladada a la economía por los economistas clásicos.45 Pronto, sin embargo, continúa, aparecieron críticos y adversarios del individualismo, como los pensadores contrarrevolucionarios (como De Maistre y De Bonald) y la «escuela armónica de Krause», todos ellos «concordantes en demostrar la necesidad de un enlace interno y positivo entre el Estado y el individuo que venga a sustituir al externo casual y arbitrario que deriva de la citada teoría».46 Actualmente, son muchos otros los autores (como Ahrens y Von Mohl) que impugnan la teoría del contrato social, sostienen la doctrina orgánica de la sociedad y propugnan la «intervención protectora» del Estado en la economía.47
Es por ello que los análisis, diagnósticos y propuestas del reformismo social español no se basan exclusivamente en la realidad social del país, sino en la del mundo liberal capitalista en general. Cuando se refieren a los efectos de la industrialización o de la libre concurrencia, no tienen en mente sólo la situación española, sino también la de esos otros países. Es más, en el reformismo social español late siempre el propósito de prevenir, atajar o anticiparse a algunos de esos efectos, observados en otros países, que aún no se han producido en España. Y lo mismo podría decirse con respecto al movimiento obrero. La preocupación por éste no está provocada sólo por la agitación obrera española, sino por el auge del movimiento obrero y del socialismo en toda Europa. En todo caso, el papel y el alcance de la influencia extranjera en la formación del liberalismo reformista español es un tema que escapa por completo al objeto de este trabajo. Lo que éste se propone es analizar el proceso de gestación del reformismo social y del Estado del bienestar en un lugar concreto y contribuir al conocimiento de un fenómeno histórico general mediante el estudio de un caso particular.
1Gumersindo de Azcárate, Resumen de un debate sobre el problema social, Madrid, 1881, pp. 9-10. En todas las citas se ha actualizado la grafía.
2Ibid., pp. 10-11.
3Gumersindo de Azcárate [«Leyes obreras, sociales o del trabajo»], Discurso leído el 10 de noviembre de 1893 en el Ateneo Científico y Literario de Madrid, Madrid, 1893, p. 15.
4Segismundo Moret y Prendergast, Discurso leído el día 16 de noviembre de 1885 en el Ateneo de Madrid con motivo de la apertura de sus cátedras, Madrid, 1885, p. 1.
5Ibid., pp. 2-3.
6Gumersindo de Azcárate, Estudio sobre el objeto y carácter de la ciencia económica y su relación con la del Derecho, Madrid, 1871, p. 43.
7Segismundo Moret, Discurso leído el día 17 de noviembre de 1894 en el Ateneo con motivo de la apertura de sus cátedras, Madrid, 1894, pp. 26-27.
8Segismundo Moret, Discurso leído el día 16 de noviembre de 1885, p. 3.
9Ibid., p. 4.
10Ibid.
11Segismundo Moret, Discurso leído el día 17 de noviembre de 1894 en el Ateneo con motivo de la apertura de sus cátedras, p. 31.
12Segismundo Moret, Discurso leído el día 16 de noviembre de 1885, pp. 5-6.
13José Canalejas Méndez [«Aspecto jurídico del problema social»], Discurso leído en la sesión inaugural del curso de 1894 a 95 de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación celebrada el 10 de diciembre de 1894, Madrid, 1894, p. 9.
14Ibid.
15Ibid., p. 7.
16Cristóbal Botella, Naturaleza y estado actual de la Economía Política, Discurso leído en el Ateneo de Madrid con motivo de la apertura de la sección de ciencias morales y políticas, curso de 1888 a 1889, Madrid, 1889, pp. 20-21.
17Eduardo Sanz Escartín, La cuestión económica, Madrid, 1890, pp. 18-19.
18Antonio Cánovas del Castillo, «La cuestión obrera y su nuevo carácter» [Discurso en el Ateneo de 10 de noviembre de 1890], Problemas contemporáneos, Tomo III, Madrid, 1890, p. 461.
19Antonio Cánovas del Castillo, «De cómo he venido yo a ser doctrinalmente proteccionista», Problemas contemporáneos, Tomo III, Madrid, 1890, pp. 447-448.
20Ibid., p. 448.
21Ibid., p. 449.
22José Canalejas, «Prólogo» a Práxedes Zancada, El obrero en España (Notas para su historia política y social), Barcelona, 1902, p. 23.
23Adolfo A. Buylla, «Discurso leído en el solemne acto de apertura del curso académico de 1879 a 1880 en la Universidad Literaria de Oviedo», en José Luis Malo Guillén (ed.), El krausismo económico español, Madrid, RACMP, 2005, p. 248.
24Segismundo Moret, Discurso leído el día 16 de noviembre de 1885, pp. 7-8.
25Ibid., p. 8.
26Salvador Bermúdez de Castro, El problema social y las escuelas políticas, Madrid, 1891, pp. 60-61 y 65. El autor realiza una descripción de la frustración de expectativas con respecto a las promesas del liberalismo económico clásico, propone una rectificación del mismo, aboga por una reorganización de la sociedad sobre la base de los nuevos principios y se muestra partidario de la intervención del Estado en la esfera económica.
27Segismundo Moret, Discurso leído el día 16 de noviembre de 1885, pp. 8-9.
28Gumersindo de Azcárate [«Leyes obreras, sociales o del trabajo»], p. 15.
29Con el tiempo, la noción de fracaso del liberalismo sería asumida y utilizada por algunos estudiosos de la historia del reformismo social. Así, por ejemplo, J. Vicens Vives y J. Pérez Ballester se refieren al «fracaso práctico del liberalismo ante el problema social» y lo atribuyen a sus «errores teoréticos». El más importante de los cuales fue pensar que la sociedad era un mero «agregado de individuos, carente de toda estructura unitaria superior a ellos». Para evitar el «caos» a que conducía este individualismo excesivo, explican los autores, el liberalismo hubo de aceptar la «necesidad de imponer restricciones a las libertades y derechos individuales, de modo que quedase a salvo el orden social». Una tarea que correspondía desempeñar a la «autoridad social» (es decir, el Estado). De este modo, la versión de los propios reformistas sociales adquiría la condición de tesis explicativa del surgimiento del reformismo social (J. Vicens Vives y J. Pérez Ballester, El problema social. Génesis, planteamiento, soluciones, Barcelona, Teide, 1958, pp. 92 y 90).
30Adolfo Á. Buylla y G. Alegre, La reforma social en España, Discurso de ingreso en la RACMYP, Madrid, 1917, pp. 717-718. Ver «Extracto de la discusión promovida en la Academia con motivo de un estudio leído por el Sr. Marqués de Pidal, acerca de la significación y consecuencias probables de los recientes rescriptos del emperador de Alemania sobre la legislación nacional e internacional del trabajo, y del estado de la opinión en las diferentes escuelas y gobiernos respecto de dicho punto (Sesiones de 19 y 25 de febrero, 6, 13 y 20 de mayo, 3, 17 y 24 de junio de 1890)», Memorias de la RACMYP, Tomo VII, Madrid, 1893, pp. 473-492.
31«Extracto de la discusión habida en la Academia acerca del tema “¿Sería conveniente restablecer los gremios de artes y oficios? El restablecimiento de las instituciones gremiales ¿podrá facilitar o dificultar los medios de resolver la cuestión social?”» [febrero-junio de 1893], Memorias de la RACMYP, Tomo VIII, Madrid, 1898, p. 360.
32Ibid., p. 365.
33José Manuel Piernas Hurtado [«La propiedad según el derecho, la economía política y la historia»], Discurso leído en la apertura del curso académico 1870-1871, en Santos M. Coronas González (ed.), El «Grupo de Oviedo». Discursos de apertura de curso de la Universidad de Oviedo (1862-1903), Oviedo, Universidad de Oviedo, 2002, pp. 106-138. Según Piernas Hurtado, con la instauración del régimen económico liberal «no han desaparecido el vicio, ni la miseria, sombras eternas de la imperfección del hombre; pero disminuyen en vez de crecer y permiten confiar en su reducción sucesiva a un grado, que apenas descomponga el cuadro del bienestar general. Entre tanto, ese resultado nos autoriza para atribuir el mal que subsiste, no a lo que sobra de libertad, sino a lo que falta de ella, no al sistema, sino a su desarrollo incompleto todavía» (p. 137).
34Antonio Cánovas del Castillo, «Del socialismo en 1848», Estudios literarios, Tomo II, Madrid, 1868, pp. 464-466. Escrito en 1867 como «Introducción» a Nicomedes-Pastor Díaz, Los problemas del socialismo, Obras, Tomo IV, Madrid, 1867, pp. VII-XL.
35Ibid., p. 466.
36Antonio Cánovas del Castillo, «Discurso pronunciado el día 26 de noviembre de 1872» [en el Ateneo de Madrid], Problemas contemporáneos, Tomo I, Madrid, 1890, p. 137.
37Antonio Cánovas del Castillo, «Discurso pronunciado el 25 de noviembre de 1871», Problemas contemporáneos, Tomo I, Madrid, pp. 74-75.
38Antonio Cánovas del Castillo, «Discurso pronunciado el día 26 de noviembre de 1872», p. 144.
39Ibid., pp. 145-146, 148 y 150-151.
40Ibid., pp. 151-152 y 137.
41Antonio Cánovas del Castillo, «La cuestión obrera y su nuevo carácter», pp. 461-463.
42Eduardo Sanz y Escartín, El Estado y la reforma social [1893], Granada, Ed. Comares, 2010, pp. 5-7.
43Luis Morote, «Lo que dice Dato», El pulso de España, Madrid, 1904, p. 373.
44Algo parecido cabría decir también con respecto al catolicismo social, que se desarrolló en España a partir de la última década del siglo XIX. Como ha estudiado Inmaculada Blasco Herranz, el origen del catolicismo social se encuentra igualmente en una reacción crítica contra el individualismo económico clásico, y de ahí que los argumentos que esgrime contra éste y las soluciones del problema social que propone sean similares a los del reformismo social. Es por ello que el catolicismo social puede ser considerado, esencialmente, como una variante del reformismo social o como una corriente dentro de éste (Ver Inmaculada Blasco Herranz, «Catolicismo social y reforma social en España», en Miguel Ángel Cabrera [ed.], La ciudadanía social en España. Los orígenes históricos, Santander, Universidad de Cantabria, 2013, pp. 61-90).
45Adolfo A. Buylla, «Discurso leído en el solemne acto de apertura del curso académico de 1879 a 188...», p. 273.
46Ibid., p. 274.
47Ibid., p. 275.