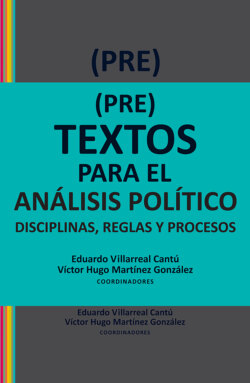Читать книгу (Pre)textos para el análisis político - Moisés Pérez Vega - Страница 5
ОглавлениеIntroducción
Por algún azar inefable, quienes presentamos esta obra compartimos la curiosidad cognitiva por la política; a tal grado que, si nuestra vida no fuese de ello una prueba, nos parecería un exceso que ese interés común refuerce la amistad y sus placeres. Política y amistad no son conceptos y ejercicios opuestos, especialmente cuando la alegada oquedad ética de la política se objeta y resiste. Quienes coordinamos esta obra creemos, así, en una política asociada a valores, que pueden y deben debatirse, pero en ningún caso sucumbir inopinadamente ante “las razones del poder”. Éste tiene confines y, de vez en vez, hay que litigarlo, como mostrara Jim Jarmusch en las imágenes de Los límites del control.
Por otro generoso azar, nuestras formaciones y especializaciones académicas también coincidirían. La cohabitación en aulas, igualmente favorable para sumar nuevas y muchas lecturas que para despejar la relatividad de los grados escolares (“cultura mata currículum”, como bien dice el argot), generaría el deseo de realizar esta obra. Ahí y entonces, por el reconocimiento de las labores que estaríamos habilitados a emprender, este libro fue tomando su primera y nebulosa forma. Un segundo andamio vendría con nuestra participación en el seminario de análisis político organizado en 2007 por la Universidad Von Humboldt (Ciudad Madero). Desde entonces hasta la fecha, la maduración de ese deseo liberó las ideas que a continuación esbozamos.
(Pre)textos para el análisis político
Si un pretexto es un motivo para hacer algo, los textos aquí reunidos tienen causas concretas y disimuladas. Las primeras son el armado de un libro alrededor de ciertos conceptos políticos que, por su trascendencia, ofrezcan al interesado en la política claves, marcos y literatura para su análisis. Estos textos son el pretexto para montar un pequeño manual introductorio. Subrayamos “pequeño”. Quien lea este trabajo, téngalo presente, accederá a un conocimiento insuficiente de la apasionante complejidad política; pero también apostillamos “introductorio”, pues la aprehensión de estos textos supone información necesaria para adentrarse en esa misma complejidad. El modelo que seguimos, vale confesarlo, fue el del libro que nos hubiera gustado leer cuando fuimos universitarios; uno que, pese a todas sus flaquezas, ausencias y erratas, significase un aliento a la vocación del joven atraído por la política y esa tan suya capacidad de seducirnos.
Debajo de esa causa franca, el libro encubre un pretexto menos obvio: creemos, con menos arrogancia que ilusión, estar en condiciones de aportar textos actualizados y pertinentes. Debiera ser así por la formación académica, reciente, seria y sistemática de la que fuimos beneficiarios en las mejores instituciones de este país. Por esa suerte, este libro es también un tributo a los maestros que fueron eso para nosotros: maestros en el sentido más imborrable, a efecto de cuyas enseñanzas resultamos contagiados del entusiasmo por el debate y la circulación de las ideas. Cual herederos de una generación previa, distinguimos el mejor agradecimiento en seguir haciendo rodar la pasión por el conocimiento. De ellos a nosotros, y ahora de nosotros a nuestros alumnos o lectores universitarios, cabe esperar que la instrucción transmitida incluya no sólo lecciones y diagnósticos clásicos, sino también pedagogías y enfoques diferentes (y hasta disruptivos) del lenguaje técnico más conocido y aceptado. Cuestión de generaciones, pero sobre todo de la propia naturaleza inasequible del conocimiento. Los conceptos sociales, por algo lo decía Weber en sus ensayos metodológicos, son necesariamente mudables. Brindar un reporte renovado de algunas de estas evoluciones conceptuales inspira así este esfuerzo.
Estos pretextos de distinto color, no es necedad insistir en nuestra mejor justificación, quieren poner a disposición de los estudiantes un conjunto de textos útiles para el análisis de la política. Con ese blanco, lo que el lector tiene en sus manos son unos (pre)textos conjugados como ensayos preparatorios para su deseable y posterior encuentro con las obras, autores y agendas académicas aquí integradas. (Pre)textos instrumentales a ese fin. Discutir la política, ensanchar sus entradas y niveles de debate, recalcar la imposibilidad de declararla muerta, silente o estéril, apurar la curiosidad por entenderla y, al mismo tiempo, convenir felizmente en que esto sea una tarea inacabada e inacabable es, pues, el mayor pretexto que nos mueve. A ello pensamos que contribuye la siguiente estructura de trabajo.
La arquitectura de (Pre)textos
Como las familias descienden de otras, así los libros descienden de otros, escribió alguna vez Virginia Woolf. Un libro para el análisis político —lo tenemos por cierto y reconocido— no es precisamente una oferta inventiva ni el develamiento de un territorio ignoto por recorrer. Lo sabíamos al principio y más ahora después de revisar manuales, tratados, léxicos, diccionarios o introducciones al pensamiento político, con los que nuestros (Pre)textos guardan (y presumen) cierto aire de familia.
¿Cómo validar en esa prolija atmósfera bibliográfica otro libro reincidente? Las apuestas serían dos: 1) con una amplia convocatoria entre especialistas en el concepto que firman aquí,[1] y 2) mediante una estructura que, como efecto de su seguimiento por parte de los autores, garantizara la confección de estados del arte del tema abordado.
A causa de los flemáticos pero indispensables dictámenes académicos y arbitrajes editoriales, no están aquí todos los ensayos recibidos, pero ello no es óbice para que la compilación sea rica e ilustrativa. Gracias, por otra parte, a que los autores suscribieron la estructura propuesta, sin por ello ahogar su escritura personal, la compilación entrega una panorámica sobre conceptos capitales del análisis político, sistematizando y discutiendo a beneficio de tal fin las definiciones, historias literarias, debates contemporáneos y lecturas recomendadas para la exposición de los conceptos tratados. Como ya lo mencionamos, el “paisaje de fondo” para que nuestras apuestas resultasen efectivas ha sido nuestro propio concierto como politólogos, sociólogos o psicólogos sociales de reciente formación. Que ciertas teorías posclásicas de la sociedad civil, los partidos políticos, las políticas públicas o los movimientos sociales desfilaran y destacaran en nuestros cursos, es cosa de un azar que nos supera. Compartirlas, con el ánimo de aprontar un pretexto para el análisis de la presunta novedad de estos planteamientos es, en cambio, una responsabilidad que en el camino de su cumplimiento no perdió el encanto.
Temas y problemas conceptuales de (Pre)textos
“No puedo entender el gusto de la gente por Every breath you take, una letra deprimente sobre un tipo obsesivo”. Así expresaba Gordon Sumner (mejor conocido como Sting) su sorpresa ante la canción menos romántica y alegre de The Police que, vaya cosa, el público creyó un texto de amor y dicha. Esta fortuna ocurre, a decir de Simmel, cuando las obras ganan su propia autonomía y despiertan las lecturas o recepciones más disímbolas.
Por la diversidad de ensayos aquí reunidos, por su naturaleza interconectada, mas no rígida ni lineal, y porque es nuestro deseo que el lector ingrese a este “bosque narrativo” por la puerta de su agrado, interés o capricho, este libro no posee un tablero de direcciones unívoco o inviolable. A guisa, sin embargo, de algunas (flexibles) instrucciones de uso, organizamos sus temas y problemas conceptuales del siguiente modo:
1) Disciplinas: ciencia política, sociología política, psicología política.
2) Reglas e instituciones: constitución, democracia, sistemas de gobierno, partidos políticos.
3) Esferas y procesos: sociedad civil, movimientos sociales, políticas públicas.
El desarrollo de estos temas, dispuestos en los compartimentos de sus definiciones, historias literarias y debates contemporáneos, anuda ciertos problemas conceptuales del análisis político al que este libro quiere servir de pretexto, marco y herramienta. A juzgar por el conocimiento, generosidad y erudición (véanse los capítulos de “Ciencia política” y “Constitución”, elaborados por Víctor Alarcón y Enrique Serrano, respectivamente) que los autores pusieron en el empeño, sentimos que para el lector valdrá la pena el tiempo de consumir estas páginas. Sirvan las siguientes entradas para estimular su apetito.
En “Ciencia política”, Víctor Alarcón expone que ésta es una disciplina consolidada, cuya permanente e insaciable búsqueda de autonomía e identidad refleja no una crisis, sino una expansión creciente e interactuante con otros campos epistemológicos. Su más íntima trayectoria es ésa: la de los balances, autocríticas y epítetos (Dahl dixit), sobre los que la ciencia política se rehace y continuará reproduciéndose.
Pero no sólo de enfoques teóricos y metodológicos diferentes o programas de investigación contrarios están hechos los contradictorios veredictos sobre la salud o enfermedad de la ciencia política. También, entiende y polemiza Alarcón, de un fardo de egos en competencia, narrativas en disputa y, en otras tantas ocasiones, de desconocimiento o desprecio frente al difícil pero meritorio avance de la disciplina. Que la ciencia política no tenga una teoría general o un cuerpo homogéneo de conocimientos, que sea híbrida y en su seno acoja las teorías más dispares, es un atributo de su fortaleza.
Que los politólogos, en cambio, sean renuentes a remontar las ignorancias mutuas desde las que sus líneas de estudio han crecido, aprecia Alarcón, es un punto flaco a combatirse con el debate entre pares, la recuperación del trabajo en proyectos colectivos, la creación de contextos de exigencia y calidad objetivas que trasciendan los propios de una perspectiva, academia o grupo en particular. Superar, pues, el lugar común de “las mesas separadas” y la división de la disciplina en corrientes o escuelas para, sin obviar estas fructíferas diferencias, avanzar hacia “un enfoque integral e integrador que configure el concepto de una disciplina sintetizadora, sistemática, acumulativa y extensiva”.
A ello apunta Alarcón, aprontando los registros que respaldan su propuesta, en un itinerario que captura: a) los inicios de la ciencia política en el siglo XIX hacia elementos explicativos más allá de la argumentación histórica, la justificación ética o la mera descripción; b) la incidencia del positivismo, el racionalismo y el método científico en la construcción de una ciencia política con contenido empírico; c) los frutos de la ciencia política a partir de seis enfoques: institucionalismo, conductismo, análisis sistémico, elección racional, marxismo y posmodernismo.
Que la ciencia política precisa esquivar las tentaciones de un relato soberbio y excluyente, queda, por otro lado, ejemplificado con el texto de “Sociología política”, a cargo de Ángela Oyhandy Cioffi. La ciencia política conductista, cercana, pariente e imitadora en su momento de los métodos y técnicas de la sociología, fue definida por Duverger como sinónimo de sociología política. A ello, empero, seguiría una discriminación arrogante que, en palabras de Brian Barry (1974), separaría a la ciencia política sociologizante (“menor, precientífica”) de una supuesta ciencia política objetiva, auténtica y definida por el paradigma economicista. Desde la sociología política, explica Oyhandy a través de sus clásicos (“libros que nunca terminan de decir lo que tienen que decir”, atesora Ítalo Calvino), la diferenciación con la ciencia política puede no ser grosera, y sí razonada y fecunda. La sociología política, así el caso, se definiría entonces también desde “una opción superadora de las rígidas separaciones disciplinarias”.
Si la sociología política comparte con la ciencia política la fascinante discusión sobre el significado de la política y el poder político,[2] ésta, beneficiándose de ese terreno común y del “tipo de preguntas y el punto de vista que caracterizan el hábito sociológico de considerar las acciones humanas como elementos de elaboraciones más amplias”, posibilitaría estudiar el campo político en relación con otros aspectos sociales (economía, educación, familia, cultura). Lo político, pues, observado y articulado analíticamente dentro (pero también más allá) de sus aspectos o dimensiones institucionalizadas.
La sociología política, si de debates clásicos hablamos, se apropia del problema del orden social. ¿Cómo y por qué la sociedad existe y sobrevive?, es una interrogante que, en clave sociológica, Oyhandy detalla recurriendo al estructural-funcionalismo (Parsons, Merton, Alexander) y al marxismo (Marx, Gramsci y epígonos). Si el primero enfatiza, con evidencias que así lo avalan, la política como un centro de integración social; el segundo, tampoco carente de pruebas, resalta la dominación que de lo político es consustancial y privativo. Dos miradas rivales y, sin embargo, sostiene y despliega Oyhandy, imposibles de erradicar por cuanto la naturaleza inacabada del (des)orden social se juega justamente en esa contingente e irreductible ambivalencia política.
Ambivalentes, y por eso mismo persuasivos, son también los aportes de la sociología política al funcionamiento de la democracia en las sociedades complejas. Por un lado, sistematiza la autora, la corriente desencantada (Mosca, Michels, Pareto) para la que la democratización social deviene en la trágica pero inevitable burocratización de la política.[3] Por otro, renuentes al elitismo democrático de Schumpeter, los enfoques (de raíces marxistas, unos; de corte pluralista, otros) para los que la democracia no es sólo posible sino un horizonte de continua y deseable radicalización.
“Psicología política”, capítulo final de la primera parte titulada “Disciplinas”, constituye una entrada particularmente jugosa. Para vigorizar la discusión contra todo empeño reduccionista, Ricardo Ernst Montenegro nos recuerda en su ensayo que el vínculo psicología-política no es nuevo y ostenta orígenes más ricos que el acartonamiento de la conducta política bajo un esquema de preferencias fijas y racionalidad instrumental.
Si el comportamiento político está hecho de intereses pero también de miedos, esperanzas, símbolos e imágenes, la psicología política, advierte Ernst, es algo más que psicología puesta al servicio de cálculos políticos. “Examinar lo que de psíquico hay en el quehacer político”, implica, en efecto, un estudio analítico que no subsume lo psicológico en lo político; que no dispone, en concreto, a lo psicológico en el plano de una llave para conseguir control o gobernabilidad políticas. Que no rehúsa, vamos, lo que de lo psicológico y político escapan a los límites de la razón y el entendimiento humanos.
Para llegar a ello, con ritmo y acierto pedagógicos, Ernst sistematiza los antecedentes e interpretaciones más influyentes de la psicología política. En lontananza, ya Platón, Sun Tzu, Maquiavelo o los descendientes finiseculares de “los padres fundadores” de las repúblicas latinoamericanas, ensayarían con afanes varios los primeros cruces entre psicología y política. Civilización y barbarie, título del escritor y también ex presidente de Argentina, Domingo Faustino Sarmiento, sería, por su capacidad de fundar una tradición (lo pasional como “incomprensible” y bárbaro), el arquetipo de sistemas educativos construidos políticamente sobre la dualidad psicológica racional/irracional (Piglia, 2001). Más cercanas en el tiempo, el autor ubicará tres expresiones de psicología política cuyos contenidos son mensurables por su simpatía o distancia frente a la metáfora racional/irracional y su secuela patología/normalidad (sociales): 1) la teoría de la Psicología de las masas, de Gustave Le Bon; 2) el conductismo social y 3) la corriente latinoamericana que concebirá “lo psicológico como cultura y contexto; lo social como variación y lucha; lo político como dominación, resistencia y liberación”.
“Constitución”, texto que abre la segunda parte, denominada “Reglas e instituciones”, concita a un tiempo una disertación fina, pero didáctica, por parte de Enrique Serrano. La Constitución, fija Serrano como perspectiva de análisis, “representa el punto en el que se condensan los ideales de libertad que han motivado las luchas políticas a lo largo de la historia”. Con tal premisa por faro, su ensayo arroja luz sobre el concepto en cuestión y otros relacionados con éste: Estado, legalidad, legitimidad, derechos, liberalismo, contractualismo, etcétera.
Si bien distinto en sus connotaciones clásica (“forma de organización del poder imperante en una sociedad”) y moderna (“sistema de normas supremas y últimas por las que se rige el Estado”), el término Constitución tiene, no obstante ello, vasos comunicantes entre sus orígenes grecolatinos y sus posteriores transformaciones. “Para realizar un análisis adecuado del concepto, es menester diferenciar entre sus acepciones clásica y moderna, pero sin perder de vista la relación que existe entre ellas”. La presencia de una dimensión descriptiva y otra normativa, tanto en significados clásicos como modernos, el influjo de la tradición constitucionalista grecolatina en el contractualismo o la referencia a un principio moral de justicia, explica Serrano, son continuidades dentro de esta comprensible ruptura asociada al nacimiento moderno del Estado[4] y el individuo.[5]
Puntual y acabado en el retrato clásico de la Constitución como “los muros espirituales de la polis”, el texto de Serrano no lo es menos en el recuento de los conflictos alrededor de la formación del Estado y su sistematización del orden jurídico, del que el concepto moderno de Constitución es efecto. Estado absolutista (Bodino, Hobbes) y Estado liberal (Harrington, Locke) encarnarán dos proyectos estatales opuestos en su acceso y ejercicio de la soberanía. Sujeta a este debate entre centralización del poder (soberanía absoluta de la que en el siglo XX Schmitt será nostálgico) y el imperativo (liberal) de dividirlo para limitarlo, la conjunción Estado-Constitución no será, pues, un fenómeno espontáneo cuanto el resultado de luchas sociales y procesos revolucionarios. En otros tonos, la discusión positivismo jurídico versus iusnaturalismo, la defensa de criterios normativos en autores como Habermas o Rawls, o el llamado garantismo, son perspectivas contemporáneas de la filosofía del derecho que Serrano también ordena y esclarece.
Si el concepto Constitución mantiene una tensión entre sus dimensiones descriptivas y normativas, el de Democracia, compuesto de procedimientos y valores, corre una suerte similar. Entre los primeros, sintetiza José Luis Berlanga Santos, sobresaldrían las elecciones, la norma de la mayoría y las garantías individuales. Valores democráticos serían, por otra parte, la participación ciudadana, la responsabilidad cívica (“en la democracia se puede hacer cualquier cosa, pero no se debe hacer cualquier cosa”), la autonomía personal, la tolerancia o el diálogo. Acometer el estudio de la democracia con bases metafísicas y prescriptivas sería, frente al análisis empírico y descriptivo de la ciencia política, lo propio e irrenunciable de la filosofía política. Insuflada de ideales como de un diseño institucional que los proteja, la cultura democrática es fuente de creatividad y energía cívicas.
La relación de la democracia con las tradiciones políticas del republicanismo, el liberalismo y el socialismo, apuntala Berlanga, incidirá también en la polémica (siempre e inevitablemente candente) por lo que la democracia es o debiera ser. Expuestas con precisión y equilibrio, las coordenadas de este debate contemporáneo (enfoques procedimentales contra enfoques participacionistas como derivas de la clásica disputa entre liberalismo y republicanismo) familiarizarán al lector con teorías democráticas (elitista, poliárquica, económica, deliberativa, radical, etc.) al servicio de una querella inconclusa.
Concluido en su fase original, pero redivivo y en boga a partir de vueltas de tuerca y líneas de estudio en evolución, el debate presidencialismo contra parlamentarismo conforma el eje sobre el que Moisés Pérez desglosa el concepto “Sistemas de gobierno”. “Forma de organización y relación de las instituciones de gobierno de una sociedad”, define Pérez un concepto de particulares resonancias en América Latina por la diatriba académica de Linz y otros teóricos contra el presidencialismo y su alegada fragilidad. Que éste, no obstante sus impasses y contrariedades, permanezca como un sistema de gobierno estable, refutaría hipótesis que debieron ajustarse e incorporar más factores en la ecuación analítica sistemas de gobierno-rendimiento democrático. Dos décadas de debate, rastrea Pérez, darían paso así al estudio de “arreglos específicos que inciden en el desempeño del presidencialismo”. Fragmentación partidaria, tipo de poderes constitucionales del Ejecutivo y el Legislativo, formulación de políticas públicas, gravitación del sistema electoral y de los gobiernos divididos, violación de los mecanismos de rendición de cuentas,[6] son, entre otras, variables analíticas que robustecerán esta discusión. De éstas, con apuntes que completan un minucioso estado de la cuestión, informa e ilustra el ensayo de Pérez.
“Partidos políticos” de Víctor Martínez, el texto postrer de la segunda parte, constituye un objeto de estudio marcado por las encrucijadas y desencuentros teóricos y metodológicos. Atravesando la (in)definición teórica, historia y debates contemporáneos del concepto, el autor despliega una miscelánea literaria (clásica y posclásica) colmada de hipótesis en pugna. De la primigenia, los partidos dañan la democracia (Ostrogorski, Michels) a la réplica que distingue en ellos los mejores vehículos democráticos (Duverger, Sartori), pasando por la conjetura de la crisis de los partidos (negada a su vez por la crisis del concepto crisis de partido[7]), el ensayo penetra en una bibliografía oceánica (“11,500 textos entre 1945 y 1998 sólo en Europa Occidental”, cifran algunos especialistas) y potente a pesar de sus vacíos y lances erráticos. Tipologías de partido (de cuadros, masas, catch-all, cartel), perspectivas analíticas (organizativa, funcional, ideológica, elección racional) y programas de investigación, que no bien cobran fama son materia de contrahipótesis (el “triunfo” de los partidos cartel versus las fallas en su construcción metodológica e indicadores empíricos), nutren y enlazan el trabajo de Martínez.
Por otras razones también polisémico, el concepto de “Sociedad civil”, —primer texto de la tercera parte, denominada “Esferas y procesos”—, que Sergio Ortiz Leroux firma, es motivo de antinomias y recelos entre cuerpos filosóficos con confines teóricos diferenciados. Si ningún concepto es inocente, el de sociedad civil, observa Ortiz Leroux, anima los deseos e intenciones de varios ismos en competencia. Liberalismo, republicanismo, pluralismo o comunitarismo son, entre otras, cosmovisiones para los que la sociedad civil debiera exhibir una u otras señas identitarias. A efecto de contar con una definición que no clausure en tanto que dispare la discusión, por sociedad civil, traza el autor, cabe entender “una esfera de interacción social entre el mercado (economía) y el Estado (política), compuesta de una red de asociaciones autónomas, movimientos sociales y formas de comunicación política, que vinculan a los ciudadanos o grupos sociales en asuntos de interés común”. (Des)estatalizar lo político, esto es, fundamentarlo y conferirle autonomía desde un lugar distinto a lo institucional, profesionalizado o ya instituido, ha sido la clave y acicate del renacimiento contemporáneo de la sociedad civil, ligado a procesos que el autor glosa: la caída de los regímenes totalitarios de la ex Unión Soviética y Europa del Este; las transiciones a la democracia en la Europa continental y en América Latina; la crisis del Estado benefactor y el futuro de la democracia en las sociedades postindustriales de Centroeuropa.
Que la sociedad civil, desmitificando muchas de las ilusiones puestas en ésta, siga siendo más una buena idea que un espacio de influjos y proezas democráticas sin reversa, podría justificar cierto desencanto. Contra éste, no por nada cierra así el ensayo, la agenda de investigación, más urgente que nunca, exige el replanteamiento intelectual y fáctico de los puentes entre el sistema político y el sistema social.
El penúltimo concepto de (Pre)textos, “movimientos sociales” de Martín Retamozo, es en sí mismo una evocación de la plausible reconstrucción del puente sistema político-sistema social. Los movimientos sociales, privilegia con vehemencia Retamozo, “son una muestra de la contingencia del orden social, de la posibilidad de que determinadas relaciones sociales se estructuren de otra forma”. Su estudio supone, por ello, “la oportunidad de rastrear las huellas del futuro, las potencialidades y limitaciones que los sujetos tienen para hacer la historia por venir”.
Tal conclusión, consecuencia de un análisis exhaustivo de enfoques académicos, pero también de posiciones políticas e ideológicas (marxismo, funcionalismo, elección racional, teoría de la movilización de recursos, del proceso político, del paradigma orientado a la identidad y los “nuevos movimientos sociales”), sobresale en un trabajo que no olvida rescatar el expediente latinoamericano sobre la cuestión. La acción colectiva, irreductible al pragmatismo del gorrón y cuenta nueva (free rider), es, como Retamozo devela, un reflejo de los dilemas y conflictos que cimientan los desgarros, pero también solidaridades de las sociedades modernas.
“Políticas públicas”, artículo final de (Pre)textos, es un concepto que Eduardo Villarreal Cantú desmenuza cargando las tintas en la corresponsabilidad gobierno-ciudadanía. Un enfoque de la ciencia política, sentencia el autor, comprometido con la visión de lo público más allá del Estado. “Lo público de las políticas pasa, siempre, por interacciones entre ciudadanos e instituciones que posibilitan las metas colectivas y los medios para llegar a éstas”. Sustanciar ciudadanamente el gobierno, insiste Villarreal, en tanto que “el adjetivo de público obedece a la necesaria condición de que en el diseño y puesta en marcha de las políticas públicas estén presentes la opinión y visión de diferentes agentes públicos (englobados en las categorías gubernamentales, sociales y privados)”. Redes de políticas públicas, remarca el ensayo, como premisa y a la vez signo democratizador de las dimensiones, fases y resultados de este proceso.
Así como el estudio de la democracia precisa el auxilio de la teoría filosófica, moral y jurídica (O’Donnell, 2007), las políticas públicas, en aras de ofrecer calidad democrática, recomienda Villarreal, requieren explorar y explotar el diálogo e interacción con la sociología política.
Hasta aquí con la antesala de contenidos. Sólo nos resta un agradecimiento eterno a Moisés López Rosas, quien en su paso por esta vida y por la Flacso México ejerció de rabioso defensa en la cancha de futbol; de alumno, maestro y doctorante brillante en aulas; de amigo, ante todo eso, virtuoso y espléndido en el arte de querer y ser querido. “Donde estés/aprovecha por fin a llenarte de cielo los pulmones”.
Víctor Hugo Martínez González
Eduardo Villarreal Cantú
Copilco, México, D.F., junio de 2010
Fuentes
Barry, Brian (1974). Los sociólogos, los economistas y la democracia, Buenos Aires, Amorrortu.
Béjar, Helena (1988). El ámbito íntimo. Privacidad, individualismo y modernidad, Madrid, Alianza.
Dumont, Louis (1987). Ensayos sobre el individualismo. Una perspectiva antropológica sobre la ideología moderna, Madrid, Alianza.
Fernández Santillán, José (1996). Norberto Bobbio: el filósofo y la política (Antología), México, FCE.
Koselleck, Reinhard (2007). Crítica y crisis: un estudio sobre la patogénesis del mundo burgués, Madrid, Trotta.
O’Donnell, Guillermo (2007). Disonancias. Críticas democráticas a la democracia, Buenos Aires, Prometeo.
Piglia, Ricardo (2001). Crítica y ficción, Barcelona, Anagrama.
Serrano, Enrique (1994). Legitimación y racionalización. Weber y Habermas: la dimensión normativa del orden secularizado, Barcelona, UAM/Anthropos.
Villarreal, Abel (2008). “Vigilancia y fiscalización legislativa en México. Los casos de Nuevo León, Distrito Federal y Tlaxcala (1997-2004)”, México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM (tesis doctoral).
[1] El elenco de autores de (Pre)textos incluye a dos auténticos maestros, a quienes agradecemos su confianza y espaldarazo a este proyecto: Enrique Serrano Gómez y Víctor Alarcón Olguín.
[2]¿Qué es la política y qué puede esperarse de ella? es, no en balde, una pregunta canónica del pensamiento político que Norberto Bobbio prioriza en su obra (Fernández Santillán, 1996: 55-59).
[3] “Proletarización de la vida espiritual”, dirán Ostrogorski o Weber al hablar de los partidos políticos. “Democracia, ese abuso de la estadística”, ironizará Borges refrescando un inclemente aforismo de Lichtenberg: “El bienestar de muchos países se decide por mayoría de votos, pese a que todo el mundo reconoce que hay más gente mala que buena”.
[4] Frecuentemente reducida al control monopólico de los recursos de coacción física, “la peculiaridad del Estado moderno (la legitimidad del poder estatal de la que habla Weber) es vincular el control de los recursos de coacción al monopolio de la administración de justicia”. Sobre esta complejidad en la obra de Weber, véase Bobbio (en Fernández Santillán, 1996: 91-114) y Serrano (1994).
[5] Sobre la emergencia del individuo moderno pueden consultarse Dumont (1987) y Béjar (1988).
[6] Un valioso examen empírico de la precaria rendición de cuentas en México se encuentra en Villarreal (2008).
[7] Genealogía y piruetas del concepto “crisis” se encuentran en Koselleck (2007).