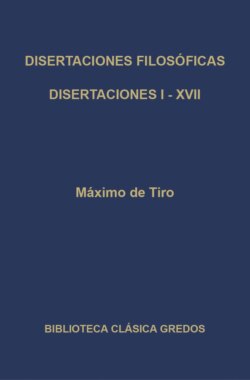Читать книгу Disertaciones filosóficas I-XVII - Máximo de Tiro - Страница 5
INTRODUCCIÓN GENERAL
ОглавлениеI. DATOS BIOGRÁFICOS
Son muy escasas las informaciones fiables 1 de que disponemos acerca de Máximo de Tiro, autor de las cuarenta y una disertaciones de temática filosófica variada que se conservan bajo su nombre. La Suda, famoso diccionario de finales del siglo X , le dedica una breve entrada, extraída del Índice onomástico de Hesiquio (siglo VI ) 2 :
Máximo, tirio, filósofo, residió en Roma en tiempos de Cómodo. «Sobre Homero y la identidad de la antigua filosofía que en él se encierra», «Si Sócrates hizo bien en no defenderse» y algunas otras cuestiones filosóficas (philósopha zētḗmata).
Aunque sucinta, la información procura una serie de datos. Primero, su procedencia o, al menos, el lugar donde logró su fama: Tiro (hoy Ṣūr), en la provincia romana de Siria. Por lo tanto, pertenece, como Dión de Prusa, al grupo de oradores asiáticos cuya fama alcanzó Roma, la capital del Imperio. Allí residió en tiempos del emperador Cómodo, es decir, en algún período entre marzo de 180 y diciembre de 192 3 . Probablemente desarrolló allí sus enseñanzas sobre cuestiones filósoficas, centradas en los dos polos que ha seleccionado el autor de la entrada de la Suda: de un lado, Homero; del otro, Sócrates, cuya figura reconstruyó, como veremos, principalmente a partir de las obras de Platón, pero también de la de otros pensadores herederos del pensamiento socrático.
Estas primeras informaciones se complementan bien con las que proporciona el índice general de los contenidos que originariamente incluía el Codex Parisinus Graecus 1962 (R), del siglo I x 4 , en cuyo folio 146v leemos: «Disertaciones de Máximo Tirio, filósofo platónico, durante su primera estadía (epidēmía) en Roma» 5 . Aparte de confirmar la vinculación del autor con Tiro, se indica que sus Disertaciones corresponden al período de su primera estadía en Roma, quizás la única; cabe, pues, suponer que ésta es la misma que la Suda —es decir, Hesiquio— situaba en tiempos de Cómodo. Para entonces, Máximo debe de tener ya una edad madura: por lo que declara en la primera pieza de la colección, que posee un reconocido carácter programático 6 , a estas alturas de su vida ha recibido ya suficientes alabanzas y goza de mucha fama (I 6), lo que induce a pensar que visita Roma sólo cuando ha cosechado el éxito durante muchos años en otras zonas del Imperio, verosímilmente en las regiones orientales 7 . Ello podría encontrar confirmación en varias informaciones que él mismo nos brinda sobre sus viajes, si hemos de tomarlas en sentido biográfico 8 : afirma haber contemplado la piedra cúbica sagrada de los árabes (II 4) y los ríos Marsias y Meandro en Frigia (II 7), así como a los Dióscuros durante una tormenta en una travesía marítima (IX 7). A pesar de estas informaciones, no podemos datar con precisión ni su nacimiento ni su floruit, sino sólo asignar el primero a la primera mitad del siglo II y el segundo, a la segunda.
Finalmente, el mismo índice caracteriza a Máximo como «filósofo platónico». El alcance de dicha calificación lo examinaremos más adelante 9 ; de momento, baste señalar que Máximo muestra un profundo conocimiento de los diálogos platónicos y una plena asimilación de su expresión lingüística, lo cual justifica que su transmisión haya estado vinculada, al menos desde el siglo VI , a escritos de la tradición platónica, en concreto, del platonismo medio 10 . Esta filiación filosófica permite, quizás, explicar el primer intento de identificación de Máximo con otra personalidad conocida por este nombre, tan corriente en la época 11 . A comienzos del siglo IX Jorge Sincelo, secretario del Patriarca de Constantinopla Tarasio (784-806), identificó erróneamente en su Ecloga chronographica 12 a nuestro autor con Claudio Máximo, el maestro de Marco Aurelio que, siendo procónsul de África, escuchó la Apología de Apuleyo en el año 158 13 . La caracterización que de él hacía el de Madaura a lo largo de su defensa como hombre instruido y amigo de las letras y la filosofía favoreció, sin duda, la identificación 14 , que permitía explicar las muchas coincidencias existentes entre las Disertaciones de Máximo y la producción filosófica de Apuleyo.
Otras dos identificaciones, aunque indemostrables, parecen más plausibles. Según Fritzsche 15 , Máximo puede ser el «sidonio» del que habla Luciano en el siguiente pasaje de la Vida de Demonacte (§ 14):
Una vez, cuando el sofista sidonio gozaba de prestigio en Atenas, decía en su propia alabanza que estaba versado en todo tipo de filosofía. Y decía lo que decía, aproximadamente, de este modo: «Si Aristóteles me llama al Liceo, lo acompañaré; si Platón a la Academia, iré; si Zenón, pasaré el tiempo en el Pórtico; si llama Pitágoras, guardaré silencio». Éste (sc. Demonacte) lo llamó por su nombre y le dijo: «¡Pitágoras te está llamando!».
Sidón (en árabe Ṣaidā) era, como Tiro, una ciudad fenicia de la provincia de Siria, por lo que también podría haber sido la patria de Máximo; ya hemos tenido ocasión de señalar que no sabemos a ciencia cierta si el calificativo de «tirio» se refiere a la patria de nuestro autor o al lugar donde se hizo famoso. Además, el pleno dominio de las doctrinas de las diferentes escuelas que Luciano pone en su boca es coherente con los amplios intereses filosóficos de Máximo y coincide, aproximadamente, con la sección final de la primera Disertación (§ 10), donde Máximo emprende una alabanza de sí mismo y cita como sus precursores a Pitágoras, Sócrates, Jenofonte y Diógenes el Cínico.
Más reconocimiento ha encontrado la propuesta de Hirschfeld 16 de identificarlo con el Casio Máximo a quien Artemidoro de Daldis dedicó los tres primeros libros de su Tratado sobre la interpretación de los sueños (Oneirokritiká), en agradecimiento por haberlo animado a escribirlos. Ello, como ha señalado Trapp 17 , tiene la ventaja de vincular a Máximo con Éfeso, foco de atracción cultural donde desarrolló su actividad Artemidoro. Éste afirma en II 70 que Casio Máximo es «el más sabio de los hombres» 18 y procura la información de que es de origen fenicio; por el nombre, seguramente recibió el derecho de ciudadanía romana de Avidio Casio, gobernador de Siria en 166-172. A la identificación contribuye, además, el proemio del libro II, donde Artemidoro pide al destinatario de su obra que no compare el estilo de ésta con su propia elocuencia (lógoi), y lo hace con una comparación de corte platónico especialmente cara a Máximo:
Por el contrario, considera que tengo una capacidad de expresar pensamientos tan grande como una lucerna en la noche, que hace las veces del sol para quienes la necesitan 19 .
En resumen, aunque es muy poco lo que conocemos de la vida de Máximo, podemos aceptar como plausibles los siguientes datos: uno, era natural de Fenicia, probablemente de Tiro; dos, es el Casio Máximo a quien Artemidoro dedica su tratado sobre La interpretación de los sueños, lo que lleva a pensar que residió un tiempo en Éfeso; tres, si es el sidonio del que habla Luciano, su fama alcanzó también Atenas; y cuatro, que a una edad avanzada recitó sus Disertaciones en Roma en tiempos del emperador Cómodo, entre 180 y 192, lo que permite ubicar su nacimiento en la primera mitad del siglo II y su apogeo, en la segunda. Posibles son, además de sus estancias en Éfeso y en Atenas, sendos viajes a Arabia y Frigia.
II. MÁXIMO COMO AUTOR
a) Entre filosofía y retórica
En los primeros siglos de nuestra era asistimos a un renacimiento de la cultura griega, motivado por la mejora de las condiciones de vida que trajo consigo la institución del Imperio Romano en el siglo I a. C. El florecimiento económico de la zona oriental del Imperio y la concesión de mayores competencias a sus administradores, que se tradujeron en suntuosos gastos de embellecimiento de las ciudades, se vieron acompañados del fenómeno cultural que Filóstrato definió exitosamente como «Segunda Sofística» 20 . Como ocurriera ya en la época clásica con la «Primera» Sofística, ahora una nueva hornada de oradores versados en todo tipo de materias recorre el Imperio procurando formación general a los jóvenes de las aristocracias locales, entretenimiento a las ciudadanías en pleno o materia de discusión a los colegas de profesión 21 . Dentro de este grupo, Filóstrato distingue a los simples sofistas, que defienden la retórica en detrimento de la filosofía, de los sofistas filosóficos, que se sirven de la retórica para exponer sus puntos de vista sobre política, moral y estética 22 . Como ejemplo del sofista simple podemos poner a Elio Aristides con su defensa de la retórica en franca oposición a Platón 23 ; del segundo, a Máximo de Tiro, que construye su retórica sobre los diálogos platónicos y defiende una posición que, como veremos, permite la calificación de platónica.
Esta síntesis de filosofía y retórica permite explicar los modos parciales de considerar las Disertaciones de Máximo, que, a su vez, han determinado el lugar —siempre modesto— de su autor en la historia de las letras griegas. Por un lado, los temas tratados en la mayoría de las Disertaciones nos llevan a situarlo en la historia de la filosofía de época imperial y a cotejar sus pensamientos con los tópicos fundamentales de la discusión filosófica de la época. Como filósofo, enfrentado a autores como Filón, Plutarco o Apuleyo, incluso a divulgadores como Alcínoo, Máximo es generalmente una figura secundaria que, cuando aparece citada, lo hace siempre en calidad de testimonio suplementario para corroborar la vigencia de algún contenido relevante o doctrina, cuando no es objeto de un juicio condenatorio 24 . Por otro lado, desde la perspectiva literaria, la actividad de Máximo se interpreta, como ya hemos señalado, en el contexto de la Segunda Sofística y su interés filosófico es considerado, esencialmente, en relación con la actividad de orador, de la que las disertaciones dan muestra. Se le compara, entonces, con autores como Dión de Prusa, Luciano y Elio Aristides, y, ciertamente, no ha merecido Máximo en este contexto un juicio más considerado 25 , aunque sí hay que decir que la perspectiva retórica ha servido en ocasiones para suavizar la condena que el autor ha merecido en sede filosófica.
Ahora bien, si consideramos a Máximo no tanto un filósofo como un orador filosófico y sofista y, además, tenemos en cuenta los objetivos de divulgación que parecen ser los suyos, su obra parece más aceptable y digna de estudio. Filosofía y retórica son, pues, los dos extremos entre los que se mueve la valoración de la obra de Máximo de Tiro.
b) Máximo como filósofo platónico
La consideración filosófica de Máximo es la que precisa de una explicación mayor e, incluso, de justificación. Tiene el aval de la primera recepción de la que podemos dar noticia: la información que la Suda toma de Hesiquio, la única que transmite algún dato biográfico independiente de lo que sabemos por las propias obras, lo distingue como «filósofo» 26 . Por otro lado, cualquiera que sea la antigüedad de los títulos y la subscriptio que figuran en el manuscrito más autorizado (Parisinus gr. 1962 = R), es evidente que la materia de las disertaciones también permite hacer del autor un filósofo. Se trataría, en concreto, de un filósofo «platónico», calificación que Máximo merece por varias razones de muy diverso peso. En primer lugar está el colofón del códice R ya mencionado, que considera las Disertaciones obra «de Máximo, filósofo platónico (platōnikòs philósophos)»; en segundo lugar, está el hecho de que el mismo manuscrito incluye las Disertaciones de Máximo entre otras obras cuya orientación e interés son decididamente platónicos; finalmente, están también las declaraciones del propio Máximo en las que reconoce la autoridad de Platón 27 , junto con las numerosísimas citas, alusiones a textos y doctrinas del fundador de la Academia que encontramos en prácticamente todas las piezas de la colección de Dialéxeis.
Desde el punto de vista histórico, el calificativo de «platónico» aplicado a Máximo es plausible a partir de lo que conocemos de la historia institucional de la filosofía griega en época tardohelenística y romana. Glucker 28 ha demostrado con abundante documentación que esta forma de distinguir a los filósofos aparece como una relativa novedad en el siglo II , que es cuando por primera vez encontramos la descripción de «platónicos» para una serie de filósofos contemporáneos. Ahora bien, el platonismo de estos autores nada tiene que ver con una relación escolar, sino con un vínculo más bien espiritual. A partir de un texto de Aulo Gelio 29 , Glucker establece los requisitos fundamentales para quien quisiera pasar por platónico: conocer a fondo los escritos de Platón y cultivar una apariencia y un comportamiento que recuerden al maestro (uideri gestiebar). Ser platónico no designa, pues, un vínculo con la escuela de Platón, si no es en el sentido de seguir su haíresis, lo cual indica tan sólo la voluntad de atenerse al pensamiento del maestro 30 . Que Máximo, al menos en algunas disertaciones, actuaba como platónico y mostraba un buen conocimiento de los textos del ateniense parece claro, de modo que, conforme a estos criterios, la pretensión de platonismo está justificada, sin necesidad de equipararlo en rigor filosófico a Calveno o a Alcínoo 31 . Por lo demás, es significativo que en la nómina de «platónicos» del siglo II que elabora Glucker, en la que incluye a Máximo junto con Apolonio, Gayo, Numenio y Albino, la procedencia de los filósofos es, esencialmente, Asia Menor y Siria 32 .
Si los datos derivados del manuscrito R pueden ser un mero efecto de recepción y los del contexto historico-filosófico una mera coincidencia, no ocurre lo mismo con lo que podemos recabar de las disertaciones mismas. En efecto, por las doctrinas reflejadas en ellas, Máximo aparece habitualmente en el grupo de filósofos que constituyen el llamado «platonismo medio» 33 , designación que agrupa a una heterogénea lista de autores vinculados a la tradición platónica entre el final de la Academia escéptica, con Antíoco de Ascalón en el siglo I a. C., y Plotino en el siglo III . La valoración más usual de la que ha sido objeto este período es la de Dillon 34 , quien dedica a Máximo un breve apartado dentro de un grupo de platonistas «misceláneos» que incluye a Celso, Teón de Esmirna y Calcidio. Como «popularizador», Máximo es puesto a la par que Teón de Esmirna. Dillon hace una breve revisión de las Disertaciones de Máximo que más pueden atraer al historiador de las doctrinas filosóficas de esta fase del platonismo, pero concluye, sin embargo, que el mayor interés que suscita nuestro autor pertenece al orden de la expresión: son las imágenes utilizadas para desarrollar las doctrinas y el modo en que se exponen ante un público que —se supone— no posee mucha preparación filosófica 35 . Dillon da aquí una de las tónicas de la apreciación filosófica de Máximo: su interés para la sociología de la cultura, como indicador del conocimiento común entre los círculos cultos de su tiempo y de la circulación de las ideas filosóficas en una época en la que se está transformando de manera especialmente llamativa el mundo espiritual y religioso.
La defensa más completa del platonismo de Máximo es la que hizo Puiggali al final de su detallada revisión de las Disertaciones 36 . Para él, Máximo de Tiro debe considerarse un auténtico platónico, sobre todo a partir de sus propias declaraciones, ya mencionadas, que exaltan a Platón en términos superlativos o comparan su enseñanza a la luz del sol, a la corriente de un río o una mina de oro puro (XI 1-2); en el discurso que cierra la colección encontramos prácticamente una declaración de fe en Platón (XLI 2) 37 . Su conocimiento de Platón es extenso, como demuestra la nómina de diálogos citados, y directo, frente a otros escritores de época imperial. Como aspectos doctrinales del platonismo de los discursos de Máximo, Puiggali destaca el «culto» a Sócrates (III) 38 , el elogio de la ciudad platónica de la Disertación XVII y la crítica de la democracia de la XVI 39 , la defensa de la condición anamnética del conocimiento (X), las ideas fundamentales acerca del amor expresadas en los discursos sobre el amor socrático (XVIII-XXI) 40 y sobre el placer y su relación con la razón (XXXI y XXXIII) 41 . Respecto de la psicología, la tripartición del alma que encontramos en XVI 4 deriva de Platón, así como, en general, el modo en que relaciona el cuerpo con el alma y la preeminencia que concede a ésta (VII, XXVIII). En cuestiones más estrictamente morales, destaca Puiggali la defensa de la posibilidad de adquirir la virtud, sea por enseñanza o por dispensación divina (XXVII, XXXVIII) 42 , la referencia a las célebres tesis socráticas que encontramos en XII relativas a la posibilidad de sufrir injusticia y cometerla 43 , así como la conclusión de la Disertación XL de que existe una jerarquía de bienes, frente a las tesis estoicas en sentido contrario que, sólo en apariencia, defiende en XXXIX. Finalmente, para Máximo el Dios es la causa y la fuente del bien (XLI 1-2).
Puiggali destaca, en segundo lugar, algunos temas platónicos que derivan de la tradición posterior, esencialmente de la Academia primera. En este sentido, pone en relación con Jenócrates la identificación que Máximo hace en XI de la divinidad con el intelecto o noûs 44 , así como ciertos aspectos de la demonología que encontramos en las Disertaciones VIII y IX 45 . A esta primera etapa de la Academia han remontado muchos la polémica contra Epicuro de XXII 46 . Están, además, los temas del platonismo medio en los que se reconoce ya con claridad la síntesis con el estoicismo y entre los que se destacan la conciliación de la libertad y la necesidad en la Disertación VII, la idea de que no hay bien alguno sino la virtud 47 , los pasajes donde aparece una psicología bipartita (XX 4 y XXVII 5) 48 y la defensa de una vida «mixta» en el debate sobre la vida contemplativa y la activa (XV y XVI), aun otorgando a la contemplativa una mayor dignidad. En cuestiones teológicas, Puiggali apunta que en la Disertación XI encontramos, como en Alcínoo y en Celso, las tres vías fundamentales de conocimiento de la divinidad. Por supuesto, también cuenta como momento de la identidad platónica de Máximo la definición que leemos en XXVI 9 del fin (télos) como asemejarse a la divinidad (homoíōsis theôi), según la famosa formulación del Teeteto platónico 49 . En la definición de la plegaria (V), Máximo avanza las ideas neoplatónicas al respecto.
Por otro lado, Puiggali no deja de señalar los elementos incompatibles con el platonismo que encontramos en determinadas conferencias. Algunos son «internos», en la medida en que en ellos cabe reconocer la tendencia del platonismo medio a incorporar temas estoicos dentro de un planteamiento global platónico. El caso más llamativo es el de XLI 4-5, donde la explicación de las causas del mal es deudora de manera patente de la filosofía estoica, sobre todo en lo que respecta a las calamidades como efectos de la labor de la razón cósmica en una materia imperfecta e incapaz de recibir plenamente la acción formadora de la divinidad. Otros elementos, sin embargo, son extraños al platonismo, como, por ejemplo, la definición de la ciencia en la Disertación VI y aquellas otras piezas en las que Máximo revela un interés especial por la «moral práctica»: XIV, XXXV (dedicadas a la amistad), XXV (sobre el acuerdo de la acción y el pensamiento), XXXIV (sobre cómo aprovechar las circunstancias), II (sobre las imágenes de los dioses) y XXXVI (sobre la vida cínica).
En qué medida esta extensa lista de afinidades alcanza a justificar el platonismo estricto de Máximo que Puiggali postula depende del análisis detallado de cada una en el enmarañado contexto de la filosofía de época imperial. No todas tienen el mismo valor probatorio, como se habrá podido comprobar. En la mayoría de los casos el análisis nos lleva a constatar el grado de integración de las doctrinas de las diversas escuelas y la sutileza que debe desplegarse a la hora de distinguir orientaciones originales, sobre todo para un autor como Máximo que desdeña expresamente las sutilezas de este tipo en beneficio de lo que dice la filosofía.
Por ello, quizás la tendencia más cómoda a la hora de valorar la filosofía de las Disertaciones es la de considerarlo un autor ecléctico 50 , dentro de una cierta dominante platónica que habrá que establecer en cada caso. En algunas se puede llegar a una cierta indeterminación doctrinal, como en la definición de la filosofía que Máximo ofrece en XXVI 1, que, aunque de raigambre estoica, es aceptada por lo general en el medio filosófico de la época de Máximo sin que implique, por tanto, un específico compromiso filosófico 51 . La clave del platonismo de Máximo estaría en señalar el modo en que en él se mezclan ideas estoicas y pitagóricas en un conjunto de inspiración originariamente platónica, el cual, en ocasiones como la que hemos señalado, no permite una clara distinción de los componentes.
Ciertamente, el eclecticismo como modo de interpretar la diversidad doctrinal ha sido cuestionado por Dillon con razones de peso, fundamentalmente por dar a entender equivocadamente que el pensador construye su posición escogiendo a su gusto lo más adecuado de cada escuela filosófica 52 . En realidad, las «mezclas» doctrinales entre las diversas escuelas son en tiempos de Máximo de una variedad extraordinaria y, hasta cierto tiempo, la norma. El platonismo medio desde Antíoco se señala generalmente por su tendencia a la convergencia entre las tradiciones filosóficas que remontan a Platón, Aristóteles y la Estoa, a las que pronto se añade el pitagorismo con Eudoro 53 . Además, el eclecticismo de Máximo ha de establecerse para cada disertación en relación con el tópico filosófico que toma en cada caso como tesis. El estudio de Soury ha procedido por este camino para determinar el modo en que algunas conferencias, en concreto V, XIII y XLI, integran componentes estoicos en el tratamiento de ideas de un alcance filósofico considerable. El platonismo de Máximo queda, sin embargo, inconmovible, porque en el fondo de las tres cuestiones religiosas fundamentales, el sentido de la plegaria (V), del destino (XIII) y el origen de los males humanos (XLI), late la misma convicción de que el hombre participa de lo divino, adonde debe regresar como si de su patria se tratara 54 .
En el extremo del reconocimiento del platonismo de Máximo citamos, finalmente, a Trapp, quien plantea un modo inverso de entenderlo 55 : se trata de tomar en consideración, precisamente, lo que podríamos llamar la «neutralidad filosófica» de Máximo en sus Disertaciones. Como subraya Trapp, si bien se reconoce la existencia de una diversidad doctrinal, nunca se hace de modo que se exija de la audiencia una elección entre doctrinas. La única excepción la constituye la filosofía de Epicuro, pero para Máximo, en realidad, éste usurpa el título de filósofo; la distinción entre la filosofía y Epicuro es la misma que hay entre la virtud y el placer, de modo que el epicureísmo no es, en rigor, una opción filosófica.
Peculiar de Máximo es la preocupación por la diversidad de las sectas filosóficas, cuyo efecto sobre el principiante puede ser devastador (XXX 1). La auténtica filosofía se presenta como una tradición única que, bajo diversas personalidades filosóficas, dice la misma verdad (I 10). En la búsqueda de esa tradición única, Máximo se vuelve al pasado y encuentra referentes fundamentales en Platón y, junto a él, en Pitágoras y los poetas, sobre todo Homero. En este sentido, la filosofía de Máximo es inseparable de una idea de la historia según la cual la humanidad degenera conforme la cultura se hace más sofisticada 56 . La palabra sufre esa misma decadencia desde la época en que la poesía declaraba las verdades esenciales sobre la divinidad y la vida humana, siendo la filosofía, por la diferencia extrema que muestra, el reflejo más fiel de esa degeneración (IV 2-3, XXVI 2, XXIX 7). El valor de Platón y del ejemplo que procura consiste en haber sabido preservar lo mejor de las doctrinas antiguas junto con un modo de exposición excelente (IV 4, XXVI 3). Si Máximo es platónico no es por seguir un «-ismo» determinado, sino porque, en su calidad de valedor de la verdadera filosofía, encuentra en Platón el mejor y más amplio apoyo para su proyecto de formación filosófica. La abundancia de las citas y referencias al filósofo, así como de la recepción de su invención literaria —mitos e imágenes, sobre todo—, corroboran la clasificación de Máximo como platónico.
Trapp revisa a continuación los temas y doctrinas fundamentales de ese platonismo —con un rigor mayor que Puiggali— tomando como punto de partida no el Platón original, sino su recepción desde la primera Academia 57 y, sobre todo, el platonismo del siglo II , que es el trasfondo sobre el que hay que contrastar las doctrinas que aparecen en las Disertaciones y su adscripción escolar. Hay que contar, además, con la voluntad de Máximo de simplicidad conceptual, que permite explicar la ausencia de ciertas doctrinas esenciales de la tradición dogmática del platonismo 58 . Con todo, el esquema filosófico fundamental de Máximo sigue siendo esencialmente platónico, lo que se evidencia en el modelo de la realidad concebida en dos niveles, material e inteligible, siendo el segundo origen del bien y la belleza del primero; en la condición trascendente de la divinidad (X 9, XI); en el modo de concebir el alma humana, cuya suerte es extraña a la del cuerpo (VII 5, IX 6, X 9, XXI 7) 59 , y en la inquietud ética fundamental de controlar las pasiones que empujan a la búsqueda del placer.
c) Máximo como rétor: la vida como teatro
Sin embargo, este nivel de generalidad doctrinal lleva a plantear la pertinencia de seguir reconociendo en nuestro orador filosófico una adscripción filosófica determinada, la platónica especialmente. En este sentido, Koniaris ha cuestionado en un trabajo de gran importancia y originalidad el platonismo de las Disertaciones 60 . Los únicos testimonios de esta adscripción son el colofón del manuscrito principal —añadido más tarde al comienzo del segundo grupo de obras— y el contenido de algunas de ellas, que habrían sido tomadas indebidamente como reveladoras de la posición del propio autor. La propuesta de Koniaris merece cierta demora, porque construye la figura filosófica de Máximo de Tiro de modo que el momento retórico va más allá del reconocimiento en Máximo de un mero popularizador o divulgador de doctrinas recibidas. Koniaris toma como punto de partida un análisis detallado de la primera disertación, que él, como Hobein 61 , considera programática: en ella Máximo hablaría en propia persona para exponer el modo en que entiende su labor filosófica 62 .
El centro de su propuesta es la interpretación de la imagen teatral que abre y cierra la disertación, la cual, en su opinión, ha de entenderse referida a la figura del filósofo y, por tanto, como clarificación de la actividad del propio Máximo a lo largo de las disertaciones que siguen. De acuerdo con la imagen que encontramos en el primer parágrafo, el filósofo debe ser como un actor y, del mismo modo que éste cambia de personaje según las obras, el filósofo habrá de adecuarse a las variadas circunstancias de esa gran obra que es la vida, cuyo autor es la divinidad. La imagen teatral reaparece al final de la disertación (§ 10) para equiparar a diversos filósofos, por su indumentaria característica, a los diversos personajes de la escena. Koniaris interpreta esta segunda aparición de la imagen en coherencia con la primera y considera que, junto con las diferencias externas de indumentaria y fortuna, deben considerarse también las doctrinales, de modo que las diversas escuelas con sus respectivos dogmas pertenecen al «papel» de los personajes filosóficos. La consecuencia para la interpretación de las Disertaciones es importante, ya que plantea que Máximo de Tiro hablaría de un modo en la primera y de otro en las cuarenta restantes, según dos modos diferentes de considerar la filosofía. En la primera declararía en propia persona la necesidad y las exigencias de un filósofo sobre el modelo del actor —ayudándose de otras imágenes, como las del músico, el atleta y el médico—, al que concibe como un modelo para explicar cómo la filosofía puede asistir al hombre en todas las circunstancias de la vida y surtir las del beneficio del lógos. Este filósofo no tendría las preocupaciones doctrinales ni, por supuesto, las puramente «sofísticas» de los filósofos conocidos, sino las esenciales de promover en el auditorio una emulación por la belleza moral (tò kalón), que sólo requiere un mínimo doctrinal: la distinción entre el cuerpo y el alma, la distinción y adecuada jerarquía entre virtud y placer, y el reconocimiento adecuado de la divinidad. En las demás disertaciones Máximo llevaría a la práctica esta propuesta: aparece ahora el intérprete de los diversos papeles de filósofo, capaz de hablar in persona según las diversas doctrinas, lo cual se aplica sobre todo a discursos como el XXXII, en la persona de Epicuro, y XXXVI, en la de Diógenes el Cínico. Además, sin llegar al extremo de asumir un personaje filosófico, la sabiduría del actor se realizará en toda disertación que haga patente la adaptación del orador a una situación determinada 63 . El filósofo que declara la fórmula general de su oficio y aquel otro que encarna un personaje filosófico más o menos definido en la situación adecuada polarizan las dos fuerzas que, según Koniaris, articulan el corpus de Disertaciones de Máximo: la centrífuga, que promueve la retórica y diversifica el discurso filosófico en declamaciones que representan posiciones diversas y hasta en conflicto, y la centrípeta, que promueve un discurso ético y hace que todas las conferencias converjan en el esfuerzo por fomentar la belleza moral. Desde esta perspectiva, el platonismo de Máximo pierde pertinencia como factor explicativo de las conferencias frente a otras opciones filosóficas, como el cinismo, más afines a la imagen teatral 64 .
Independientemente de que se suscriba la propuesta de Koniaris en todos sus puntos 65 , hay que reconocerle el mérito de haber planteado el estudio del orador-filósofo de Tiro de un modo considerablemente más ambicioso e interesante que tenerlo, simplemente, por modesto testimonio de una formación filosófica básica o media o de la vigencia de determinados temas en los círculos cultos de su época. Si seguimos a Koniaris, la obra de Máximo representa un capítulo de no poco interés en la historia de una cuestión tan debatida en los últimos años como el alcance de la dimensión literaria de la obra platónica, sobre todo en su relación con el teatro. En este contexto, el modo en que Máximo resuelve el problema de la presentación del filósofo y se enfrenta al hecho escandaloso de la diversidad de las confesiones filosóficas y su contradicción, así como el modo de incorporar la imitación que toda autopresentación implica, presenta una originalidad que no es exclusivamente formal o literaria, sino que concierne a aspectos fundamentales del lógos filosófico.
d) La filosofía poética de Máximo
En la época de Máximo se mantiene vivo un debate cultural de más de medio milenio sobre la sabiduría de Homero y el valor de su poesía. En dicho debate se cuestionan, en primer lugar, los términos y el alcance de esa sabiduría, que ya en el siglo IV a. C. algunos tenían por enciclopédica 66 . Pero esta cuestión se implica muy pronto en otra de más trascendencia, que planteó Platón al declarar en la República que entre la poesía y la filosofía existe una vieja e irreconciliable diferencia (X 607b); como parte en esa lucha, el filósofo no tiene más remedio que expulsar a los poetas de la ciudad. Por las noticias de que disponemos, el debate sobre el tema en el siglo II fue especialmente rico 67 . Sabemos de las obras de Serapión de Alejandría, Aristocles de Mesina y Dión de Prusa 68 sobre las diferencias entre Homero y Platón, de Télefo de Pérgamo sobre la concordancia entre ambos y de Favorino de Arlés y Longino sobre la «filosofía» de Homero. La pérdida de todas ellas queda, en buena medida, compensada por dos disertaciones de Máximo que cubren la polémica en sus momentos fundamentales: la XVII, sobre por qué expulsa Platón a Homero de su ciudad, y la XXVI, sobre si la sabiduría de Homero es una filosofía (haíresis); a ellas cabe añadir la IV, dedicada a comparar el modo en que poesía y filosofía hablan de los dioses. En consecuencia, entre los autores de su época Máximo nos aporta el testimonio más completo de la discusión sobre un tema de importancia tan considerable 69 .
Su posición es decididamente conciliadora 70 : filosofía y poesía vienen a ser discursos complementarios e igualmente válidos cuando persiguen la verdad. Sin embargo, en coherencia con su idea de la historia, toca a los poetas el privilegio de la antigüedad y, por tanto, de la verdad. Máximo otorga a Homero la autoridad de ser maestro del propio Platón conforme a una lectura del famosísimo pasaje del libro X de la República: pese a su dictamen condenatorio, Platón es más discípulo de Homero que del propio Sócrates (XXVI 3). El Homero de las Disertaciones ostenta el título más alto de sabiduría, y es sobre su figura de sabio antiguo inspirado (éntheos: cf. XXII 7, XXVI 2 y 4) 71 , acompañado ocasionalmente de la de otros poetas igualmente venerables, sobre la que Máximo construye la voz, a la vez una y varia, de la auténtica filosofía, frente a la dispersión que ésta padece en los tiempos presentes.
Destacaremos tres aspectos característicos de este Homero filósofo reconciliado tan plenamente con Platón 72 . En primer lugar, conviene aclarar cómo habla el poeta, es decir, de qué modo podemos extraer de sus historias y mitos su extraordinaria sabiduría, haciendo frente a la doble acusación, casi tan antigua como la literatura griega, de falsedad e inmoralidad, que culmina en el propio Platón. En la época de Máximo lo habitual es dar cuenta del lenguaje de la poesía en general, y de Homero muy en particular, en términos de alegoría, una figura con la que designaremos en sentido amplio la expresión a la que se atribuye —sea por parte del que la enuncia o del que la interpreta— un sentido oculto cuya revelación es capital para la vigencia del texto en cuestión 73 . Para aclarar el uso que Máximo hace de este medio de interpretación partimos de la Disertación IV, donde se comparan poesía y filosofía a propósito de la teología, es decir, del discurso sobre los dioses 74 . Entre las diversas maneras de poner de relieve la significación latente de un pasaje o mito, Máximo se sirve de la serie léxica aínigma-ainíttomai 75 . Para él, ese modo de expresión común a poesía y filosofía se opone a la licencia moderna de decirlo todo abiertamente (parrhēsía), que nuestro orador equipara en IV 5 a la profanación de los Misterios 76 y en XXVI, más rudamente, a la prostitución. Aquí se encuentra la razón fundamental de la alegoría en las Disertaciones, donde apenas tiene sentido apologético; en esta medida se diferencia de Heráclito, quien mediante las Alegorías de Homero se propuso salvar unos mitos que, exentos de su significado profundo, quedarían convictos de impiedad. Máximo entiende la alegoría en relación con una idea pragmática del discurso de la poesía y de sus efectos: la de que su expresión, como vestimento y adorno, suscita el respeto (aidṓs) de los hombres por aquello que no ven del todo 77 y, al mismo tiempo, un placer propio que no es independiente de su capacidad de adaptación al más variado público. Con la garantía de verdad que le otorga su antigüedad, la poesía difunde las doctrinas más verdaderas con la eficacia de quien instruye con deleite, pero salvaguardando a la vez su veneración y el respeto que merecen las doctrinas y teniendo en cuenta, además, que esa veladura incita a los hombres a la búsqueda de la verdad (IV). Lamentablemente, el efecto educativo sólo se hacía inmediato con el público simple y casi infantil de los primeros tiempos, del mismo modo que la medicina antigua estaba pensada para cuerpos menos enfermizos (IV 2). En los tiempos presentes en los que el discurso se ha fragmentado hay que contar, por un lado, con la degradación del mito poético cuando se le quita la verdad y con la conversión de la filosofía en algo peor que un mito, como ocurre en el caso de Epicuro (IV 8). Con esta convicción, Máximo lee en la poesía de Homero las mismas verdades que dicen los filósofos en prosa sobre el mundo físico (IV 8, XXVI 6) y sobre el mundo moral (XXVI 8).
Pero en él la alegoría no se queda en el ajuste de nombres y relatos para que las historias cobren sentido filosófico, de acuerdo con equivalencias más o menos estereotipadas por la exégesis gramatical o filosófica de su tiempo. Los pasajes más interesantes —los que menos atención han suscitado— son aquéllos en los que el orador activa la pesquisa alegórica para dar sentido aceptable a un texto comprometido y, al hacerlo, amplía el sentido de la alegoría hasta el límite. Éste es el segundo punto de interés del Homero de Máximo. Aquí entraría, por ejemplo, el caso del aparente elogio del placer que Odiseo habría hecho en el palacio de Alcínoo, un texto que tanto dio que hablar en este debate entre filosofía y poesía (XXII 1). Máximo se pregunta al punto si Homero no alude (ainíttesthai) a otra cosa mejor que el placer cuando hace que los comensales, sentados ante mesas repletas de manjares, escuchen al poeta. De este modo relega los placeres vergonzosos en beneficio de los nobles: esto es retratar la contención misma y algo que se puede imitar (XXII 2).
En esta alegoría, sin embargo, el sentido profundo no surge de una clarificación de la referencia de los personajes y su equiparación a potencias de la naturaleza, virtudes o partes del alma, sino de la atención prestada al modo mismo en que Homero expone la acción. Este aprovechamiento de Homero por el modo en que presenta a sus personajes, tanto en sus epítetos y características individuales como en la narración de los hechos ficticios, es muy abundante en Máximo y, aunque no hay razón para negarle en principio el nombre de alegoría, sí que nos puede llevar fuera de ella de manera explícita. Es lo que ocurre en la Disertación XXVI, que es un auténtico encomio de Homero. También aquí aparecen los ainígmata como un modo adecuado de alcanzar la sabiduría de Homero (XXVI 8), pero, tras un catálogo de alegorías físicas, Máximo proclama que hay que dejarse de alegorías y volverse hacia las cosas humanas (XXVI 9). En este caso el valor de Homero radica en la presentación que hace en sus poemas de las ciudades y sus constituciones y en la enseñanza que deriva de los retratos morales que traza a medida que desarrolla el argumento. En consecuencia, el grueso de la defensa de Homero se basa en su capacidad del retrato moral, que es donde Máximo localiza, en un pasaje de cierto interés para la historia de la teoría pictórica, la duplicidad (diploûn chrêma) del arte homérico: su capacidad de dar no sólo la apariencia física, sino también el retrato moral, para lo cual los referentes de Máximo son Polignoto y Zeuxis (XXVI 5) 78 . Además, estos caracteres se hacen significativos moralmente por su colocación antitética en la trama, que incita al lector a contraponer a Agamenón la sensatez de Néstor y a Odiseo, la figura de Tersites; Máximo nos dice que Platón hace esto mismo. Con razón afirma Weinstock 79 que en este punto, tal vez, el cotejo de las propuestas de Máximo debería ser el escrito de Plutarco Sobre cómo ha de leerse la poesía, donde el rechazo de la alegoría como modo de aprovechar la poesía va de la mano de una lectura que reconoce la posibilidad de que la propia construcción del argumento revele ya los valores que se proponen para la imitación 80 .
La importancia de Homero para Máximo se encuentra, finalmente, en uno de los momentos fundamentales de su proyecto literario de crear un discurso filosófico (philósophos lógos) que cuente con la diversidad de públicos y situaciones sin perder la unidad de inspiración originaria. Recordaremos que el discurso programático de Máximo se iniciaba con el ejemplo del actor como modelo del filósofo, precisamente, por su habilidad para adaptar su voz (phōnḗ) a los diferentes personajes (I 1). Esa polifonía que se propone al filósofo no deja de encerrar una ambigüedad a lo largo de las Disertaciones : si en la primera aparece como la virtud del que sabe hablar de muchos modos y usar de muchas voces (polytrópōs kaì polyphṓnōs, I 2), en el resto el significado predominante es negativo: se refiere a la diversidad de voces discordantes propias del vulgo 81 y a las de la filosofía degradada en sectas 82 . Por tanto, las múltiples voces del filósofo pueden ser tanto el modo adecuado en que éste se hace con su misión universal, concebida sobre el modelo de la poesía, como el signo de la decadencia de la fidosofía y del desconcierto moral que siembra. Así, en el discurso XVIII, el primero de la serie acerca del arte amatoria de Sócrates, Homero es presentado como el más capaz de emitir voces diferentes (polyphōnótatos, § 8) 83 . Esta habilidad se manifiesta en su capacidad de unir en su narración vicios y virtudes de modo que rechacemos los unos y emulemos los otros. Es, justamente, este modo extremo de «alegoría» es el que señalábamos antes a propósito del discurso XXVI.
No deja de ser significativo que en la época de Máximo empieza a testimoniarse una interpretación de los diálogos platónicos que reza así: «Platón tiene muchas voces, no muchas opiniones» 84 . La pretensión no deja de ser provocativa por dos razones: por un lado, porque la polyphōnía es también una de las cualidades que más generalmente se reconoce a Homero 85 ; por otro, porque, como señala Annas, la diversidad de voces difícilmente hubiera agradado al Platón de la República 86 . Platón y Homero aparecen unidos por su capacidad de diversificar su voz sin que las opiniones fundamentales cambien y de permitir así que la representación de la diversidad de la vida no borre las distinciones éticas fundamentales. El modelo de Máximo no sería tanto la sabiduría del actor como la de la Musa Calíope, la de la bella voz, que enseñó a Homero a multiplicar la suya para educar mejor en la belleza moral (tò kalón ) 87 .
III. LA OBRA DE MÁXIMO
a) El género de las disertaciones («dialéxeis»)
Las composiciones que Máximo llama, simplemente, «discursos» (lógoi) o «investigaciones» (skémmata) recibieron en la Antigüedad dos denominaciones. La Suda las describe como «cuestiones filosóficas» (philósopha zētḗmata), de un modo parecido a como lo hace el colofón de las Disertaciones en el manuscrito más antiguo, el Parisinus gr. 1962 (Philosophoúmena). Sin embargo, el título que privilegia este mismo manuscrito en los encabezamientos de los dos grupos de disertaciones es el de Dialéxeis 88 . Los Antiguos usaron este término con dos sentidos técnicos diferentes, cuya integración, a juicio de Trapp, permite explicar bien las Disertaciones de Máximo 89 :
—Primero, el discurso filosófico, que cubre la rica variedad de enunciación y procedimientos pedagógicos de los diálogos de Platón, Jenofonte y —seguramente— los demás socráticos 90 . Frente a ellos, sin embargo, las diálexeis optan por la exposición monológica, por más que mantienen la impresión de dialogismo mediante la introducción ocasional de un interlocutor ficticio 91 .
—Segundo, el discurso retórico. En el siglo II era costumbre realizar, a modo de prólogo del discurso (melétē) que iba a pronunciarse, una breve declamación 92 de carácter informal y rica en imágenes, que podía independizarse del discurso mayor en lo que la preceptiva retórica contemporánea dio en llamar diálexis o (pro)laliá 93 .
La mezcla supone la utilización de este tipo de disertaciones breves e informales para la transmisión de un saber filosófico poco especializado por parte de un maestro a unos discípulos, lo cual permite reconducir las Disertaciones de Máximo al marco genérico de la enseñanza escolar 94 . Como ha expuesto I. Hadot 95 , la diálexis es, en realidad, el segundo de los dos momentos sucesivos de la enseñanza de época imperial: primero, el profesor —o un alumno ayudado por él— comenta los textos canónicos (lectio); después, en la fase de ejercitación y apropiación de los principios teóricos, se produce el intercambio de preguntas de los estudiantes y respuestas del maestro, donde éste desarrolla por extenso su posición, que refuta las de los alumnos. Debemos, pues, añadir dos rasgos definitorios al género de las dialéxeis 96 de Máximo: primero, el lugar de presentación: se pronuncian no en un espacio público, sino en espacios privados o semi-privados; segundo, se dirigen a un público suficientemente diferenciado, al que el orador ajusta su discurso 97 . Ello, a su vez, nos lleva a restar importancia a las acusaciones de falta de profundidad filosófica que se han vertido contra Máximo: de sus escritos de divulgación, correspondientes a la parte práctica de la enseñanza, no deben extraerse conclusiones sobre el nivel de precisión y profundidad de la parte teórica 98 .
b) El público de las «Disertaciones»
Desde el punto de vista pragmático, las Disertaciones de Máximo se distinguen por una pretensión especialmente ambiciosa respecto del público al que se dirigen. A diferencia de un buen número de discursos de Dión de Prusa, cuya vocación «política» concreta es explícita, los de Máximo se presentan con un rango casi universal y sin concreción local alguna. La Disertación I expone la ambición del orador filosófico de ser guía en todas las circunstancias de la vida humana, y lo hace con una pretensión notable de universalidad, tanto por la exigencia de adaptación que el filósofo se impone a sí mismo como por las escasas condiciones que se ponen al público: todo el mundo dispone por naturaleza de lo fundamental para la filosofía y lo importante es ajeno a las complicaciones «técnicas» de los filósofos profesionales (I 8, XXI 4) 99 . En realidad, la única condición presupuesta es la que podríamos llamar la voluntad de helenismo. Como señala Trapp, al situar la filosofía al mismo nivel que Homero y parangonarla con los grandes festivales deportivos de Grecia (I 2 y 4), Máximo hace de la filosofía misma un rasgo definidor de la cultura griega, y de sus propias disertaciones, un medio atractivo para aquellos que se preocupan por «su imagen de griegos cultivados» 100 . El espectro de temas tratados, limitados a los que conciernen a la ética y sus implicaciones psicológicas y teológicas, características de la filosofía antigua, es consonante con esta presentación de una filosofía para todos que se ofrece como la auténtica filosofía.
Sin embargo, dentro de tan amplias expectativas de público, las Disertaciones de Máximo tienen un blanco privilegiado en los «jóvenes» (néoi), muchachos que se encuentran en el trance de alcanzar la edad de la razón y, por tanto, son ya capaces de entender —e interesarse por— la filosofía en el sentido que Máximo le da. Es la edad en que se representaba al joven Heracles en la bifurcación del camino, según una imagen que Máximo no podía dejar de aprovechar (XIV 1). En la Disertación I, cuyo carácter programático ya hemos apuntado más de una vez, la audiencia se concreta, en efecto, en los jóvenes (I 7 y 8). Como ha subrayado Trapp, a quien seguimos de cerca en este análisis, la consideración de la especificidad del público da un sentido especial a una serie de rasgos recurrentes en las Disertaciones: el tono que hace que el auditorio se sienta capacitado para el aprendizaje, la evitación tanto de la complejidad de los temas como de la terminología específica y el intento de aplicar la enseñanza filosófica a todas las actividades de la vida. A ellos podemos añadir el uso consciente y mesurado de las imágenes como medio ilustrativo en la exposición y la elección de autoridades que Máximo cita 101 : se trata casi siempre de autores que formaban parte de la formación escolar que nuestro autor presupone en su auditorio de jóvenes aristócratas 102 . A éstos, que se hallan en posesión de una primera formación de gramática y retórica —más o menos, como la que conocemos del joven Marco Aurelio bajo la férula de Frontón—, Máximo los enfrenta ahora por primera vez con la filosofía, con cuidado de evitar que se piense que esa enseñanza nada tiene que ver con la vida.
c) Contenidos y estructura
En efecto, la producción literaria de Máximo aborda temas pertenecientes a la filosofía entendida en un sentido amplio. La Disertación I define el rico papel del filósofo en el escenario de la vida. De las restantes cuarenta, unas hablan de la filosofía en general y asimilan a ella la producción poética antigua, en la medida en que ambas actúan como vehículo de grandes verdades 103 ; otras plantean diversas cuestiones éticas 104 , físicas y psicológicas 105 ; otras analizan la relación del hombre con la divinidad 106 y otras, finalmente, examinan la validez de los modos de vida y los comportamientos de personalidades filosóficas del pasado, básicamente de Sócrates y de Diógenes el Cínico 107 . Las disertaciones suelen cubrir un solo tema; en algunas ocasiones dan cabida a más y, en otras, un mismo tema cubre varias disertaciones, generalmente dos o cuatro, ya sea desarrollando una misma posición desde diversos aspectos, ya sea presentando desarrollos enfrentados (dissoì lógoi), de los cuales prevalece siempre el que se expone en último lugar 108 .
Por lo general, el tema de la disertación no se plantea de inmediato, sino que Máximo lo presenta mediante un ejemplo introductorio tomado de la historia, el mito o la fábula, y lo desarrolla de forma generalmente ordenada mediante una secuencia de argumentos que sólo en raras ocasiones se aleja notablemente del cometido que se planteaba al comienzo 109 .
d) Aspectos formales y estilísticos
Las Disertaciones son para el público lector la versión escrita y revisada de unos discursos que efectivamente se pronunciaron oralmente en alguna ocasión 110 . En ellas, como en todo reflejo escrito de una enseñanza de ámbito escolar, encontramos un doble movimiento 111 . De un lado está la voluntad de mantener la impresión de la comunicación oral mediante, por ejemplo, apelaciones a la audiencia, interrogaciones retóricas, exclamaciones, apostrofes, cambios de opinión sobre la marcha y reconocimiento de perplejidad; a este mismo fin contribuye el predominio de la construcción paratáctica y una mayor redundancia expresiva —que en la traducción puede resultar cansina a los ojos, aunque no tanto al oído—, así como inversiones e incoherencias sintácticas, como anacolutos o cambios de sujeto. Este movimiento tendente a recrear la viveza de la oralidad lo complementa y contrarresta un proceso de normalización y de estilización del discurso hablado, que comporta un enriquecimiento por medio de elementos de signo más netamente persuasivos y placenteros, como son una disposición cuidada de las palabras mediante quiasmos, estructuras paralelas y antítesis, acompañadas de acumulaciones verbales cuya función está marcada por un polisíndeton reiterado, así como el cuidado de terminar los períodos con unas cláusulas determinadas, entre las que predominan aquellas que finalizan en un crético (–∪–) 112 .
En cuanto al estilo, Máximo integra elementos tanto de la corriente oratoria conocida como «asianismo», por su predilección por los períodos cortos, por las figuras gorgianas y por los ritmos marcados que estas opciones comportan, como del aticismo, sobre todo por la selección léxica, la gramática y la sintaxis, lo cual permite considerar a Máximo un representante del aticismo moderado, próximo a Dión de Prusa, Luciano y Filóstrato 113 .
Un aspecto del estilo de Máximo que ha suscitado una alabanza generalizada es su empleo de las imágenes, donde integra la herencia poética de Homero con la filosófica de Platón 114 . El léxico de la imagen en Máximo —centrado en los términos eikṓn y eikázein — vincula ésta tanto con las artes figurativas como con la poética y la oratoria (cf. III 3). Su finalidad es didáctica y, además, inseparable del modo en que Máximo entiende el lenguaje de esa filosofía primitiva que es la poesía. En ambos sentidos la imagen alcanza en las Disertaciones un protagonismo que llega en ocasiones a hacer las veces de principio estructurador, por encima incluso del que puedan tener los argumentos propiamente conceptuales 115 . Así, en un punto tan fundamental como la demostración de que Platón y Homero comparten las ideas sobre los dioses, Máximo propone contentarse con un caso particular, el de Zeus, del que habremos de servirnos como de una imagen para conjeturar acerca del conjunto (hṓsper eikóni… eikázein). La declaración tiene un alcance considerable, porque toma tanto el recurso a la imagen como «modelo» del propio proceder como también el modo en que las imágenes producen su efecto: éstas llevan más allá de la visión misma que provocan verbalmente, de modo que el lenguaje imaginario tiene lo esencial de la alegoría, su atractivo y la insinuación —que es incitación— a buscar un sentido más completo y profundo 116 .
IV. HISTORIA DE LA TRANSMISIÓN TEXTUAL 117
a) De la Antigüedad a la Edad Media
Poco sabemos de la fortuna de Máximo entre los siglos II y IX . Durante todo este período no lo cita ningún autor ni han aparecido tampoco papiros con informaciones sobre él o cita de pasajes suyos 118 . La primera información, de comienzos del siglo IX , la facilita Jorge Sincelo, quien, guiado seguramente por la filiación platónica de nuestro autor, lo identifica erróneamente con Claudio Máximo, el procónsul de África amigo de la filosofía ante el que el platónico Apuleyo leyó su Apología en 158 119 . Por fortuna, disponemos de otras dos fuentes de información de la época que permiten formular ciertas hipótesis acerca de las etapas anteriores de la transmisión del corpus de Máximo. Una es el diccionario conocido como la Suda (siglo X ), que dedica una entrada a Máximo; otra, el Codex Parisinus Graecus 1962 (siglo IX ), arquetipo de la tradición manuscrita, que incluye las Disertaciones de Máximo con numerosos escolios y, además, dos Índices (Pínakes A’ y B’). El primero de ellos es una relación de las Disertaciones, con sus respectivos títulos y provistas de una numeración en minúsculas; el segundo, una relación de los contenidos que originariamente abarcó el volumen (cf. infra).
En primer lugar, es significativo, como ha señalado Koniaris, que de los escolios que colman los márgenes del manuscrito sólo tres sean variantes textuales y que de ellas, a su vez, sólo una sea valiosa: tal ausencia invita a pensar que el ejemplar del que se copió el Parisinus Graecus 1962 tampoco las tenía y que nos hallamos ante una transmisión «protegida», sin saltos, que remonta, seguramente, al ejemplar original de las obras de Máximo 120 . Según Trapp, un hito especialmente relevante en este proceso de transmisión, acompañado de un renovado interés por Máximo y su obra, hubo de ser el siglo VI , por lo que podemos conjeturar a partir de los siguientes datos: primero, la información que procura la Suda sobre nuestro autor proviene del Índice onomástico (Onomatológos) de Hesiquio, un diccionario de personalidades literarias y educativas del último cuarto de dicho siglo 121 ; segundo, los escolios de estricto interés filosófico contenidos en el Parisinus gr. 1962 pueden provenir, concretamente, de la erudición alejandrina de ese siglo 122 ; y tercero, dicho códice, además de las cuarenta y una Disertaciones de Máximo (fol. 1v -145v ), contenía tres obras de divulgación del platonismo medio, período de la difusión de la filosofía platónica que dejó de interesar a partir del siglo VI : el Didascálico de Alcínoo (fol. 147r -175r ) y dos tratados de Albino, hoy perdidos: un Esbozo de las doctrinas de Platón a partir de las conferencias de Gayo y unos Preceptos platónicos.
Que entre el ejemplar que conservamos del siglo IX y la tradición anterior se produjeron diferentes cambios en la ordenación de los materiales se deduce de los dos índices que incluye el manuscrito. El segundo de ellos, que puede leerse en el folio 146v , sitúa las dos obras perdidas de Albino entre el manual de Alcínoo y las Disertaciones de Máximo, que se encontraban al final del códice, lo cual hace suponer que el orden originario ha sido alterado: primero, Máximo pasó del final al comienzo y, después, se perdió la segunda mitad del códice, que aproximadamente llegaría hasta el folio 362.
El otro índice, el de «los discursos de Máximo de Tiro, filósofo platónico, contenidos en el volumen» (fol. 1r ), también sugiere que el orden relativo de los mismos ha sufrido alteraciones, ya que ofrece una numeración en letra minúscula que no se corresponde con una segunda numeración en letra mayúscula que va apareciendo a lo largo del códice junto a los títulos de las Disertaciones. La numeración del índice abarca desde la primera entrada hasta la última, aunque asigna un mismo número a diferentes disertaciones pertenecientes a un mismo ciclo temático; por ejemplo, nuestras Disertaciones VIII y IX. dedicadas al demon de Sócrates, corresponden ambas al número XII (ɩβ’) y se distinguen sólo por un número de orden relativo al final (α’ y β’, es decir, 1.a y 2.a ). De este modo, el último número es el treinta y cinco, no el cuarenta y uno.
Tal numeración podría corroborar, pues, la antigüedad del orden que siguen las Disertaciones en el códice, que fue respetado en la segunda edición de Davies y en la Duebner 123 . Sin embargo. Hobein, seguido por Koniaris y Trapp, defendió en su edición Teubneriana de 1910 (págs. XXIII-XXVI) un orden diferente, basado en la otra numeración del códice. Ésta, que acompaña los títulos de las diferentes Disertaciones según van apareciendo, omite los números de las seis primeras, pero de la XXIX pasa directamente a la XXXVI, lo que invita a pensar que las seis primeras disertaciones se corresponden con las ausentes XXX-XXXV y que, por un motivo que desconocemos, han pasado a encabezar la colección. De este modo la numeración en mayúsculas, aunque deja de numerar las seis primeras disertaciones, en realidad cubre la totalidad de las cuarenta y una y permite recuperar el orden de la edición que sirvió de modelo al Paris. Gr. 1962.
Este segundo orden permite, además, solucionar un dilema relativo a la coherencia orgánica del corpus de disertaciones que conservamos. En el arquetipo, los títulos van apareciendo en este orden y con los siguientes encabezamientos:
DISERTACIONES DE MÁXIMO DE TIRO, FILÓSOFO PLATÓNICO, DURANTE SU PRIMERA ESTADÍA EN ROMA (fol. 1v )
Títulos de las Disertaciones XXX-XXXV
DISERTACIONES DE MÁXIMO TIRIO, FILÓSOFO PLATÓNICO, DURANTE SU PRIMERA ESTADÍA EN ROMA (fol. 18v )
DISCURSOS FILOSÓFICOS DE MÁXIMO DE TIRO (fol. 18v , en el margen izquierdo)
Títulos de las Disertaciones I-XXIX y XXXVI-XLI
DISCURSOS FILOSÓFICOS DE MÁXIMO DE TIRO (fol. 145v ).
Esta disposición llevó a Mutschmann a comienzos del siglo xx a defender la yuxtaposición en el arquetipo de dos colecciones de disertaciones de Máximo con títulos colectivos diferentes, caracterizado el primero de ellos por corresponder al período de su primera estadía en Roma; pretendió, además, que los seis primeros discursos consituían un ciclo temáticamente homogéneo frente a las demás, que parecían, por el contrario, provenir de ciclos distintos 124 . Koniaris 125 ha mostrado las insuficiencias de esta tesis y ha explicado la duplicidad de los títulos. La anteposición de las Disertaciones XXX-XXXV, aclara, ocasionó que también este grupo estuviera precedido por el mismo encabezamiento que el resto del que se había desgajado —es decir, Disertaciones de Máximo Tirio, filósofo platónico, durante su primera estadía en Roma 126 —. Tal título es diferente del que aparece recogido en el colofón de las Disertaciones, esto es, Discursos filosóficos de Máximo de Tiro, pero tal variación es, justamente, del mismo tipo que la que encontramos en el códice para describir la obra de Alcínoo, cuyos encabezamiento y colofón también difieren entre sí. Nótese, además, que lo que se consideró el título de la segunda colección aparecía no en el cuerpo del texto, sino al margen: probablemente, el propio copista o un corrector interpretó la repetición de los encabezamientos y su diferencia respecto del colofón como indicio de la existencia de dos colecciones, como Mutschmann siglos más tarde, y procedió a introducir en el margen izquierdo un título que nunca había existido pero que, a su juicio, faltaba 127 .
El primer índice del Cod. Paris. 1962 plantea una última cuestión: la autenticidad de los títulos de las Disertaciones conservados en él. La entrada de la Suda sobre Máximo cita dos disertaciones, en concreto la XXVI y la III, pero con títulos diferentes 128 , y mientras que «Si Sócrates hizo bien en no defenderse» (Ei kalôs Sokrátēs ouk apelogésato) presenta una expresión cercana a la del códice (Ei kalôs epoíēse Sokrátēs mḕ apologēsámenos) , en el caso de «Sobre Homero y la identidad de la antigua filosofía que en él se encierra» (Perì Homḗrou kaì tís par’autôi archaía philosophía) la formulación es completamente diferente de aquella otra de «Si hay una filosofía en Homero» (Ei éstin kath’ Hómēron haíresis). Esta variación puede ser fruto de un error de memoria, pero suscita reservas acerca de la mayor o menor antigüedad del conjunto de los títulos que ofrece el códice: ¿remontan a Máximo o son obra de un transmisor de su obra? Existe un hecho irrefutable: no todos los títulos coinciden exactamente con los contenidos desarrollados en las respectivas disertaciones. Esto ha conducido a muchos estudiosos a considerarlos espurios y fruto de la labor de un editor que los introdujo en una copia de datación incierta, en cualquier momento entre los siglos II y IX 129 . Ahora bien, no deja de tener razón Koniaris cuando argumenta que, dado que el motivo principal para negar el carácter genuino de los títulos en su conjunto es la falta de adecuación de algunos de ellos a los contenidos de las disertaciones respectivas, entonces nada se opone a la idea de que todos aquellos que reflejan adecuadamente el contenido de las disertaciones sí remonten a Máximo 130 ; en tal caso habría que asumir que los inadecuados lo son porque en el transcurso del tiempo la tradición editorial los ha ido desfigurando y alejando de los contenidos correspondientes. Aunque nos seduce más el carácter espurio de los títulos, con los elementos de juicio disponibles la cuestión debe quedar abierta.
b) Manuscritos
Como ya hemos tenido ocasión de señalar, se conserva el arquetipo de la tradición manuscrita: el Codex Parisinus Graecus 1962 (= R) 131 . Escrito sobre pergamino en una elegante y legible letra minúscula, fue copiado en Constantinopla en la segunda mitad del siglo IX , entre 850 y 875, como parte de un amplio proyecto de edición de obras filosóficas 132 . Desconocemos cuándo pasó este códice de Constantinopla a Occidente, pero sabemos con certeza que al menos en 1491 estaba ya en la biblioteca de Lorenzo de Médicis, porque figura en el catálogo que de la misma hizo Ianos Lascaris ese año 133 . Un siglo más tarde pasó a engrosar los fondos de la Biblioteca Real de Francia 134 .
Del Codex Parisinus Graecus 1962 derivan un total de treinta y cuatro manuscritos, copiados entre los siglos IX y XVI 135 . Los más importantes son los dos siguientes 136 :
U Vaticanus gr. 1390, fol. 85r -137v . Copiado entre 1250-1275, papel. Deriva de R.
I Laurentianus Conventi Soppressi 4, fol. 19r -139v . Siglo XIV , papel. La copia fue, al parecer, promovida por el erudito Nicéforo Gregorás, que fue quien introdujo el encabezamiento general y los títulos de las diferentes disertaciones. Constituye un intento de establecer un «nuevo texto», que integra lecturas distintivas de las tradiciones de R y U 137 . Incluye anotaciones y correcciones de Zenobi Acciaiuoli (siglo xv) 138 . Presenta las Disertaciones en este orden: XI-XXIX, XXXVI-XLI, VIII-X, IV-V, XXX-XXXV, I-III, VI-VII.
Los restantes manuscritos derivan, directa o indirectamente, de estos tres manuscritos:
A Bodleianus Auctarium T.4.1, siglo XIV , papel. Deriva directamente de R.
B Bernensis 119 (662), siglo XVI , papel. Contiene las Disertaciones XXXIII-XXXV, I-XV, XXX-XXXII. Deriva de U.
C Ambrosianus B 98 Superiore (120), fol. 142v -144v . Siglo xv, pergamino. Contiene la Disertación XXVIII. Deriva de U.
D Ambrosianus R 25 Superiore (710), fol. 1r -161v . Siglo xv, pergamino. Deriva de I.
E Vaticanus Palatinus gr. 53, fol. 136r -258v . Siglo XVI , Papel. Deriva de I.
F Vaticanus Palatinus gr. 386, fol. 3r -65v . Siglo XVI , papel. Copiado en parte por Thomas Trebizanos. Deriva de I.
G Vaticanus Barbernianus gr. 157, siglo XVI , papel. Deriva de I.
H Harleianus 5760, siglos XV/XVI , papel, copiado por Petros Hypselas, verosímilmente por encargo de Ianos Lascaris, quien incorporó sus propias correcciones. Contiene todas las Disertaciones , pero en el siguiente orden: XXXIII-XXXV, I-XXIX, XXXVI-XLI, XXX-XXXII. Deriva de U.
K Laurentianus Mediceus 85.15, fol. 179v -199v . Siglo XIV , papel. Deriva de U. Contiene las Disertaciones I-XI.
L Ravennas Classensis 381, fol. 69r -105v . Siglo XVI , papel. Contiene las Disertaciones XVII, XXVI, IV, XIII y excerptas de XI, XIV, XVI, XVIII, XXII, XXIX, XXXVIII, VIII, V. Deriva de I.
M Monacensis gr. 67, fol. 249r -368v . Siglo XVI , papel. Deriva de I.
N Monacensis gr. 75, fol. 1r -112v . Siglo XVI , papel. Copiado por Petros Karneades. Deriva de I.
O Parisinus gr. 1817, fol. 119r -125v . Siglo XVI , papel. Contiene las Disertaciones XI-XII. Deriva de I.
P Parisinus Sanctae Genovevae 3394, fol. 27r -42v . Siglo XVI , papel. Copiado por Konstantinos Palaiokappas. Contiene las Disertaciones XI-XIV. Deriva de I.
Q Parisinus gr. 1837, fol. 418v -428v . Siglo XVI , papel. Copiado en parte por Aristobulos Apostoles. Contiene las Disertaciones XXX-XXXIV. Deriva de U.
S Parisinus gr. 460, fol. 114r -124v . Siglo XVI , papel. Copiado por Konstantinos Palaiokappas. Contiene la Disertación XI. Deriva de I.
T Angelicanus gr. 25, fol. 2r -198v . Siglo XVI , papel. Deriva de I.
V Vindobonensis philol. Gr. 335, fol. 74r -119v . Siglo XVI , papel. Copiado, al parecer, por Aristobulos Apostoles. Contiene las Disertaciones XXX-XXXV. Deriva de U.
W Vaticanus gr. 1950, fol. 407v -518r . Siglo XIII , papel. Deriva de R a través de un códice perdido.
X Vaticanus gr. 236, siglo XVI , papel. Deriva de I.
Y Marcianus gr. Z 254. Siglo xv, pergamino. Contiene anotaciones marginales del cardenal Besarión, quien fue su propietario hasta su muerte en 1472, momento en que pasó a la Biblioteca de Venecia 139 . Deriva de I.
Z Marcianus gr. Z 514, fol. 164r -210v . Siglo xv, papel. Contiene las Disertaciones XXXIV-XXXV, I-II (incompletas), IV-V (incompl.), VI-XV, XVI (incompl.). Copiado por Iohannes Skoutariotes, formó parte de la Biblioteca Papal, quizás en tiempos de Nicolás V y con seguridad en los de su sucesor, Calixto III, entre 1455 y 1458. Pasó después a manos del cardenal Besarión, quizás el autor de muchas anotaciones marginales 140 , quien lo donó a la Biblioteca de Venecia, adonde llegó en 1469. Deriva de A.
β Matritensis gr. 4744 (O 13), fol. 287r -393v . Mediados del siglo XVI , papel. Copiado en parte por Iohannes Mauromates. Deriva de I.
γ Scorialensis gr. 26 (R.II.6), fol. 1r -128v . Mediados del siglo XVI , papel. Copiado por Andronikos Nukkios. Deriva de I a través del códice X 141 .
η Holkhamensis gr. 101 (281), fol. 71r -119v . Siglo xv, papel. Contiene las Disertaciones XXX-XXXV. Desciende de U a través de un manuscrito perdido.
A estos manuscritos hay que añadir otros que conservan excerptas y citas de Máximo 142 . En el siglo XIV Nicéforo Gregorás, discípulo de Teodoro Metoquita 143 , guiado por un interés básicamente retórico y estilístico, incluyó ciento dos excerptas extraídas de treinta y dos de las Disertaciones de Máximo en una colección autógrafa que conservamos en el Codex Palatinus Heidelbergensis gr. 129. En el mismo siglo Andreas Lopadiotis, por unos intereses semejantes, elaboró el llamado Lexicon Vindobonense (Vindob. Philol. Gr. 169), un léxico de vocabulario clásico que incluye citas de Máximo en cincuenta y seis de sus entradas, sacadas de veinticuatro Disertaciones. A ellos hay que añadir, en los siglos siguientes, el Neapolitanus 100 (II.C.32), papel, del siglo xv (fol. 320 ss.); el Parisinus gr. 1865, papel, siglos xv o XVI (fol. 4r , 7v , 116v ), y el anteriormente descrito Ravennas classensis 381 (L) 144 .
c) Ediciones impresas
La edición príncipe de Máximo fue publicada por Henri Estienne (Henricus Stephanus) en Ginebra en 1557 145 . Se sirvió de dos manuscritos, uno de los cuales, como él mismo explica en el prefacio, contenía «pocos discursos». El manuscrito extenso, que le prestó su amigo Arnoldus Arlenius, es sin duda una copia del Laur. Conv. Sopp. 4 (I) realizada a finales del siglo xv o a comienzos del XVI , pues incorpora al texto las correcciones marginales que Zenobi Acciaiuolihabía hecho en el Laur. Conv. Sopp. 4 146 . En cuanto al otro manuscrito, que le facilitó Iohannes Stracelius, el hecho de que Stephanus sólo lo use en las notas críticas a ciertos pasajes de las Disertaciones XXX y XXXI invita a pensar que debía de estar emparentado con η, Q y V, que contienen sólo las Disertaciones XXX-XXXV (η, V) o XXX-XXXIV (Q).
La masiva actividad filologica que suscitó esta edición, encaminada a mejorar y explicar el texto 147 , fue aprovechada y recogida por el siguiente editor, Daniel Heinsius (Leiden, 1607 y 16142 ), quien reimprimió el texto de Stephanus, pero se sirvió del Parisinus gr. 1962 para sanar los pasajes claramente corruptos. Secuelas de esta edición son las de Lariot (París, 1630) y la oxoniense de 1677. Más original fue la edición de John Davies (Cambridge, 1703), quien, aun manteniendo el texto de Stephanus y la traducción de Heinsius, introdujo modificaciones en la traducción e incorporó en las notas sus propias opiniones. En 1740 apareció póstumamente en Londres una segunda edición, para cuya confección Davies dispuso de más manuscritos, básicamente del Parisinus gr. 1962 (R) y del Harleianus 5760 (H), que le procuraron lecturas alternativas a multitud de pasajes; además, la edición incorporó las ricas notas textuales de Jeremiah Markland. En 1774-1775 J. J. Reiske publicó en Leipzig una nueva revisión de la edición de Davies, a la que incorporó sus propias propuestas textuales.
En 1840, en la prestigiosa editorial de Fermin Didot apareció la edición de las Disertaciones debida a F. Duebner, reimpresa dos años más tarde. Es la primera edición basada en el arquetipo, el Parisinus gr. 1962. En 1910 H. Hobein publicó una nueva edición para la Bibliotheca Teubneriana, la cual, a pesar de contener un rico inventario de los manuscritos y las traducciones, reconstruye erróneamente la tradición textual, pues no reconoce el Parisinus gr. 1962 como el arquetipo —aunque le concede cierta preeminencia y ofrece una colación del manuscrito mejor que la de Duebner— y no valora suficientemente ni el Vaticanus gr. 1390 (U) ni el Laur. Conv. Sopp. 4 (I), base de la mayor parte de los manuscritos de los siglos xv y XVI 148 . Con todo, aporta un rico aparato de pasajes paralelos, de gran utilidad.
En la última década del siglo xx, casi simultáneamente, han aparecido dos ediciones que vienen a subsanar las deficiencias detectadas en la edición de Hobein. La primera fue la de M. B. Trapp para la Bibliotheca Teubneriana (Stuttgart-Leipzig, 1994), que ha reemplazado a la de Hobein y que nosotros hemos tomado como base para nuestra traducción, porque suma sus aportaciones a las que Koniaris había publicado en diversas revistas desde su tesis doctoral, defendida en 1962. La segunda, más conservadora, es la no menos valiosa de G. L. Koniaris (Berlín-Nueva York, 1995), quien, sin embargo, recoge los resultados de la investigación sólo hasta 1988, lo que deja fuera las aportaciones de Trapp 149 . Posteriormente ha aparecido la edición de la Disertación XVIII a cargo de A. Filippo Scognamillo (Lecce, 1997), quien presenta un texto conservador, más próximo al de Koniaris que al de Trapp 150 .
d) Traducciones
1. Latinas
La historia de las traducciones comienza para nosotros en 1488, fecha de la versión que hizo J. Reuchlin de la Disertación XLI 151 . Aproximadamente un cuarto de siglo más tarde se terminó la primera traducción latina completa de las Disertaciones, debida quizás al impulso de Ianos Lascaris y obra de Cosme De Pazzi (Cosmus Paccius), sobrino de Lorenzo de Médicis y arzobispo de Florencia. Estaba dedicada al papa Julio II, por lo que tiene que ser anterior a 1513, año en que mueren tanto el traductor como el Papa. La traducción, para cuya realización Paccius manejó, además de I, un segundo manuscrito, verosímilmente R 152 , fue publicada por su hermano Piero en Roma en 1517, pero sin ninguna ayuda para el lector en la forma de encabezamientos y notas. Eso explica que dos años más tarde, en 1519, apareciera en Basilea una versión revisada por Beatus Rhenanus provista de notas. En 1554, G. Albertus Pictus publicó en París una nueva revisión de la traducción de Paccius. Además, tenemos noticia de varias traducciones parciales: A. Ferron tradujo la Disertación II (París, 1557); J. Caselius, la XIV (Rostochiae, 1587, de nuevo en Helmstedt, 1590, y Jena, 1707); J. Rainolds, las Disertaciones VII, XV y XVI en 1581, que vieron la luz en Oxford en 1613 (reimpr. ibid., 1614, 1619 y 1628). En París en 1648 se publicó póstumamente la traducción de H. Grotius de la Disertación XIII, dentro del volumen Philosophorum Sententiae de Fato et de eo quod in nostra est potestate.
2. Francesas
El primer traductor de Máximo a una lengua vernácula fue F. Morel: su traducción de la Disertación XXIII se publicó en 1596, y las de IV y XXVIII, en 1607. Diez años más tarde, en 1617, N. Guillebert publicó la primera traducción completa, a las que habrían de seguir las de J.-H.-S. Formey (Bouillon, 1764) 153 y J.-J. Combes Dounous (París, 1802).
3. Inglesas
En inglés apareció, en primer lugar, de la mano de H. Vaughan, una traducción de la Disertación VII a partir de la traducción latina de Rainolds (Londres, 1651). En 1748, también en Londres, se publicó la versión de la Disertación V debida a G. Benson. La primera traducción completa fue obra de T. Taylor (2 vols., Londres, 1804; reimpr. Chippenham, Wiltshire, 1994). Recientemente ha visto la luz la traducción de M. B. Trapp (Maximus of Tyre, The Philosophical Orations, Oxford-Nueva York, 1997), provista de una modélica introducción sobre la figura de Máximo en la Antigüedad y su recepción, así como de notas precisas y detalladas, que nos han sido de gran utilidad para la redacción del presente volumen. A ellas hay que añadir varias traducciones parciales: la de la Disertación I a cargo de Koniaris en 1983 (en «Zetemata II», págs. 244-250), la de P. W. Van der Horst de la V en 1995 (cf. «Maximus of Tyre on Prayer») y la de R. Scott Smith de la III en 2002 154 .
4. Italianas
El autor de la primera traducción italiana completa fue Piero De Bardi (Venecia, 1642). Recientemente, A. Filippo Scognamillo ha acompañado de traducción italiana su edición de la Disertación XVIII (Lecce, 1997), y M. Grimaldi ha traducido la IV y la X, acompañándolas del texto correspondiente de Trapp (Nápoles, 2002).
5. Alemanas
La primera traducción al alemán fue obra de Chr. T. Damm (Berlín, 1764). Recientemente se ha publicado la de O. y E. Schönberger (Wurzburgo, 2001).
6. Rusas
La única traducción de la que tenemos conocimiento es la de I. Kovalëva de la Disertación V 155 .
e) Máximo de Tiro en el Humanismo y el Renacimiento
1. En Europa 156
A lo largo del siglo xv fueron llegando a Italia desde Bizancio los manuscritos con la obra de Máximo. Hay constancia de su presencia en las bibliotecas de diversos profesores y eruditos, en la del Vaticano y en la del cardenal Besarión (1395/1403-1472), quien llegó a contar hasta con tres copias de las Disertaciones 157 . Un conocido suyo, Michael Apostoles (ca. 1420-1474/86), incluye nueve citas de Máximo en sus Proverbia, que pasarán a la versión ampliada preparada por su hijo Arsenio 158 .
Un hito esencial de la recepción de Máximo es la acogida que se le tributó en el círculo de humanistas y platonistas de los Médicis en la Florencia de los últimos decenios del siglo xv y los primeros del XVI . Marsilio Ficino lo consideró una fuente digna de crédito sobre Sócrates: lo citó en la introducción de su traducción del Teages platónico y lo parafraseó por extenso en su comentario del Banquete 159 . Cristóforo Landino se sirvió de las Disertaciones XV y XVI sobre las vidas activa y contemplativa para la estructura de la primera de las Disputationes Camaldulenses y para proveer de ejemplos el final de la tercera. Angelo Poliziano citó pasajes de Máximo en varias de sus obras 160 y probablemente dejó sus anotaciones en el Parisinus Gr. 1962; algunas de ellas, en concreto las del final de la Disertación XVIII, fueron incluidas por Poliziano en notas a su edición de las obras de Ovidio (Bodl. Auct. P. 2. 2) y en la versión escrita de una serie de conferencias que dio a comienzos de 1481 en el Studio de Florencia 161 . Su allegado Zenobi Acciaiuoli, encargado de la Biblioteca de San Marcos, leyó con gran atención el Laur. Conv. Sopp. 4 y trató de corregir el texto de numerosos pasajes. Por su parte, Giovanni Pico della Mirandola y Ianos Lascaris fueron propietarios de sendas ediciones de las Disertaciones. Desconocemos cuál fue el manuscrito que adquirió el primero, pero sabemos que Lascaris fue el dueño del Harleianus Gr. 5760 (H), que anotó profusamente. Puede que Lascaris, además, tuviera algún papel en la llegada del Parisinus Gr. 1962 a Florencia y que impulsara la traducción de Máximo debida a De Pazzi, sobrino de Lorenzo de Médicis (cf. supra ) 162 .
2. En España: la teoría literaria
Máximo penetra en España en la primera mitad del siglo XVI debido al estrecho contacto con la península itálica, fruto del cual son los dos manuscritos derivados del Laur. Conv. Sopp. 4 que se conservan en bibliotecas españolas (β y γ; cf. supra). Sabemos que Hernán Núñez de Guzmán, Comendador Griego de la Universidad de Salamanca conocido como «el Pinciano», ofreció en una ocasión al también Comendador Jerónimo Zurita un manuscrito de su propia mano del texto de Máximo de Tiro, es decir, de la versión latina de Paccius 163 . Unos decenios más tarde, en sus Anotaciones a la poesía de Garcilaso (Sevilla, 1580), Fernando de Herrera iniciaba su comentario al verso «Danubio, rio divino» (Canción III 53) con la siguiente refererencia a la Disertación II 164 :
Escrive Máximo Tirio en el Sermón 38 que los griegos, a todas las cosas que les parecían hermosas, llamavan divinas, de la mesma naturaleza de Dios, por el desseo que tienen los ombres de entender la naturaleza divina.
Tenemos también constancia de que en 1600 un ejemplar de las Disertaciones formaba parte del lote de setecientos libros acordado en el fletaje de la nave La Trinidad, expedido por Luis de Padilla desde Sevilla a Martín de Ibarra en San Juan de Ulúa, en Méjico 165 .
Pero si hay un campo donde nuestro autor apareció citado de forma recurrente como autoridad, ése es el de la preceptiva literaria, sobre todo por su original modo de conciliar en XVII 3-4 la devoción por Homero con su expulsión de la república platónica. En la Epístola II de la Philosophia Antigua Poética (Madrid, 1596), Alonso López Pinciano recoge la siguiente conversación al respecto de los tres contertulios habituales, Fadrique, Hugo y el propio Pinciano 166 :
F[adrique ] dixo entonces: Yo quiero apretar más este negocio, y digo: que Platón y San Pablo y San Agustín las reprehenden todas (sc. las fábulas), porque quisieron ellos tanta perfeción en las gentes, que, sin salsa de fábulas, comieran la virtud; ellos dixeron muy bien, el vno como philósopho, y los dos como sanctos, y con muy justa razón destierran las fábulas de sus Repúblicas celestiales; mas nosotros biuimos en estas humanas y frágiles casas, adonde ay tan poca perfeción y tanto fastidio a la virtud, y es menester, aunque sea con fábulas, traer a las gentes a la senda della. Pienso auer respondido con lo dicho a las dificultades de Vgo acerca de Platón, y aun a las que se pudieran objetar de parte de S[an ] Pablo.
El P[inciano ] dixo ento[n ]ces: Yo confiesso estar pagado desta interpretació[n ], y, por ser nueua, la estimo en mucho; y, aunque vuestra autoridad basta, holgara ver confirmado esto con algú[n ] varón antiguo.
F[adrique ]: No faltará.
Vgo: Será menester que sea persona que aya entendido el ánimo de Platón y que se dize platónico.
Respondió F[adrique ]: Máximo Tirio, en el séptimo sermón 167 , enseña lo q[ue ] auéys oydo.
Vgo: Basta. Yo estoy contento con este particular.
Unos años más tarde, en 1602, vio la luz en Medina del Campo el Cisne de Apolo, del asturiano Luis Alfonso de Carballo. A propósito de la relación estrecha entre filosofía y poesía, uno de los contertulios, «Lectura», cita un pasaje del comienzo de la Disertación IV en traducción latina y española 168 :
Y Maximo Tyro Platonico dize. Quid est aliud Poetices, quam Philosophia vetus, metricis numeris co[n]sonans, &c. Que otra cosa (quiere dezir) es la poesia, sino la antigua Philosophia, consonante y sonora, con los numeros del verso.
Más adelante recuerda, como el Pinciano, la expulsión platónica de los poetas por boca de Zoilo, detractor de la poesía, a la que opone la defensa basada en Máximo que esgrime su interlocutora, «Lectura» 169 :
ZOYLO : Pues como Platon, libr. 9 Rep. y lib. 10 los destierra de su Republica por embaucadores y alborotadores.
LECTURA : Porque yua formando una republica tan perfecta, que no tuuiese necessidad de quien reprehendiesse, ni enmendasse los republicos della, en la qual podra tambien ser tal, que escusasse los Predicadores. Maxi. Tyro. 7. sermo.
En 1633 se publicó en Madrid la Nueva Idea de la Tragedia Antigua, de Jusepe Antonio González de Salas 170 . En ella leemos, nuevamente, el motivo de la defensa de la poesía frente a su expulsión de la república de Platón:
Maximo Tyrio, discipulo de la Academia Platonica, en la Dissertacion 7. procurò en abono de el gra[n ] de Homero, hallar ingeniosame[n ]te occasion que justificasse su destierro. Dice, Que en una Republica sin pasiones ni vicios, sobraria el q[ue ] los corrigiesse, como el Medico en do[n ]de no hai enfermos. Debieran, los que pelean por su credito, haber apre[n ]dido de aquí su maior defensa 171 .
Más adelante recuerda la misma sección de la Disertación XVII a propósito de la belleza y la perfección ideal de la república platónica 172 :
Mui opportuna me parece tambie[n ] aquí otra observacion de Maximo Tyrio 173 , elega[n ]te Philosopho Platonico. Dice, Que siempre las Artes tiene[n ] las operaciones proprias, co[n ] maior excesso perfectas i acabadas, q[ue ] el uso co[n ]mun i ordinario de las cosas. Como si un Sculptor hace alguna statua hermosa, toma de cada cuerpo humano aquella parte, q[ue ] tiene mas pe[r ]fecta, i de todas juntas forma una imagen tan extremadamente consummada, que de ninguna suerte se podrá hallar luego sugeto alguno natural i verdadero, que de hermosura igual se componga, i seria lo mismo, si quisiesse figurar otra, que tuviesse grande fealdad. De donde colige, que assi imaginariamente compuso su Republica Platon, mas excelente i emmendada, que seria possible hallarse alguna en el uso de los hombres.
_________
1 De principio, debe desconfiarse de la información de la Crónica de EUSEBIO DE CESAREA , que sitúa su floruit en la Olimpiada 232, es decir, entre los años 149-152. Como explica TRAPP (Maximus, pág. XII), la versión latina de la Crónica a cargo de JERÓNIMO empareja a Máximo con Arriano, quien había rebasado con creces su momento de plenitud en dicha Olimpiada; por su parte, la traducción armenia parece convertir a ambos filósofos en maestros de Marco Aurelio, lo que comporta identificar a nuestro autor con el filósofo estoico Claudio Máximo, preceptor del emperador y procónsul de África ante quien APULEYO recitó su Apología en 158; cf. PUIGGALI , Études, págs. 9 s.; TRAPP , págs. LVI-LVIII. El error lo heredará Jorge Sincelo (cf. infra) .
2 Suda , s. v. Máximos (M 173). Sobre la pervivencia en la Antigüedad de esta noticia, cf. HOBEIN , pág. LXXIII.
3 Según PEITLER , Die 11. Rede. pág. 2, la datación la corroboran la presencia en Máximo de la contraposición entre naturaleza (phýsis) y ley (nómos) y, sobre todo, la insistencia en el «discurso verdadero» (alēthḗs lógos), que a su juicio derivan en concreto del Discurso verdadero de Celso, datado en 178 por H. U. ROSENBAUM , «Zur Datierung von Celsus’ Alethes logos», Vigil. Christ. XXVI (1972), 102-111, y entre 177-180 por J. WHITTAKER , s. v. «Celsus», DPhA II, págs. 255-256.
4 Es el arquetipo de la tradición manuscrita de la obra de Máximo; cf. infra, págs. 56-57.
5 La descripción aparecía también antes y después del grupo constituido por las Disertaciones XXX-XXXV; cf. infra.
6 Cf. HOBEIN , «Zweck und Beudeutung».
7 Cf. HOBEIN , De Maximo Tyrio, pág. 7 con la nota 3; DILLON , Middle Platonists, pág. 399: «Sin duda, viajó a lo largo del mundo grecorromano, como hicieron los demás grandes sofistas de su tiempo».
8 Pueden responder, igualmente, a la estrategia retórica de persuadir de algo portentoso mediante la pretensión, característica de la historiografía, de haber sido su testigo directo. Cf HOBEIN , ibid., pág. 7, nota 2.
9 Cf. infra, págs. 15-28.
10 Cf. infra, pág. 51.
11 Incluso entre los filósofos: TRAPP (Maximus , pág. XII) recuerda un cierto «Fl. Máximo filósofo», honrado en una estela de la ciudad de Cesarea Marítima, que ha sido estudiada por B. BURRELL , «TWO Inscribed Columns from Caesarea Maritima», Zeitschr. Papyr. Epigr. 99 (1993), 287-295, en concreto págs. 291-292.
12 Pág. 429 MOSSHAMMER .
13 Cf. MARCO AURELIO , Meditaciones I 15; 16, 31; 17, 10 y VIII 25; APULEYO , Apología, passim. Sobre el personaje, vid. P. HADOT , «Introduction générale» a IDEM (ed.), Marc-Aurèle, Écrits pour lui-même. Introduction générale et livre I (avec la collaboration de C. LUNA ), París, 20022 , págs. CXV-CXVII.
14 Quizás derivada de Eusebio, quien situaba el floruit de nuestro autor entre los años 149 y 152; cf. supra, nota 1.
15 F. FRITZSCHE (ed.), Lucian, 3 vols., Rostock, 1860-1882, vol. II 1, pág. 198. La sugerencia fue desarrollada más tarde por K. FUNK , Untersuchungen über die Lukians Vita Demonactis (Philologus Suppl. 10), Lipsia, 1907, págs. 180 y 686. Cf. PIR 2 II 120 (C 509).
16 O. HIRSCHFELD , «Vorrede», a S. KRAUSE (trad.), Artemidor, Viena, 1881. p. VIII ss., apoyado por R. A. PACK (ed.), Artemidori Daldiani Onirocriticorum Libri V, Lipsia, 1963, págs. XXV-XXVI; PUIGGALI , Études, págs. 11-12, y los autores listados por este último en pág. 12 n. 3. Cf. PIR 2 II 120 (C 509).
17 Cf. ARTEMIDORO , Tratado sobre la interpretación de los sueños III 66 y TRAPP , Maximus, pág. XII.
18 También en el proemio del libro III se dirige a él y recuerda «lo grandioso» (tò megaleîon) de su sabiduría.
19 Cf. e.g. MÁXIMO . XI 1, donde busca la «luz de las palabras más diáfanas» y compara el acceso a los diálogos platónicos a través de un comentarista con la lechuza, que se ciega con la luz del sol, pero de noche busca la de la hoguera y ve perfectamente; XIII 2. donde compara la adivinación y la inteligencia humana con la luz del sol y la del fuego; también V 8 y XL 4.
20 Cf. FILÓSTRATO , Vidas de los Sofistas I 507.
21 Cf. ANDERSON , Second Sophistic, págs. 1 ss.
22 Cf. SCHENKEVELD , «Philosophical Prose», págs. 201 s.; ANDERSON , Second Sophistic, págs. 13 ss.
23 Sobre la polémica, vid. A. M. MILAZZO , Un dialogo difficile: la retorica in conflitto nei Discorsi platonici di Elio Aristide. Hildesheim-Zúrich-Nueva York, 2002, y, en concreto, la pág. 57 acerca de la cercanía de Elio Aristides al platonismo de Máximo.
24 HOBEIN (De Maximo Tyrio, pág. 1) remonta a Reiske el comienzo del descrédito filosófico de Máximo, quien en el Renacimiento había gozado, desde las primeras ediciones, de un prestigio considerable; cf. infra , págs. 67-73.
25 Los juicios de E. NORDEN , Die antike Kunstprosa, Lipsia, 1898, vol. I, pág. 164, y A. & M. CROISET , Histoire de la littérature grecque, París, 1938, vol. V, pág. 581, son muy descalificadores.
26 Cf. supra, pág. 8.
27 Según HOBEIN , «Maximus», col. 2560, declaraciones como la de XXI 4 demuestran que el propio Máximo quería aparecer como platónico; cf., además, XXVII 5, XX 4, XXIV 3, XXVI 7, X 3, IV 4, XI 2 y 9, XV 8, XXXIV 9 y XXXVIII 4, pasajes a los que habría que añadir aquéllos en los que se presenta en oposición a los sofistas: XXVII 8. XX 3, XIV 8, XXI 4, XXXI 1, XV 6. XVIII 4. XXVI 2, I 8, X 1 y XXXII 3.
28 GLUCKER , Antiochos. págs. 137-138 y 206-225.
29 Noches Áticas XV 2, 1 ss.
30 GLUCKER (Antiochos. pág. 81) habla de «una actitud mental hacia los problemas filosóficos». Cf., también, KALLIGÁS , págs. 391 s.
31 TRAPP , Maximus, pág. XXII, destaca esta diferencia, señalando que Máximo no es un «filósofo de escuela» que pretenda dar un curso sistemático de instrucción filosófica.
32 Es significativo el caso de Alejandro Peloplatón, a quien se ha identificado con el Alejandro el platónico que fue secretario ab epistulis Graecis de Marco Aurelio: cf. Pensamientos I 1, 12, y GLUCKER , Antiochos, págs. 136-137. FILÓSTRATO (Vidas de los Sofistas II 571 ss.) describe su visita a Atenas, donde dio una conferencia sobre los escitas y el modo de vida de los nómadas.
33 Sobre este periodo de la filosofía seguiremos el fundamental trabajo de DILLON , Middle Platonists, y además ANNAS , Platonic Ethics.
34 Cf. DILLON , Middle Platonists, págs. 399-400, quien destaca el interés de las Disertaciones V, VIII, IX, XIII y XLI.
35 DILLON , Middle Platonists, pág. 400: «A lo largo de los Discursos, sin embargo, pueden encontrarse imágenes y ejemplos sorprendentes de terminología escolástica, que son una útil evidencia de lo que pasaba por moneda corriente de la filosofía platónica en los círculos instruidos de la segunda mitad del siglo II ».
36 Études, págs. 569-575.
37 Precedida de otra igualmente firme de atenerse a Homero.
38 Aunque el autor ha de reconocer que el comportamiento del Sócrates de ese discurso tiene poco de platónico. DÖRING , Exemplum Socratis. págs. 130-131. señala que, junto a la Apología platónica, determinados pensamientos deben de proceder de la tradición cínico-estoica. A su juicio (págs. 137-138), la figura de Sócrates en las conferencias de Máximo es puramente formal, y muchas de ellas terminan con una referencia al ejemplo de Sócrates: cf. XIII 9, XV 10, XXV 7, XXXVI 6, XXXVIII 7 y XXXIX 5. Sin embargo, en XXXVI 6 el ejemplo de vida libre de Diógenes el Cínico es puesto por encima del de Sócrates, quien se atenía a las exigencias de la vida ciudadana; en XXXIV, por el contrario, son equiparados por su capacidad de hacer de las dificultades materia de virtud. Sobre la cuestión de si Sócrates obedecía a la ley humama o la divina, que Máximo plantea de forma diversa en III y en VI y XII, cf. DÖRING , ibid. , págs. 133-134. Sobre la figura de Sócrates en Máximo en el contexto de la recepción medioplatónica cf. P. L. DONINI , «Socrate ‘Pitagorico’ e medioplatonico», Elenchos XXIV (2003), 332-359, esp. págs. 357-359. Máximo presenta un verdadero repertorio de las ideas sobre Sócrates corrientes en la época sin traza alguna de los rasgos de su figura que habían tenido protagonismo en la presentación académica. El trabajo de Donini se centra en la progresiva imposición de una caracterización pitagórica de Sócrates. Platón aparece relacionado con Pitágoras cuando se trata de enumerar figuras relevantes de la filosofía (I 10; V 8; VIII 8 y XXIX 7) y, aunque Sócrates no aparece nunca como pitagórico, su conocimiento, como el de Numenio (fr. 24, 51 ss. DES PLACES ), versa sobre lo divino (theíou gnôsis, III 6) y, como en Plutarco y Apuleyo, comunica con lo divino a través del demon.
39 PUIGGALI señala también la preferencia de Máximo por la monarquía como forma de gobierno. Conviene señalar que los pasajes en los que se pueden rastrear esas «convicciones políticas» de MÁXIMO (XVI 4, XXIII 6 y XXXIII 7) responden a un uso metafórico del lenguaje político para representar la diversa condición del alma humana, algo que, por otro lado, se atiene de manera bastante fiel al modo en que ANNAS (Platonic Ethics, pág. 88) interpreta el modelo psicológico de la República. Además, la explicación imaginaria de la ciudad platónica que da MÁXIMO en XVII 3 se corresponde bastante bien con la de esta misma autora (ibid., pág. 91): «Esto sugiere con fuerza que, en la República. PLATÓN piensa en estos detalles del mismo modo, como una construcción imaginaria más que como un tema serio para la discusión política, independientemente de sus propuestas prácticas». Es significativa la «defensa» de la democracia que hace MÁXIMO en XXXIII 6, que recuerda pasajes semejantes de Filón de Alejandría; cf. DILLON , Middle Platonists, págs. 154-155.
40 La importancia del Fedro en la construcción de estas disertaciones ha sido destacada por TRAPP , «Plato’s Phaedrus», págs. 161-164. El platonismo de Máximo en el aprovechamento de este diálogo no se distingue del que hacen otros autores como Dión de Prusa; cf. la detallada relación de influjos que brinda TRAPP , ibid., págs. 170-173.
41 Las «defensas» del placer de las Disertaciones XXX y XXXII deben entenderse en el contexto de la construcción tetralógica, en cuyo seno son contestadas platónicamente por medio de la última.
42 Para la historia de esta cuestión, cf. C. W. MÜLLER , Die Kurzdialoge der Appendix Platonica, Múnich, 1975, págs. 220-249.
43 Cf. DÖRING , Exemplum Socratis, págs. 134-135, quien señala que la referencia final a la ley de la naturaleza según la cual los atenienses quedan convictos remite a la tradición apotegmática.
44 Cf. JENÓCRATES , fr. 213 ISNARDI .
45 Para IX 1-4 se ha señalado también el influjo de Posidonio.
46 Los términos del debate y la bibliografía pueden verse en la introducción a la Disertación XXII.
47 Aunque PUIGGALI la considera, sin más, derivada del estoicismo, es de estricta raigambre platónica: cf. ANNAS , Platonic Ethics, págs. 31-51.
48 Véanse las notas a los pasajes respectivos de la traducción. Que la división del alma en dos partes es desarrollada por PLATÓN desde las Leyes y constituye la base del estudio de las emociones en Aristóteles es el fundamento del trabajo de W. W. FORTENBAUGH , Aristotle on Emotions, Londres, 20022 , págs. 23-26, siguiendo una larga lista de estudios.
49 Cf., además, DILLON , Middle Platonists. págs. 43-44, y ANNAS , Platonic Ethics, págs. 52-71.
50 Cf. E. ZELLER , Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung , vol. III 2, Lipsia, 19235 (reimpr. Hildesheim, 1963), págs. 219-223. Según el autor, Máximo se asienta en el mismo terreno de platonismo ecléctico del neoplatonismo, sobre el cual, cf. THEILER , Vorbereitung. Su defecto fundamental, según Zeller, es la vaguedad de sus ideas y su poca firmeza filosófica, que le permite defender varias posiciones y adoptar ideas de diferentes escuelas, sobre todo del estoicismo tardío, pero también del aristotelismo y del neopitagorismo.
51 Para los testimonios de esta definición véase la nota al pasaje. Otra definición, igualmente ecléctica, es la que encontramos en XXXIV 2, para la cual remitimos de nuevo a la nota del pasaje en cuestión.
52 DILLON , Middle Platonists, pág. XIv, y «‘Orthodoxy’ and ‘Eclecticism’: Middle Platonists and Neo-Pythagoreans», en J. DILLON -A. A. LONG (eds.), The Question of Eclecticism, Berkeley, 1988, págs. 103-125. Esa concepción negativa del eclecticismo de Máximo puede verse, por ejemplo, en HOBEIN , «Zweck und Bedeutung», págs. 211 ss.
53 DILLON , Middle Platonists. págs. 115-135.
54 SOURY , Aperçus, pág. 77. La filosofía religiosa ha sido, ciertamente, el único campo en el que se ha reconocido a Máximo originalidad filosófica, por más que no abunden propuestas como la de PEITLER , Die 11. Rede. Cf. M. P. NILSSON , Geschichte der griechischen Religion, vol. II, Múnich, 19743 , págs. 413-414.
55 TRAPP , Maximus, págs. XXII-XXV.
56 Sobre la idea filosófica de la historia en Máximo, cf. C. ANDRESSEN , Logos und Nomos (Die Polemik des Kelsos wider das Christentum), Berlín, 1955, págs. 252-256 y S. MAZZARINO , Il pensiero storico classico, Roma-Bari, 1966, vol. II, 2, pág. 164. Según Andressen, hay un influjo posidoniano en este concepción, pero disiente PUIGGALI , Études, pág. 91, nota 1, quien remonta esta idea a Antioco, quien habría influido igualmente en JUSTINO , Diálogos II 1 (cf. también JULIANO , VI 184c), tal como sostuvo R. JOLY , Christianisme et Philosophie. Études sur Justine et les Apologistes grecs du deuxième siècle, Bruselas, 1973, págs. 23-38.
57 Así, los temas de las Disertaciones VIII-IX, XIII, XV-XVI y XXXIX-XL fueron formulados o, al menos, alcanzaron relevancia en la Academia posterior a Platón: la demonología, el ideal de la vida contemplativa, el destino y el libre albedrío y la naturaleza de la divinidad.TRAPP apunta igualmente la presencia de las doctrinas aristotélicas en las conferencias I 2, VI 4-5, XXVII 7 y 9, XXIX 1-5 y XXX 7. También señala el influjo de Posidonio en IX 1-4 y XXXIII 7-8, y remite a sus fragmentos 309a, 400c, 401 y 409 THEILER , así como a SÉNECA , Epístolas XCII 8-10. La importancia de POSIDONIO , concretamente de su Protréptico (fr. 1-3 EDELSTEIN -KIDD ), había sido destacada por MUTSCHMANN («Das erste Auftreten», pág. 189) para las Disertaciones XXX-XXXV, que él concebía como un ciclo homogéneo; cf. infra, págs. 53-54 para la refutación de esta propuesta.
58 Por ejemplo, nada encontramos acerca de la condición y naturaleza de las formas y no parece que podamos rastrear en Máximo (pace DILLON , Middle Platonists, pág. 400) posicionamiento alguno sobre la cuestión de la diferencia entre el Dios y el alma del mundo, uno de los temas definitorios del platonismo medio; cf. DILLON , ibid., págs. 45-46. TRAPP , Maximus, págs. XXX-XXII, señala también que, con la excepción de Anacarsis en la Disertación XXV, Máximo parece ajeno al «exotismo» filosófico de su siglo, que encumbra a las figuras de la sabiduría oriental.
59 TRAPP , ibid., pág. XXVII nota 40, reconoce, ciertamente, que Máximo manifiesta un mayor «entusiasmo» por la belleza del mundo físico y que, en ocasiones, este modelo de dos niveles, que presenta como prueba del platonismo del orador, no está expreso (cf. VIII 8, IX 6 y XXXVII 8).
60 KONIARIS , «Zetemata II≫, págs. 213-224.
61 Cf. HOBEIN , «Zweck und Beudeutung».
62 KONIARIS , «Zetemata 11», págs. 215-217.
63 Así, la Disertación XXVII se inicia con la defensa argumentada y apasionada por parte de un interlocutor ficticio de la tesis de que la virtud es un arte, a la que el orador contesta en lo que sigue con la tesis contraria.
64 KONIARIS , «Zetemata II», págs. 242-243, suaviza su cuestionamiento del platonismo de Máximo y concede la posibilidad de diversos matices en el modo de entenderlo, por ejemplo, un platonismo afín, en cierto sentido, al cinismo, movimiento en que se localiza el origen de la metáfora teatral de la vida; cf. ibid ., págs. 220-222.
65 La tesis no ha convencido a TRAPP (cf. Maximus, págs. XXV, nota 33, y XXIX-XXX), defensor, como ya hemos tenido ocasión de ver, de la relativa consistencia platónica de las Disertaciones de Máximo. A su juicio, la imagen teatral no está adecuadamente entendida, porque las personae filosóficas no son lo suficientemente distintas en las diferentes disertaciones como para que, como pretende Koniaris, sean reconocibles. Nosotros compartimos la reserva de TRAPP , porque el uso de la comparación con el actor no es el mismo al principio y al final de la disertación: al comienzo se habla de la voz del actor, que es diversa según los personajes, mientras que en § 10 se trata de las diferentes suertes e indumentarias con las que diferentes filósofos emprenden una misma tarea.
66 Cf. JENOFONTE , Banquete IV 6 y PLATÓN , República X 588d. Máximo, sin embargo, parece contestar a quienes quieren llevar demasiado lejos ese magisterio de Homero. La sabiduría de Homero no concierne las cuestiones prácticas, algo que sería ingenuo (cf. XVIII 8), sino las trascendentes.
67 Hay una línea retórica y gramatical de ataque a Platón cuyo primer testigo es, según WEINSTOCK («Homerkritik», pág. 145), Teopompo de Quíos, autor del primer planfleto contra la escuela de Platón; cf. ATENEO , XI 509b; también DIONISIO DE HALICARNASO , Epístola a Pompeyo I 12; ATENEO , XI 507d; HERÁCLITO , Alegorías de Homero IV 1. En relación con esta diferencia está la cuestión de lo que Platón habría tomado de Homero (cf. Ps. LONGINO , Sobre lo sublime XXIII 3-4), que ya habría motivado un libro de Amonio, discípulo de Aristarco (cf. escolio a Ilíada I 540) y otro de Zenódoto de Alejandría contra Platón a propósito de los dioses (Suida, s. v. Zēnódotos, Z 75). La polémica continúa en el platonismo posterior, como revelan los títulos de Siriano y, sobre todo, de Proclo; cf. WEINSTOCK , ibid., págs. 148-152, y LAMBFRTON , Homer, págs. 10-21.
68 Hasta qué punto la influencia de Dión se deja sentir en el Homero de Máximo es cuestión debatida. NAPOLITANO , «Gli studi omerici», hacía depender estrechamente a Máximo de Dión, lo que provocó la contestación de PUIGGALI , «Dion Chrysostome», con puntualizaciones en general acertadas sobre la independencia de los estudios homéricos de Máximo; cf. TRAPP , «Philosophical Sermons», pág. 1971 nota 90. Sobre el Homero de Dión, cf. la completa revisión de KINDSTRAND , Homer, págs. 13-44 y 113-163.
69 Máximo aporta dos piezas completas al Bloque 85 DÖRRIE -BALTES («Das Thema Platon und Homer»), págs. 64 (texto) y 250-255 (comentario).
70 WEINSTOCK , «Homerkritik», pág. 148, habla de la voluntad de Máximo de retocar o contrarrestar los ataques de los rétores.
71 KINDSTRAND , Homer, pág. 164, destaca este punto, en contraste con la posición platónica de Ión 533e.
72 La revisión más completa de la recepción de Homero en Máximo es la de KINDSTRAND , ibid., págs. 45-73 y 163-192, que se acompaña de las de Dión y Elio Aristides. Kindstrand (pág. 169) observa que en ningún otro autor se destaca tanto la identificación entre poesía y filosofía. En este sentido, la posición de Máximo parece adelantar la concepción neoplatónica, tal como la encontramos en Proclo.
73 Cf. BUFFÉRE , Les mythes d’Homère, págs. 9-78; J. PÉIPIN , Mythe et allégorie, París, 19762 y, recientemente, la revisión de la cuestión a cargo de G. R. BOYS -STONES (ed.), Metaphor, Allegory and the Classical Tradition. Ancient Thoughts and Modern Revision, Oxford, 2003. BOYS -STONES destaca en su ensayo introductorio (págs. 3-4) la necesidad de atender a la doble perspectiva, filosófica y retórica, de la alegoría. Creemos que Máximo realiza una síntesis de ambas, porque la valoración de la alegoría homérica tiene su efecto en la construcción de las propias disertaciones.
74 Seguimos a BUFFIÉRE , ibid., págs. 41-42.
75 Cf. LAMBERTON , Homer, pág. 48. Sobre la terminología cf., además, BUFFIÉRE , Les mythes d’Homère, págs. 5 ss.; PÉPIN , Mythe et allégorie. págs. 865 ss. Los pasajes donde Máximo señala una significación alegórica con esos términos son: IV 3, 5, 6 y 7; V 1 (fábula de Midas y Sileno); VII 6; IX 9 (Epicarmo); X 3, 9; XI 3; XIII 1; XVII 4; XVIII 5; XXII 2, 7; XXVI 8; XXIX 6; XXXII 1, 2 (Esopo); XXXIII 4 (mito de Tántalo), 8 (centauros); XXXIV 3 (Homero); XXXVI 1 (Hesíodo); XXXVII 4, 5; XXXVIII 2 (Hesíodo); XLI 2 (Homero). Otras alegorías no señaladas expresamente son IV 8 (Zeus, Apolo, Posidón, Atenea); XXXI 9 y XXIX 6 (móly); XXII 1 y XXXVIII 7 (Leucótea); XIV 4 (loto); XXII (loto y Sirenas).
76 Según una imagen que tiene su paralelo más directo en el discurso XXXVI 32-35 de Dión de Prusa. Sin embargo, en Dión la poesía aparece ya como un primer paso de incomprensión respecto de la sabiduría primera: el poeta está a las puertas de la sala de iniciación.
77 Cf. la misma idea en Ps. PLUTARCO , Sobre la vida y poesía de Homero 92, 956-957 KINDSTRAND , y CLEMENTE DE ALEJANDRÍA , Stromata V, IX 56, 5.
78 Sobre la recepción de Máximo en el ámbito de la teoría del arte, en concreto en la obra De pictura veterum de Francisco Junius (1637), vid. TRAPP , Maximus, pág. LXXXVIII. El pasaje de Máximo sobre Fidias (XVII 3) aparece citado en Le vite dei Pittori. Scultori ed Architetti moderni de GIOVANNI PIETRO BELLORI (Roma, 1672); cf. la traducción del texto de Bellori en E. PANOFSKY , Idea. Contribución a la historia de la teoria del arte, Madrid, 1981, págs. 121-129.
79 WEINSTOCK , «Homerkritik», pág. 148.
80 Sobre la posición antialegórica de Plutarco en esta obra véase D. DAWSON , Allegorical Readers and Cultural Revision in Ancient Alexandria, Berkeley-Los Ángeles-Londres, 1992, págs. 61-67. No muy lejanas están las ideas de Dión de Prusa sobre cómo han de leerse los poetas; cf. DESIDERI , Dione di Prusa, págs. 471-490.
81 Cf. MÁXIMO , VII 2, IX 6, 7, XI 10, XIII 3, XVI 4, XXVII 6, XXIX 3.
82 Cf. MÁXIMO , XXX 1.
83 El discurso merece atención por el modo de relacionar alegoría e ironía socrática. Máximo compara los ainígmata de Platón y los de Homero para concluir que los primeros son más peligrosos; cf. XVIII 5.
84 ARIO DÌDIMO en ESTOBEO , II 7, 3f y II 7, 4a. Para la interpretación de este pasaje seguimos a ANNAS , Platonic Ethics, págs. 9-30.
85 Cf. DIONISIO DE HALICARNASO , Sobre la composición estilística 16; ESTRABÓN , III 2, 12; EUSTACIO , Comentario a la Ilíada V 66-67.
86 El término polyphōnía no aparece, por supuesto, en Platón, pero la diversidad vocal y de sonidos, cuyo instrumento más representativo es la flauta (cf. República II 399ce), es designada como poikilía; cf. República II 378d, 392c-398d, X 595b-608b.
87 El vínculo de Homero con Calíope es un dato sobre el que insiste Máximo: cf. I 2, XXXII 8, XXXVII 4, XXXXIX 1. La importancia de esta Musa aparece en PLATÓN , Fedro 259d. PERNOT , Èloge, pág. 626, recuerda que en la Segunda Sofistica aparece como Musa de la retórica.
88 Sobre el orden, los encabezamientos y el colofón de las Disertaciones, cf. infra, págs. 52-54.
89 Vid. TRAPP , Maximus, págs. XL ss., quien, en última instancia, hereda la definición que de la diatriba dio U. VON WILAMOWITZ (Antigonos von Karystos, Berlín, 1881 [reimpr. Wiesbaden, 1953], pág. 307) como «un cruce del diálogo filosófico con la epídeixis retórica».
90 Nótese el parentesco etimológico de diálogo y diálexis: cf. PERNOT , Éloge, pág. 559.
91 Es el procedimiento retórico conocido como hypophorá (lat. subiectio), sobre el cual cf. H. LAUSBERG , Manual de retórica literaria, Madrid, Gredos, 1967 (reimpr. 1991), vol. II, §§ 771-775. Como explica O. HALBAUER (De diatribis Epicteti, Tesis, Lipsia, 1911, pág. 9), «En el caso de la diálexis el maestro es el único que conversa (dialégetai), y los demás o escuchan en silencio o, cuando la ocasión lo propicia, interpelan o preguntan; en el del diálogo, todos conversan (dialégontai) y cada uno defiende su propia opinión».
92 Una disertación de Máximo tendría una duración aproximada de media hora; cf. KONIARIS , «Zetemata I», pág. 100 y PERNOT , Éloge, págs. 454 ss., esp. pág. 457, nota 219.
93 Cf. MENANDRO RÉTOR , vol. II, págs. 388, 16-394, 31 SPENGEL ; ANDERSON , Second Sophistic, págs. 47-68, y PERNOT , Éloge, págs. 558-559.
94 Este contexto educativo explica que la diálexis pudiera recibir en la Antigüedad también el nombre de «diatriba» (diatribḗ) o «enseñanza escolar» scholḗ. La clarificación terminológica la debemos a HALBAUER , De diatribis Epicteti. y a GLUCKER , Antiochos, págs. 160-166.
95 I. HADOT , «Der philosophische Unterrichtsbetrieb in der römischen Kaiserzeit», Rhein. Mus. CXLVI (2003), 48-71, esp. págs. 68-69.
96 Cf. supra, pág. 40.
97 Por eso mismo MÁXIMO se preocupa en I 9-10 de diferenciarse de los predicadores populares que pululan por el Imperio ante su público escogido de jóvenes de clases sociales elevadas. La especificidad del lugar de enunciación y del público deben considerarse rasgos definitorios del género, como ha defendido S. K. STOWERS , The Diatribe and Paul’s Letter to the Romans, Chico, California, 1981. No entenderlo así llevó durante más de un siglo a pensar en la existencia de un género de propaganda popular, masivo e indiferenciado, al que se dio el nombre de «diatriba» o «diálexis popular filosófica», el cual, en realidad, nunca fue teorizado en la Antigüedad. Para los avatares y deformaciones del concepto moderno de diatriba, vid. SCHENKEVELD , «Philosophical Prose», págs. 230-232, 245-247, y P. P. FUENTES GONZÁLEZ , Les diatribes de Télès, París, 1998, págs. 44-78.
98 Cf. P. HADOT , La citadelle intérieure. Introduction aux Pensées de Marc-Aurèle. París, 19972 , págs. 79-81, quien explica que de las Diatribas de EPICTETO no hay que sacar conclusiones sobre el nivel filosófico del estoicismo de la época o del autor mismo. Seguramente Epicteto trató de cuestiones físicas y lógicas en otros escritos teóricos suyos, hoy perdidos.
99 El ejemplo de SÓCRATES en I 9 sirve a Máximo para proponer una universalidad «sociológica». Según DÖRING (Exemplum Socratis, págs. 132-133), en este pasaje Máximo se guarda de que su indumentaria y apariencia provoquen desconfianza, dado que no sigue el ejemplo de quien se presenta como un pobre para ganar credibilidad.
100 TRAPP , Maximus, pág. XVIII.
101 Cf. TRAPP , «Philosophical Sermons», págs. 1965-1970, y Maximus, págs. XXXV-XXXIX.
102 El marco escolar, a su vez, permite explicar por qué estas autoridades pertenecen siempre al mundo griego anterior a la conquista romana; cf. MESTRE , L’assaig, pág. 116.
103 A este grupo pertenecen: XXIX, sobre el fin de la filosofía; XXII, sobre la importancia del discurso filosófico; XXV, sobre la adecuación del discurso a los actos; IV, sobre la identidad de la poesía antigua y la filosofía; XXVI, sobre el valor filosófico de la poesía homérica; y XVII, sobre si Platón hizo bien en expulsar a Homero de su ciudad ideal.
104 XXVII, sobre si la virtud es un arte; XXXVII, sobre si la educación contribuye a la virtud; XV-XVI, sobre los tipos de vida activo y contemplativo; XXX-XXXIII, sobre el placer; XXVIII, sobre si se puede vivir sin penas; XXXIX-XL, sobre si hay bienes preferibles; XXXIV, sobre la adecuación a las circunstancias; XXXV, sobre la amistad; XIV, sobre cómo distinguir al amigo del adulador; XII, sobre la venganza; XXIII-XXIV, sobre las vidas del campesino y el militar.
105 VI y X, sobre el conocimiento y el recuerdo; VII, sobre las enfermedades del cuerpo y el alma; XIII, sobre la compatibilidad de adivinación divina y conocimiento humano.
106 VIII-IX, sobre los démones; XI, sobre el Dios según Platón; XIII, sobre la compatibilidad de adivinación divina y conocimiento humano; XXXVIII y XLI, sobre divinidad y bondad; II, sobre las imágenes a los dioses, y V, sobre el valor de la súplica a la divinidad
107 Sobre Sócrates: III (juicio), VIII-IX (demon socrático), XVIII-XXI (amor socrático); sobre Diógenes, XXXVI.
108 Seis veces: VIII-IX (demon de Sócrates); XV-XVI (vidas activa/contemplativa); XVIII-XXI (amor socrático y platónico), XXIII-XXIV (militar/campesino), XXX-XXXIII (sobre el placer), XXXIX-XL (sobre los grados del bien).
109 La tipología de proemios y cierres de las Disertaciones ha sido bien descrita por HOBEIN , De Maximo Tyrio, págs. 25-27, nota 2. Como ejemplo de cambio de tema, en la Disertación VI se pasa del análisis del conocimiento humano a una distinción entre ley verdadera y leyes falsas. Con todo, la acusación de falta de coherencia argumentativa que buena parte de la crítica moderna ha vertido sobre Máximo es, por lo general, injusta.
110 Tanto la Suda como el Codex Parisinus gr. 1962 dan fe de esta enunciación real, que no excluye que Máximo, como, por ejemplo, Demóstenes siglos antes, revisara sus discursos con vistas a su publicación. Sobre la doble destinación oral y escrita de este tipo de literatura en época imperial, vid. MESTRE , L’assaig, págs. 75-77. Hoy día es difícil de aceptar la tesis de HOBEIN (págs. I ss.) según la cual lo que conservamos es el resultado de unas notas que de las Disertaciones reales tomó taquigráficamente un joven oyente y que posteriormente fueron transcritas por un esclavo; cf. las críticas de MUTSCHMANN , «Ueberlieferungsgeschichte», págs. 561-562, y KONIARIS , «Zetemata I», págs. 111-113.
111 Cf. G. F. NIEDDU , «Il ginnasio e la scuola: scrittura e mimesi del parlato», en G. CAMBIANO -L. CANFORA -D. LANZA (eds.), Lo spazio letterario della Grecia Antica, vol. I 1, Roma, 1992, págs. 555-585, esp. pág. 565. Un estudio pormenorizado de estos procedimientos y, en general, de la lengua de Máximo puede verse en DÜRR , Sprachliche Untersuchungen, completado por TRAPP , «Philosophical Sermons», págs. 1960 ss.
112 Coincide con Platón y otros autores antiguos en varias de las cadencias preferidas (– ∪ – | – ∪∪ y – – – | – ∪∪) y en las que evita. Cf. TRAPP , «Philosophical Sermons», págs. 1963 s. y, en concreto para la Disertación XIV, VOLPE CACCIATORE , «Plutarco e Massimo Tirio», pág. 531.
113 Cf. TRAPP . ibid., págs. 1964 s.
114 MEISER . Studien. págs. 13-24: TRAPP , Maximus, págs. XXXIX-XL; DILLON , Middle Platonists. pág. 400. La imagen ha sufrido en la tratadística desde Aristóteles una división en dos figuras: la de argumentación (parabolḗ) y la de dicción o estilo (eikṓn); cf. D. INNES , «Metaphor, Simile, and Allegory as Ornaments of Style», en BOYS -STONES . Metaphor and Allegory, págs. 8-11.
115 De hecho, en la conferencia XXVI Máximo reconoce en la imagen el «carácter» propio de su discurso (ḗthos toû lógou).
116 Un referente especialmente interesante es el que PERNOT , Éloge, págs. 564-566, nos presenta en su cuadro de la retórica de las (pro)laliaí. Estos prémbulos están gobernados por un sutil arte de agradar, uno de cuyos ingredientes fundamentales es, precisamente, la imagen. Pero esta imagen, además de atraer al público, es el centro de la operación de dar «figura» al discurso (skhēmatízein), de modo que éste sugiera más que diga. Lo que sugiere es, con frecuencia, el modo adecuado de entender la conferencia misma.
117 En esta sección seguiremos a TRAPP (págs. XIX ss.; Maximus , págs. LXI ss.), a quien debemos una clarificadora descripción de los manuscritos recentiores y su fortuna; cf. también KONIARIS , págs. XI ss. y, en concreto para el Paris, gr. 1962. los siguientes trabajos de WHITTAKER : «Parisinus Graecus»; «Parisinus Graecus 1962 and Janus Lascaris», Phoenix XXXI (1977), 239-244, y Alcinoos. págs. XXXVI ss.
118 Cf. KONIARIS , pág. XIX.
119 Cf. supra, pág. 10.
120 Vid. KONIARIS , págs. XVIII-XX.
121 Cf. MUTSCHMANN , «Ueberlieferungsgeschichte», págs. 562-563; A. ADLER (ed.), Suidae lexicon. 4 vols., Stuttgart, 1928-1938 (reimpr. 1971), vol. I, pág. XXI.
122 Es lo que ha propuesto WHITTAKER , Alcinoos. pág. XXXVII, para el caso de Alcínoo.
123 Las primeras ediciones y la traducción latina de Paccius habían seguido el orden del códice I. Sobre manuscritos y ediciones, cf. infra.
124 Cf. MUTSCHMANN , «Das erste Auftreten». Tanto KONIARIS , «Zetemata I», págs. 94-102, como PUIGGALI , Études, págs. 430-432, han demostrado con sumo detalle que el ciclo homogéneo postulado por Mutschmann no existe verdaderamente.
125 KONIARIS , ibid., págs. 88-102; TRAPP , Maximus, págs. LVIII-LX.
126 Como ya había avanzado HOBEIN , «Maximus», col. 2556.
127 Nótese que la existencia de dos órdenes diferentes pudo ser entendida como una licencia para elegir el orden alternativo que encontramos en el Codex Laurentianus Conventi Soppressi 4 (= I), fruto del impulso editorial de Nicéforo Gregorás en el siglo XIV .
128 En el siglo XVI KONSTANTINOS PALAIOKAPPAS , copista de los códices P y S, reproduce la noticia de la Suda incorporando un tercer título, Tís ho theòs katá Plátōna («El Dios según Platón»), que sí coincide con la tradición manuscrita; cf. Ps. EUDOCIA , Violarium, § DCLVI, pág. 494 FLACH .
129 Así lo explicó HOBEIN , De Maximo Tyrio. pág. 15, nota 19, y así lo ha entendido Trapp en su edición, donde los títulos aparecen separados del texto; cf. Maximus , pág. LVIII. Ya Heinsius a comienzos del siglo XVII (cf. infra) eliminó algunos como espurios.
130 KONIARIS , «Zetemata I», págs. 102-110, trata de salvar los títulos que se repiten en disertaciones del mismo ciclo temático entendiéndolos como una especie de «paraguas» que cubre el conjunto, aunque no se adecue a cada disertación en concreto. La antigüedad de los títulos ha sido apoyada por Kalligás en su reseña de las ediciones de Trapp y Koniaris (pág. 393). Para un informe del marco general de los títulos epidícticos en época imperial, cf. PERNOT . Éloge, págs. 470-474.
131 La condición de arquetipo no se le reconocía aún en la edición de Hobein, y sólo queda asentada a comienzos del siglo xx con los estudios de MUTSCHMANN , «Ueberlieferungsgeschichte», y, sobre todo, de SCHULTE , De Maximi Tyrii codicibus. Esto explica que las primeras ediciones impresas se hicieran sobre otros manuscritos, todos ellos derivados del códice I. Hubo que esperar a la edición de Duebner en 1840 para que el códice parisino recibiera la atención que merece; cf. infra, pág. 63.
132 Cf. T. W. ALLEN , «Palaeographica III: A group of ninth-century Greek manuscripts» Journ. of Philol. XXI (1893), 48-55.
133 Seguramente había llegado en el decenio anterior, porque las anotaciones marginales que presentan diecinueve de las disertaciones parecen ser de puño y letra de Angelo Poliziano; cf. Infra, pág. 68.
134 En un siglo el códice pasó por muchas manos. Cuando los Médicis son expulsados de Florencia en 1494, los monjes de San Marcos lo recuperan para la biblioteca Medicea, donde permanece hasta 1535, cuando, probablemente como regalo papal, pasa a ser propiedad del cardenal Nicolás Ridolfo. Cuando éste muere tres años más tarde, lo compra Petro Stroccio, quien muere en 1558 en una acción militar. Pasa entonces a manos de Laodamia, su esposa, y luego a las de Catalina de Médicis, reina de Francia, de manera que desde 1599 forma parte de la Biblioteca Real francesa. Un detallado relato de las vicisitudes del códice se lee en WHITTAKER , «Parisinus Graecus».
135 A ellos debe sumarse el Codex Athous Panteleemon 5736 (229), del siglo XVIII , papel, que contiene la Disertación XXXVI; cf. TRAPP , pág. XXIX.
136 Las siglas son las de la edición de Hobein, salvo β, que debe su designación a TRAPP (pág. XXVI). Cuando no se dé ninguna indicación de folios, debe entenderse que el manuscrito sólo contiene las Disertaciones.
137 Esto tiene dos explicaciones: una, defendida por TRAPP (pág. XXXVII y Maximus, pág. LXIII), que I sea una colación de R y U, directamente o a través de alguna de sus copias; dos, que tanto I como U desciendan de una copia de R hoy perdida, como ha propuesto KONIARIS , págs. XXVIII ss.
138 Una parte de sus anotaciones son fruto de un aceptable sentido de la lengua griega, mientras que unas pocas, marcadas con la sigla «M», pueden provenir del Parisinus gr. 1962, por aquel entonces en la Biblioteca Medicea de Florencia. Cf. TRAPP , «Zenobi Acciaiuoli», págs. 162 s.
139 Besarión conservó otro manuscrito, aparentemente perdido, que figuró con el n.° 534 en el inventario de su biblioteca del año 1472.
140 Es sugerencia de N. WILSON en TRAPP , Maximus, pág. LXIX, nota 151.
141 El manuscrito formó parte de la biblioteca de Don Diego Hurtado de Mendoza; cf. TRAPP , pág. XXXV, nota 37.
142 Vid. TRAPP , págs. XXXVII-XL, y Maximus, págs. LXIV-LXV.
143 Teodoro es el primer literato que cita a Máximo (Misc. 17, pág. 128 MÜLLER ), aunque sea de pasada, en una lista de autores de procedencia minorasiática cuyo estilo es, a su juicio, más delicado que el de los autores egipcios.
144 Los manuscritos posteriores a la aparición de las ediciones impresas aparecen listados en TRAPP , pág. XL.
145 La indicación de que Stephanus era «impresor parisino» indujo a muchos a pensar que la edición vio la luz en París. En la misma década, el jurista austríaco Georg Tanner proyectó una edición del texto griego acompañada de la traducción latina de Paccius que no llegó a publicarse finalmente; cf. TRAPP , Maximus. pág. LXXXI.
146 Cf. TRAPP , «Zenobi Acciaiuoli», págs. 176 s.
147 Cf. HOBEIN , pág. V y, en general sobre la actividad critica del texto de Máximo entre los siglos XVI-XIX , págs. XVII-XVIII.
148 Cf. HOBEIN , págs. L-LXX.
149 Los aciertos e insuficiencias de estas dos ediciones recientes han sido señalados con gran precisión por Guida y Kalligás en sus respectivas reseñas.
150 Para una relación de las ediciones parciales de Máximo, cf. CAMPOS DAROCA -LÓPEZ CRUCES , «Maxime de Tyr».
151 Al morir, Reuchlin donó en testamento a Pforzheim, su ciudad natal, un manuscrito de las Disertaciones, seguramente emparentado con el Vaticanus gr. 1950 (W), porque, al igual que éste, contenía además el Didascálico de Alcínoo, Marco Aurelio y Jenofonte.
152 Sobre la identificación de los manuscritos, cf. WHITTAKER , «Parisinus Graecus» . pág. 345, et TRAPP , págs. XL-XLII.
153 Su traducción de las Disertaciones XXIII y XXIV apareció años después en J.-F. DREUX DU RADIER , Le Temple du Bonheur, vol. I, Bouillon, 1769.
154 En W. M. CALDER III-B. HUSS -M. MASTRANGELO -R. SCOTT SMITH -S. M. TRZASKOMA (trads.), The Unknown Socrates, Wauconda, Illinois, 2002, págs. 221-232, seguida del texto de la edición de Koniaris.
155 En A. TAHO -GODI AZA -I. M. NACHOV (eds.), L’Antiquité dans le contexte de l’actualité, Moscú, 1990, págs. 196-204.
156 Seguimos, básicamente, la detallada relación de TRAPP , Maximus, págs. LXVI-LXXVIII.
157 Son los manuscritos Y, Z y un tercero, hoy perdido; cf. supra. pág. 60.
158 Que no es otro que Aristobulos Apostoles, copista de los códices Q y V; cf. supra.
159 M. FICINO (ed. y trad.), Omnia Divini Platonis Opera, Basilea, 1551, págs. 8 y 415.
160 TRAPP (Maximus , págs. LXXI s.) recuerda, además del uso de XVIII 9 en algunas notas al comentario de Ovidio, en concreto, a la carta de Safo a Faón (Heroidas XV), una cita de VIII 1 en el comentario a las Silvas de ESTACIO (I 2, 247) y otra de XXIX 1 en Miscellanea I 15. GUIDA , en su reseña de las ediciones de Trapp y Koniaris (pág. 279), ha identificado algunas citas de Máximo también en los Nutricia de POLIZIANO ; cf. F. BAUSI (ed.), A. Poliziano, Silvae, Florencia, 1996, págs. XVII , 228 y 234.
161 Aunque, como ha señalado CHR . FÖRSTEL en su reseña de la edición de Trapp (Scriptorium XLIX 2 [1995], 168), la consistencia de las anotaciones que Trapp atribuye a Poliziano es débil y existen ciertas divergencias entre éstas y las citas de Máximo que aparecen en sus obras, la propuesta es muy atractiva.
162 Sobre la pervivencia posterior de Máximo, vid. la detallada relación de TRAPP , Maximus, págs. LXXIX-XCIV.
163 El ofrecimiento lo hace el 26 de diciembre de 1538: vid. J. SIGNES CODOÑER , C. CODOÑER MERINO -A. DOMINGO MALVADI , Biblioteca y Epistolario de Hernán Núñez de Guzmán (el Pinciano): Una aproximación al humanismo español del siglo XVI . Madrid, 2001, especialmente pág. 279, nota 69. El ejemplar de la traducción de Paccius se encuentra aún en la Universidad de Salamanca (Impreso 37051). Cf. V. BELTRÁN DE HEREDIA , Cartulario de la Universidad de Salamanca, 4 vols., Salamanca, 1970-1972, III, n.° 1143, pág. 491, citado por L. GIL FERNÁNDEZ , Panorama social del Humanismo español (1500-1800), Madrid, 19972 , págs. 625-626.
164 FERNANDO DE HERRERA , Anotaciones a la poesía de Garcilaso. Edición de I. PEPE y J. M. REYES , Madrid, 2001, pág. 506. La referencia es, concretamente, a MÁXIMO , II 3. Esta Disertación figuró como la 38 en la traducción de Paccius y en las primeras ediciones impresas.
165 Cf. O. H. GREEN , España y la tradición occidental, vol. III, Madrid, 1969 (ed. orig. Madison, 1965), págs. 83 y 379.
166 ALONSO LÓPEZ . PINCIANO , Philosophia Antigua Poética. Edición de A. CARBALLO PICAZO , 3 vols., Madrid, 1953, vol. I, págs. 178-179. Más adelante, en la «Epístola nona» (III, pág. 62), refiere una anécdota protagonizada por un tal Carpathio y un «Tirio Máximo» que no debe identificarse con nuestro autor: «Ay también mucha sal en la mezcla de pregunta necia y respuesta discreta; tales fuero[n ] las d[e ] Tirio Máximo y Carpathio, los quales auían oido vna representación juntos y juntos salieron del teatro, y, después de ella, al salir, preguntó Tirio a Carpathio si auía visto la representación. Carpathio respondió: ‘No, que estuue con los representantes jugando a la pelota’».
167 Nuestra Disertación XVII es la 7 en la tradición del Laur. Conv. Sopp. 4, cuya ordenación heredaron la traducción de Paccius y las ediciones de Estienne —la única que pudo conocer el Pinciano—, Heinsius y Davies; cf. supra, págs. 57-58.
168 LUIS ALFONSO DE CARBALLO , Cisne de Apolo, edición de A. CARBALLO PICAZO , 2 vols., Madrid, 1958, vol. I, pág. 134.
169 CARBALLO , ibid., vol. II, pág. 4.
170 Jusepe Antonio GONZÁLEZ DE SALAS , Nueva Idea de la Tragedia Antigua, o Ilustración Última al libro singular De Poetica de Aristóteles Stagirita, Madrid, 1633 (reimpr., con una breve nota preliminar de F. CERDÁ Y RICO , 2 vols., Madrid, 1778). Recientemente se ha publicado la nueva edición de L. SÁNCHEZ LAÍLLA , La Nueva idea de la tragedia antigua de González de Salas. Edición y estudio, Tesis doctoral, 2 vols., Zaragoza, 1999 (microfichas).
171 GONZÁLEZ DE SALAS , ibid., «Sección I», pág. 17 nota 2 (= II, pág. 102, nota 113 SÁNCHEZ LAÍLLA ). Seguramente manejó la edición de Heinsius, como hizo también para Aristóteles y Séneca. Cf. SÁNCHEZ LAÍLLA , ibid., I, pág. 96, quien incluye a Máximo en el elenco de auctoritates que el erudito manejó directamente.
172 GONZÁLEZ DE SALAS , ibid., «Sección IV», págs. 74-75 (= II, pág. 158 SÁNCHEZ LAÍLLA ).
173 En la nota 4 se indica la fuente: «Dissertat. 7». Cf. supra, nota 167.