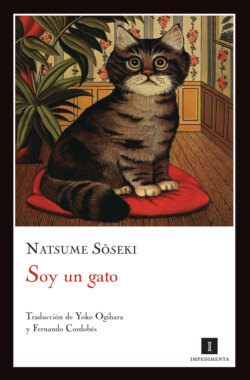Читать книгу Soy un gato - Natsume Soseki - Страница 4
Capítulo 2
ОглавлениеEs desde el día de Año Nuevo que he adquirido cierta fama, si bien modesta. Aunque no sea más que un simple gato, me siento muy orgulloso de mi notoriedad.
Aquella mañana de Año Nuevo, el amo recibió una postal de felicitación de un pintor amigo suyo. La parte superior estaba pintada en rojo, la inferior en verde oscuro; y justo en el centro había, pintado a pastel, un animal acurrucado. El amo, sentado en su estudio, miraba el dibujo de arriba abajo una y otra vez:
—¡Qué bonito colorido!
Una vez hubo expresado su opinión de este modo, pensé que ya había dado por concluido el asunto. Pero no. Continuó examinándolo; primero lo miró por arriba, luego por abajo. Para estudiarlo aún mejor retorcía el cuerpo, estiraba los brazos para alejarlo como si fuera un viejo consultando el Libro de las adivinaciones, lo giraba hacia la ventana o se lo acercaba hasta que se lo pegaba a las mismas narices. Estaba deseando que terminase con su actuación, pues de tanta gimnasia ya le temblaban las rodillas y yo empecé a temer por mi propio equilibrio. Cuando el último temblor despareció, le oí susurrar con un hilo de voz:
—Me pregunto qué habrá pintado.
Debido a su ciego entusiasmo por los colores de la postal, era incapaz de identificar al animal que había en el centro. Lo cual explicaba sus extraordinarias payasadas. ¿Era realmente el dibujo tan difícil de interpretar? Con imperturbable calma abrí ligeramente los ojos; para mí no había sombra de duda. ¡Era mi vivo retrato! No creo que el autor de la obra se considerara a sí mismo una especie de Andrea del Sarto, como hacía el maestro, pero ciertamente, lo que el artista había plasmado era, en color y forma, perfectamente armonioso. Cualquier imbécil se daría cuenta de que eso era un gato. Y su factura era tan hábil, que cualquiera con dos ojos en la cara y un mínimo de discernimiento, afirmaría inmediatamente y sin dudarlo que aquel gato no era otro sino yo mismo. ¡Y pensar que alguien necesita realizar tan dolorosas contorsiones para un asunto tan manifiestamente claro…! Sentí lástima por la raza humana. Me hubiera gustado ayudarle a entender a ese pánfilo que el de la postal era yo. En el caso de que fuera demasiado difícil para él comprender ese detalle, al menos me hubiera gustado hacerle ver, simplemente, que lo que había ahí retratado era un gato. Pero como el cielo no ha dotado a los humanos con la habilidad de comprender el lenguaje de los gatos, preferí dejar las cosas como estaban.
Por cierto, me gustaría aprovechar la ocasión para advertir a mis lectores sobre ese hábito que tienen los humanos de referirse a mí con ese desdeñoso tono de voz, como cuando se refieren a mí como «un simple gato». Los humanos deben de pensar que las vacas y los caballos están fabricados de materia humana desechada, y que los gatos estamos hechos de los excrementos de esas vacas y esos caballos. Estos pensamientos, analizados desde un punto de vista objetivo, son de muy mal gusto, y bastante frecuentes entre los profesores que, ignorantes de su propia ignorancia, siguen tan felices transmitiendo a sus alumnos sus anticuadas y arrogantes ideas acerca de cuán importante es la especie humana. Esta idea no puede darse por sentada, ni por ello tratar a los gatos de un modo tan brutal. Quizás a un observador poco atento los gatos le parezcamos todos iguales, como copias los unos de los otros en forma y sustancia, como vulgares guisantes en su vaina; incapaces de afirmar nuestra propia individualidad. Pero una vez admitido en los círculos de la sociedad felina, ese mismo observador se dará cuenta de que las cosas no son tan simples como parecen, y que ese refrán humano que dice «todos iguales, todos diferentes», es aplicable también al mundo de los gatos. Nuestros ojos, nuestro pelo, nuestras narices, nuestras patas… todo en nosotros es diferente. Desde la inclinación de los bigotes o la forma de estirar las orejas, hasta la caída de la cola. Todos estamos claramente diferenciados. En nuestra belleza y en nuestra fealdad, en nuestros gustos y nuestras fobias, en nuestros refinamientos y nuestras groserías; se puede decir con toda justicia que existe una infinita variedad de gatos en el ancho mundo. A pesar de existir entre nosotros unas diferencias tan obvias, los humanos, con su mirada puesta siempre en el cielo en virtud de lo elevado de sus mentes, o de alguna tontería por el estilo, son simplemente incapaces de apreciar esas diferencias externas; así que no hablemos de nuestro carácter, que trasciende con creces su limitada comprensión. Lo cual es una lástima. Entiendo y apoyo la filosofía que se esconde detrás de refranes como «Zapatero a tus zapatos», «Dios los cría y ellos se juntan», o «Cada uno en su casa y Dios en la de todos». Puesto que los gatos, en efecto, son asunto de los propios gatos. Y si alguno de ustedes pretende saber algo sobre nosotros, sólo podrá enseñárselo un gato. Los humanos, a pesar de sus progresos, desconocen todo sobre el tema. Y dado que están menos desarrollados de lo que ellos piensan, les va a resultar difícil llegar a entendernos. En el caso concreto de un individuo tan poco comprensivo como el maestro, mi esperanza en ese sentido es nula. No entiende siquiera que el amor no puede progresar a menos que exista una mutua y completa comprensión entre nosotros. Como una mala ostra, se adhiere a su estudio y nunca abre la boca cuando de lo que se trata es de bregar con el mundo exterior. Verle ahí, fingiendo que es el único destinatario de la iluminación, es motivo suficiente para hacer que los gatos nos partamos de risa. La prueba de que no ha alcanzado nada parecido es que aunque tenga mi retrato delante de sus narices, no se entera, y, no contento con eso, se atreva con comentarios absurdos del tipo:
—Puede que, como estamos en guerra con Rusia, haya pintado un oso.[1]
Estaba yo pensado en todas estas cosas medio adormilado sobre las rodillas del maestro, cuando entró la criada con una nueva postal. Se trataba de una imagen que representaba cuatro gatos europeos puestos en fila, en actitud estudiosa, sosteniendo plumas o, simplemente, leyendo un libro. Uno de ellos había roto filas y aparecía bailando. Sobre la imagen, escrita en grandes letras con tinta japonesa, había una frase: «Soy un gato». Y en la parte inferior derecha aparecía un haiku: «En días de primavera, los gatos leen libros, o bailan». La postal era de un antiguo alumno del profesor y su significado me parecía evidente. Sin embargo, mi amo parecía no entender nada. Estaba allí, con los ojos muy abiertos y cara de pasmado. Miró atentamente la postal y dijo para sí:
—¿Será quizás el año del gato?
No se enteraba de que todas esas postales de felicitación eran debidas a mi creciente fama.
En ese momento la criada trajo una tercera tarjeta. Esta vez no había dibujo, pero el remitente había escrito una felicitación de Año Nuevo, tras la que añadía: «Por favor, le ruego tenga la amabilidad de saludar a su gato». Así que finalmente, y gracias a un mensaje tan inequívoco, el maestro pareció comprender. Miró al techo y musitó pensativo: «¡Hum!» Al contrario de lo que era habitual en él, en su mirada apareció un atisbo de respeto y consideración hacia mi persona. Lo que resultaba bastante oportuno teniendo en cuenta que gracias a mi fama, él, hasta entonces un perfecto don nadie, había empezado a gozar de un cierto renombre y reputación.
Justo en ese momento sonó la tintineante campanilla de la puerta. Probablemente una visita que anunciaría oportunamente la criada. Yo no me apartaba en ningún caso de las rodillas del maestro a no ser que se tratara de Umekou, el chico del pescadero. Noté que el maestro miraba con preocupación hacia la puerta, como si hubieran llegado los acreedores. Me di cuenta de que no le gustaba recibir visitas de Año Nuevo y tener que compartir un trago de sake. ¡Qué carácter tan encantador! ¿Hasta dónde puede llegar el egoísmo? Si no le gustaban las visitas, lo que debería haber hecho es salir a dar una vuelta. Pero mi amo carecía de tamaña determinación. Su carácter, propio de una ostra cobarde, cada vez era más acusado. Un instante después apareció la criada y dijo que el señor Kangetsu acababa de llegar. Ese Kangetsu era un antiguo alumno suyo que, después de graduarse, había prosperado hasta lograr una posición superior a la de su antiguo maestro. No sé muy bien por qué, pero cada cierto tiempo aparecía para endilgarle una pequeña charla. En cada una de sus visitas parloteaba y parloteaba sin parar, afectando un espantoso tono de coquetería, sobre si estaba enamorado de esta o de la otra; sobre lo mucho que disfrutaba de la vida, o sobre lo desesperadamente cansado que estaba de ella. Y acto seguido se marchaba. Lo extraño era que el tipo recurriese a un confidente tan anticuado y mustio como el maestro para tratar esos asuntos. Pero aún más extraño era ver como mi amo, cual ostra esquiva, se veía obligado una y otra vez a salir de su concha para comentar las monótonas correrías de Kangetsu, que siempre eran las mismas.
—Siento no haber pasado por aquí antes, pero desde finales de año estoy pero que muy ocupado y no he encontrado el momento. Y además, por alguna razón mis pies no me han traído hasta aquí… —dijo mientras retorcía un hilo de su haori.[2]
—Bueno, ¿y entonces a dónde diablos te han llevado tus pies? —preguntó el maestro con gesto serio al tiempo que estiraba la manga de su haori negro, en esta ocasión decorado con el emblema de su familia. El haori era de algodón, con las mangas algo cortas. Una parte algo desgastada del forro de seda asomaba por las bocamangas.
—Pues para acá y para allá —respondió Kangetsu riendo.
En ese momento me di cuenta de que le faltaba un diente.
—¿Qué te ha pasado en el diente? —preguntó el maestro cambiando de tema.
—Oh, no me hable. Hace unos días se me ocurrió la extravagante idea de comerme unas setas…
—¿Qué dices que comiste?
—Setas. Al morder una, no sé cómo, se me partió el diente.
—¡Romperse un diente comiendo setas! Vaya. Me parece que te estás haciendo viejo. Es una imagen magnífica para ilustrar un haiku, pero, desde luego, no te servirá para enamorar a una chica —señaló el maestro mientras golpeaba suavemente con su mano en mi cabeza.
—¡Vaya! ¿Ese es el gato? Está bastante gordo. Así de fornido no puede con él ni el mismísimo Kuro. Ciertamente es una bestia esplendida —dijo Kangetsu prodigándose en halagos hacia mi persona.
—Sí, se ha puesto bastante grande últimamente —respondió el maestro atusando con orgullo mi cabeza. Yo me sentía halagado pero la cabeza empezaba ya a dolerme.
—Anteanoche celebramos un pequeño concierto —dijo Kangetsu volviendo a su tema.
—¿Dónde?
—Oh, vaya, no merece la pena que se lo diga. Lo más seguro es que no conozca dónde queda. Pero fue bastante interesante: tres violines, acompañamiento de piano… Aunque no éramos muy virtuosos, gracias a los violines todo sonó bastante bien. Dos de las intérpretes eran unas chicas bastante guapas. Pude colocarme entre ellas. Y creo que lo hice bastante bien…
—¡Ya! ¿Y quiénes eran las mujeres? —preguntó el maestro con un deje de envidia. A primera vista, el maestro parece un tipo frío y duro, pero, a decir verdad, no es en absoluto indiferente a las mujeres. En una ocasión leyó una novela occidental en la que un hombre se enamoraba sin remedio de prácticamente todas las mujeres con las que se cruzaba. Otro personaje del libro observaba sarcásticamente que, según un simple cálculo, ese compañero debía de caer rendido ante siete de cada diez mujeres que pasaban por la calle. Al leerlo, el maestro quedó profundamente impresionado. ¿Por qué un hombre tan impresionable como él llevaría entonces una vida de ostra, siempre tan aislado de todo? Es posible que para un simple gato sea difícil de entender. Algunos hablan de una historia de amor fracasada. Otros aseguran que tiene que ver con su dispepsia y con su falta de osadía y con su pobreza. Sea cual sea la verdad, el asunto tampoco es tan importante. Mi amo no es una persona tan relevante como para resultar determinante en el devenir de este período histórico. Kangetsu parecía divertirse con la situación, así que cogió con los palillos un trozo de kamaboko, una especie de pasta de pescado cocido, y le pegó un gran mordisco con los pocos dientes que le quedaban. Tuve miedo de que en el proceso se le cayera algún otro incisivo, pero en esta ocasión todas sus piezas dentales permanecieron en su sitio.
—Las dos son hijas de buena familia. No creo que las conozca usted… —respondió fríamente el invitado.
—Sí… —titubeó el maestro incapaz de rematar la frase con un «¡claro!».
Kangetsu consideró que había llegado el momento de marcharse.
—¡Qué tiempo más estupendo! Si no tiene nada mejor que hacer podríamos salir a dar un paseo. Las tropas japonesas han tomado Lushun[3] y la gente en la calle está de lo más animada.
El maestro parecía más interesado en seguir hablando de la identidad de las dos mujeres que en la toma de Lushun, y estuvo a punto de rechazar la invitación. Obligado a tomar una decisión, finalmente se levantó y dijo:
—De acuerdo. Vamos.
Salió con la misma ropa que llevaba puesta. El haori era herencia de su hermano mayor, y éste lo había usado al menos durante veinte años. Incluso la seda más resistente es incapaz de aguantar semejante uso. Estaba tan desgastado que a contraluz se le veían las costuras y los parches. El maestro vestía igual en diciembre que en enero, y no seguía la costumbre de cambiarse de ropa para el Año Nuevo. De hecho, no hacía distinción entre la ropa de diario y la del domingo. Cuando salía de casa paseaba por ahí sin importarle lo más mínimo lo que llevaba puesto. No sé si era porque no tenía más ropa, o porque le aburría cambiarse. Sea cual sea el caso, no puedo concebir que esa desidia suya en el vestir tuviera algo que ver con el famoso desengaño sentimental del que todos hablaban.
Cuando los dos hombres se marcharon, me tomé la libertad de comerme los restos de kamaboko que Kangetsu había dejado. Ya no me sentía como un gato corriente. Me consideraba a mí mismo tan bueno, al menos, como el de aquel cuento de Momokawa Joen, el famoso recitador, o como el gato que robó a Thomas Gray sus peces de colores.[4] Los tipos como Kuro ya no me llamaban en absoluto la atención. Suponía que a nadie le iba a importar que cogiese un poco de kamaboko. He de decir que esa costumbre de picar entre horas no es exclusiva de la raza felina. Sé que Osan, la criada, aprovecha la mínima ocasión en la que la señora sale a la calle para glotonear pasteles y otras cositas apetitosas. Y no sólo ella. Las niñas, con esa refinada educación de la que tan orgullosa se siente la señora, muestran la misma tendencia que la criada en cuanto su madre se descuida. Hace sólo unos días la preciosa parejita se despertó a una hora intempestiva mientras sus padres estaban aún en la cama. Se sentaron la una frente a la otra en la mesa de la cocina. El maestro tiene por costumbre desayunarse todas las mañanas con un par de rebanadas de pan y les da un trozo a las niñas para que lo espolvoreen con azúcar. Ese día, alguien había dejado el tarro del azúcar encima de la mesa, e incluso había una cucharilla metida dentro del recipiente. Como no había nadie para impedírselo, la mayor cogió una cucharada rebosante y la vertió en su plato. La pequeña siguió el ejemplo de su hermana y se sirvió otra cucharada. Durante un instante las criaturas se quedaron sentadas y se miraron. Entonces, la mayor volvió a echar otra cucharada en su plato y la menor, para equilibrar la situación, hizo lo propio. La hermana mayor fue a por la tercera cucharada y la pequeña la siguió. Y así continuaron hasta que en sus respectivos platos había sendas montañitas de azúcar, mientras que en el tarro no quedaba ni rastro. En ese momento el maestro salió de la habitación aún medio dormido y procedió a devolver laboriosamente todo el azúcar a su recipiente original. Este incidente me hace pensar que el sentido igualitarista está más desarrollado en los humanos que en los gatos, pero, por contra, creo que nosotros somos criaturas mucho más sabias. Si las chicas me hubieran pedido consejo, les habría dicho que se comieran todo el azúcar, y que dejaran de hacer pirámides con ella, así, sin ton ni son. Pero como no habrían podido entender lo que les decía, me limité a observarlas en silencio desde mi caldeado rincón mañanero, justo encima de la olla del arroz.
Anoche, el maestro debió de volver tarde de su paseo con Kangetsu. Sólo Dios sabe dónde estuvieron, pero ya eran más de las nueve cuando se levantó a desayunar. Desde mi confortable atalaya observé como daba cuenta del zōni, la típica sopa de Año Nuevo.[5] Comía con ganas y picaba de aquí y de allá. En la sopa había varios trozos de mochi, una especie de pastel de arroz pegajoso. Como no eran demasiado grandes, debió de comerse seis o siete. El último trocito se quedó flotando en el tazón. Dejó los palillos encima de la mesa y dijo:
—¡Ya está bien!
Nadie se comportaría de una manera tan caprichosa. Vaya tipo desconsiderado. Pero como le gustaba dar muestras de la autoridad que ejercía en la casa, no pareció preocuparse por el hecho de dejar un triste mochi flotando en un sopa turbia. Cuando su mujer cogió el bicarbonato y lo puso encima de la mesa, el señor dijo:
—No lo quiero. No me hace ningún bien.
—Pero dicen que es muy bueno después de comer alimentos con almidón —insistió su mujer.
—Almidonado o no, esa cosa no es buena —insistió tercamente el maestro.
—Mira que eres caprichoso —murmuró la mujer para sí.
—Yo no soy caprichoso, es que la medicina no funciona.
—Pues hasta hace dos días decías que te iba bien y lo tomabas a todas horas, ¿no?
—Sí. Funcionaba. Hasta el otro día. Pero desde entonces ha dejado de hacerlo.
—Si la tomas un día sí y otro no, nunca vas a lograr que la medicina te haga efecto. Es más, no te hará ningún bien. A menos que seas un poco más paciente, no te curarás de la dispepsia ni de ninguna otra enfermedad que tengas.
Se giró hacia Osan, que estaba sirviendo la mesa.
—Es cierto, señora —afirmó Osan inmediatamente para apoyarla—. A menos que se tome regularmente, no se puede saber si una medicina es buena o mala.
—¡Me da igual! No me la tomo porque no me la tomo. ¿Será posible que las mujeres no podáis entender eso? Será mejor que os calléis de una vez.
—De acuerdo. Pues no soy más que una mujer —dijo acercándole el bicarbonato.
El maestro se puso en pie y sin decir una palabra se encerró en su estudio. Su mujer y la criada se miraron y se rieron. Si en ocasiones como esa, le seguía y saltaba encima de sus rodillas, la experiencia me decía que podía pagarlo caro. Por esta razón preferí dar un rodeo en silencio por el jardín y saltar a la galería que había justo enfrente de su estudio. Miré por una rendija de las puertas correderas y vi que el señor estaba examinado un libro de alguien llamado Epicteto. Si por fortuna entendía lo que estaba leyendo, era realmente algo digno de admiración. Pero en cinco o seis minutos dejó caer el libro encima de la mesa, justo como yo sospechaba. Cuando le estaba mirando, sacó su diario y apuntó lo siguiente:
Di un paseo con Kangetsu por Nezu, Ueno, Ikenōhata y Kanda. En Ikenōhata había unas geishas vestidas con kimono de Año Nuevo jugando al bádminton frente a una casa de citas. Sus vestidos eran preciosos, pero sus caras eran extremadamente desagradables. Se me ocurrió que se parecían al gato.
¡No entiendo por qué me tenía que poner a mí como ejemplo de algo tan desagradable! Si fuese al barbero para pedirle que me arreglara un poco, no sería muy diferente de un ser humano. Son todos unos engreídos. Ése es su problema.
En cuanto doblamos la esquina de Houtan apareció otra geisha. Era delgada, bien formada y sus hombros estaban muy bien proporcionados. La forma en que vestía el kimono morado denotaba su genuina elegancia. «Lo siento por anoche, Kan-chan. Estuve muy ocupada», dijo sonriendo y mostrando unos dientes blanquísimos. Su voz era tan ronca como la de un cuervo. Su encanto se borró de inmediato. Como me parecía comprometedor pararme para averiguar quién era ese tal Gen-chan, continué caminando en dirección a Onarimichi con los brazos cruzados y metidos en las bocamangas. Kangetsu, sin embargo, parecía estar en apuros.
No hay nada más difícil que intentar comprender lo que pasa por la mente de los seres humanos. El estado mental del maestro dista mucho de ser claro en estos momentos. ¿Está enfadado, está alegre, o es que busca consuelo en algún filósofo muerto? No podría decir si se burla de todo el mundo, o si anhela ser aceptado en su frívola compañía; si se pone furioso por alguna insignificancia, o se distancia de las cosas mundanas. Si nos comparamos con tales complejidades, los gatos somos tremendamente simples. Si queremos comer, comemos; si queremos dormir, dormimos. Cuando estamos furiosos, nos enfurecemos de verdad. Cuando maullamos, lo hacemos con toda la desesperación de la que somos capaces en nuestra aflicción. Por eso nunca escribimos nada en un diario. No tiene sentido. No hay duda de que los humanos como el maestro, con dos caras bien diferenciadas, se creen en la necesidad de llevar diarios con el fin de mostrar un carácter que frecuentemente ocultan al resto del mundo. Pero entre los gatos nuestras cuatro ocupaciones principales, a saber, caminar, sentarnos, permanecer en pie o tumbarnos, así como la más ocasional de evacuar, se hacen de un modo abierto. Nuestros diarios los vivimos, y, en consecuencia, no tenemos necesidad de mantener un registro paralelo con el objetivo de mostrar nuestro verdadero carácter. Si tuviera que dedicar tiempo a escribir un diario, preferiría dormir en la galería.
Cenamos en algún lugar de Kanda. Como me permití tomarme un par de copas de sake, que no había probado durante largo tiempo, mi estómago estaba esta mañana extremadamente bien. Concluyo que el mejor remedio para el estómago es, por tanto, el sake de la noche. El bicarbonato es inútil. Digan lo que digan no vale para nada. Y lo que no tiene efecto ahora, no lo tendrá más adelante.
Por lo visto, el amo desautorizaba sin ninguna consideración al bicarbonato. Parecía como si estuviera discutiendo consigo mismo, y era fácil intuir en esa anotación la discusión que había tenido con su mujer aquella misma mañana. Quizás este tipo de anotaciones sean las más características del ser humano cuando lleva un diario.
El otro día un individuo me dijo que no era bueno para el estómago desayunar fuerte, como yo hago. Durante dos o tres días anduve en ayunas, pero lo único que conseguí fue hacer gruñir a mis tripas. Otro individuo me dijo que la culpa de todo la tiene el tsukemono, las verduras en salmuera. Dice que si no tomo tsukemono el problema se cortará de raíz, y la recuperación será inmediata. Durante al menos una semana, ni un pedazo de verdura cruzó mis labios. Pero desde el inicio de la prohibición no aprecié ningún beneficio, así que he vuelto a comerlas regularmente. De acuerdo con otro tipo, el único remedio verdadero para mi mal son los masajes abdominales. Pero un simple masaje no basta. Deben estar de acuerdo con los viejos métodos de la escuela confuciana de Minagawa. Un par de masajes así, y se me curarían todos los males. Por lo visto al escritor Sokuken Yasui le gustaba someterse a ellos, y héroes de la talla de Ryōma Sakamoto no fueron ajenos a sus beneficios. Inmediatamente me fui a Kaminegishi para una sesión.* Pero los métodos que usaban eran extraordinariamente crueles. Me dijeron que no me curaría si no me masajeaban los huesos. Que si no invertían la posición de mis vísceras al menos una vez, nunca me curaría. Todos estos manejos redujeron mi cuerpo a la condición de una bola de algodón y me sentí como si hubiera quedado en estado de coma. Nunca volví, con una vez fue suficiente. Una vez más éste y el otro me dijeron que lo que tenía que hacer era dejar de comer alimentos sólidos. Pasé un día entero bebiendo leche solamente. Pero entonces empecé a sentir unas enormes y ruidosas turbulencias en mi interior que me impidieron dormir. Otra persona me animó a ejercitar los intestinos mediante la respiración diafragmática, lo cual redundaría en un estómago sano. Seguí el consejo con bastante disciplina hasta que el estómago empezó a revolvérseme tanto que yo creía que me iba a morir. Respiraba profundamente para dilatar el diafragma cuando me acordaba, pero a los cinco o seis minutos me olvidaba de disciplinar mis músculos. Y menos mal, porque si no hubiera sido así y hubiera continuado con la atención puesta en el diafragma, no habría podido ni leer ni escribir. En una ocasión vino mi amigo Meitei, el esteta, y me encontró ejercitándome para obtener el tan ansiado estómago sano. De manera bastante descortés, me dijo que terminara con las contracciones. Así fue como la respiración diafragmática se convirtió en algo del pasado. Un doctor me recetó soba, fideos de alforfón. Así que me sometí a la dieta de los fideos, unas veces en sopa, otras veces fríos después de hervir. Pero no sirvieron para nada, excepto para vaciar mis intestinos. ¡He intentado prácticamente todo para remediar mi enfermedad, pero ha sido inútil! Las tres copas de sake que tomé anoche con Kangetsu sí que me hicieron bien. ¡Así que a partir de ahora, antes de irme a dormir cada noche, me tomaré dos o tres copas y arreglado!
Dudaba de si mi amo mantendría este tratamiento a base de sake durante mucho tiempo. El carácter del maestro tiende a ser tan variable como los ojos de los gatos. Carece del más mínimo sentido de la perseverancia y lo deja todo a medias. Peor aún, mientras se dedica a rellenar su diario con lamentaciones sobre sus problemas de estómago, trata de poner su mejor cara frente al resto del mundo. Al mal tiempo buena cara, ése parece ser su lema. El otro día vino a visitarle un tal señor no sé quién, un profesor amigo suyo y expuso la teoría, como poco discutible, de que todas las enfermedades son el resultado directo de los pecados propios y de los de los antepasados. Parecía haber estudiado el asunto profundamente, pues su exposición era clara, consistente y ordenada. En conjunto, se trataba de una teoría ciertamente interesante. Siento decir que el maestro no posee la inteligencia ni la erudición para refutar esta clase de argumentos. Sin embargo, y quizás como consecuencia directa de sufrir él mismo una dolencia del estómago, se vio obligado a poner todo tipo de excusas, y se dedicó a replicar de manera un tanto irrelevante:
—Tu teoría es interesante, pero ¿sabes ya que Carlyle era dispéptico? —como si al argumentar que Carlyle era dispéptico se atribuyera a sí mismo una especie de honor intelectual.
Su amigo replicó:
—Pero que Carlyle fuera dispéptico, no implica necesariamente que todos los dispépticos tengan que ser como Carlyle.
El maestro, tras esta reprimenda, se calló la boca, pero el incidente puso en evidencia su vanidad. Lo más gracioso es que, aunque seguramente mi amo preferiría no ser dispéptico que serlo, esa misma mañana había reiterado, precisamente, en su diario su firme intención de comenzar de una vez con el tratamiento a base de sake, del que había hablado la anoche anterior. Pensándolo bien, su infrecuente y abundante consumo de mochis aquella mañana, parecía ser consecuencia directa de lo que había bebido la noche anterior con Kangetsu. A mí también me gustaría probar el zōni y el mochi.
Aunque soy un gato, como prácticamente de todo. Al contrario de Kuro, me falta la energía para marcharme de expedición hasta los lejanos callejones donde están casi todas las pescaderías. Tampoco mi estatus social me permite disfrutar de los lujos que se da Mikeko, mi vecina la gata, cuya dueña da clases particulares de arpa japonesa a los ricos ociosos. Yo me como los desperdicios de pan dejados por las niñas, y lamo la mermelada de judías de los restos de pastel. El tsukemono, la verdura encurtida, sabe fatal. Pero una vez me atreví con un par de rodajas de nabo en salmuera. Es extraño, pero una vez la pruebo, casi cualquier cosa se vuelve comestible. Creo que decir «esto me gusta» o «esto no me gusta» constituye una extravagancia, y una muestra de obstinación. Se trataría de una actitud impropia de mí. No en vano soy un gato que vive en la casa de un vulgar maestro, y debo rechazar esos remilgos.
Según el maestro Kushami, hubo en Francia un novelista llamado Balzac. Fue un hombre muy extravagante. No quiero decir que fuera extravagante en el comer, sino en lo que se refiere a su escritura. En una ocasión buscaba un nombre para un personaje de una novela que estaba escribiendo y, por alguna razón, no lograba encontrar ninguno a su gusto. En ese momento un amigo suyo llegó de visita y el novelista pensó que sería una buena ocasión para dar un paseo. Este amigo, por supuesto, no tenía ni idea de la razón del paseo, que no era otra que la de encontrar el nombre que Balzac necesitaba. Una vez en la calle, lo único que hizo Balzac fue dar vueltas de acá para allá mirando letreros para ver si al fin daba con el tan ansiado nombre. Caminaba sin descanso mientras su confuso amigo, sin saber el objetivo de esa expedición, le seguía como podía. Exploraron París de la mañana a la noche sin resultado. Pero entonces, en el camino de vuelta a casa, Balzac se topó con el cartel de un sastre que se llamaba Marcus. Empezó a dar palmadas de alegría y a gritar: «Eso es. Este tiene que ser. Marcus es un buen nombre, pero con una Z delante será perfecto. Será Z. Marcus, un nombre estupendo. Los que yo invento no son nada buenos. Aunque están bien construidos no suenan muy reales. Pero ahora, al fin, ya tengo el nombre que quiero». Balzac estaba completamente satisfecho por su hallazgo, y era ajeno a las molestias que había causado a su amigo. Podrá parecer muy chocante que uno se dedique a recorrer las calles de París todo un día sólo para encontrar el nombre del personaje de una novela. Extravagancias de tal enormidad dan un cierto esplendor a quien las protagoniza, pero para tipos como yo, un vulgar gato mantenido por un maestro introvertido y encerrado en sí mismo como una ostra, resulta imposible siquiera imaginar semejante comportamiento. Por eso no debo preocuparme demasiado por lo que como, siempre que sea comestible, pues es el resultado inevitable de mis circunstancias. No creo, por tanto, que decir que quería probar los zōni, constituya una muestra de extravagancia. Simplemente pensé que era mejor aprovechar la situación y entonces recordé que el maestro había dejado en el cuenco de su desayuno algunos zōni y que, probablemente, éstos seguirían en la cocina. Así que decidí hacer una expedición.
Y allí estaba la sopa con el mochi, el pastelito de arroz, como yo recordaba, pegado al fondo del cuenco, y con el mismo color que tenía por la mañana. Debo advertir que nunca antes había probado estos pastelillos. Me gustó su buen aspecto, pero sentí una sombra de duda. Con la pata delantera arañé los vegetales adheridos al pastel. Las uñas, al tocar su parte exterior, se me pusieron todas pegajosas. Las olfateé y reconocí ese olor característico del arroz cuando se ha pegado al fondo de la olla y se cambia a otro recipiente. Miré a mi alrededor y pensé: «¿Debo comérmelo o no debo?». Por suerte o por desgracia, no había nadie alrededor. Osan, la criada, jugaba al bádminton. Tenía la misma cara agriada que el año pasado. El Año Nuevo no parecía haber tenido efecto en ella. Las niñas, en su cuarto, cantaban algo sobre un conejo. Si tenía que comerme esa especialidad del primer día del año, ése era el momento. Si perdía la oportunidad tendría que esperar todo un año completo para conocer el sabor del mochi. En ese momento, a pesar de ser un simple gato, vislumbré una verdad resplandeciente: las oportunidades de oro impulsan a los animales a hacer cosas que en circunstancias normales no harían ni atados. A decir verdad, yo no quería comerme el pastel. De hecho, cuanto más miraba aquella cosa pegajosa y fría en el fondo del cuenco, más nervioso me ponía y más inclinado me sentía a rechazarlo. Si Osan hubiera abierto en ese momento la puerta de la cocina, o si hubiera escuchado los pasos de las niñas acercándose, habría abandonado el cuenco sin dudarlo. Y no sólo eso. Habría eliminado todo tipo de pensamiento sobre el mochi durante lo que quedaba del año. Pero nadie vino. Seguí dudando un rato. Y por allí seguía sin aparecer ni un alma. Sentí como si alguien estuviera forzándome, susurrando a mi oído: «Cómetelo. ¡Deprisa!» Miré dentro del cuenco y recé para que viniera alguien. Después de todo, la voz dentro de mi cabeza me repetía sin parar que tenía que comérmelo. Al final, dejando caer todo el peso de mi cuerpo sobre el fondo del cuenco, mordí no más de un trocito de la esquina del mochi.
La mayor parte de las cosas que muerdo de un modo tan decidido como yo lo hice en esa ocasión entran directas mi gaznate. Pero aquí me llevé una sorpresa. Una vez la densa pasta entró en mi boca, me di cuenta de que, por mucho que intentara abrir la mandíbula, ésta no se movía. Probé a liberarla con todas mis fuerzas, pero nada. Mis dientes estaban pegados. Me di cuenta demasiado tarde de que el mochi es en realidad un alimento del demonio. Imaginaos a un hombre que ha caído en una ciénaga e intenta escapar. Cuanto más luche para sacar las piernas, más profundamente se hundirá en ella. Pues bien. A mí me pasaba exactamente lo mismo. Cuanto más apretaba las mandíbulas más peso sentía en la boca y más se me inmovilizaban los dientes. Podía sentir su resistencia, pero eso era todo. Simplemente no podía disponer de ellos. Meitei, el amigo esteta del maestro, le describió en una ocasión como una persona indivisible, y debo decir que se trataba de una expresión de lo más ajustada. Este pastel, como mi maestro, era prácticamente indivisible. Me parecía que por mucho que intentara morderlo no obtendría ningún resultado. El proceso podía continuar así, eternamente. Era como dividir diez entre tres. Estaba en mitad de esta angustia cuando de repente me vi iluminado por una segunda verdad: que todos los animales son capaces de decidir por instinto lo que es bueno o malo para ellos.
Aunque ahora había descubierto dos grandes verdades, me sentía bastante infeliz por causa de ese pastel de arroz adhesivo. Mis dientes se estaban pegando irremediablemente a la masa, y todo el proceso se iba volviendo cada vez más doloroso. A menos que pudiese completar el mordisco y salir de allí pitando, Osan volvería y me pillaría con las manos en la masa. Parecía que las niñas habían dejado de cantar y seguro que pronto entrarían en la cocina. En un ataque de angustia, di unos cuantos latigazos con la cola sin resultado alguno. Estiré las orejas y las encogí, pero sin ningún efecto. Empecé a pensar que ni la cola ni las orejas tenían nada que ver con todo el asunto. Como me había entregado a una guerra de desgaste a base de levantar orejas y dejar caer orejas, al final abandoné esta táctica. Hasta que se me ocurrió que lo mejor que podía hacer era forzar al mochi hacia abajo usando mis patas delanteras. En primer lugar levanté la mano derecha y me la acerqué a la boca como pude. Como es natural, este simple movimiento no sirvió en absoluto para mejorar la situación. En segundo lugar, alcé la mano izquierda y la comencé a girar en círculos. Pero estos inútiles giros y piruetas fracasaron en su intento de exorcizar al demonio del mochi. Me di cuenta de que si quería lograr algo era imprescindible que actuara con paciencia, así que rasqué el aire alternativamente con la mano derecha e izquierda, pero los dientes siguieron igual de pegados al pastel. Cada vez más impaciente, comencé a mover ambas patas simultáneamente, como si fuera un molinillo. Fue entonces, y sólo entonces, cuando me di cuenta, para mi sorpresa, de que podía sostenerme con las patas traseras. De alguna manera dejé de sentirme un miembro de la especie gatuna. Pero gato o no, continué arañando como un loco toda mi cara con frenética determinación, hasta lograr que el demonio del mochi fuera expulsado definitivamente. Como el movimiento de las patas traseras era bastante vigoroso, me di cuenta de que ponía en riesgo mi equilibrio y corría el peligro de caerme estrepitosamente. Para mantenerme en pie comencé a marcar el paso con las patas. Empecé a dar brincos por toda la cocina. Me sentí orgulloso de ser capaz de mantener tan diestramente esa compleja posición erecta. Fue entonces cuando la tercera verdad se reveló ante mis ojos: en condiciones de peligro excepcional, uno puede actuar de modo inesperado, y sobrepasar con creces el estándar de sus logros. Este es el verdadero significado de la Providencia.
Sostenido por esa Providencia, seguía yo luchando por mi apreciada vida contra ese demonio que habitaba en el mochi, cuando de pronto escuché unos pasos. Alguien se acercaba. Pensando que sería fatal que me encontrasen en ese trance, redoblé mis esfuerzos y eché a correr alrededor de la cocina. Los pasos cada vez se acercaban más. Oh, Dios mío, empecé a sospechar que la Providencia no duraría para siempre. Eran las niñas. En cuanto me descubrieron se echaron a gritar:
—¡Mirad! ¡El gato se ha comido el mochi y ahora está bailando!
La primera en escuchar el aviso fue Osan. Dejó de lado el bádminton y voló hasta la puerta de la cocina.
—¡Santo Cielo!
Después entró la señora, vestida con un kimono de seda. Me miró con condescendencia y se limitó a apuntar:
—¡Por Dios, que gato más imbécil!
Y el maestro, violentamente expulsado de su estudio a causa del escándalo señaló:
—¡Será idiota!
Pero las que encontraron más graciosa la situación fueron las niñas. Así que después de un rato la casa entera se carcajeaba de mí sin piedad. Era irritante, era doloroso, pero también me era imposible dejar de bailar. ¡Maldición! Al poco, las risas empezaron a calmarse. Pero entonces la encantadora niña de cinco años me señaló con el dedo y dijo:
—¡Qué gato más cómico!
Y toda la familia se empezó a reír de nuevo. Vaya, que se partieron de risa a mi costa. He oído que los seres humanos eran despiadados, pero nunca hasta entonces había encontrado su conducta tan absolutamente detestable. De la Providencia, mientras tanto, no había ni rastro, y yo había vuelto a mi postura habitual sobre las cuatro patas. Estaba al borde de la desesperación y, por causa del mareo, creo que mi semblante era un tanto ridículo. El maestro debió de pensar no era el momento de dejarme morir ante sus ojos. Sería una verdadera lástima. Así que le dijo a Osan:
—Anda, sácale el mochi de la boca…
Osan miró a la señora como diciendo: «¿Y por qué no le dejamos que siga con el bailecito?». A la señora le hubiera encantado verme seguir con el minuet. Pero como tampoco quería verme bailar hasta la extenuación o la muerte, no dijo nada. El maestro se volvió enfadado hacia la criada y le ordenó:
—Date prisa o morirá.
Osan, casi sin ganas y con una mirada torva en sus ojos, como si la hubieran despertado de golpe de un sueño particularmente dulce, me metió los dedos en la boca y me arrancó el mochi. No tengo una dentadura tan débil como la de Kangetsu, pero en ese momento pensé que, en la operación, la criada se llevaría por delante mis muelas. El dolor fue indescriptible. Entended que yo tenía mis pobres dientes empotrados en el pastel, y que Osan lo arrancó de un tirón. Es imposible expresar con palabras la agonía que sentí. En ese momento me alcanzó la Iluminación y se me reveló una cuarta verdad: que todos los placeres están íntimamente emparentados con el dolor. Cuando por fin pude recobrarme, me giré y comprobé como todo había vuelto a la normalidad. El maestro y su familia habían vuelto a sus quehaceres.
Después de ponerme en evidencia, me sentía bastante incapaz de enfrentarme a la creciente inquina de Osan. Aquello suponía un terrible trastorno para mí. A fin de recuperar mi tranquilidad mental, decidí hacer una visita a mi vecina Mikeko, la gata tricolor. Así que salí de la cocina y me dirigí al patio en dirección a la casa del arpa japonesa.
Mikeko tiene fama en el barrio de ser una auténtica belleza. Aunque soy un gato, poseo un conocimiento genérico de lo que significa la compasión, y soy muy sensible a los afectos, a los ánimos cariñosos, a la ternura y al amor. Me quedo muy afectado al contemplar el gesto de amargura del maestro o los desplantes de Osan. En esas ocasiones aprovecho para visitar a mi amiga y nuestra conversación gira en torno a muchos y variados temas. Esas charlas me dejan como nuevo. Olvido mis preocupaciones, mis dificultades, todo. Me siento renacer. La influencia femenina en mí es inmensa. Miré a través de un agujero en la valla de cedro para ver si la veía por ahí. Pronto la divisé, sentada elegantemente en la galería con un collar nuevo, regalo de Año Nuevo. La redondez de su lomo la hacía indescriptiblemente bella. Era aquél el más hermoso de todos sus preciosos perfiles. La curvatura de su cola, la forma de doblar las patas, el movimiento encantador y perezoso de sus orejas, todo estaba por encima de cualquier descripción. Parecía cómoda, sentada en el lugar más soleado de la galería. Su cuerpo desprendía una sensación de tranquilidad y un aura de hermosura. Y su manto de pelo brillante como terciopelo, parecía ondularse aunque el aire estaba quieto. Durante un momento me quedé embelesado mirándola. Entonces, cuando me recobré de la impresión la llamé suavemente:
—¡Mikeko, Mikeko! —y le hice una señal con mi pata.
—Hola, maestro —me saludó mientras bajaba de la galería. Una campanita sujeta a su collar rojo tintineaba ligeramente. Me dije: «Lleva una campanita porque es Año Nuevo». Mientras me admiraba con su cascabel, se plantó junto a mí.
—Feliz Año Nuevo, maestro —dijo mientras movía la cola hacia la izquierda. Entre los gatos, cuando nos saludamos, primero se levanta la cola hacia arriba y luego se gira hacia la izquierda. Mikeko es la única en el vecindario que me llama «maestro». Como ya he dicho antes, todavía no tengo nombre, y es Mikeko, y sólo ella, la única que me muestra respeto otorgando un nombre a este pobre gato que vive en casa de un profesor. De hecho, no me desagrada que se refieran a mí como «maestro», así que respondí de buena gana a su saludo:
—Feliz Año Nuevo para ti también. ¡Vaya! Tienes un collar muy bonito…
—Sí. La señora lo compró para mí. ¿Verdad que es precioso? —y lo hizo tintinear.
—Precioso. Y tiene un sonido muy bonito. Nunca he visto nada tan hermoso en toda mi vida.
—No será para tanto. Todo el mundo tiene uno. —Y comenzó a hacerlo tintinear una y otra vez—. ¿No te parece un sonido increíble? Estoy tan feliz… —Y seguía dando golpecitos con su campana.
—Tu dueña te debe de querer mucho —dije mientras comparaba mi vida con la suya. Sentí cierta envidia.
Mikeko es una criatura inocente. Repuso:
—Sí. Es cierto. Me trata como si fuera su propia hija. —Rio cándidamente. No es cierto que los gatos nunca se rían. Los seres humanos se equivocan al pensar que son las únicas criaturas capaces de hacerlo. Cuando me río, los orificios nasales se me ponen triangulares y la nuez me tiembla. Pero mis amos parecen no darse cuenta.
—¿A qué se dedica tu amo? —le pregunté.
—¿Mi amo? Suena extraño. De hecho es un ama. Una señora. La señora del arpa japonesa.
—Lo sé. Pero quiero decir, ¿qué orígenes y posición social tiene? ¿Es una persona de alta cuna?
—Oh, sí.
La señora, entonces, comenzó a tocar el arpa en el interior de la casa y a cantar:
Mientras te espero,
Junto a un pequeño pino enano…
—¿No crees que tiene una voz increíble? —preguntó Mikeko muy orgullosa.
—Parece preciosa, pero no entiendo lo que está cantando. ¿Cuál es el nombre de la pieza?
—¿Esa? Se llama no sé qué. A la señora le gusta mucho. ¿Sabías que ya tiene sesenta y dos años? Pero se conserva estupendamente, ¿no te parece?
Supongo que debo admitir que se conserva bien. Tras sesenta y dos años ha logrado sobrevivir. Vaya récord. Por eso contesté con un lacónico «sí». Pensé que había dado una respuesta un poco tonta, pero estaba un poco obnubilado y no se me ocurría nada más brillante que decir.
—Quizás no lo parezca, pero era una persona de muy buena posición. Ella siempre está recordándomelo.
—¿A qué se ha dedicado entonces?
—Pues, según tengo entendido, es la decimotercera viuda del secretario privado de la hermana menor de la madre del marido de la sobrina de la hermana de un shogun.
—¿Cómo dices?
—Pues la decimotercera viuda del secretario privado…
—Vale, vale, no tan rápido. La decimotercera viuda del shogun privado de…
—¡No, no, no! La decimotercera viuda del secretario privado…
—La viuda del shogun…
—Eso es.
—Del secretario privado, ¿no?
—Eso es.
—Marido de…
—No, hermana menor del marido.
—Ah, por supuesto. ¿Cómo se me ocurre? Hermana menor del marido.
—Hermana de la madre del sobrino. Eso es.
—¿Hermana de la madre del sobrino?
—Eso es. Lo has entendido.
—No del todo. Es tan enrevesado que todavía no lo entiendo. ¿Cuál es exactamente su relación con la decimotercera viuda del shogun?
—Pero mira que eres estúpido cuando te lo propones. Te lo acabo de decir precisamente. Es la decimotercera viuda del secretario privado de la hermana menor de la madre del marido de la sobrina de la hermana de un shogun.
—Todo eso lo he entendido, pero…
—Entonces ya lo sabes, ¿no?
—Sí —tuve que conceder finalmente. Siempre hay un momento para las mentiras piadosas.
Detrás de las puertas correderas de papel de arroz, el sonido del arpa se detuvo de pronto y la voz de la señora inquirió:
—¡Mikeko, Mikeko! Ya está listo tu almuerzo.
Mikeko se puso contenta y dijo:
—Me está llamando. Tengo que irme. Espero que sepas excusarme. ¿Qué podría decir yo ahora? Ven a verme otro día —dijo. Entonces se dio media vuelta y echó a correr por el jardín haciendo tintinear su campanita. Pero de repente se volvió y trotó hacia mí de nuevo:
—Tienes mala pinta. ¿Te pasa algo? —preguntó.
No podía contarle mi lamentable historia de la danza del mochi, así que le dije:
—No. Nada en especial. Sólo que he estado pensando en cosas que me han dado un terrible dolor de cabeza. Por eso te he llamado antes, porque pensé que hablando contigo se me pasarían todos los males que me aquejan.
—¿En serio? Bueno, cuídate. Hasta luego entonces.
Parecía un poco apenada de dejarme, lo cual me subió la moral y me ayudó a recomponerme de la atroz experiencia del mochi. Me sentí volver a la vida. Ahora estaba recuperado, así que decidí volver a casa pasando por la plantación de té. La escarcha acababa de descongelarse. Metí la cabeza por el agujero de la valla de bambú y allí estaba Kuro, sobre los crisantemos secos, estirándose y elevando su espalda en un gran arco negro. Ya no me sentía acobardado por él pero, como supuse que cualquier conversación podría terminar en problemas, me esforcé por evitarle. En la naturaleza de Kuro no estaba esconder sus sentimientos, y si notaba que alguien le hacía un desaire, inmediatamente le hacía frente:
—¡Eh, tú, el gato sin nombre! Estás de lo más escurridizo últimamente, ¿no te parece? Puede que vivas en la casa de un profesor, pero no te des esos aires. Y ten cuidado, te prevengo. No trates de ignorarme.
Kuro no parecía estar al tanto de que yo ahora era una celebridad. Querría habérselo explicado, pero no parece de esos tipos capaces de entender según qué cosas, así que simplemente desistí y le ofrecí una excusa cortés para escaparme tan rápido como me fuera posible:
—Feliz Año Nuevo, Kuro. Tienes tan buen aspecto como siempre.
Levanté la cola y la giré hacia la izquierda. Kuro, con la suya bien erguida, rechazó mi saludo.
—¡Qué feliz, ni feliz! Si el Año Nuevo es feliz es que entonces debes de estar loco con ese diminuto cerebro que tienes. Y ahora lárgate rapidito, cara de acordeón.
Ese giro de la frase relacionado con la cara de acordeón, parecía bastante insultante, pero el contenido semántico de la expresión se me escapaba.
—¿Qué quieres decir con cara de acordeón? —pregunté.
—Vaya. Te insulto y te quedas ahí pasmado preguntándome por el significado de mi insulto. ¿Sabes qué? ¡Paso de ti! Eres el bobo de Año Nuevo.
¡Un bobo de Año Nuevo! Vaya, suena un tanto poético, pero su sentido profundo se me hacía todavía más oscuro que el de cara de acordeón. Me hubiera gustado preguntarle otra vez por el significado de este nuevo insulto, para incorporarlo a mi vocabulario, pero, como era obvio que no recibiría una respuesta, me quedé parado frente a él sin decir una palabra. La verdad, me estaba sintiendo bastante torpe. Pero entonces, justo en ese momento, se escuchó la voz de su dueña gritando:
—¿Dónde diablos está el trozo de salmón que había dejado encima del estante? ¡Madre mía, ese demonio de gato ha estado aquí otra vez y lo ha robado! ¡Es la criatura más sucia que he visto en mi vida! ¡Se va enterar de lo que es bueno cuando vuelva!
Su voz estridente y vulgar rompió la atmósfera de paz y armonía. Kuro puso cara de desdén como diciendo: «Si quieres gritar, hazlo», y abrió su cuadrada mandíbula en dirección a mí, desafiante: «¿Has visto qué follón?», parecía decirme con su mirada. Hasta ese momento había estado demasiado ocupado hablando con Kuro como para darme cuenta de nada más; pero entonces me fijé, y entre sus patas pude ver los restos de un hueso de la parte más barata del salmón.
—¡Vaya! Así que has vuelto a liarla de nuevo. —Olvidé nuestra reciente discusión y le ofrecí una de mis más amables exclamaciones de admiración, pero eso no pareció suficiente para que su humor cambiara.
—¿Liándola de nuevo, dices? ¿Qué quieres decir con eso, tarugo impertinente? ¿Y a qué te refieres con ese «de nuevo», cuando no se trata más que de la parte más esmirriada de un pez barato? ¿No sabes quién soy yo? Soy Kuro, el gato del carretero, maldita sea. —A pesar de no tener mangas de camisa que enrollarse para la pelea, levantó la pata derecha a la altura del hombro en un gesto agresivo.
—Siempre he sabido quién eras, Kuro el del carretero.
—Si lo sabes, ¿entonces por qué demonios tienes que decir que si la he estado liando de nuevo? —gritó. Su voz sonaba como un tornado.
Si fuéramos hombres, seguro nos habríamos agarrado para darnos una buena tunda. Pero era un gato, y bastante desconcertado. Y me estaba preguntando cómo podría salir de esa situación cuando de repente la voz de la mujer tronó de nuevo:
—Nishikawa-san. ¿Puede oírme? Tráigame un kilo de ternera. ¿Ha oído? Y rapidito. Un kilo de ternera, ¿de acuerdo?
Sus voces al teléfono pidiendo carne rompieron una vez más la paz del vecindario.
—Para una vez que pide carne de ternera, lo tiene que hacer a voces, para que se entere bien todo el mundo. Quiere que todos hablen de su maravilloso kilo de ternera. ¿Qué se puede hacer con una mujer como esa? —exclamó Kuro mientras estiraba sus cuatro patas a la vez.
Como no se me ocurría ninguna respuesta, me mantuve callado y me limité a observar.
—De todos modos, no entiendo cómo encarga sólo un kilo. Pero creo que eso bastará. Si lo agarro luego, me lo zampo entero —dijo Kuro, como si el encargo fuera para él.
—Vaya, esta vez sí que te vas a dar un buen atracón —le dije para ver si conseguía escabullirme de sus ataques. Pero Kuro se volvió hacia mí y me taladró con la mirada:
—Esto no tiene nada que ver contigo. ¡Cierra tu bocaza de una vez! —Y usando sus patas traseras me dio una coz que me lanzó rodando por el barro. Aterricé en un charco que el deshielo de la escarcha había dejado en medio de la plantación. Aquello me pilló completamente desprevenido. Estaba sacudiéndome los restos de barro del cuerpo cuando Kuro desapareció, probablemente para tomar posesión de su kilo de ternera.
Volví a casa cabizbajo y encontré el lugar más concurrido de lo normal. Incluso la risa del maestro sonaba más jovial que de costumbre. Me preguntaba el porqué de aquellas bromas, y salté a la galería. Cuando llegué vi al maestro junto a un invitado desconocido. Tenía una cabellera muy cuidada, y vestía un haori de algodón y un hakama.[6] Parecía un estudiante, además de una persona muy seria. Junto al brasero del maestro, apoyada en una esquina de la pitillera laqueada, había una carta de visita en la que estaba escrito: «Tengo el placer de presentarle al señor Ōchi Toito. De parte de Kangetsu». Como me había perdido el comienzo, la conversación que tenía lugar entre el anfitrión y el huésped sonaba de lo más enigmática. Pero supuse que estaban hablando de Meitei, el esteta de quien ya he hablado en otras ocasiones.
—…y me dijo que fuera con él porque se le había ocurrido una idea bastante ingeniosa —comentaba el invitado tranquilamente.
—¿Quiere decir que hay algo interesante en el hecho de ir a comer a un restaurante occidental? —El maestro sirvió más té para el invitado y empujó levemente la taza hacia él.
—Bueno, en ese momento no entendí qué podía tener de interesante, pero tratándose de «su» idea, pensé que merecía la pena y…
—Le acompañó usted. Ya entiendo.
—Sí. Pero me llevé una sorpresa.
El maestro le miró como si pensara: «lo sabía», y me dio una palmadita en la cabeza como para afirmarse. El coscorrón me dolió un poco.
—Supongo que le haría a usted alguna de sus grotescas jugaditas. Tiene tendencia a reírse de la gente. —Todavía se acordaba del asunto de Andrea del Sarto.
—¿Ah, sí? Bueno, sugirió que podíamos comer algo especial…
—¿El qué?
—Antes de nada, mientras estudiábamos el menú, me dio todo tipo de información sobre la comida.
—¿Antes de pedir nada?
—Sí.
—¿Y entonces?
—Entonces, girándose hacia el camarero dijo: «Parece que no hay nada especial en la carta». El camarero pareció no darse por enterado y sugirió pato asado o ternera en salsa, tras lo cual él dijo que no habíamos ido hasta allí desde tan lejos para comer un simple menú, un menú común y corriente. El camarero pareció no entender qué quería decir con lo de un simple menú, común y corriente, y se alejó algo aturdido.
—Ya. Me puedo imaginar la situación.
—Entonces, volviéndose hacia mí, me dijo que en Francia o en Inglaterra uno podía comer la cantidad de platos que quisiera preparados à la Tenmei o à la Manyōshu,[7] pero que en Japón, fueras donde fueras, la comida estaba tan estereotipada que a uno casi se le quitaban las ganas de entrar en un restaurante occidental. Así siguió un buen rato y cada vez se ponía más desagradable. Pero, ¿este hombre ha estado alguna vez en el extranjero?
—¿Meitei? ¿En el extranjero? Por supuesto que no, aunque no por falta de tiempo o de dinero. Si quisiera, podría viajar a Occidente en cualquier momento. Probablemente estaría transformando su mera intención de hacer un viaje en el futuro, en una especie de amplia experiencia viajera. Le estaría gastando a usted una broma. —El maestro se rio como si hubiera dicho algo ingenioso, pero su invitado le miró como si nada.
—Ya veo. Me preguntaba si había estado en el extranjero. Yo suelo tomarme todo lo que dice bastante en serio. Además, describía la sopa de babosa o el asado de rana con tal precisión, que parecía como si los hubiera visto con sus propios ojos.
—Se lo habrá escuchado a alguien. Le gusta mucho incurrir en ese tipo de inexactitudes. Lo hace a propósito.
—Será eso —afirmó el invitado algo decepcionado mientras fijaba su mirada en el narciso del florero.
—Entonces, ¿era ésa la idea ingeniosa de la que le hablaba? —preguntó el maestro buscando encontrar algo sólido entre tanta incertidumbre.
—No. Eso sólo fue el principio. La parte principal está por llegar.
—¡Ah! —exclamó el maestro con curiosidad.
—Terminada la disertación sobre la gastronomía europea propuso, dado que era imposible comer babosas o ranas a pesar de lo mucho que nos apetecían, que al menos nos trajeran unas cuantas albóndregas. «¿Qué ha pedido usted?», le pregunté. Pero él no me hizo caso y se limitó a responder: «Sí, eso estará bien».
—¡Albóndregas! No había oído hablar de ellas en mi vida. Eso sí que suena raro.
—Sí, rarísimo. Pero como hablaba tan en serio no me di cuenta en ese momento de lo raro que era. —Parecía estar excusándose ante el maestro por su imprudencia.
—¿Y qué pasó después? —preguntó el maestro indiferente al rubor de su invitado, y sin mostrar ninguna consideración por su excusa implícita.
—Bueno. Entonces le pidió al camarero que trajera albóndregas para dos. El camarero se excusó y preguntó: «Disculpe señor, ¿no querrá decir albóndigas?». Pero él con una expresión súbitamente seria le corrigió implacable: «No. Albóndigas no. Albóndregas».
—¿En serio? ¿Pero es qué hay de verdad alguna comida que se llame albóndregas?
—Bueno, yo pensé que sonaba bastante raro, pero como él se mostraba tan serio y tan calmado y demostraba esa gran autoridad en todo lo relacionado con Occidente, y había viajado tanto, me uní a él y también le dije al camarero: «Albóndregas, buen hombre, albóndregas».
—¿Qué hizo el camarero?
—Ahora que lo pienso, la anécdota resultó bastante graciosa. El camarero se quedó petrificado durante unos instantes y respondió: «Lo siento mucho señor. Pero hoy, por desgracia, no nos quedan albóndregas. Pero si se decide por unas buenas albóndigas, le traeré una ración inmediatamente». Meitei con cara de decepción le espetó: «Entonces hemos venido hasta aquí para nada. ¿Está seguro de que no puede conseguir albóndregas?», le preguntó mientras le deslizaba una pequeña propina en el bolsillo. El camarero dijo que preguntaría de nuevo al cocinero y desapareció en la cocina.
—Parece que se moría de ganas de comer albóndregas.
—Al cabo de un rato el camarero volvió y dijo que si queríamos comer algo tan especial como unas albóndregas había que encargarlas y que, en cualquier caso, tardarían un buen rato en prepararlas. Meitei se tranquilizó bastante y dijo: «Bien. Es Año Nuevo y no tenemos ninguna prisa. Esperaremos». Sacó un puro de su traje de corte occidental y lo encendió ceremoniosamente. Me sentí obligado a imitar su compostura, así que saqué el periódico del bolsillo de mi kimono y empecé a leer. El camarero desapareció de nuevo.
—¡Vaya historia! —asintió el maestro tratando de mostrar tanto interés como cuando leía noticias sobre la guerra.
—El camarero volvió con más excusas, y explicó que los ingredientes de las albóndregas escaseaban y que no estaban ni estarían disponibles en la tienda de Kameya, ni tampoco en el decimoquinto almacén de Yokohama. Se disculpó de nuevo y dijo que, según parecía, esos ingredientes no estarían disponibles durante un tiempo. Meitei se giró hacia mí y empezó de nuevo: «Qué lástima, y eso que habíamos venido especialmente para degustar ese plato excepcional». Yo pensé que debía añadir algo, así que dije: «Sí. Una verdadera lástima. Realmente, una pena».
—Es natural —asintió el señor. Se me escapaba el hilo de su razonamiento.
—Estas lamentaciones le debieron hacer sentir mal al camarero. Bajó la cabeza y dijo: «Señor, cuando tengamos los ingredientes necesarios, estaremos encantados de que vuelvan y prueben nuestra especialidad». Pero cuando Meitei le preguntó qué ingredientes usaban exactamente, al camarero le dio un ataque de risa y no supo qué contestar. Entonces Meitei le preguntó si por un casual usaban Tochian (que, como usted sabe, era un maestro de haiku de la Escuela Japonesa), y el camarero dijo: «¡Sí, sí! Y precisamente eso es de lo que no hay ahora en Yokohama. Lo lamento muchísimo, señor».
—¡Ja, ja, ja! ¿Así que ese es el quid de la cuestión? ¡Es bastante gracioso! —Y el maestro, cosa poco frecuente en él, estalló en carcajadas.
Sus rodillas temblaban de tal manera que casi me caigo al suelo. De pronto parecía verdaderamente complacido de no ser el único que había caído en una de las malvadas trampas del inventor de Andrea del Sarto.
—Y entonces, tan pronto como llegamos a la calle, Meitei me dijo: «La hemos liado buena, ¿verdad? Toda esa historia sobre las albóndregas ha estado bastante graciosa, ¿no crees?». Le mostré mi admiración por todo el acontecimiento y, con estas, nos despedimos. Pero la verdad es que ya había pasado la hora de la comida y yo estaba muerto de hambre.
—Eso sí que es grave —repuso el maestro mostrando, por primera vez en toda la velada, una cierta compasión. No puse ninguna objeción a su comportamiento. Durante un momento se produjo una pausa en la conversación, y tanto uno como otro pudieron escuchar mi ronroneo satisfecho.
El invitado apuró de un trago el té de su taza, ya bastante frío, y con una cierta formalidad señaló:
—Pero lo que me ha traído aquí hoy es mi intención de pedirle un favor.
—¿Sí? ¿En qué puedo ayudarle? —El maestro ensayó, también, su gesto más formal.
—Como usted sabe, soy un devoto del arte y de la literatura…
—Eso está bien —respondió el maestro animándole a que siguiera.
—Desde hace un tiempo, unos amigos y yo hemos organizado un grupo de lectura. La idea es reunirnos una vez al mes para meditar sobre diversas cuestiones. De hecho, ya hemos celebrado una reunión, a finales del año pasado.
—¿Puedo hacerle una pregunta? Cuándo se refiere usted a un grupo de lectura, ¿qué quiere decir exactamente? ¿Que declaman poesía, leen prosa? ¿Qué es lo que hacen ustedes en esas reuniones?
—Bueno, hemos empezado con textos clásicos, pero tenemos pensado leer también nuestras propias composiciones.
—Cuando dice textos clásicos, ¿se refiere a algo así como La Canción del Laúd, de Pu-Cho?
—No.
—¿Quizás a otras cosas, como la mezcla del haiku y la poesía de Yosa Buson?[8]
—No…
—Bueno, entonces ¿qué clase de textos comentan?
—El otro día leímos uno de los pasajes del suicidio de los amantes, del maestro Chikamatsu.[9]
—Chikamatsu. ¿Se refiere a ese dramaturgo, Chikamatsu, que escribió las piezas jōruri?
No existen dos escritores diferentes llamados Chikamatsu. Cuando alguien habla de Chikamatsu se refiere, en efecto, al dramaturgo, y no puede ser nadie más. Creo que fue bastante necio por parte del maestro hacer una pregunta así. Sin embargo, no tuvo en cuenta mis reacciones naturales y me dio una palmadita en la cabeza. Me calmé y le dejé que siguiera dándome suaves golpecitos de vez en cuando. En un mundo como éste en el que la gente se cree digna de admiración porque un bizco les mira atentamente, el dislate del maestro me pareció, al fin y al cabo, relativamente tolerable.
El invitado respondió:
—Sí —e intentó leer la reacción del maestro en su cara.
—Entonces, ¿lee sólo una persona, o comparten la lectura entre todos ustedes?
—Compartimos. La idea es empatizar con los personajes de la obra y sacarles su verdadera personalidad individual. También gesticulamos. Lo más importante es captar la esencia del carácter de la época de la obra. Por eso, los pasajes los leemos como si los dijera el personaje, es decir con la voz de una mujer joven o la de un chico de los recados, si se tercia.
—Oh, vaya. En ese caso debe de ser más bien como una representación teatral.
—Así es. Las únicas cosas que se echan de menos son el vestuario y el escenario.
—¿Puedo preguntarle si tuvieron éxito en esa reunión?
—Debo decir que, para ser la primera vez, no estuvo mal del todo.
—¿Y qué pasaje de la escena del suicidio de los amantes representaron ustedes exactamente?
—La escena en la que el barquero lleva a alguien al barrio del placer de Yoshiwara.
—Realmente escogieron ustedes uno de los pasajes más extraños de la obra, ¿no cree?
El maestro movió un poco la cabeza con gesto de autoridad. El humo del tabaco salió a borbotones de su nariz, le rodeó las orejas y revoloteó después por encima de su cabeza.
—No. No es tan extraño. Los personajes son un chulo, un matón, el barquero, una prostituta de lujo, una sirvienta, una antigua madame de burdel y, por supuesto, una asistenta de geisha. Pero eso es todo.
El invitado se mostraba imperturbable, pero mi maestro cuando escuchó «prostituta de lujo» puso cara de vinagre, probablemente porque no estaba muy acostumbrado ni a ese tipo de términos, ni a tecnicismos como «sirvienta», «chulo» o «matón».
Intentó aclarar el asunto y preguntó:
—Cuándo dice «sirvienta», ¿se refiere usted quizás a una especie de señorita que ayuda en un burdel?
—A pesar de que todavía no me he enterado bien del todo, creo que más bien se refiere a una sirvienta como las que hay en las casas de té. Por su parte, un chulo es algo así como una especie de asistente en los barrios de mujeres.
Aunque el invitado acababa de decir que en sus representaciones intentaban imitar las voces de los personajes, no parecía haber comprendido exactamente la verdadera naturaleza de las sirvientas y los chulos en aquella obra.
—Ya veo. La sirvienta trabaja en la casa de té, mientras que el chulo vive en un burdel. ¿Y el matón? ¿Es un ser humano o se trata del nombre de un lugar? Y si es humano, ¿se trata de un hombre o de una mujer?
—Yo creo que es un ser humano. De sexo masculino, concretamente.
—¿Y de qué se encarga?
—Todavía no lo sé, pero preguntaré un día de estos a ver si me entero.
A la luz de estas extrañas revelaciones, y del lío que se traían con la terminología, pensé que las lecturas de la obra debían de resultar un tanto absurdas. Miré al maestro y le noté bastante serio:
—Aparte de usted, ¿quiénes más participan en la lectura?
—Hay varios. El señor K., licenciado en Derecho, hace el papel de la prostituta de lujo. Pero confieso que los diálogos un tanto dulzones de esa mujer suenan un poco extraños cuando los pronuncia un hombre como él, con ese gran bigote. Y además hay una escena en la que a la prostituta de lujo le entran espasmos…
—¿Y estas representaciones se llevan hasta el punto de simular los espasmos? —preguntó con impaciencia el maestro.
—Sí, en efecto. Son importantes si queremos que la representación sea tan expresiva como se merece. —El señor Toito se consideraba claramente un artista literario à l’outrance.
—¿Y se le dieron bien los espasmos? —preguntó mi amo con inquina.
—Quizás los espasmos es lo único que falló en esta primera representación —contestó Toito también con cierta cintura.
—Por cierto —preguntó el maestro—: ¿Y qué personaje representa usted?
—Yo hago de barquero.
—¿En serio? ¿De barquero? —La voz del maestro sonaba como si estuviera sugiriendo que si Toito podía hacer de barquero, él bien podría hacer de secretaria de la geisha. Con un tono algo más cándido preguntó:
—¿Y le resultó difícil el personaje?
Toito no se sintió ofendido, y con el mismo calmado tono de voz contestó:
—De hecho, fue por culpa del barquero por lo que nuestra reunión, que estaba alcanzando el clímax, se vino abajo de repente. Resulta que en la pensión justo al lado de nuestro lugar de reunión viven cuatro o cinco chicas. No sé cómo se enteraron, pero de algún modo sabían que haríamos la representación. El caso el que se acercaron hasta la ventana a curiosear. En ese momento yo estaba metido en mi papel imitando la profunda voz del barquero. Y justo cuando por fin había encontrado el tono exacto, las estudiantes, hasta ese momento muy recatadas, estallaron en una carcajada que me desconcentró. Cierto es que estaba acompañando mi parlamento con gestos que quizás fueran algo sobreactuados, pero me quedé petrificado. Y, por supuesto, horriblemente avergonzado. Eso me hundió. No supe cómo continuar y me temo que tuvimos que concluir nuestra reunión de manera algo precipitada.
Si esto se consideraba un éxito tratándose de una primera reunión, ¿cómo sería un fracaso? Me eché a reír sin poder evitarlo. Mi nuez se movía con un ruido sordo. El señor debió de interpretarlo como un ronroneo, y empezó a darme de nuevo golpecitos cada vez más amables en la cabeza. Está bien que te quieran por reírse de alguien, pero en esa ocasión empezaba a sentirme algo incómodo.
—¡Qué mala suerte! —se compadeció el maestro a pesar de que todavía estábamos en la época del año de las felicitaciones y no de las condolencias.
—Para nuestra segunda reunión, nuestra intención es mejorar todos los aspectos posibles. Y ésa es, en realidad, la auténtica razón de mi visita. Profesor, nos gustaría que se uniera a nosotros.
—¡Oh, no! ¡Yo sería totalmente incapaz de tener espasmos!— contestó el maestro rechazando la invitación.
—No, no. No tendría que tener espasmos ni nada parecido. Nada de eso. Aquí tiene una lista de nuestros patrocinadores.
Toito extrajo con cuidado un cuaderno de notas de su envoltorio de tela morada. Lo abrió y se lo plantó delante al maestro:
—¿Le importaría firmar aquí y poner su sello?
Pude ver que el cuaderno contenía una lista de distinguidos doctores en literatura y licenciados en artes; todo en perfecto orden.
—Bueno, no creo que pueda oponer ninguna objeción a convertirme en uno de vuestros patrocinadores. Pero, ¿cuáles serían en realidad mis obligaciones? —Su retraído carácter de ostra huidiza volvió a aflorar a la superficie…
—Esto no implica ninguna obligación. Lo único que le solicitamos es su firma. Para mostrarnos su apoyo, más que nada.
—Bueno. En ese caso me uniré a ustedes.
Cuando vio que no tenía ninguna obligación en realidad, mi amo se sintió aligerado en su ánimo. Su cara asumió el gesto de alguien que firmaría incluso una conspiración secreta para derrocar al gobierno imperial. Dejó claro, eso sí, que esa firma no le supondría ninguna obligación. Además, era perfectamente comprensible que asintiera tan ávidamente a la propuesta de su invitado. Ser incluido, aunque fuera sólo con su nombre, entre tantos otros de próceres universitarios de tan reconocido prestigio, era un honor supremo para alguien que nunca antes había tenido una oportunidad como aquélla.
—Discúlpeme un momento —dijo mientras se levantaba para ir al estudio a buscar su sello.
Caí rodando de un modo ciertamente poco ceremonioso sobre el tatami. Toito aprovechó la ocasión para apañarse en secreto un trozo de bollo. Estaba seco y durante un momento pareció invadirle el pánico mientras masticaba compulsivamente sin poder tragar. Me vino a la memoria mi propia experiencia matutina. El maestro volvió con su sello justo en el momento en el que el bollo era deglutido finalmente por Toito. No pareció darse cuenta de que el contenido del plato había menguado. De todos modos, si lo hubiera hecho, yo me habría convertido inmediatamente en el principal sospechoso.
Una vez se marchó Toito, el maestro volvió a su estudio donde encontró una carta de su amigo Meitei:
—Le deseo un muy feliz Año Nuevo…
Al maestro le pareció que la carta empezaba con un tono excesivamente formal. Las cartas de Meitei raramente eran tan serias. El otro día, sin ir más lejos, escribió: «Últimamente, como no estoy enamorado de ninguna mujer, tampoco recibo cartas de ninguna. Pero no se preocupe por mí. Sigo vivo». Comparado con ésta, la del Año Nuevo parecía excepcionalmente distinta:
Me gustaría mucho ir a visitarte, pero últimamente estoy tan ocupado que me resulta imposible. No seré tan pesimista como tú. He decidido empezar este Nuevo Año, un año que nunca se repetirá en la historia, con la actitud más optimista posible. Espero que lo entiendas…
El maestro entendía bastante bien y pensaba que, de ser él, Meitei habría estado muy ocupado divirtiéndose. Continuó leyendo:
Ayer tuve un rato libre e invité al señor Toito a comer unas albóndregas. Por desgracia, y debido a un sencillo problema de abastecimiento ajeno a mi competencia, finalmente no pude consumar la invitación. Una lástima.
El maestro sonrió y pensó que la carta pronto volvería a tener el tono habitual de siempre:
Mañana asistiré a una fiesta para jugar a las cartas en casa de un cierto barón. Pasado mañana tengo un banquete de Año Nuevo en la Sociedad de los Estetas, y el día después una fiesta de bienvenida organizada para recibir al profesor Toribe. Después…
Lo que contaba era bastante aburrido, así que el maestro se saltó unas cuantas líneas:
Como puedes ver, por causa de todas estas incesantes celebraciones, de esas reuniones en la que se toca música Nō, se recitan haikus, se habla de tanka, y también de Nueva Poesía, estaré absolutamente ocupado durante un tiempo. Esta es la razón por la que me veo en la obligación de enviarte esta felicitación de Año Nuevo en lugar de visitarte personalmente para hacerlo. Espero que sepas perdonarme…
—¡No tienes por qué venir a verme! —le contestó el maestro a voz en grito.
La próxima vez que tenga oportunidad de hacerte una visita, me gustaría invitarte a cenar. Si bien no hay nada especialmente selecto en mi humilde despensa, podríamos ir a algún restaurante a comer unas buenas albóndregas. Espero que la ocasión se presente pronto…
—¡Todavía con el cuento ese de las albóndregas! —murmuró el maestro. Aquella invitación era un insulto en toda regla. Empezaba a sentirse realmente indignado.
Sin embargo, parece que por problemas de suministro no es posible encontrar los ingredientes necesarios para la elaboración de este plato excelso. En ese caso, me gustaría ofrecerte lengua de pavo…
—¡Vaya! Este tipo cada vez tiene más recursos —pensó el maestro. Pero no pudo por menos que seguir leyendo.
Como sabes, la carne aprovechable de cada lengua de pavo es inferior a la mitad de un dedo meñique. Por tanto, y con el fin de satisfacer a tu insaciable estómago…
—Vaya sarta de patrañas —refunfuñó el maestro con resignación.
…creo que al menos sería necesario adquirir veinte o treinta ejemplares para prepararte el plato como mereces. Sin embargo, rara vez puede uno ponerle el ojo encima a un pavo, que yo sepa, salvo quizás a los dos o tres que viven en el zoológico de Asakusa. Y tampoco, me temo, mi pollero dispone actualmente de tales aves para los propósitos que te he comentado. Esto me supone un disgusto, un gran disgusto…
—Si te sientes a disgusto es porque te da la gana. —El maestro no parecía dispuesto a mostrar el más mínimo signo de gratitud ante la desdicha de su amigo.
Este plato a base de lenguas de pavo estuvo muy de moda en la época dorada del Imperio Romano, cuando todo era orgullo y prosperidad. ¡No puedes imaginarte cómo he codiciado probar en alguna ocasión ese producto del lujo gastronómico! El colmo de la elegancia…
—Puedo imaginármelo perfectamente. ¡Qué ridiculez! —El maestro se mostraba muy frío.
Desde aquel tiempo hasta el siglo xvi, las lenguas de pavo eran una exquisitez indispensable en todos los banquetes. Si no me falla la memoria, cuando el conde de Leicester invitó a la reina Isabel de Inglaterra a Kenilworth, la lengua de pavo estaba en el menú. Y en una de las escenas de banquete de Rembrandt, se ve claramente un fastuoso pavo sobre la mesa…
El maestro empezó a pensar que si Meitei había encontrado tiempo suficiente para inventar una historia como ésa, es que, realmente, no debía de estar tan ocupado.
En todo caso, si continúo deleitándome con todas estas comidas como hasta ahora, sin duda terminaré por tener un estómago tan débil como el tuyo…
—¡Decir «como el tuyo» era innecesario! No tiene ningún derecho a ponerme como el prototipo del dispéptico —refunfuñó el maestro.
De acuerdo con los historiadores más serios, los romanos solían ofrecer dos o tres banquetes al día. Así que, si unimos el consumo exagerado de comida al hecho de que aquella gente se veía obligada a sentarse a la mesa dos o tres veces cada jornada, sin solución de continuidad, y honrando a sus anfitriones cada una de las veces, la consecuencia lógica fue que los romanos, en general, se veían aquejados de unos horribles desórdenes gástricos. Iguales, estoy seguro, a los que tú padeces…
—¡Iguales a los que tú padeces! ¡Qué impertinencia!
Pero aquellos hombres, que habían estudiado cómo compaginar el lujo con la salud, consideraban esencial no sólo devorar cantidades desproporcionadas de delicatessen, sino también mantener sus intestinos en perfecto estado de funcionamiento. De acuerdo con esto, dieron con una fórmula secreta…
—¿En serio? —el maestro de pronto pareció entusiasmado.
Después de comer tomaban, invariablemente, un baño. Tras el baño, a través de métodos cuyo secreto se perdió durante mucho tiempo, procedían a vomitar en un cuenco todo lo ingerido previamente. Así lograban mantener sus estómagos perfectamente limpios. Entonces se sentaban de nuevo a la mesa para degustar más exquisiteces y delicadezas. Luego, tomaban otro baño y vomitaban de nuevo. De esta manera, a través de la regurgitación de sus platos favoritos, lograban evitar el más mínimo daño a sus órganos internos, y, en mi humilde opinión, mataban dos pájaros de un tiro.
—¡Vaya que si lo hacían! —La expresión del maestro denotaba una viva envidia por el logro de los romanos.
Hoy en día, en pleno siglo xx, al margen de tanta actividad y tantos banquetes, cuando nuestra nación se encuentra en el segundo año de la guerra contra Rusia, nos vemos desbordados por los acontecimientos y las celebraciones. En consecuencia, creo firmemente que ha llegado el momento para nosotros, para el pueblo de esta victoriosa nación, de cambiar nuestra mentalidad y empezar a estudiar e imitar ese verdadero arte de los romanos, consistente en tomar cada día baños purgantes, por nuestra propia salud. De otra manera, mucho me temo que la gente de esta poderosa nación se convierta en un futuro próximo en totalmente dispéptica, como tú…
—¿Qué? ¡Como yo, otra vez! Vaya un amigo… —exclamó el maestro.
Ahora supón que nosotros, que afortunadamente estamos familiarizados con todo lo occidental, contribuimos a descubrir a través del estudio de la Historia Antigua y las leyendas de nuestros padres, la fórmula secreta que ha estado perdida durante tanto tiempo, y que pondría solución a todos nuestros problemas. Si lo lográsemos y pudiéramos hacer uso de ella en nuestra era Meiji, nuestro descubrimiento constituiría un verdadero acto de virtud. Sería una forma de conjurar las enfermedades en este florecimiento que vivimos actualmente y, más aún, justificaría nuestra vida entera que hasta ahora ha estado gobernada constantemente por la indulgencia y el placer.
Mi amo pensó que toda esta historia parecía una nadería bastante extraña.
De acuerdo con todo esto que te estoy contando, he buceado en diversas obras relevantes de autores de la talla de Gibbon, Mommsen y Goldwin Smith,[10] pero siento reconocer que sin mucho resultado hasta el momento. Sin embargo, como bien sabes, soy un hombre que cuando empieza un proyecto no para hasta alcanzar sus objetivos últimos. Por tanto, creo que el descubrimiento de los fundamentos del método de la purga por baños no se hará esperar mucho tiempo. Te haré saber de mis avances en la materia, estate seguro de ello. Por eso prefiero posponer la degustación de las albóndregas y las lenguas de pavo estofadas hasta no haya puesto el broche de oro a mi descubrimiento. Algo que no sólo conviene a mi investigación, sino también a tu sufrido estómago.
—¡Me ha estado tomando el pelo todo el tiempo! Su escritura es tan sobria que me lo he tomado todo al pie de la letra. Meitei debe de ser un hombre de lo más ocioso para dedicarse a perder el tiempo gastándome una broma así —dijo el maestro entre risas.
Pasaron varios días sin que se produjera ningún acontecimiento especial. Pensándolo bien, fueron tan aburridos que me entretenía incluso contemplando cómo se marchitaba el narciso en su jarrón blanco, o cómo florecía lentamente la rama de ciruelo del jardín. Salí a dar una vuelta un par de veces a ver si me encontraba con Mikeko, sin resultado alguno. La primera vez pensé que estaba fuera, y la segunda me enteré de que en realidad estaba enferma. Escondido tras las aspidistras junto al lavadero, pude escuchar la siguiente conversación entre la señora y la criada a través de las puertas correderas de papel:
—¿Se ha tomado Mikeko su comida?
—No, señora. No ha comido nada desde esta mañana. La he colocado a los pies del brasero, a ver si así se dormía.
No parecía que estuvieran hablando de una gata. La trataban como si fuera un ser humano. Si lo comparaba con mi propia situación, no podía por menos que sentir cierta envidia, pero al mismo tiempo me alegré mucho de que a mi amada gatita la tratasen tan bien.
—Eso no es bueno. Si continúa sin comer, estará cada vez más débil.
—Así es, señora. A mí también me pasa. Si no como un día, soy incapaz de trabajar al día siguiente.
La criada respondía como si reconociese que la gata era un ser superior a ella. Y, en cierto sentido, parecía que, al menos en esa casa, así era.
—¿La ha llevado al doctor?
—Sí, y el doctor se comportó de una manera bastante extraña. Cuando entré en la consulta con Mikeko de los brazos, me preguntó si me había resfriado e intentó tomarme el pulso. Le dije: «No, doctor. Yo no soy la paciente». Y le planté delante a Mikeko. Entonces me dijo que no sabía ni una palabra de las enfermedades de los gatos, y que si la dejaba tal cual, probablemente mejoraría ella sola.
—¡Eso es terrible!
—Me enfadó tanto su actitud que le solté: «Si se pone usted así de impertinente, no hace falta que se moleste en examinarla. Se trata de nuestra preciosa gata». La cogí en brazos de nuevo y me la traje a casa.
—¿De veras?
«De veras» era una de esas elegantes expresiones que nunca se escuchaban en casa de mi amo. Había que ser la decimotercera viuda del shogun, sobrina de no sé quién, para poder pronunciar una frase como ésa. Me quedé totalmente impresionado. Vaya refinamiento.
—Parece que está algo resfriada…
—Sí. Estoy segura de que ha cogido frío y le duele la garganta. Cuando uno coge frío le entra una tos de lo más honorable.
Como era de esperar en la criada de la decimotercera viuda del shogun, sobrina de no sé quién, era muy rápida con los honoríficos.
—Además, desde hace un tiempo vengo escuchando que hay una cosa que llaman tisis…
—En estos tiempos hay que ser muy cuidadoso. Esas enfermedades como la tuberculosis o la peste negra aumentan escandalosamente entre la población.
—Cosas así no existían en la época del shogunato, así que habrá que tener cuidado también con ella.
—¿Habla usted en serio, señora? —preguntó la criada impresionada.
—No sé cómo ha podido resfriarse si casi no sale fuera…
—No. Pero últimamente frecuenta malas compañías —dijo la criada como si estuviera revelando un secreto de Estado.
—¿Mala compañías?
—Sí, señora. Ese gato apestoso de la casa del maestro en la calle principal.
—¿Se refiere a ese profesor que hace esos ruidos horribles por las mañanas?
—El mismo… Ése que cuando se lava la cara por la mañana canta que parece un ganso al que estuvieran estrangulando.
Eso: un ganso ahogándose. Eso es lo que mi amo parecía al levantarse. Hay que decir que cada mañana, cuando mi amo se enjuaga la boca en el cuarto de baño, tiene la fea pero arraigada costumbre de entonar unos extraños gorgoritos, muy desagradables y ciertamente poco ceremoniosos, a la vez que se golpea la garganta con el cepillo de dientes. Si está de mal humor, estoy convencido de que grazna por pura venganza contra el mundo. Si está de buen humor, lo hace incluso más vigorosamente, para mostrar así que su ánimo es exultante. Según su mujer, no fue hasta mudarse a aquella casa cuando adoptó esa costumbre tan molesta. Desde que se instalaron en la casa, no falla un día en que no ensaye sus gorgoritos. Se trata de un hábito exasperante. Nosotros, los gatos, no somos capaces de imaginar qué le lleva a hacer algo así. Pero bueno, lo dejamos pasar. Lo que no pude dejar pasar, desde luego, fue ese calificativo que se me asignó de «gato apestoso». Continué escuchando con disimulo:
—¿Cómo puede hacer algo así? En la época del shogunato incluso un lacayo o un mozo de cuerda sabían cómo comportarse convenientemente. Y es más, en una zona residencial como esta no había nadie a quien se le ocurriera lavarse de esa forma. —La señora estaba un tanto indignada.
—Estoy segura de que a nadie se le ocurría por entonces, señora, tiene razón.
Esta criada era muy influenciable. Y además, tenía tendencia a usar el término «señora» con demasiada discrecionalidad.
—Con un amo como ése, ¿qué se puede esperar del gato? Sólo puede ser un golfo. Así que si se le ocurre volver a meter la nariz por aquí, dele un golpe.
—Tenga por seguro, señora, que le arrearé un buen golpe. Seguro que la pobre Mikeko está enferma por su culpa. No se preocupe, tendrá su escarmiento.
¡Qué falsas eran esas acusaciones! Pero juzgué que de ahora en adelante se volvería realmente peligroso rondar por ahí, así que me marché a casa sin poder ver a Mikeko.
Cuando regresé encontré al maestro en el estudio. Estaba imbuido en algún tipo de escritura con pincel. Si le hubiera dicho lo que se decía de él en la casa de la mujer del arpa japonesa, se habría cogido un enorme berrinche. Pero, como dice la gente, la ignorancia es plácida. Y ahí estaba él, sentado como un poeta místico, gimiendo teatralmente.
En ese preciso momento apareció Meitei, el mismito que un momento antes había declarado en su carta de Año Nuevo que estaría muy ocupado durante una temporada:
—¿Estás componiendo un poema en el Estilo Nuevo, amigo mío? Enséñamelo. Seguramente será interesantísimo.
—Oh, no. Es un fragmento de prosa. Y bastante impresionante, diría yo. Estoy pensando en traducirla —contestó el maestro, imperturbable.
—¿Prosa? ¿Prosa de quién?
—Pues no sé muy bien de quién.
—Ya veo. Umm… Un autor anónimo, eso es. Entre los autores anónimos hay algunos verdaderamente notables. Bien. No hay que despreciarlos. ¿Dónde lo encontraste? Quizás te pueda ayudar.
—El Libro de Lecturas de Segundo… —contestó el maestro haciendo gala de una serenidad imperturbable.
—¿Qué dices del Libro de Lecturas de Segundo? ¿Eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando?
—Lo que tiene que ver es que en el Libro de Lecturas de Segundo es donde aparece la pieza tan bella y delicada que estoy traduciendo.
—¡Deja de decir estupideces! Ah, ya sé… Supongo que se trata de una de tus jugadas. Seguro que querrás vengarte del asunto de las lenguas de pavo…
—Yo no soy un fanfarrón, como tú —repuso el maestro mientras se retorcía el bigote guardando perfectamente la compostura.
—En una ocasión alguien le preguntó al maestro Sanyo si últimamente había leído algo interesante en prosa. Entonces, este famoso erudito de los clásicos chinos respondió: «Bueno. He leído una carta de cobro en la que un mozo de caballos reclama una deuda. Ciertamente es la pieza en prosa que más me ha llamado la atención en los últimos tiempos». Su ojo para lo bello, al contrario de lo que yo me imaginaba, era bastante fino. Lee la pieza si te parece, y yo haré la crítica —dijo Meitei como si él mismo fuera el creador de todas las teorías estéticas.
El maestro comenzó a leer con la misma voz con la que un sacerdote Zen leería un testamento en el templo Daitokuji.[11]
—«Gravitación colosal» —entonó.
—¿Qué diablos quiere decir «gravitación colosal»?
—Es el título.
—Un título extraño. No lo entiendo.
—La idea es que hay un coloso que se llama Gravitación…
—Una idea poco razonable, pero como está en el título, lo dejaré pasar. De acuerdo, sigue con el texto. Tienes buena voz, eso lo hace interesante.
—Está bien. Pero no más interrupciones. —Una vez expuso sus condiciones, el maestro retomó la lectura:
Kate miró por la ventana. Los niños estaban jugando a la pelota. Cada vez que la lanzaban al aire, la pelota subía y subía hacia el cielo, y después de un momento, bajaba. La volvieron a lanzar de nuevo: dos, tres veces. Y por muy alto que la lanzaban, la pelota volvía a caer. Kate se preguntó en voz alta por qué la pelota caía en lugar de subir y subir, hasta alcanzar las nubes. «Es porque hay un gigante que vive en la tierra», contestó su madre. Es el gigante Gravitación. Es tremendamente fuerte. Tira de todas las cosas hacia él. Tira de los edificios hacia la tierra. Si no lo hiciera saldrían volando. Los niños también saldrían volando. ¿No has visto las hojas que caen de los árboles? Eso es porque el gigante las está llamando. Así que la próxima vez que se te caiga un libro al suelo, piensa que es porque el gigante te lo reclama para leerlo.
—¿Eso es todo?
—Sí. ¿No te parece bueno?
—De acuerdo, tú ganas. No esperaba un regalito como éste por lo de las albóndregas.
—Qué regalito ni qué niño muerto. No es un regalito ni nada por el estilo. Lo he traducido porque me parece muy bueno. ¿No te parece bueno?
El maestro clavó su mirada en las gafas doradas de Meitei.
—¡Vaya sorpresa! Pensar que tienes ese talento… ¡Bien, bien! Realmente esta vez me has dejado impresionado. Me quito el sombrero. —Sólo Meitei era capaz de entender lo que estaba diciendo, y hablaba para sí. La situación sobrepasaba al maestro.
—No es mi intención que te quites el sombrero. No lo traduje para impresionarte. Simplemente porque me pareció una pieza interesante.
—En efecto, de lo más interesante. Me rindo. ¡Vaya! Me siento insignificante ante tu logro.
—No tienes por qué. Desde que he abandonado la acuarela, hace ya un tiempo, he decidido que lo mío es escribir.
—Y en comparación con tus acuarelas, que, por cierto, no mostraban el más mínimo sentido de la perspectiva, no apreciaban las diferencias de tono, he de decir que tu escritura es sencillamente espléndida. Estoy verdaderamente sorprendido.
—Esas palabras tuyas de alabanza me hacen sentir bien —dijo el maestro.
En ese momento, hizo su entrada Kangetsu, con su parco saludo habitual:
—Buenas.
—Hola. Acabo de escuchar una excelente frase. El espíritu de las albóndregas ha pasado a mejor vida —dijo Meitei obtusamente y de manera incomprensible.
—¿En serio? —respondió Kangetsu de manera igualmente incomprensible. Sólo el maestro parecía no compartir el sentido del humor reinante.
—Vaya, Kangetsu —dijo—. El otro día vino a verme de tu parte un hombre llamado Ōchi Toito.
—¿De verdad? Es una persona honesta, algo infrecuente en estos tiempos. Pero tiene algo raro… Temía que pudiera causarle alguna molestia. Me insistió tanto en que le permitiera venir a verle…
—No me causó ninguna molestia, no has de preocuparte.
—¿Y no intentó darle explicaciones sobre su nombre durante la visita?
—No. No dijo ni una palabra sobre ello.
—¿No? Pues cada vez que visita a alguien por primera vez tiene la costumbre de empezar a explicar por qué se llama así.
—¿Y alguien tendrá la amabilidad de explicarme qué diablos tiene de particular ese nombre? —exclamó Meitei, que había estado esperando una oportunidad de meter baza.
—Ya saben. Se enfada mucho cuando alguien le llama Coito en lugar de Toito. En fin, cuando leen su nombre a la manera japonesa…
—Qué extraño… —dijo Meitei mientras extraía algo de tabaco de su tabaquera de cuero con ribetes dorados.
—Cuando eso sucede invariablemente remarca que no es Coito, a la manera japonesa, sino Toito, a la china.
—Qué extraño… —repitió Meitei inhalando el tabaco hasta lo que parecía ser lo más profundo de su ser.
—Eso proviene de su pasión por la literatura. Le encanta cómo suena su nombre, está inexplicablemente orgulloso de él. Así que cuando alguien le llama de modo incorrecto se molesta mucho, pues no logra el efecto que él pretende.
—Es realmente extraordinario… —Cada vez más interesado, Meitei extrajo el humo de las profundidades e intentó darle salida a través de sus orificios nasales. Sin embargo, en su largo camino el humo se extravió por algún conducto y se quedó atascado en su esófago. Meitei agarró la pipa con la mano y empezó a toser violentamente.
—Cuando estuvo aquí el otro día, Toito me contó que actuaba en el papel de un barquero en una obra representada por su Sociedad de Lectura, y que un grupo de chicas se había mofado de él —contó el maestro entre risas.
—¡Ah, vaya! Así que se trata de eso —Meitei empezó a dar golpecitos a su pipa contra las rodillas. Aquello ciertamente me ponía en una situación realmente peligrosa. Me aparté un poco de él.
—¡La Sociedad de Lectura! Ahora lo entiendo. El otro día, cuando fuimos a comer las albóndregas, me lo mencionó de pasada. Me dijo que celebrarían su segunda gran representación en breve, y que invitarían a literatos bien conocidos. Por cierto, a mí también me invitó. Cuando le pregunté si intentarían representar de nuevo otro drama de Chikamatsu, me dijo que no, que habían decidido empezar con obras modernas, en concreto con El demonio dorado, de Kōyō Ozaki.[12] Le pregunté qué papel haría y me dijo que el de Omiya. ¡El protagonista, nada menos! Desde luego merecerá la pena ver a Toito en el papel de Omiya. Estoy decidido a asistir, necesita nuestro apoyo.
—Tiene pinta de ser interesante —dijo Kangetsu al tiempo que se reía de una forma enigmática.
—Pero es totalmente sincero y eso le honra. No es cuestión de frivolizar sobre él, como por otro lado hace Meitei.
El maestro se estaba tomando la revancha de una sola vez por lo de Andrea del Sarto, por las lenguas de pavo y por lo de las albóndregas. Meitei fingió no enterarse.
—Bueno, será que yo soy un zurrumbático.
—Pues más o menos —observó el maestro, aunque no acababa de ser consciente del sofisticado método que usaba Meitei para dejarle en evidencia como un gran simplón. No en vano había sido maestro de escuela durante años. Era muy hábil dando evasivas, y su amplia experiencia en el mundo de la enseñanza le era de mucha utilidad en los momentos más inoportunos.
—¿Qué es un zurrumbático? —preguntó Kangetsu.
El maestro miró hacia la alcoba y esquivó la pregunta diciendo:
—Esos narcisos de ahí son bonitos. Y mira que están durando. Los traje el otro día, por Año Nuevo, cuando regresaba del baño público.
—Eso me recuerda lo que me pasó a finales de año. A fe que fue una de las más extraordinarias experiencias que he tenido en mi vida —dijo Meitei mientras volteaba la pipa.
—Cuéntala. —El maestro, confiado en que había dejado liquidado el asunto del zurrumbático, hizo una mueca de alivio. Entonces Meitei empezó a narrar esa anécdota que él consideraba tan extraordinaria.
—Si no recuerdo mal ocurrió el 27 de diciembre. Toito me avisó de que le gustaría venir a visitarme para consultarme algunas cuestiones literarias. Le estuve esperando toda la mañana, pero se retrasaba. Almorcé y me senté junto al brasero a leer los textos cómicos de Barry Pain,[13] cuando de pronto llegó una carta de mi madre, que vive en Shizuoka. Como todas las madres, piensa que todavía soy un crío; no para de darme todo tipo de consejos: que si no debo andar por ahí de noche porque hace mucho frío, que si no debo bañarme si la habitación no está caldeada o me moriré de un resfriado… Le debemos tanto a nuestros padres… ¿Quién sino ellos pensaría en nosotros con tal desinterés y entrega? La verdad es que yo me tomo las cosas que me dice bastante a la ligera, pero esta vez la lectura de su carta me afectó profundamente. Me arrepentí de llevar una vida tan irresponsable, y de estar tirándola por la borda. Pensé que mi familia se merecía el honor de que yo escribiera una obra maestra de la literatura, o algo por el estilo. Me propuse lograr, antes de que mi madre muriera, que el nombre de Meitei fuese reconocido como el de uno de los maestros literarios de la época Meiji. Continué con la lectura de la carta: «Eres muy afortunado», me decía. «Mientras tantos jóvenes de tu edad sufren las penalidades de la guerra contra Rusia, tú andas por ahí divirtiéndote lo mismo para el final del año que para el principio del nuevo.» En realidad, queridos amigos, no soy tan dichoso como piensa mi madre. Pero lo cierto es que la carta incluía un listado de los nombres de mis compañeros de clase caídos en combate. Eso me hizo pensar que el mundo era horrible y la vida humana fútil. Mi madre terminaba su carta diciendo: «Como ya estoy muy mayor, es muy posible que este sea mi último Año Nuevo…». Como os podréis imaginar esa afirmación me deprimió profundamente. Estaba ansioso por que Toito llegase cuanto antes, pero no acababa de venir. Y ya era casi la hora de cenar. Pensé en contestar a mi madre, así que rellené un papel con una docena de líneas. Cierto es que la carta de mi madre era mucho más extensa que la mía, pero yo nunca he sido capaz de explayarme por escrito, así que suelo despacharme normalmente con unas pocas frases. Como había estado sentado todo el día, empecé a sentir el estómago revuelto y pesado. Si Toito venía, que me esperase. Salí a dar un paseo, y así de paso me acercaría hasta el buzón.
»Ocurrió que en lugar de ir por Fujimicho, que suele ser mi camino habitual, y embebido como estaba en mis pensamientos, fui sin saberlo por el camino de Dotesanbanchō, ya sabéis, el del tercer dique. Estaba algo nublado y soplaba un fuerte viento. Hacía un frío terrible. Un tren que venía de Kagurazaka pasó pitando por la parte baja de la ribera. Me sentí muy solo. El fin de año, todos esos caídos en el campo de batalla, la vejez, la inseguridad de la vida… Un montón de pensamientos se me agolparon de repente en la cabeza. A veces hablamos de suicidio. Pero es en ocasiones como ésta cuando uno se siente tentado de acabar con su vida realmente. En esas estaba yo, absorto en mis elucubraciones, cuando de repente alcé mi mirada, y lo vi ante mí, en la parte alta de la ribera. Era el pino. El auténtico y genuino pino.
—¿El auténtico y genuino pino? —preguntó el maestro.
—El pino de los ahorcados —explicó Meitei.
—¿No estaba ese pino de los ahorcados en Kōnodai? —preguntó Kangestsu.
—¡El pino de Kōnodai es para colgar campanas! El pino de Dotesanbanchō, al que me refiero yo, ése es para los ahorcados. La razón por la que tiene ese nombre se debe a una antigua leyenda que dice que todos aquellos que se ponen debajo de él, sienten al momento la tentación de colgarse. A pesar de que por allí hay una docena de pinos, es en ése en concreto donde siempre encuentran un cuerpo balanceándose. Os puedo asegurar que todos los años suelen ahorcarse en él dos o tres personas. De hecho, sería impensable ir hasta allí y luego ahorcarse en otro pino. Y en esas estaba, subyugado por la visión del árbol, me di cuenta de que una de las ramas se descolgaba muy convenientemente hacia el pavimento. ¡Qué rama tan tentadora! Sería una lástima dejarla así, sin hacer nada. Un cuerpo debía colgar de ella. Por desgracia no había nadie más en los alrededores. ¿Debía colgarme yo? No, no… Si me colgaba, perdería mi vida. Demasiado peligroso. Una vez escuché una historia que hablaba de los antiguos griegos. Daban banquetes y organizaban demostraciones sobre cómo ahorcarse convenientemente y sin peligro. Un hombre se subía a un taburete y otro le pasaba una cuerda con un nudo corredizo por el cuello. Entonces, venía otro y retiraba el taburete y con el peso del cuerpo, el nudo corredizo se aflojaba sin causarle daño. Si esa historia era cierta, no había motivo para estar asustado. Pensé que podría intentarlo yo mismo, así que posé la mano en la rama y comprobé que se balanceaba de una forma bastante apropiada. En efecto, la manera en que se balanceaba resultaba muy estética. Me sentí muy feliz imaginándome a mí mismo colgando de la rama, y pensé que al menos debía intentarlo. Pero de pronto me di cuenta de que Toito estaría esperándome. Volvería a casa para mantener con Toito la conversación pendiente, y después me acercaría otra vez hasta allí. Así que tomé el camino de vuelta a mi casa.
—¡Ah, vaya! ¿Y ese es el final feliz de tu historia? —preguntó el maestro.
—Muy interesante —dijo Kangetsu sonriendo.
—Cuando llegué a casa, vi que Toito no había venido. En su lugar encontré una nota en la que decía que un suceso inesperado le impedía acudir a nuestra cita. Añadía que intentaría encontrar el momento para venir a visitarme pronto. Me sentí aliviado y feliz. Ahora podía volver al pino y colgarme sin más pronunciamientos. No tenía excusa. Salí corriendo hacia el lugar donde estaba el pino y entonces…
Se detuvo con un aire despreocupado y miró fijamente al maestro y a Kangetsu.
—¿Y entonces qué pasó? —preguntó impaciente el maestro.
—Hemos llegado al clímax de la historia —dijo Kangetsu mientras retorcía los hilos de su abrigo.
—Entonces vi que alguien se me había adelantado y se había colgado antes que yo. Sentí que, por unos segundos, probablemente había perdido mi oportunidad. Ahora veo que en aquellos momentos había estado en manos del dios de la muerte. William James, ese eminente filósofo, no hubiera dudado en explicar que la región de la muerte en mi inconsciente y el mundo real en el que, de hecho, existo, debieron interactuar de acuerdo a algún tipo de ley de causa y efecto. Realmente fue algo extraordinario, ¿no creéis?
El maestro debió de pensar que le habían vuelto a tomar el pelo y se limitó a guardar silencio mientras masticaba incoherentemente un trozo de pastel con mermelada de judías. Kangetsu removía con cuidado las cenizas del brasero con la cabeza inclinada hacia abajo y sonreía. De pronto, comenzó a hablar en un tono muy tranquilo:
—Es una cosa tan rara, que me parece increíble. Sin embargo yo tuve recientemente una experiencia parecida, así que le creo, sin lugar a dudas.
—¿Qué? ¿Tú también tenías ganas de ahorcarte?
—No, mi historia no va sobre ahorcados. Pero es de lo más extraña, porque tuvo lugar a finales de año, en los mismos días en que ocurrió la anécdota que acaba de narrar Meitei.
—Interesante… —respondió éste llevándose un trozo de pastel a la boca.
—Ese día hubo una fiesta de fin de año y con tal motivo se celebró un concierto en la casa de un amigo mío en Mukōjima. Y allí acudí yo con mi violín. Fue una gran fiesta, habría quince o dieciséis mujeres solteras, y también casadas. Estaba todo tan perfectamente organizado que tengo la impresión de que fue la mejor fiesta a la que había asistido en los últimos tiempos. Cuando acabó la cena y el concierto, nos quedamos hablando hasta bien entrada la noche. Me disponía a marcharme cuando se me acercó la mujer de un doctor y me susurró que se había enterado de que una señorita a la que yo conocía había enfermado. El hecho es que unos días antes, cuando vi por última vez a esa señorita, su salud era completamente normal, así que me sorprendió bastante recibir esa mala noticia. Cuando le pedí más detalles me enteré de que la misma tarde que estuvimos juntos se empezó a sentir mal, y cayó en la cama con fiebre. Según parece por causa de su delirio febril, hablaba sin parar y decía cosas sin sentido, y entre todas ellas no paraba de repetir mi nombre.
Ni el maestro ni Meitei se atrevieron a hacer el más mínimo comentario irónico. Escuchaban en silencio.
—Llamaron a un médico para que la examinara y el diagnóstico fue desconcertante: se trataba de una enfermedad desconocida. La fiebre le estaba afectando al cerebro y su vida corría un grave riesgo a menos que los somníferos que le iba a administrar surtieran el efecto deseado. Tan pronto como me enteré de todos los detalles empecé a sentirme muy mal, como si estuviera en medio de una pesadilla, como si el aire que me rodeaba se me hubiera solidificado alrededor del cuerpo. En el camino de vuelta a casa no me podía quitar su imagen de la cabeza: la preciosa señorita, tan sana, tan guapa y esbelta…
—Un momento, por favor. Has mencionado dos veces ya a esa señorita. Si no tienes inconveniente, nos gustaría saber su nombre, ¿es posible? —preguntó Meitei, y luego miró al maestro para confirmar su interés. Pero éste sólo respondió con un evasivo «Humm».
—No. No les diré su nombre puesto que eso podría comprometerla —contestó Kangetsu.
—Entonces, ¿va a seguir contando su historia en unos términos tan vagos, ambiguos y poco comprometedores? —insistió Meitei.
—No deberían burlarse. Es una historia seria. En todo caso, pensar en esa joven sufriendo de esa manera me provocaba mucho dolor y me hacía pensar todo el tiempo en lo efímero de la vida. Me sentía muy abatido como si todo rastro de vitalidad hubiera abandonado mi cuerpo. Fui por ahí dando tumbos hasta que llegué al puente de Azuma. Me apoyé en el pretil y miré hacia abajo, hacia las negras aguas, no sé si de marea baja o alta, que parecían estar coagulándose bajo mis pies, y que apenas se movían. Un rickshaw que venía de Hanakawado pasó junto a mí. Miré su lamparilla y observé como cada vez se hacía más pequeña hasta llegar a desaparecer a la altura de la fábrica de cervezas Sapporo. Miré otra vez al agua. En ese momento escuché una voz que desde la corriente parecía pronunciar mi nombre. Que alguien me estuviera llamando a esas horas de la noche y en ese lugar era algo harto improbable. Me preguntaba quién podría ser. Miré de nuevo en dirección al agua pero no pude ver nada en la oscuridad. Pensaba que había sido mi imaginación y decidí volverme a casa, pero, de pronto, la voz volvió a llamarme por mi nombre. Me quedé quieto como una estatua y agucé el oído. Cuando escuché la voz por tercera vez noté que las piernas me empezaban a temblar a pesar de que estaba bien agarrado al pretil. La voz parecía venir de muy lejos, como del fondo del río y, sin duda, era la voz de la señorita. Le respondí con un «sí» tan fuerte que rebotó contra las aguas y el eco me devolvió mi propia voz. Sorprendido, me di la vuelta y eché un vistazo a mi alrededor. No había nadie, ni un perro vagabundo, ni siquiera había luna en el cielo. En ese preciso momento sentí el impulso de sumergirme en las negras aguas del río. Una vez más la voz de la señorita me taladró los oídos y esta vez sonaba como si estuviera pidiéndome ayuda, en medio de un gran sufrimiento. Grité «voy» desde el pretil y miré hacia las oscuras profundidades. La voz surgía con fuerza del propio seno de las olas. Pensaba que el origen de aquel lamento debía de estar en el agua, justo debajo de mí y trepé hasta ponerme de pie sobre el pretil. Estaba decidido a saltar si la voz me volvía a llamar. Y, efectivamente, una vez más su rumor llegó hasta mis oídos. Ahora es el momento, pensé, y salté cerrando los ojos con fuerza. Me dejé caer a plomo.
—¿Así que finalmente te tiraste? —preguntó el maestro sorprendido.
—Nunca pensé que llegarías tan lejos… —dijo Meitei mientras se rascaba la punta de la nariz.
—Tras el salto me quedé inconsciente y durante unos instantes me pareció estar viviendo en un sueño. Pero de pronto me desperté, sentí frío y me di cuenta de que no estaba mojado ni había tragado agua. Estaba seguro de haberme sumergido. ¡Qué extraño! Me daba cuenta de que algo raro había pasado y al darme la vuelta me llevé una gran sorpresa. Quería saltar al agua, pero extrañamente estaba allí, en medio de la calzada. Me sentí fatal. Por equivocación había saltado hacia atrás en lugar de hacerlo hacia delante. Así que, apesadumbrado, comprendí que había perdido mi ocasión de responder a aquella voz que me convocaba.
Mientra hablaba, Kangetsu jugueteaba sin parar con el cordón de su haori de una manera un tanto irritante.
—¡Ja, ja, ja! Qué cosa tan cómica. ¡Saltaste hacia atrás! Es extraño que tu experiencia se parezca tanto a la mía. Esto también se podría utilizar en apoyo de las teorías de William James. Si, al hilo de estas dos anécdotas, escribieses un artículo titulado «La respuesta humana», todo el mundillo literario se quedaría boquiabierto. Pero dinos, ¿qué pasó finalmente con la señorita? —preguntó Meitei.
—Cuando unos días más tarde pasé por su casa, estaba jugando al bádminton con su criada, así que supongo que se habría recobrado totalmente de su dolencia.
El maestro había permanecido todo el tiempo en silencio, pero finalmente se decidió a hablar. Adoptando un tono de innecesaria rivalidad dijo:
—Yo también tengo una historia.
—¿Qué tienes qué? —replicó Meitei sorprendido por el hecho de que alguien tan insulso como el maestro también tuviera experiencias que relatar.
—También tuvo lugar a finales de año.
—¡Vaya coincidencia! También a finales de año, mira qué casualidad —señaló con sorna Kangetsu. Estaba comiendo pastel de judías y un trozo se le había quedado adherido en el hueco que dejaba su diente roto.
—Y seguro que tuvo lugar el mismo día y en el mismo momento… —añadió Meitei.
—No. La fecha es otra. Debió de ocurrir alrededor del día veinte. Mi mujer me había pedido unos días antes que la llevara al teatro como regalo de Año Nuevo. No podía negarme, naturalmente, y le pregunté por el programa. Miró el periódico y vio que aquel día representaban Unagidani.[14] «Mejor no vamos hoy. No me gusta esa obra», le dije. Así que ese día no fuimos. Al día siguiente mi mujer vino de nuevo con el periódico y dijo: «Hoy representan El hombre mono de Horikawa, esa seguro que te apetece». Pero yo le dije: «Mejor no. Creo que esa obra es muy frívola. Y además, se representa sólo con el shamisen. No me apetece tirarme toda la tarde escuchando una mandolina. Para mí no tiene sentido». Mi mujer se marchó entonces. Se la veía bastante decepcionada. Al día siguiente volvió a insistir: «Querido, en el programa de hoy está prevista la representación de El templo de los treinta y tres pilares. Seguro que te parecerá tan poco conveniente, o tan poco interesante como todas las demás. Pero se trata de mí, así que al menos deberías ser capaz de acompañarme». Le respondí: «Si quieres ir tan desesperadamente, no te preocupes, iremos. Pero como la obra se ha anunciado en todas partes y no hemos reservado con antelación, es probable que el teatro esté lleno y no sea posible entrar. Para empezar, y con el fin de lograr el objetivo deseado, creo que es necesario establecer un procedimiento de actuación. Hay que ir a la sala de té del teatro y negociar la reserva de un par de asientos. Si no lo haces así, es virtualmente imposible ir al teatro en esta ciudad. No puedes saltarte alegremente el método, así de simple. Así que lo siento, querida, pero hoy tampoco podemos ir». Mi mujer me miró iracunda: «Vaya. Así que como sólo soy una mujer, y debo de ser tonta, además, crees que no seré capaz de comprender lo complicado que es adquirir una entrada para el teatro. Pero has de saber que la madre de Ohara y Kimiyo Suzuki han conseguido entrada sin todas esas formalidades de las que tú hablas, y les ha resultado bastante fácil. Tú eres un maestro de escuela y seguro que no tienes que complicar las cosas hasta ese extremo sólo por ir al teatro. ¡Eres sencillamente insoportable…!», y rompió a llorar. Me rendí: «De acuerdo. Iremos al teatro, aunque luego no me eches la culpa cuando no podamos entrar. Cenaremos pronto y cogeremos el tranvía». De pronto, se animó: «De acuerdo, pero si vamos tenemos que llegar antes de las cuatro. No podemos entretenernos». Cuando le pregunté por qué teníamos que estar allí antes de las cuatro, me dijo que así se lo había dicho Kimiyo. Si llegábamos más tarde era muy probable que los asientos estuvieran ya ocupados. Yo insistí: «O sea, que si llegamos después de las cuatro ya no habrá asientos». «No podemos llegar tarde», zanjó ella. Fue entonces cuando empezaron los escalofríos.
—¿Escalofríos? ¿Su mujer empezó a sentir escalofríos? —preguntó Kangestsu, alarmado.
—No, imbécil. Mi mujer no. Ella estaba tremendamente contenta. Fui yo quien empezó a sentirse como un balón hinchado. Casi no podía moverme.
—Una enfermedad súbita —señaló Meitei.
—Es terrible. ¿Qué podía hacer? Quería satisfacer los deseos de mi mujer. Era lo único que me había pedido en todo el año. Yo no hacía más que reprenderla, despreciarla con mis silencios, o enfadarme con ella por los gastos de la casa, o insistirla en que tuviera más cuidado en la educación de las niñas. Hasta ese día nunca la había recompensado por todos sus esfuerzos en la vida doméstica. Pero en ese momento, por suerte, tenía tiempo y dinero para que pudiéramos darnos un capricho. Podía sacarla de vez en cuando por ahí. Quería hacer feliz a mi mujer. Pero cuanto más me convencía de que debíamos salir, más escalofríos me entraban. No podía ni siquiera dar un paso para llegar a la escalera de casa. ¡Como para pensar en subir al tranvía! Cuanta más pena sentía por ella, más aumentaban los escalofríos y peor me encontraba. Pensé que si llamaba al médico y me recetaba algún medicamento, quizás podría recuperarme antes de las cuatro. Lo hablé con mi mujer y mandamos a buscar al doctor Amaki. Por desgracia, había estado de guardia nocturna en el hospital de la universidad y todavía no había vuelto. Sin embargo, nos aseguraron que sobre las dos estaría de vuelta y tan pronto como llegase, vendría a casa a visitarme. ¡Qué molestia! Si al menos hubiera podido tomar algún tipo de sedante, seguramente me habría curado antes de las cuatro. Pero cuando las cosas se ponen feas, nada sale como debería. Y allí estaba yo, postrado, enfermo, justo en el preciso momento en que me había decidido a hacer feliz a mi mujer y compartir con ella mi alegría. Parecía que, lamentablemente, no podría cumplir sus expectativas. Mi mujer me miró con cara de reproche y me preguntó si realmente quería ir al teatro. «Iré. Seguro que iré, no te preocupes. Estoy seguro de que a las cuatro ya estaré bien. Lávate, ponte tus mejores galas y espérame». Los escalofríos se recrudecieron. Cada vez estaba más mareado. Aquello iba de mal en peor. A menos que me recuperase para las cuatro y cumpliese la promesa dada, no sabía qué podía pasar con mi mujer. Ya sabéis el carácter que tiene. Mal asunto. ¿Qué podía hacer? Estaba seguro de que ocurriría lo peor, y empecé a pensar en mi deber de marido para explicar a mi mujer, ahora que todavía estaba en plena posesión de mis facultades mentales, las pavorosas verdades concernientes a la mortalidad y a las vicisitudes de la vida. Por si sucedía lo peor, ella debía estar preparada para superar el trance y sobreponerse a su aflicción. La llamé inmediatamente a mi estudio y le dije: «Querida, a pesar de que seas una mujer, y de que seas tan simple, quiero compartir contigo un refrán que suelen repetir en occidente en situaciones de aflicción como ésta: Many a slip twist the cup and the lip».[15] Se puso furiosa. «¿Cómo pretendes que entienda lo que dices si sabes perfectamente que no hablo ni una palabra de inglés? Tú lo que estás intentando es volverme loca. Vale, no hablo inglés. Pero si tanto te gusta ese idioma, ¿por qué diablos no te has casado con una de esas chicas de la Escuela Cristiana? Nunca he conocido a nadie, a nadie tan cruel como tú». A la vista de aquella reacción tan extemporánea, mis amables sentimientos, mi ansiedad de marido que lo único que quiere es preparar a su esposa para lo peor, se vinieron abajo. Me gustaría que entendieseis que no utilicé el inglés con malicia. Las palabras salieron solas de mis labios, como una muestra de amor a mi mujer. Por tanto, su errónea interpretación de los motivos que me impulsaban a hablarle así, hizo que me embargara un sentimiento de desamparo. Además, tenía la mente confusa por culpa de los escalofríos y del mareo, y estaba destrozado por los esfuerzos de intentar explicarle la verdad sobre la muerte y la naturaleza de las vicisitudes de la vida. Esa fue la razón por la cual, de manera inconsciente y olvidando que mi mujer no hablaba inglés, le solté aquel refrán para darme cuenta, casi inmediatamente, de que me había equivocado. Fue culpa mía, lo reconozco. Como resultado de mi error, los escalofríos intensificaron su violencia y el mareo aumentó de manera vertiginosa. Mi mujer siguió mis indicaciones y fue al cuarto de baño a arreglarse. Se puso su mejor kimono, que tenía guardado primorosamente en el armario. Su actitud evidenciaba que estaba lista para salir, así que sólo quedaba que yo lo estuviese también. Empecé a sudar copiosamente. Miré el reloj deseando que apareciese el doctor Amaki. Vi que eran las tres en punto. Sólo faltaba una hora para que nos tuviéramos que ir. Mi mujer abrió las puertas correderas del estudio y preguntó si nos podíamos ir ya. Puede parecer tonto que uno diga esto de su propia mujer, pero en ese momento me pareció una belleza. Su piel, lavada con jabón, brillaba en maravilloso contraste con la oscuridad de su kimono. Su cara refulgía tanto interna como externamente, debido en parte a la acción del jabón, y en parte a la ilusión que tenía por ver a su compañía teatral favorita. Pensé que debía ir pasara lo que pasara para satisfacerla. «Está bien, quizás deba hacer ese terrible esfuerzo y salir», pensaba mientras encendía un cigarro. En estas llegó el doctor Amaki. ¡Estupendo! Cuando uno se lo propone, las cosas se enderezan. El doctor me hizo un examen en profundidad. Observó mi lengua, me tomó el pulso, golpeó mi pecho y mi espalda, me dio la vuelta a los párpados, me palpó el cráneo y, finalmente, se quedó pensativo durante un instante. Le dije: «Me da la impresión de que es algo malo», pero él contestó: «No creo que sea nada serio». «Imagino que no pasará nada porque salga un rato», sugirió mi mujer. «Déjeme ver…», el doctor Amaki volvió a sumergirse en las profundidades de su pensamiento sólo para volver y decir: «Bueno. Si no se siente mal…». «Pero es que me siento fatal», repliqué. «En ese caso le daré un sedante y un jarabe», dijo. «¡Oh, sí, por favor! Se trata de algo grave, ¿verdad doctor?», insistí. «No, no. Para nada. No hay nada de qué preocuparse. No debe ponerse nervioso». Y dicho esto se marchó. Ya eran las tres y media. Enviamos a la criada a por las medicinas. De acuerdo con las instrucciones de mi mujer no sólo debía correr mientras iba a la farmacia, sino que debía volver a casa volando. Ya eran las cuatro menos cuarto. Eso significaba que sólo quedaban quince minutos para nuestra partida. De pronto empecé a sentirme peor. Sucedió de forma totalmente repentina. Mi mujer disolvió la medicina en una taza y la puso delante de mí, pero tan pronto como pretendía tomarla, noté que algo extraño se revolvía en mis entrañas. «Vamos, bébetelo. Rápido», me urgía mi mujer. En efecto, debía tomármelo rápido y salir igual de rápido. Reuniendo todo mi coraje, me acerqué la taza a los labios e intenté beber, pero de pronto un enorme retortijón separó la medicina de mí. En este proceso de acercarme la taza para beber y verme forzado a desistir una y otra vez, dieron las cuatro en punto. No podía demorarme más y levanté la taza una última vez. Sabéis, en ese momento sucedió algo verdaderamente extraño. Diría que una de las cosas más inexplicables de mi vida. Tan pronto como sonó la cuarta campanada del reloj, la dolencia desapareció y pude al fin tomarme la medicina sin mayor problema. Y alrededor de las cuatro y diez los escalofríos y el mareo desaparecieron. Aquí debo añadir que fue en ese momento cuando me di cuenta del gran científico que tenemos en el doctor Amaki. Hasta ese momento había pensado que la enfermedad duraría días, pero para mi sorpresa me di cuenta de me había curado totalmente.
—¿Y al final fuisteis al teatro? —preguntó Meitei con cara de no pillar del todo el hilo de la historia.
—Queríamos haber ido, pero ya sabéis: mi mujer decía que ya eran las cuatro, y que cualquiera encontraba sitio libre a aquellas horas. ¿Qué otra cosa podíamos hacer? Al final nos quedamos en casa. Si el doctor Amaki hubiese venido sólo quince minutos antes, podría haber mantenido mi promesa. ¡Fue justo por quince minutos! Estaba angustiado. Incluso ahora, cuando pienso en lo estrecho de aquel margen de tiempo, vuelvo a angustiarme sin remisión.
El maestro una vez concluyó su mezquina historia, se las arregló para aparentar ser una persona que había cumplido con su obligación. Me imagino que en el fondo nada le diferenciaba de los otros dos.
—¡Qué lástima! —dijo Kangetsu, sonriendo. Pudimos vislumbrar su diente roto.
Meitei, por su parte, dijo con una falsa ingenuidad:
—Oh, vaya. Tu mujer estará feliz de tener un marido tan considerado y entregado como tú.
Tras las puertas correderas de papel se pudo escuchar a la mujer del maestro como si se estuviera aclarando la garganta.
Escuché tranquilamente las historias sucesivas de estos tres individuos, pero éstas ni me divirtieron ni me entristecieron. Sólo puedo llegar a la conclusión de que los seres humanos no valen para nada, excepto para el uso estruendoso que hacen de su boca con el fin único y exclusivo de matar el tiempo, contando historias sin gracia y riéndose de cosas que no son divertidas. Sé desde hace mucho del egoísmo y de la estrechez de miras del maestro, pero como normalmente tiene bien poco que decir, y la mitad de lo que dice no lo entiendo, tendía a disculparle. Sentía cierta precaución, cierto miedo, incluso algo de respeto hacia él, por su naturaleza inescrutable. Pero una vez escuché su historia, todas mis incertidumbres desaparecieron de golpe para convertirse en simple desprecio. ¿Por qué no podía escuchar las historias de los otros dos en silencio? ¿Qué buen propósito le podía haber llevado a contar una historia tan lamentable como esa sino el único afán de competir con sus invitados? Me pregunto si en sus portentosos escritos, Epicteto abogaba por algún tipo de acción. En resumen, el maestro, Kangetsu y Meitei son más bien como tres eremitas en un reino de paz. Han adoptado una actitud de indiferencia ante la vida, manteniéndose al margen de la gente, apartados de todo como serpientes en su nido, pero en realidad les mueven las mismas ambiciones mundanas que a todo el mundo. La necesidad de competir y la ansiedad por ganar se atisban en sus conversaciones diarias, y sólo un pelo les separa de los Filisteos, que dedicaban sus vidas a denunciar a todo el mundo sin excepción. Son animales del mismo pelaje, reconozcámoslo. Lo que, desde el humilde punto de vista de un felino, es algo de lo más despreciable. Lo único que los redime mínimamente es que su discurso e inventiva son menos aburridos que los de otras criaturas menos sutiles.
Estaba yo meditando sobre la verdadera naturaleza de la raza humana cuando sentí de pronto que la conversación de esos tres especímenes se me hacía insoportablemente aburrida, así que decidí salir a dar una vuelta por el jardín de la señora del arpa japonesa a ver si me enteraba del estado de salud de Mikeko. Era ya el 10 de enero, y habían quitado la decoración de los pinos. Desde lo alto de un cielo límpido brillaba un sol primaveral que iluminaba tierras y mares, y que hacía que incluso los pequeños jardines pareciesen mucho más vivos que tan sólo unos días antes. Había un cojín en la galería de la casa de Mikeko; las puertas correderas estaban cerradas y no se veía a nadie. Probablemente la señora se habría marchado al baño público. No me preocupaba lo más mínimo si la señora había salido o si estaba en casa, pero sí me preocupaba, y mucho, de la salud de Mikeko. Como no se veía un alma, salté a la galería con mis patas llenas de barro y me tumbé en el cojín. Me pareció comodísimo. Me entró una modorra considerable y poco a poco me fui quedando dormido. De pronto escuché unas voces tras las puertas de papel:
—¿Qué tal? ¿Ya está hecho?
La mujer del arpa japonesa había vuelto a casa.
—He tardado un poco. Fui al templo y ya lo tenían listo.
—A ver, déjame verlo. ¡Es precioso y está muy bien terminado! Con esto Mikeko seguro que descansará en paz ¿Estás segura de que el dorado no se echará a perder?
—Sí. Me he asegurado de ello. Me han dicho que como han utilizado materiales de la mejor calidad, durará más que la mayoría de las tablillas funerarias. Dijeron también que darían una última mano para que el ideograma «honor» en el nombre póstumo de Mikeko quedara escrito en cursiva.
—¿De verdad? Bueno. Pues coloquemos la tablilla en el altar familiar y hagamos la ofrenda de incienso.
Me estremecí. ¿Le había pasado algo a Mikeko? Igual había oído algo mal, así que me puse de pie sobre el cojín y escuché un tintineo familiar: ¡Ting! Luego se escuchó una invocación: «Amén Myouyoshinnyo, sálvanos Buda misericordioso y que descanse en paz». ¡Era la voz de la señora!
—Ahora reza tú también por ella.
De nuevo un ¡ting! y un Amén con la voz de la criada. Mi corazón empezó a latir violentamente. En un momento me sentí como un gato de madera; apenas podía ni pestañear.
—Una desgracia… Y pensar que en principio no era más que un resfriado…
—Quizás, si el doctor Amaki le hubiera dado algún medicamento, aún estaría entre nosotros.
—De hecho, es culpa del doctor Amaki. No prestó ninguna atención a Mikeko.
—No debes hablar así de la gente. Después de todo, a cada uno nos llegará la hora en cualquier momento…
Parecía que ese reputado doctor Amaki no sólo atendía humanos, sino que también se había hecho cargo de Mikeko.
—Una vez que todo ha terminado, yo creo que la culpa fue de ese gato callejero, ya sabes, el del maestro. La sacaba a la calle demasiado a menudo.
—Sí, ese bruto no le hizo ningún bien a Mikeko.
Me hubiera gustado excusarme, pero me daba cuenta que en este momento me convenía más ser paciente. Me contuve y seguí escuchando. Se produjo una pausa en la conversación.
—La vida no siempre discurre por donde uno quiere. Una preciosa gata como Mikeko muere en plena juventud, mientras un gato callejero como ése sigue por ahí sano y salvo, y haciendo maldades…
—Así es, en efecto, señora. Si uno buscara una persona tan encantadora como Mikeko no la encontraría ni con lupa.
La criada no dijo «otro gato», dijo «otra persona». Parece que la criada pensaba que gatos y humanos eran de la misma especie, lo cual no me extrañaba en absoluto. No había más que mirar la cara que tenía ella.
—Si en lugar de nuestra preciosa Mikeko…
—…se hubiera muerto ese salvaje gato callejero del profesor… ¡Ay! La vida habría sido más justa, señora.
Si todo hubiera ido tan bien como ellas deseaban, yo me habría encontrado en grandes dificultades, de eso estoy seguro. Como nunca he estado muerto no puedo decir si me habría gustado o no la experiencia. El otro día, por ejemplo, amaneció con un frío bastante desagradable, así que me acurruqué en el recipiente donde se colocan las brasas mientras aún conservaban su calor. La criada no se dio cuenta de que estaba allí y le colocó la tapa al recipiente. Escapé de milagro. Me estremezco sólo de pensar la agonía que habría sufrido. Shirokun, mi amiga la gata blanca, que vive enfrente, asegura que si esa agonía dura apenas unos instantes más, uno muere sin remisión. No me quejaría si hubiera muerto yo, en lugar de Mikeko, pero si para ello es imprescindible pasar por una agonía semejante, honestamente, no me preocupa mucho quedarme como estoy.
—A pesar de ser una gata ha tenido un digno funeral como Dios manda, oficiado por un monje. Y ahora ya tiene su propio nombre póstumo. No creo que ella pudiera esperar nada más por nuestra parte.
—Por supuesto que no, señora. De hecho, ha sido bendecida tres veces. La única pega que yo le pondría es que la lectura de los sutras del funeral no ha sido todo lo solemne que era de esperar.
—En efecto. Y creo que la ceremonia ha sido demasiado corta. Pero cuando se lo dije al monje ese del templo Gekkei, me contestó que había cumplido con los preceptos necesarios para asegurar la entrada de un gato en el paraíso.
—¡Madre mía! ¿Y si el gato en cuestión hubiera sido ese gato callejero que llevó a Mikeko a la tumba?
Ya he señalado en varias ocasiones que aún no tengo un nombre, pero esa mujer sigue refiriéndose a mí como «callejero». Razón de más para pensar que se trata de una criatura de lo más necia.
—Un ser tan pecaminoso, señora, no merece descansar en paz. Sin embargo, cuántos textos edificantes se han leído para salvar almas tan puras como la de Mikeko…
No tengo ni idea de cuántos cientos de veces más fui estigmatizado como gato callejero aquella tarde. Decidí dejar de escuchar aquel parloteo interminable, abandoné el cojín y salté al corredor. Agité mi cuerpo de la cola al hocico, y al tiempo encrespé cada uno de mis ochenta y ocho mil ochocientos ochenta y ocho pelos, todos a la vez. Desde aquel día no he vuelto a aventurarme por la casa de la mujer del arpa japonesa. No hay duda de que el monje del templo de Gekkei leerá ahora sutras de inadecuada solemnidad en ayuda de la señora.
Desde hace algún tiempo he notado que no tengo ni fuerzas para salir a la calle. Por alguna razón la vida me parece en extremo fatigosa. Me he hecho un gato tan indolente como indolente es el maestro, sólo que él es un vulgar humano, y eso juega en su contra a ojos del mundo. Es ahora cuando empiezo a entender que es natural que la gente piense que el maestro se ha recluido en su estudio por razón de algún amor fracasado. Como nunca he cazado ninguna rata, Osan no deja de proponer mi expulsión inmediata de la casa. Pero el maestro sabe que no soy un gato vulgar y corriente, y esa es la razón por la que me permite continuar con mi vida ociosa. Por esa comprensión suya, me siento muy agradecido. Es más, aprovecho cualquier oportunidad para mostrarle mi respeto por su gran perspicacia. Tampoco me enfado especialmente con Osan por lo mal que me trata, pues la pobre es tan corta de raciocinio que no entiende por qué soy como soy. Pero ya veréis cuando llegue el día en que venga a esculpirme para el frontispicio de un templo algún maestro tipo Hidari Jingorō, el autor de la escultura del Gato Durmiente del templo de Nikkō;[16] o bien el equivalente japonés del famoso retratista de gatos francés Steinlen,[17] que venga a inmortalizarme en un lienzo. Será ese día cuando estos pobres seres miopes se arrepientan de su falta de visión y empiecen a confiar en mí de veras.
[1]La Guerra Ruso-Japonesa, que abarcó de febrero de 1904 al 5 de septiembre de 1905, y de cuyos ecos está repleta esta novela, fue un conflicto surgido de las ambiciones imperialistas rivales de la Rusia Imperial y el Japón en Manchuria y Corea. La guerra concluyó con la victoria nipona. El oso simboliza a Rusia.
[2]El haori (abrigo corto) es un tipo de kimono que se suele utilizar desde el otoño hasta principios de primavera. Suele ser de seda y se utiliza para mantener limpio el kimono.
[3]Lushun es el nombre japonés para la ciudad de Port Arthur, situada en el extremo sur de la punta de la península de Liaodong. Objeto del deseo en la Guerra Ruso-Japonesa, cayó en manos niponas el 2 de enero de 1905.
[4]Thomas Gray (1716–1771) fue un erudito inglés, poeta de Cambridge, que publicó el famoso poema «On The Death Of A Favourite Cat, Drowned In A Tub Of Gold Fishes» («Sobre la muerte de mi gato favorito, ahogado en una tina llena de peces de colores»).
[5]El zōni es una sopa que se come con palillos, y que se acompaña con mochi (pasteles de arroz), y en ocasiones verduras y salsa de soja o miso blanco. Su composición varía según las regiones de Japón. Se suele comer en Año Nuevo.
[6]El hakama es un pantalón largo con pliegues creado sobre todo para usar sobre el kimono cuando se cabalgaba para proteger las piernas.
[7]Tenmei es el nombre de una era de la historia japonesa que va de 1781 a 1789. Manyōshu (literalmente «Colección de las Diez mil Hojas») es una recopilación de poesía japonesa, de hecho la más antigua conocida. Fue compilada en el 759 a. C., durante el período Nara.
[8]Yosa Buson (1716–1784), nació cerca de Osaka (Japón) y fue uno de los grandes maestros del haiku en el siglo xviii.
[9] Chikamatsu Monzaemon (1653–1725) fue un dramaturgo japonés especialiado en jōruri, un tipo de teatro de marionetas, antecedente del kabuki. Se le considera el «Shakespeare japonés».
[10]Christian Matthias Theodor Mommsen (1817–1903) fue un jurista, filólogo e historiador alemán que recibió el premio Nobel de Literatura en 1902. Su obra más famosa es una Historia de Roma (1854–1856). Goldwin Smith fue un liberal inglés, historiador, que escribió profusamente sobre la antigüedad clásica así como sobre la guerra colonial hispanoamericana.
[11]El templo Daitokuji es un pequeño edificio localizado en la parte noroeste de Kioto, famoso por su quietud. Fue fundado en el año 1319 a las faldas del monte del mismo nombre.
[12]Kōyō Ozaki (1868–1903) fue un escritor japonés, hijo único del conocido grabador Kokusai. El demonio dorado (1897–1902), aunque inacabada, es probablemente la novela más leída de los últimos años de la era Meiji, y generó multitud de obras teatrales, canciones e incluso películas.
[13]Barry Eric Odell Pain (1864–1928) fue un conocido periodista, poeta y escritor inglés. Colaborador de Punch, se hizo famoso por sus piezas satíricas.
[14]En el antiguo teatro jōruri, en donde un actor hace de narrador oculto y está acompañado por un shamisen, una especie de guitarra de tres cuerdas que se toca con una uñeta llamada bachi, se representaba una obra titulada Sakuratsubauraminosamezaya, que versaba sobre los celos. En una de sus escenas aparece un personaje llamado Unagidani Hachibe.
[15]Se trata de un conocido proverbio inglés, formulado por primera vez en el Pendennis (1850) de William Thackeray (1811–1863). Significa que, entre que decidimos una cosa y la hacemos, es fácil que se eche a perder.
[16]Hidari Jingorō (1596–1644) fue un escultor y ebanista de la era Edo, especializado en deidades budistas. El famoso nemuri-neko el Gato Durmiente, se localiza en el mausoleo Toshogu, en Nikkō.
[17]Théophile Steinlen (1859–1923) fue un pintor y litógrafo modernista francosuizo, autor del famoso cartel del cabaret parisino Le Chat Noir.