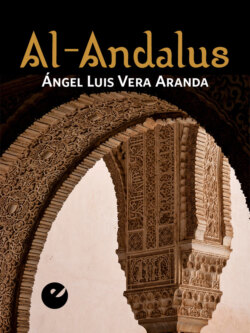Читать книгу Al-Andalus - Ángel Luis Vera Aranda - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCAPÍTULO I
AL-ANDALUS, DE TARIK A BOABDIL
El territorio de al-Andalus
En una época en la que la mayoría de Europa y de América prácticamente vivía en la barbarie, en la zona meridional de la península Ibérica se estaba desarrollando una civilización refinada, culta y avanzada, que se encargó de transmitir al resto del continente una parte importante del legado clásico grecorromano. Es muy probable que, de no haber existido al-Andalus, buena parte de la herencia cultural que poseemos hubiera acabado perdiéndose definitivamente.
La península Ibérica ocupa un lugar marginal en el conjunto de la mayor masa continental que existe en el planeta, el continente euroasiático, pues se ubica en el extremo sudoccidental del mismo. Pero, fue en este lugar periférico, y relativamente alejado de las zonas en las que se desarrollaron las mayores culturas del mundo antiguo y medieval donde, hace unos mil años, floreció una de las civilizaciones más brillantes que han tenido lugar a lo largo de los tiempos, la de al-Andalus.
En la actualidad, este espacio peninsular con cerca de 600.000 kilómetros cuadrados está ocupado casi por entero por dos países, España y Portugal. Para comprender adecuadamente la historia que vamos a narrar en las páginas siguientes, es preciso conocer algunas de las características esenciales que posee este territorio.
Su ubicación como península al suroeste de Europa, lo sitúa a caballo entre dos grandes masas de agua, el Mediterráneo al este y el Atlántico al oeste, que resultarán decisivas a lo largo del tiempo para explicar determinados acontecimientos históricos que tuvieron lugar a orillas de uno y otro mar.
A su vez, la Península, que es parte del continente europeo, por su proximidad al norte de África ha servido como puente de paso de muchos pueblos y civilizaciones a lo largo de la historia. Ese es un hecho que comprobaremos constantemente a lo largo de las páginas siguientes.
La facilidad con la que los pueblos atraviesan por este espacio no se debe solo a esa situación excepcional y estratégica. Hay otro hecho fundamental. El Mediterráneo, el Atlántico, Eurasia y África, poseen un punto de contacto común, el estrecho de Gibraltar. Este pequeño brazo de agua, de poco más de catorce kilómetros de anchura, actúa como nexo de unión entre ambas masas de agua, y como punto de separación entre dos enormes superficies continentales. Buena parte de la historia que describiremos girará en muchas ocasiones sobre este punto privilegiado, no solo en un ámbito concreto como el que nos referimos, sino en un contexto a nivel mundial.
La Península es, en su mayor parte, un territorio con un clima templado y por lo general, bastante suave. Sus veranos suelen ser muy calurosos y extremadamente secos, salvo en la zona norte de la montaña Cantábrica y en los Pirineos, lo cual, como veremos, tendrá también importantes connotaciones históricas.
La mayor parte de los valles de los ríos que riegan el ámbito peninsular son de una gran fertilidad, por lo que el manejo del agua de los mismos implica la posibilidad de sacar mucho más rendimiento a los cultivos con las adecuadas obras que permitan manejar las infraestructuras hidráulicas.
Salvo el Ebro y alguno más, casi todos los ríos más importantes (Miño, Duero, Tajo, Guadiana y Guadalquivir) tienen, además, una disposición que va desde el este hasta su desembocadura en el oeste. Y este hecho, aunque aparentemente anecdótico, tendrá una importante repercusión sobre la historia del territorio peninsular.
Esta disposición de los cursos fluviales, unida a la misma situación de los intersticios montañosos (cordillera Cantábrica, Pirineos, Sistema Central, Sierra Morena o cadenas Béticas), resultará fundamental para comprender el devenir peninsular a lo largo de los ocho siglos por los que va a discurrir lo que aquí se narra. Serán estas montañas las que, en muchas ocasiones, facilitarán la defensa a los reinos que surjan, y servirán como tierra de frontera durante la mayor parte de todo ese tiempo.
Solo el Sistema Ibérico tiene una disposición diferente. Se desarrolla en un sentido noroeste-sudeste. Así pues, servirá como frontera que define los límites entre la Corona de Castilla y la de Aragón y, en consecuencia, de todos los territorios musulmanes que anteriormente existieron a uno u otro lado de las cadenas de montañas.
Esta abrupta topografía explica en muchas ocasiones la existencia de unas fronteras naturales claramente definidas, así como las diferentes etapas en las que se divide cronológicamente el proceso genérico que se conoce con el nombre de Reconquista, al cual volveremos más adelante.
En este territorio, y por espacio de casi ochocientos años, floreció una civilización que destacó enormemente sobre la mayor parte de las que existieron en el mundo de su tiempo, y a la que sus propios habitantes denominaron al-Andalus.
Pero, ¿qué significado tiene este apelativo? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Durante mucho tiempo, un gran número de historiadores y de filólogos han investigado para averiguar cuál es la procedencia de este topónimo. Pero hasta ahora, ninguno de ellos ha sido capaz de desentrañar con total seguridad el misterio de este nombre.
Actualmente se barajan tres posibles hipótesis que expliquen su origen.
Por una parte hay quien opina que el nombre procede de Vandalusía, que equivale a decir ‘Tierra de vándalos’. En efecto, los vándalos fueron uno de los pueblos bárbaros que se asentaron en la Bética (denominación que en época romana recibía lo que aproximadamente es el territorio de Andalucía en la actualidad) entre los años 409 y 429. Pero es muy extraño que ese sea el origen del nombre. Por esta región pasaron antes y después otros muchos pueblos que dejaron una huella mucho más importante que los vándalos. De ahí que muchos autores critiquen la procedencia del mismo. Es más, la palabra Andalucía no aparece hasta el siglo XIII cuando los cristianos reconquistaron al-Andalus. No tendría pues sentido que el nombre actual de esta comunidad española procediera del mencionado Vandalusía, pues eso supondría que se le “cayó” la V inicial posteriormente.
La teoría en cuestión, que han defendido numerosos historiadores durante bastantes siglos, se basa en que el origen de la palabra es el vocablo de la lengua bereber al uandalus, que significa, ‘los vándalos’. Para los bereberes, los vándalos que llegaron a África procedían del territorio que se encontraba al norte del estrecho de Gibraltar, y parece ser que ese es el motivo por el que le dieron ese nombre a la tierra que hoy forma parte del sur de España.
Una segunda teoría es la que apunta a un origen godo del término. Se basa en que, cuando llegaron a la Península los visigodos, sustituyeron a los antiguos terratenientes romanos y se sortearon las tierras de estos entre la nobleza goda. En esta lengua existe una frase que es la de Landahlauts, que equivale a algo parecido a ‘tierras de sorteo’. Aunque es una teoría que no tiene demasiada aceptación, en la actualidad se da cierta viabilidad a la misma.
La tercera opción es la más sorprendente de todas y la más reciente. Es la que hace derivar el origen de la palabra de la griega Atlántida, o Atlantidus. Para los griegos, el jardín de las Hespérides se encontraba en el promontorio de Calpe, es decir, en lo que actualmente llamamos peñón de Gibraltar. Desde la época de Platón, se consideró que el mítico reino de la Atlántida se encontraba cerca del mismo, de ahí que se pudiera identificar un lugar con el otro.
Atlantidus se transcribe en árabe aproximadamente como al-lanlidus, al convertirse la T en L en la pronunciación. Los árabes al traducir las obras de los antiguos griegos utilizaron esa palabra para denominar el territorio al que llegaron a comienzos del siglo VIII. En cualquier caso, es una teoría bastante reciente que no tiene de momento demasiada aceptación, aunque abre una nueva posibilidad a la explicación de por qué los árabes llamaron de esta forma a un territorio que hasta ese momento era conocido como la Bética en todo el mundo antiguo.
Y aún dando por sentado que desconocemos cuál el significado exacto de ese nombre, existe un problema mucho mayor y de una índole mucho más práctica y de difícil solución, y es ¿cómo transcribir las palabras escritas en lengua árabe?
Las dificultades que esto presenta son importantes por dos motivos principales. En primer lugar porque el árabe y nuestra escritura de origen latino son dos tipos de grafías completamente distintas, lo que hace que no sea posible transcribir literalmente una a otra, esto es, pasar de una lengua a otra, palabra por palabra o letra por letra.
Pero obviando esa dificultad, aparece otra que es todavía mayor, la pronunciación. Determinadas letras tienen distintas formas de pronunciarse en árabe y en el castellano actual. Así, por ejemplo, existen diferentes formas de pronunciación para la letra A, y eso conlleva que a la hora de escribir las palabras en nuestro alfabeto los autores opten por distintos tipos de posibilidades, y que no haya un modelo uniforme.
Además debe añadirse que las transcripciones también varían según en qué lengua se realicen. De este modo, un inglés o un francés transcribirán un determinada palabra de forma distinta a alguien que hable español, para adaptarla a la forma específica de pronunciación que exista para esa lengua.
Y no solo eso, sino que en un mismo idioma pueden existir distintos criterios de transcripción, ya que en ocasiones estos pueden ir evolucionando a lo largo del tiempo, como ha sucedido en el español. Hasta hace no muchas décadas, los filólogos empleaban formas de transcripción distintas a las actuales. Es lo que sucede por ejemplo en el caso del nombre de al-Hakem, que actualmente se escribe como al-Hakam, que es mucho más parecido a su pronunciación en lengua árabe.
Todo esto representa un evidente problema a la hora de elegir qué sistema emplear. Probablemente, lo más correcto sea quizás el sistema más reciente. Pero esto también presenta muchas dificultades.
Habitualmente estamos acostumbrados a leer, por ejemplo, Abderramán y no Abd-al-Rahman, y no digamos ya en el caso de aquellas palabras de empleo más tradicional y que se encuentran totalmente arraigadas en el uso de la lengua actual. Nadie pronuncia o escribe Qurtuba o Isbilia o Isbiliya, que son sus nombres árabes, sino que empleamos Córdoba o Sevilla. Tampoco nadie utiliza la palabra Muhammad para referirse al profeta, sino que todas las personas se refieren a él como Mahoma.
Ante esta situación, cabe preguntarse por tanto, qué hacer. La respuesta no es sencilla, por consiguiente hay que adoptar una decisión salomónica y un tanto subjetiva. Utilizaremos en consecuencia aquellas palabras que a nuestro modo de ver, resulten más frecuentes en la grafía habitual. Ello supone que no seguiremos siempre el mismo sistema de transcripción fonética, sino el que más conocido y habitual nos resulte.
Hay otros problemas previos que abordar, y entre ellos se encuentran los referidos al planteamiento de determinados conceptos que presentan dificultades en cuanto a su debate historiográfico, e incluso en lo referido al empleo erróneo en su utilización.
Es el caso, por ejemplo, del concepto que conocemos como Reconquista, entendido tradicionalmente como aquel proceso histórico durante el cual, a lo largo de casi ocho siglos, los reinos cristianos del norte peninsular recuperaron el territorio que se había perdido a manos de los musulmanes a partir del 711, cuando estos derrotaron a los visigodos.
En nuestra opinión, no es ese el término más adecuado precisamente, pero es tal su aceptación tradicional a lo largo de la historia, que a él tendremos que hacer referencia cuando tengamos la ocasión de hacerlo.
No será la misma situación que la de otras expresiones que son claramente erróneas y que están fuera de lugar, como son las de mahometanos y moros.
La primera es incorrecta desde un punto de vista religioso. Mientras que el término cristiano sí es empleado con propiedad, ya que hace referencia a aquellas personas que creen en la divinidad de Jesús de Nazaret, el de mahometano no puede serlo, ya que no existe esa misma creencia divina en la religión islámica con respecto a Mahoma. Este solo se consideró a sí mismo como el profeta que predicó la nueva religión revelada por Alá, o Allah, palabra que en lengua árabe significa igualmente ‘Dios’. De este modo emplearemos el término adecuado, que es el de musulmanes o islámicos, para las personas que profesan esta religión.
De igual forma no se empleará el término de moros, salvo cuando su uso sea moneda corriente en determinadas expresiones como “el moro Rasis”, “Santiago Matamoros”, etc. La palabra moro deriva de Mauri, que era el nombre que los romanos daban genéricamente a los habitantes del Magreb que vivían en el norte de África y que ya en aquella lejana época, hacia los siglos II y III de nuestra era, invadieron varias veces la península Ibérica.
Pero este no resulta un término adecuado. Es más, frecuentemente suele ser utilizado con un carácter despectivo y peyorativo para referirse a las personas procedentes de Marruecos, Argelia y Túnez, independientemente de su nacionalidad actual, pues se aplica indistintamente a la población que vive en el norte del África mediterránea.
Es también preciso aclarar la utilización del concepto árabe, que debe ser empleado fundamentalmente en dos tipos de acepciones. Por un lado, para denominar de esa forma a las personas procedentes de la península Arábiga, es decir, a los habitantes del territorio en el que Mahoma predicó en el siglo VII la nueva religión del islam.
En segundo lugar ha de utilizarse esa palabra para referirse al idioma predominante entre los invasores de la Península, aunque como ya veremos, el árabe no fue la única lengua que hablaban los pueblos que llegaron a Hispania, y ni siquiera fue la más hablada en ella durante el período de al-Andalus, aunque sí fue la más importante.
Independientemente de lo que desde un punto de vista etimológico signifique la palabra al-Andalus, para nosotros debe quedar claro que con ese nombre se designa a todo el territorio de la península Ibérica que durante la Edad Media estuvo controlado por los musulmanes, como mínimo hasta el siglo XIII, aunque también puede hacerse extensible al posterior reino nazarí de Granada.
A lo largo de esta obra desarrollaremos la historia de una de las civilizaciones más importantes que hubo en el mundo medieval, y ¿por qué no decirlo también? una de las más interesantes que ha habido a lo largo de la historia.
Desgraciadamente para al-Andalus, la evolución histórica posterior no ha jugado a favor del mantenimiento de su memoria como debería haberlo hecho. La historiografía española, y con mucho mayor motivo la europea, la juzgó a partir del siglo XVI como una especie de paréntesis histórico, como si hubiera sido la llegada a España y Portugal de un pueblo extranjero, incómodo, al que había que expulsar cuanto antes de un territorio que no le correspondía, ya que no se le consideraba como algo propio de la historia de esos países.
Mal que les pese, no han sido los pueblos y naciones musulmanas las que han escrito la historia posterior que todos conocemos hoy día. Esa historia procede básicamente de historiadores de religión cristiana que vivían en los países de Europa occidental, y estos, aún reconociendo la originalidad de la cultura andalusí, han tratado a esta casi siempre desde una perspectiva secundaria e incluso en ocasiones hasta con un manifiesto menosprecio.
En este caso, con al-Andalus ha sucedido algo parecido a lo que ocurrió en el otro extremo del mundo Mediterráneo con el Imperio bizantino y con su capital Constantinopla, “el imperio olvidado”, como lo han bautizado algunos historiadores con una perspectiva más amplia que la mayoría de sus colegas.
En efecto, tanto la España cristiana, como el mundo musulmán, han valorado poco adecuadamente hasta hace muy pocas décadas la importancia histórica que tuvo al-Andalus en el mundo de su tiempo. Sí, otro ejemplo similar tenemos con Bizancio. Ni los actuales turcos se consideran herederos directos de aquella refinada civilización, ni los griegos de hoy día, que han recibido tanto su lengua como su cultura, han sabido valorar y conservar en su justa medida la importancia que tuvo aquel período histórico, hoy escasamente recordado incluso en los libros de texto.
Y este olvido resulta mucho más grave en el caso de al-Andalus, cuando se trató de una cultura que a lo largo de casi ochocientos años dejó un legado imperecedero que prácticamente resulta único en la Europa actual. Así, todavía podemos extasiarnos contemplando los suntuosos palacios en que vivían sus gobernantes, los espléndidos jardines por los que paseaban, las grandiosas mezquitas en las que rezaban, los elevados alminares desde los que llamaban a la oración, los alcázares inexpugnables en los que se defendían, los resistentes puentes que favorecían el tráfico y los intercambios comerciales, la útil red de canales y acequias que construyeron para regar las fértiles huertas…
Pero aunque todo esto no permaneciera en pie, se mantendría vivo (aunque siguiéramos desconociendo el origen de nuestra cultura) el legado cultural que transmitió a la Europa de su tiempo y, por extensión, a la mayor parte del mundo actual. Y es que, en una época en la que buena parte del mundo occidental vivía en la oscuridad y el retraso cultural, en la mayor parte de España y de Portugal existía una civilización mucho más avanzada que recogió el legado del mundo clásico y lo conservó y perfeccionó de una manera fundamental para su conservación posterior.
Pero no solo se limitó su labor a transmitir información, sino que también los sabios andalusíes aportaron originales innovaciones al conocimiento de muchos aspectos de la cultura y del saber. Así brillaron particularmente en campos tan dispares como la astronomía, la geografía, la medicina, la historia, la química, la creación artística y literaria, la farmacología, la jurisprudencia, las matemáticas o la filosofía.
Y no solo podemos admirar a aquella civilización por su cultura, sino que también debemos hacerlo porque en determinados momentos de su recorrido aportó al mundo un modelo de convivencia muy poco frecuente en aquellos tiempos en los que la intolerancia era lo habitual en los territorios poblados de Europa y Asia. Una convivencia que, pese a las inevitables dificultades por las que atravesó en numerosas ocasiones, representó durante varios siglos un ejemplo para el mundo de su tiempo, e incluso para nuestro mundo actual.
En al-Andalus convivieron una multitud de pueblos con muy distintos orígenes, que iban desde los eslavos procedentes del este de Europa, los árabes del Próximo Oriente, los bereberes del norte de África, negros procedentes del Sudán, judíos que llegaron desde Palestina y, por supuesto, el sustrato étnico principal, la población descendiente de los hispanogodos que habitaba en este territorio a la llegada del islam.
Estos pueblos profesaban hasta tres religiones distintas (islamismo, cristianismo y judaísmo), hablaban dos o más lenguas mayoritarias (árabe y mozárabe o lengua romance), pero convivían en un solo Estado al que conocemos con el nombre de al-Andalus.
Para conocer cómo se desarrolló esta avanzada civilización, es necesario comenzar haciendo una introducción a los dos pueblos que, a comienzos del siglo VIII, chocaron para mantener bajo su poder el territorio de la península Ibérica. Por una parte los visigodos, que acabaron por perder definitivamente Hispania, por otra los musulmanes, que los sustituyeron en el gobierno y que acabaron incorporando a sus dominios lo que a partir de entonces se conocería como al-Andalus.
La decadencia del reino visigodo
En el año 378 tuvo lugar una de las batallas más importantes de la historia. Un numeroso grupo de visigodos (uno de los pueblos germanos que llevaba ya varios siglos presionando sobre las fronteras del Imperio romano), que había atravesado tres años antes el limes o frontera del río Danubio, se enfrentó con las legiones romanas comandadas por su propio emperador en una zona próxima a la ciudad de Adrianópolis, en la actual Turquía europea. La victoria de los visigodos fue total, hasta el punto de que el emperador romano Valente pereció en la batalla.
Desde ese momento, los visigodos se sintieron libres para saquear a su antojo todas las ricas ciudades que pertenecían al Imperio romano. Los desesperados generales romanos, incapaces de contenerlos, llamaron su auxilio a la mayor parte de las tropas que permanecían acantonadas en la frontera superior junto al limes que constituía el río Rin en Germania.
Como consecuencia de esta decisión, debilitaron enormemente esta línea defensiva, y así, en el año 406, se produjo la segunda catástrofe. Varias decenas de miles de suevos, vándalos y alanos atravesaron el río favorecidos por el desguarnecimiento de las defensas romanas y se lanzaron hacia el interior del Imperio.
En solo tres años y después de causar grandes daños con sus saqueos y destrucciones en el territorio de la Galia (la actual Francia), avanzaron hacia el sur hasta atravesar los Pirineos y penetrar en la península Ibérica. En aquella época, esta recibía el nombre de Hispania, del cual se deriva el actual de España.
Para colmo de males, en el 410, los visigodos sometieron a un terrible saqueo a Roma, la capital del Imperio. Los emperadores que la habían abandonado un poco antes para instalarse en la ciudad mucho más segura de Rávena, no sabían ya qué hacer para acabar con aquella pesadilla.
Entonces se les ocurrió una “brillante” idea a los consejeros imperiales. Ya que no se podía derrotar a los visigodos, ¿por qué no se llegaba a un acuerdo con ellos que favoreciera a ambas partes? Estos, dado su reducido número, no tenían capacidad para controlar al enorme imperio aunque este atravesara una terrible decadencia. Su fortaleza militar les permitía dirigirse con rapidez de un sitio a otro, arrasando a su paso todos los lugares por los que marchaban, apoderándose de sus riquezas. Pero no tenían capacidad para hacer mucho más.
A los romanos se les ocurrió que podían intentar alcanzar una alianza con los visigodos. De esta forma, se aprovecharían de ellos para su mutuo beneficio. La idea era utilizar su poderío militar, para que de esta forma expulsasen de los territorios invadidos al resto de los pueblos bárbaros. Es necesario aclarar que esta palabra no tenía en aquella época el matiz peyorativo que hoy le damos. Un bárbaro para un romano era sencillamente un extranjero que desconocía la lengua y la cultura romana, no alguien que destruía a su paso todo lo que se encontraba, aunque con el paso del tiempo fue este significado el que se impuso.
A cambio de esa ayuda, los visigodos recibirían tierras en las que asentarse con el beneplácito del propio emperador romano. Alarico, el rey visigodo, aceptó esta propuesta y se dispuso a cumplir su parte del trato con eficacia y rapidez. En solo tres años habían limpiado la Galia e Hispania de buena parte de sus anteriores invasores.
Pero los visigodos no deseaban actuar solamente como meros servidores de los intereses romanos, pues aspiraban a más. De este modo, en el 418, un caudillo visigodo llamado Teodorico se proclamó rey independiente del Imperio romano, aunque nominalmente continuara rindiendo vasallaje al emperador. Estableció su capital en Tolosa (la actual Toulouse, en el sur de Francia), dominando la mayor parte del sur de la Galia y la mitad norte de Hispania, aunque no todas sus partes periféricas.
Y aunque en estas su autoridad no era absoluta, su potencia militar les permitía actuar sobre aquellos pueblos que se mostraban renuentes a aceptar sus órdenes. De esta forma, los vándalos que llevaban veinte años saqueando indiscriminadamente la Península y en especial la Bética, debieron abandonar este territorio en el año 429 y marchar al norte de África. Como dijimos antes, esos escasos veinte años sirvieron, según algunos autores, para que dieran posteriormente su nombre a al-Andalus y a Andalucía.
Sin embargo, el dominio visigodo siguió siendo muy laxo. En total se calcula que eran como mucho unas 200.000 personas, mientras que el resto de la población hispanorromana podía calcularse en cinco o quizás hasta seis millones de personas. Es decir, los visigodos eran una minoría ante la abrumadora mayoría de personas que ya vivían en Hispania cuando ellos llegaron.
Pero los visigodos se habían hecho con los resortes del poder, en particular con la propiedad de la tierra. Muchos de ellos se habían convertido en terratenientes cuando arrebataron a los antiguos propietarios latifundistas de origen romano las tierras que estos poseían. Dominaban la tierra, dominaban militarmente a la población y les cobraban impuestos. En ese sistema se basaba principalmente su control sobre el territorio y sus habitantes.
Pero había algo muy importante que les diferenciaba del resto de la población. Y no era su lengua, su cultura, su ejército, sus propiedades o su Derecho. Era algo que para la mentalidad de la época tenía una importancia casi tan grande o incluso superior a todo lo anterior. Era la religión.
Desde el siglo IV, el mundo romano se había ido convirtiendo paulatinamente a una nueva religión, el cristianismo, y de esa forma se habían abandonado los cultos paganos. Los visigodos también abrazaron el cristianismo aún antes de penetrar en el Imperio romano. Un evangelizador llamado Ulfilas difundió entre el conjunto de los pueblos godos la doctrina de Jesús de Nazaret. Pero lo hizo predicando una variante del mismo a la que se conoce como arrianismo. Arrio era un presbítero que aseguraba que Jesús no era Dios, sino solo un profeta, el más perfecto de todos los hombres, pero sin la cualidad divina que el catolicismo le atribuye.
La Iglesia durante el siglo IV se debatía entre un mar de herejías. Muchas comunidades hacían una interpretación particular del Evangelio, por lo que el emperador Constantino decidió unificar a todas ellas. En el Concilio de Nicea se llegó a un acuerdo de compromiso. La doctrina de Nicea se basaba en que en Dios existían tres naturalezas en una misma persona. Esa doctrina trinitaria es la que en la actualidad siguen cientos de millones de personas que profesan el cristianismo.
Mas los visigodos nunca aceptaron el catolicismo, y eso les creó una insalvable diferencia con sus súbditos que eran católicos. Algunos reyes como Eurico, ratificaron incluso esta separación dictando códigos de leyes diferentes para unos y otros.
A finales del siglo V y principios del VI, la mayor parte de los pueblos bárbaros fueron abandonando el arrianismo y se fueron convirtiendo al catolicismo. Los francos de Clodoveo en la Galia fueron los primeros en hacerlo, y eso les supuso una gran ventaja, pues el pueblo católico y su poderosa Iglesia comenzaban a sentirse identificados con quienes los gobernaban.
Los visigodos, sin embargo, seguían aferrados a su arrianismo, en especial la casta nobiliaria que era la que mandaba, y eso los separaba claramente del resto de la población.
En el año 507 tuvo lugar una importante batalla entre visigodos y francos en Vouillé. En ese lugar, las tropas de Clodoveo aniquilaron a los visigodos e incluso mataron a su rey en el enfrentamiento. Los visigodos se vieron forzados a abandonar la Galia y se refugiaron exclusivamente en la península Ibérica. Su territorio se vio considerablemente reducido, pero continuaron impertérritos practicando su credo arriano.
No solo se trataba de problemas religiosos, también los había, y de carácter muy importante, de tipo político. Los reyes visigodos nunca fueron capaces de establecer un sistema eficaz que regulase la herencia de la corona. Había ocasiones en que los reyes intentaban que sus hijos les sucedieran en el trono. Pero había otras en que, por los motivos que fueran, nobles descontentos intentaban hacerse con el poder, y de esa manera estallaba inevitablemente la guerra civil entre ellos.
En el transcurso de una de esas guerras a mediados del siglo VI, llegaron a la Península las tropas bizantinas del emperador Justiniano. Uno de los dos candidatos enfrentados al verse perdedor decidió solicitar la ayuda del personaje más poderoso de todo el mundo mediterráneo, y este se la otorgó.
Los bizantinos desembarcaron en el sur de la península Ibérica como aliados, pero una vez que observaron la situación decidieron que les resultaba mucho más rentable asentarse definitivamente en el territorio de la Bética, que no desgastarse en inútiles querellas entre los dos candidatos visigodos al trono.
De esa forma, a partir del año 554, los bizantinos permanecieron tres cuartos de siglo ocupando el sur de la Península, en particular la antigua región de la Bética, que seguía siendo con diferencia la más rica del conjunto de tierras peninsulares.
La debilidad de los visigodos era tal que los esfuerzos de sus reyes por expulsar a los bizantinos chocaban contra la obstinación de estos últimos por permanecer en estas tierras. Incluso desde la cercana Toledo, ciudad que habían elegido como capital tras su expulsión de Tolosa, eran incapaces de derrotar a las tropas bizantinas que se habían asentado en particular sobre las ciudades del litoral.
Y esto no solo puede achacarse a la ausencia de reyes fuertes, sino a causas más profundas. Así, entre los años 568 y 586 reinó el que quizás fue el más capacitado de todos los reyes visigodos, Leovigildo. En cuanto subió al trono se propuso reunificar todos los territorios de la Península bajo su poder, y a punto estuvo de conseguirlo.
Se lanzó contra los suevos, reducidos a la zona noroeste de la península en Galicia y el norte de Portugal, a los que sometió prácticamente por completo. Atacó a los vascones (de quienes descienden los vascos actuales) y a los pueblos de la zona Cantábrica, que tras las turbulencias que tuvieron lugar con la descomposición del Imperio romano habían vuelto a proclamarse prácticamente independientes. Finalmente se lanzó contra los bizantinos, y aunque no pudo someterlos totalmente, los dejó prácticamente reducidos a zonas marginales del sur de lo que hoy es el Algarve portugués y alguna ciudad portuaria más.
Pero Leovigildo, a pesar de sus impresionantes esfuerzos militares, volvió a topar en la misma piedra con la que se llevaban tropezando sus antepasados, la religión. Él era un arriano convencido en un mundo en el que el arrianismo iba cada vez más en decadencia. De hecho, ya no quedaba ningún pueblo salvo el de los visigodos que siguiera manteniendo esa creencia. La Iglesia católica se mostraba cada vez más remisa a colaborar con un soberano arriano y lo presionaba constantemente para que adoptara el credo católico.
Los obispos de la época no tuvieron demasiada suerte con la firmeza de Leovigildo, pero por el contrario sí que hallaron un éxito notable con su hijo Hermenegildo. Padre e hijo llegaron incluso a entrar en guerra uno contra el otro, y triunfó, cómo no, Leovigildo.
Pero fue un triunfo efímero. Leovigildo murió poco después, y su sucesor Recaredo no quiso continuar manteniendo una situación que cada vez era más insostenible. Y optó por lo inevitable. En el año 589 Recaredo convocó un concilio en Toledo y allí decidió aceptar públicamente la fe católica. La poderosa Iglesia conseguía su propósito, y la nobleza visigoda, aunque reacia en un principio, tuvo que acabar aceptando la realidad y se acabó convirtiendo al catolicismo.
Ahora la Iglesia se hallaba en una posición totalmente ventajosa ante los reyes. Habían conseguido por fin su conversión, y en adelante, cada vez que un monarca quisiera tomar una decisión importante tendría que contar con la aquiescencia de la Iglesia.
La jerarquía eclesiástica decidió aprovecharse de su poder para intentar poner orden en una cuestión fundamental como era la de la sucesión al trono. Hasta entonces, la herencia de la corona no había tenido una regla fija. En ocasiones los padres se la transmitían a los hijos, pero había veces en que estos no eran lo suficientemente enérgicos o simplemente no eran aceptados como candidatos por la nobleza visigoda. En ese caso, los nobles se reunían y proponían que la corona recayese sobre uno de ellos, supuestamente sobre el más capacitado.
Pero tampoco era una decisión muy eficaz. Muchos nobles poderosos y descontentos por no haber sido los elegidos podían sublevarse contra el soberano electo. De esta forma dieron comienzo muchas guerras civiles entre los propios visigodos y, como veremos, una de ellas fue la causa definitiva de su perdición.
La Iglesia decidió tomar cartas en el asunto, y dirigida por un obispo muy notable, Isidoro de Sevilla, decidió imponer unas reglas que evitasen en el futuro nuevos conflictos. Se decidió la creación de un Aula Regia. Esto es, una especie de comisión en la que estarían representadas las más altas jerarquías eclesiásticas y de la nobleza para que, en caso de fallecimiento del monarca, eligieran ellos uno nuevo que debería ser aceptado por todo el mundo.
Realmente el sistema nunca funcionó del todo bien. Siempre había nobles descontentos dispuestos a buscar aliados que les apoyasen en su intento de tomar el trono, pero al menos, se trató de una forma de racionalizar una cuestión que había creado, y seguiría creando, numerosos problemas.
San Isidoro no solo fue importante por esa aportación a la política visigoda. En un mundo en el que la cultura clásica languidecía hasta prácticamente su desaparición, él fue la única figura que dio cierta luz al saber y al conocimiento.
Hombre culto se propuso reunir el escaso saber que todavía se conservaba disperso por aquí y por allá, y lo resumió en una obra voluminosa a la que denominó las Etimologías. Se trataba de una compilación de las obras de autores clásicos pero eso sí, bajo el prisma del cristianismo que se había impuesto. Aunque plagadas de errores, las Etimologías sirvieron para preservar el saber y transmitirlo así a las generaciones siguientes, aunque en ellas se incluyesen numerosas equivocaciones y confusiones.
Y no solo era la cultura. La población, la economía, el comercio, las comunicaciones, las ciudades…. Casi todo estaba en decadencia. Los pueblos bárbaros en general, y los visigodos en particular, no tenían capacidad ni conocimientos para mantener la brillante civilización clásica así como los muchos y grandes logros que la acompañaron.
El panorama de estos tiempos, denominados por los historiadores la Alta Edad Media, no puede ser más desolador. Hasta qué punto fue así, que muchos historiadores los denominan los siglos oscuros, porque en ellos no brilló la luz del saber y por el contrario apenas si conservamos información que recuerde exactamente qué pasó en muchos de los acontecimientos que tuvieron lugar en aquel tiempo.
No obstante, durante el siglo VII, los visigodos vivieron su momento de apogeo en Hispania. Ellos no le cambiaron el nombre al territorio, ni realmente llevaron a cabo grandes transformaciones en relación a la administración y la organización que habían heredado de los romanos. Pero no supieron innovar apenas, y la civilización siguió decayendo progresivamente, mientras que las epidemias, las plagas y las querellas internas iban desgastando cada vez más la riqueza que antaño había tenido el país.
Y además, esta situación se vio todavía empeorada por el surgimiento de un nuevo tipo de actitud que hasta entonces, no había sido particularmente llamativa en Hispania, la intolerancia religiosa.
No está muy claro a qué fue debido esto, pero poco después de su conversión oficial al catolicismo, parece que a los monarcas visigodos les entró la obsesión de convertirse en los más católicos entre todos los católicos. Probablemente se trató de una especie de complejo de culpabilidad que había que purgar. Ellos habían sido los últimos en convertirse a la fe católica, pero ahora, por ese motivo, debían demostrar fehacientemente que eran los soberanos más católicos de toda la Cristiandad.
Y eso les llevó a intentar dar buenas pruebas de ello ante la Iglesia. Para conseguirlo, se encontraron con una minoría religiosa a la que era muy fácil atacar para demostrar que su conversión había sido sincera. Eran los judíos.
Los judíos llegaron a la Península en el siglo II después de que el emperador romano Adriano decretara su exilio de Judea (o Palestina) bajo pena de muerte tras una sangrienta sublevación. Emigraron por todo el Mediterráneo en la denominada Diáspora y muchos de ellos acabaron asentándose en Hispania. Era una minoría culta y por regla general con un elevado nivel de vida, ya que se dedicaban a actividades relacionadas con el comercio, la artesanía o las finanzas, pues conseguían ganar grandes cantidades de dinero a base de préstamos por los que cobraban un alto interés.
Los judíos eran además una minoría a la que todos los cristianos miraban de forma hostil. Ellos habían sido los que habían dado muerte a Jesucristo y se negaban a aceptar la figura de Jesús de Nazaret como la del Mesías. La Iglesia intentó en ocasiones su conversión al cristianismo por métodos pacíficos, pero estos por lo general fracasaron.
De ahí que los reyes visigodos tomaran la decisión de obligar a los judíos a la conversión o, de no hacerlo, estar sometidos a duras penas y a severas restricciones en su vida profesional y social. Fueron pocos los convertidos, y sí muchos los que sufrieron el celo perseguidor de los monarcas visigodos. Su situación empeoró considerablemente, e inevitablemente fue creciendo en ellos un sentimiento de animadversión contra los visigodos, que tuvo una gran importancia cuando décadas después aparecieron en la Península los musulmanes.
Hubo reyes como Wamba que, a finales del siglo VII, reunieron nuevos concilios en Toledo y dieron leyes severísimas con el objetivo de perseguirlos duramente, Pero ni aún así consiguieron su propósito, y los judíos continuaron practicando su religión a pesar de las fuertes trabas e impedimentos que se le oponían.
La persecución de una minoría religiosa no sirvió para solucionar los graves problemas que aquejaban al Estado visigodo, y a comienzos del siglo VIII este empezaba a notar claros síntomas de decadencia y de desunión.
La expansión del islam
Poco después de la muerte del emperador Justiniano en Constantinopla, y por la época en la que el rey visigodo Leovigildo estaba iniciando sus primeras campañas en la península Ibérica, nació un niño en la península Arábiga. Se le impuso el nombre de Muhammad (o Mahoma, para nosotros) y estaba destinado a llevar a cabo una de las más importantes transformaciones en la historia de la humanidad.
La península de Arabia es la mayor península que existe en el mundo. Es incluso mayor que todo el conjunto de Europa occidental. Pero es una península muy árida, por lo que en ella predominan los desiertos. Solo en sus partes periféricas existen zonas más húmedas en las que se han desarrollado diversas civilizaciones.
Mahoma nació en La Meca, una ciudad del interior que debía su existencia y su riqueza a ser un centro del comercio de caravanas y a la presencia en ella de numerosos ídolos a los que adoraban las diferentes tribus que en ella hacían escala en sus rutas comerciales.
Huérfano desde muy pequeño, Mahoma vivía con su tío, dueño de algunas de las grandes compañías de caravanas que realizaban el transporte de mercancías entre Oriente y Occidente. Mahoma se dedicó a trabajar como comerciante de estas caravanas, lo que le permitió entrar en contacto con otras culturas y civilizaciones más avanzadas que la árabe, de la que él procedía, y también conseguir una estabilidad económica con dicho comercio.
Su matrimonio con la viuda de un rico comerciante le permitió dedicarse a una vida más contemplativa y comenzó, anualmente, una serie de retiros a diversas cuevas que existían en los alrededores de La Meca.
Hacia el año 610, en uno de estos retiros, tuvo una visión según la cual el arcángel San Gabriel le transmitió que él sería el único profeta del único Dios, Allah (Alá), y que su mensaje (un único Dios, Muhammad su único profeta, todos los hombres son iguales ante Dios…) debería unir a todas las tribus politeístas de Arabia y, luego, de todo el mundo conocido. La nueva religión se llamó islam o lo que es lo mismo, ‘sumisión a Dios’ (‘sumisión a Alá’). Esta religión tomaba importantes cuestiones del judaísmo y el cristianismo, a los que Mahoma hizo originales aportaciones y adaptaciones al lugar y a la idiosincrasia de las gentes que poblaban Arabia.
Al principio le costó mucho encontrar adeptos, es decir, musulmanes, palabra que quiere decir ‘los que se someten a la voluntad de Dios’. Incluso encontró adversarios entre los miembros de su propia tribu, temerosos de perder el control de la ciudad. La situación se hizo tan difícil que en el año 622 Mahoma decidió emigrar a la ciudad próxima de Medina. Este hecho es muy importante, porque los musulmanes empezaron a datar su cronología a partir de este acontecimiento, al que se denomina la Hégira, que significa ‘la huida’.
Durante los diez años siguientes, Mahoma se dedicó a extender la nueva religión por las tribus de la península Arábiga. Finalmente consiguió su propósito y regresó a La Meca, donde mandó destruir todos los ídolos existentes salvo la Piedra Negra que se conserva en el santuario de la Kaaba.
Mientras expandía su religión, Mahoma y sus seguidores se dedicaron a compilarla en un libro, el Corán, que significa en árabe precisamente eso mismo, ‘El libro’. De esa manera quedaba fijada la doctrina oficial para todos aquellos que se convirtieran al islam.
En el año 632, y en plena expansión de la doctrina islámica, Mahoma murió. No dejó hijos varones, y por lo tanto no designó a ningún sucesor directo que dirigiera el expansionismo del nuevo credo. Por eso hubo que buscar un sucesor entre otros miembros de su familia. De esta forma fue elegido su suegro Abu Bakr como califa. En español, la palabra árabe califa equivale a ‘sucesor’.
Durante tres décadas, cuatro califas sucedieron a Mahoma. El más importante de todos fue el segundo de ellos, Omar, que dirigió a la Umma (‘la comunidad islámica’) durante diez años a partir del 634.
Lo que ocurrió en ese breve espacio de tiempo es uno de los acontecimientos más impactantes de la todos los tiempos. Los árabes siempre habían formado tribus belicosas pero desorganizadas. Nunca habían sido capaces de crear un reino unido, y mucho menos habían podido expandirse fuera del ámbito natural de la península Arábiga. Pero esto iba a cambiar bajo el férreo control de Omar.
Cuando murió Mahoma, existían dos grandes imperios que rodeaban por el norte y por el oeste a Arabia: el persa y el bizantino. Ambos eran algo así como las superpotencias de aquella época, y ambos se disputaban el control del Próximo Oriente. En el curso de esa disputa mantuvieron una guerra feroz durante más de dos décadas. Hay noticias de que Mahoma ordenó escribir una carta a cada uno de los emperadores en conflicto pidiéndoles que se sometiesen voluntariamente a la voluntad de Alá, al islam. Probablemente ninguno hizo el menor caso a los escritos procedentes de un comerciante de caravanas de la remota Arabia. Pero el tiempo demostró que ambos soberanos no valoraron adecuadamente aquellos mensajes.
En el 628 bizantinos y persas acordaron la paz. La guerra había supuesto un triunfo de los primeros, pero estaban tan agotados después de los extraordinarios esfuerzos desplegados en el combate que durante unos años quedaron postrados a la espera de poder recuperarse de los desastres de la guerra.
Y fue justo en aquel momento cuando apareció Mahoma proclamando su nueva fe. Es muy posible que si el islam hubiera aparecido unos años antes, cuando todavía bizantinos y persas eran poderosos, o si lo hubiera hecho unos años después, cuando a ambos les hubiera dado tiempo para recuperarse de las destrucciones y las pérdidas de la guerra, las tribus árabes no hubieran tenido nada que hacer ante el poder de los dos ejércitos más potentes de su tiempo. Pero apareció justo en el momento oportuno y en el lugar apropiado.
Entre los numerosos preceptos y obligaciones que Mahoma había transmitido a los musulmanes se encontraba el de la Yihad o ‘Guerra Santa’. Básicamente la idea consistía en la necesidad que tiene todo musulmán de expandir su religión y, además, en la creencia de que todos aquellos hombres que murieran luchando contra los infieles que se negaban a permitir la expansión de la doctrina islámica irían directamente al paraíso.
Sin duda esta idea ayudó enormemente al fanatismo y al sacrificio de los combatientes entre los ejércitos árabes y los dotó de una fuerza casi sobrehumana como hasta entonces no se había conocido. Hoy día algunas organizaciones terroristas han adoptado este mismo nombre, pero es conveniente recalcar que Mahoma no predicaba la guerra contra todo aquel que fuera infiel, sino solo contra aquellos que se negaban a permitir, mediante la violencia, la libre difusión del islam.
Montados en veloces y ligeros caballos, así como en camellos y dromedarios, los pueblos árabes aparecieron como un rayo en las regiones que conocemos como el Próximo Oriente y aniquilaron en una serie de batallas a todos los ejércitos que bizantinos y persas lanzaron contra ellos para detenerlos.
En solo una década los musulmanes habían ocupado Mesopotamia, Egipto, Siria, Palestina y habían penetrado incluso en el corazón del Imperio persa. La mayor parte de los enfrentamientos y de las batallas les habían resultado favorables y los desesperados persas y bizantinos veían cómo sus provincias orientales, o incluso la parte principal de sus imperios, caían rapidísimamente en manos de aquellas tribus a las que en un principio habían menospreciado tanto.
El sorprendente triunfo del islam no solo se debió al fanatismo de los árabes, a la debilidad de sus principales enemigos o simplemente a la suerte. Los musulmanes llevaban consigo una idea de la religión mucho más tolerante de la que hasta entonces existía. No obligaban a los pueblos sometidos a cambiar a la nueva fe. Los vencidos podían seguir practicando libremente la religión que quisieran siempre que pagaran un tributo a los nuevos gobernantes.
De esta forma, el islam podía expandirse sin grandes enfrentamientos con las poblaciones sometidas. En realidad, estas no apreciaban grandes cambios en la situación que vivían. Solo que ahora los gobernantes o los propietarios de las tierras eran distintos a los que antes había, pero en general se mostraban tolerantes e incluso más eficaces en lo que era el control y el gobierno de las mismas.
Solo así puede entenderse cómo fue posible que en un siglo el islam creara un imperio gigantesco que se extendía desde los confines de la India y China en Asia, al sector noroccidental del continente africano. Los musulmanes controlaron un gigantesco territorio que de extremo a extremo tenía una distancia de unos ocho mil kilómetros, lo cual supone la creación de uno de los mayores imperios que han existido en todos los tiempos.
Pero este imperio, a pesar de su aparente fortaleza, no dejaba de experimentar graves problemas internos. Tras la muerte en el año 661 de Alí, el último de los califas ortodoxos o perfectos, como se llamaron a los cuatro gobernantes que siguieron a Mahoma, estalló la crisis entre dos facciones de la élite gobernante. Los motivos fueron aparentemente de índole religiosa, pero en el fondo, lo que latía era el interés de las diferentes familias árabes que protagonizaron la expansión islámica durante estas primeras décadas para controlar el inmenso territorio bajo sus órdenes.
En el año 661 la familia de los Omeyas se hizo con el poder y, durante casi un siglo, todos los califas iban a pertenecer a la misma. Para diferenciarse de los califas anteriores tomaron la decisión de abandonar La Meca y Medina como capitales del mundo musulmán y decidieron instalarse en la ciudad siria de Damasco.
Desde allí siguieron dirigiendo la política expansiva de un imperio que se estaba haciendo demasiado extenso para la capacidad que poseían los califas de controlar adecuadamente las riendas del poder en las provincias y regiones más externas. Los medios de comunicación en aquella época eran muy inseguros y lentísimos, y las órdenes y noticias podían tardar varios meses en llegar desde Damasco hasta las zonas terminales del imperio.
Este ya no solo podía ser un imperio basado en el control exclusivo de los árabes. En el transcurso de su avance, los gobernantes habían ido asimilando a las élites de los territorios conquistados y aunque la dirección principal siempre correspondía a los invasores, muchos de los invadidos acabaron tomando también parte en el gobierno de sus propios territorios, lo cual hacia que se convirtieran con mayor rapidez al islam.
Por otra parte, la propia población dominada, una vez convertida a la nueva fe, se sumaba a la misma y llegaba a formar parte de los ejércitos que por todas partes se desparramaban buscando nuevas tierras y nuevos creyentes que convertir. De esta forma, la comunidad musulmana se fue haciendo cada vez más internacional y el elemento árabe, aun siendo dominante, pasó a tener una importancia cada vez más relativa en el conjunto del mundo islámico.
Los califas tuvieron que organizar una administración eficaz para el gobierno de los territorios más lejanos, en los que apenas sí se dejaba sentir su control directo. Aparecieron así los emiratos, es decir, territorios que quedaban bajo el mando de un emir o gobernador directamente nombrado por el califa de Damasco y al cual había de rendir cuentas de su gestión, además lógicamente de seguir sus órdenes en cuanto a las indicaciones que desde la capital del califato le llegaran.
Es en este contexto de expansión y de crecimiento cuando a comienzos del siglo VIII, los musulmanes acabaron por ocupar todos los territorios del Magreb en el noroeste de África y llegaron prácticamente hasta las puertas del estrecho, que muy poco después se conocería con el nombre de Gibraltar.
En esa época, hacia el año 710, el islam se encontraba en su momento culminante. Sus ejércitos triunfaban en todos aquellos lugares en los que se enfrentaban contra enemigos. Pero esa misma grandeza, esa misma extensión, estaba minando la fuerza y el ímpetu que en un principio los caracterizó.
Las nuevas provincias cada vez estaban más lejanas del poder central del califa de Damasco y, en consecuencia, el control que estos podían ejercer a miles de kilómetros de distancia no era ya el que hubiera sido deseable para una gestión adecuada del mundo musulmán.
Según parece, durante la época del rey visigodo Wamba los musulmanes ya habían llegado con una pequeña expedición a las islas Baleares e incluso a la península Ibérica, pero si fue así, tal experiencia no tuvo mayor trascendencia. Sin embargo, tres décadas después, en el año 710, un caudillo llamado Tarif desembarcó cerca de lo que hoy es la ciudad que lleva su nombre, Tarifa, y allí con unos cuatrocientos hombres se dedicó a analizar la situación y a preparar la llegada de lo que un año después se convertiría en una verdadera expedición de conquista. A partir del año 711, la historia de la península Ibérica entró en una nueva etapa cuando los musulmanes decidieron, no ya realizar meras expediciones de reconocimiento de ese territorio, sino una ocupación sistemática del mismo.